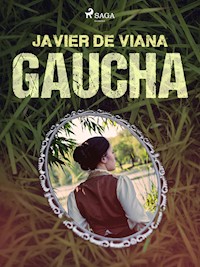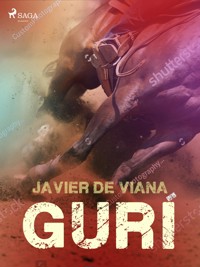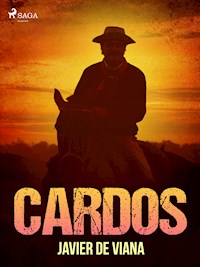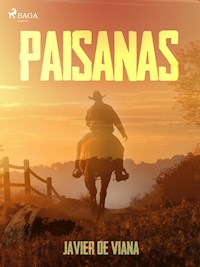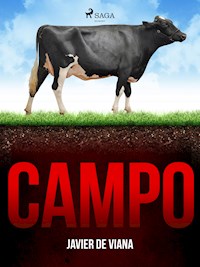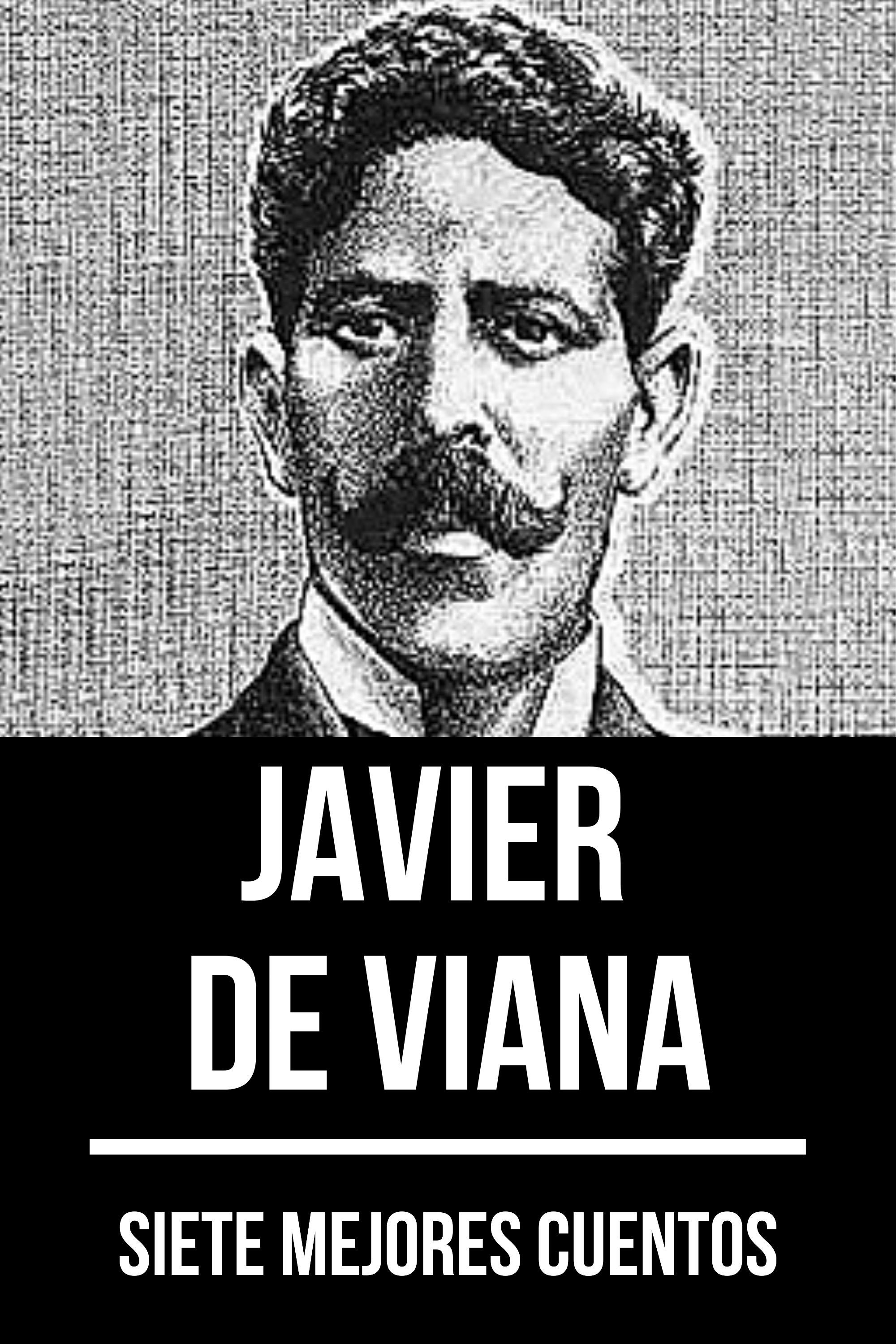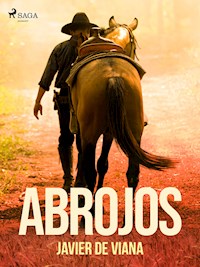
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Se trata de una recopilación de cuentos breves sobre la vida y la sociedad campestres en la pampa uruguaya escritos por Javier de Viana. Algunos de los relatos que contiene son «Abrojo», «El triunfo de las flores», «La lección del perro», «Por el nene», «Por un papelito», «Empate», «Más oveja que la oveja» o «Del bien y del mal».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier de Viana
Abrojos
Saga
Abrojos
Copyright © 1919, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682700
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
EL ABROJO
Se llamaba Juan Fierro.
Durante los primeros treinta años de su vida fue simplemente Juan. El segundo término de la fórmula de su nombre parecía irrisorio: ¡Fierro, él!...
Era blando, dúctil, sin resistencia. A causa de su propensión a abrirle sin recelos la puerta de la amistad al primer forastero que golpeara, no llegó a quedarle más que un caballo de su tropilla, un mal pabellón en el recado, una camisa en el baúl y el calificativo de zonzo.
Llegado a esa etapa de su vida, ya no tuvo amigos. Por cada afecto sembrado, le había nacido una ingratitud. Sin embargo, heroico y y resignado, doblaba el lomo, cavaba la tierra, fertilizándola con el riego de sudor de su frente, echando sin cesar al surco semillas de plantas florales y semillas de plantas sativas.
Cosechaba abrojo que pincha y miomio que envenena.
Y a pesar de ello proseguía siendo Juan, sin que por un momento le asaltase la tentación de ser Fierro.
Empero, si es verdad que en el camino se hacen bueyes que el clavo de la picana concluye casi siempre por abatir las más orgullosas altiveces, también es verdad que el rebenque y la espuela usados en forma injusta y desconsiderada, suele convertir al matungo más manso.
Tal le ocurrió a Juan Fierro.
A los treinta años presentaba un aspecto de viejo decrépito. Su rostro enflaquecido agrietábase en arrugas. Sus ojos fueron perdiendo brillo y tenían la lumbre triste de un fogón que se apaga, ahogadas las brasas por las cenizas. Sus labios, que ni la risa ni los besos calentaban ya, evocaban la tristeza de la arpa desencordada, en cuya gran boca muda ya no brotan las melodías que otrora hicieran estremecer en sensación voluptuosa la madera de su alma sonora...
Los pocos que todavía llegaban a su casa juzgaban mentalmente:
—Este candil se apaga.
O si no:
—En esta huerta se acabaron las sándias; pocas flores cuajan y las que producen fruto se pasman sin madurar...
—Tenía que ser –filosofaba el otro- a los hombre blandos les pasa sobre la tierra lo que a la madera blanda bajo la tierra; la humedad los pudre, los ablanda, los convierte en estopa, quitándoles la fuerza pa resollar.
Un año después de estos pronósticos pesimistas, todo el pago comentaba con asombro la transformación operada en Juan Fierro.
Un día, en una carreras grandes, se presentó caballero en un zaino que parecía vestido de terciopelo y con más adornos de oro y plata en el apero, que los llevados por la mujer del comisario en los festivales del pueblo.
Pero lo que más despertó la extrañeza general fue la transformación que se notaba en el físico y en el espíritu de Juan Fierro. Había engrosado y rejuvenecido; esta vez brillaban sus ojos y reían sus labios. Caminaba erguido y hablaba recio, no con petulancia, pero sí con el aplomo de quien se considera con derecho a decir lo que dice y con fuerzas para ejecutar lo que ha dicho.
El viejo “Malapata”, conocido por el prototipo del infeliz, brutalmente castigado por culpa de su carencia de energías para la maldad ambiente, lo interrogó con su acostumbrado acento timorato y humilde.
—¿Cómo hicistes para sacar la pata del cepo?...
—Muy sencillo. Antes yo cortaba las plantas de abrojo y las semillas que quedaban sobre la tierra producían al año siguiente cien plantas más. Tenía una montonera de amigos que explotaban mi bondad y se reían de mí. Tenía una mujer que era muy buena, que decía quererme mucho, pero que me atormentaba todo el día y todos los días, chillando como una carreta con los ejes sin engrasar, sin que mi humildá, mi sentimiento, mi afán de rendirla a fuerza de complacerla en todo, lograran otra cosa que endurecer las puntas de abrojo de su alma... Yo veía que viajaba perdido.
Un día encontré el rumbo. Comencé a arrancar abrojos. A un “amigo” que me había pechado una carretonada ‘e pesos, le cobré; se escusó; lo demandé; lo condenaron.
—“No tengo más qu’estas dos lecheras...” –imploró.
—“Vengan” –dije, y me las arrié. Con los otros hice lo mismo, y continué arrancando los abrojos. Me quedaba el más grande y pinchador, mi mujer... Hice un esfuerzo grande y lo arranqué también!...
—¿La mató?...
—¡Qué había de matar!... ¿Para pagarla por buena?...
Me mandé mudar; encontré una mujercita que no preocupándose de mí a todas horas no me mortifica, y que no tiene, como la otra, la ciencia de qu’ el modo de demostrar cariño es hacer sufrir a la persona que se quiere!
Ahí está -concluyó el mozo- lo que hice. Maté a Juan y fui Fierro. Arranqué los abrojos y ahora soy feliz.
Haga usted lo mismo.
—¡Hum!... -murmuró el viejo con amargura.- P’arrancar abrojos hace falta juerza... Yo ya no tengo... Y además... ¿pa qué? Tengo el cuero tan curao de pinchaduras, que ya ni las siento!...
Y lloró el viejo.
EL TRIUNFO DE LAS FLORES
Haces de anchas hojas de palma y guirnaldas de flores de ceibo, constituían casi el único adorno del grande y modesto salón, desde cuyo testero en medio de un trofeo formado con banderas argentinas e italianas presidía la roja cruz de Savoya.
Era el 20 de setiembre y, como todos los años la colectividad italiana festejaba con lucidas fiestas sociales la fecha coronaria del resurgimiento.
No obstante su amplitud, el salón resultaba insuficiente, pues además de la casi totalidad de las familias de la capital chaqueña, otras muchas habían acudido de las colonias inmediatas y de la vecina Corrientes.
Veíanse mezclados, en un ambiente de franca y alegre armonía, el modesto industrial y el acaudalado capitalista; las altas autoridades y sus más modestos subordinados; los viejos comerciantes, reposados y toscos, con los elegantes y bulliciosos oficialitos de la guarnición; las esbeltas y distinguidas damas de la capital correntina, con las tímidas muchachas campesinas, frescas y lindas como las flores que amenguan la adustez de las selvas chaqueñas.
En medio de la general alegría que comunicaba la música, las luces, las expansiones juveniles y un poco también el barbera espumante, solo Baldomero Taladriz vagaba triste, indiferente, refractario al calor de aquel ambiente de diversión y de contento.
El presidente de la comisión del Círculo, un viejito garibaldino, comunicativo y jovial, al verlo melancólicamente recostado al quicial de una puerta, se le acercó diligente, diciéndole con afabilidad:
—¿Por qué no baila, don Baldomero?
—Bailar yo –replicó con aspereza Taladriz.
—Entonces, vamos a tomar un copetín, -insinuó el viejo, y tomando del brazo al criollo adusto, lo condujo al buffet.
Como muy rara vez bebía alcoholes, las dos copas de espumante le encendieron súbitamente la sangre; y la música, las luces, las risas, el encanto femenino comenzaron a producir cierta impresión en la desolada opacidad de su alma.
Era don Baldomero Taladriz, un hombre alto y fornido, de rostro enérgico y no desprovisto de belleza, no obstante lo atezado de la piel y la espesura de las cejas y el bigote.
La mirada suave y triste de sus grandes ojos pardos atenuaba en mucho, la general dureza del semblante.
Andaba ya frisando en los cuarenta, pero su natural robusto y la vida activa y sobria que siempre había llevado, lo conservaban joven y fuerte todavía.
Fue desde niño un formidable luchador. Hijo único de un hacendado correntino -que tras una existencia de disipación y vicio murió dejándolo en la miseria y el desamparo- huérfano de madre desde su más tierna infancia, creció sin conocer afectos, en un hogar helado donde crecían a discreción los yuyos del desorden.
Obligado a ganarse la subsistencia prematuramente, analfabeto, sin más armas que su voluntad y sus brazos, empezó por emigrar del pago, donde la memoria ignominiosa del padre le perseguía sin descanso.
Ocupóse de las más rudas labores camperas, y cuando hubo reunido un capitalito, marchóse al Chaco, firmemente decidido a conquistar la fortuna. Luchó por ella a brazo partido, afrontando todos los peligros y despreciando todas satisfacciones materiales y sentimentales.
No fumaba, no bebía, no jugaba, y ninguna insinuación amorosa logró traspasar las paredes de su corazón endurecido en una lucha sin tregua, sumiso colaborador en el ideal único que guiaba su existencia: la fortuna.
Vino a ésta al fin, y don Baldomero llegó a ser uno de los más acaudalados pobladores chaqueños. Quiso resposar entonces y se hizo construir una confortable morada en Resistencia, donde fue a radicarse.
Al poco tiempo empezó a convencerse de la inutilidad de aquel grande y prolongado esfuerzo. Negras y vacías transcurrían las horas. Monótonos y tristes se desgranaban los días y los meses. El aburrimiento le roía el alma sin que su gran fortuna pudiera proporcionarle ningún lenitivo. Pasábase horas en el café observando estúpidamente las partidas de naipes, de dominó, o de billar que no podían interesarle, por cuanto ignoraba en absoluto todos los juegos. Era un mero espectador en todo. Miraba jugar, miraba beber, miraba amar, miraba reír, y miraba hablar. Todo para él era voces sin sentido, palabras extrañas de un idioma incomprensible...
A poco de haber penetrado en el salón se le aproximó Lucinda Díaz, una bella y pizpireta maestrita, que le dijo con su proverbial desenvoltura:
—Don Baldomero, usted está gravemente enfermo y necesita ponerse en tratamiento.
—¿Yo enfermo? –exclamó con extrañeza el potentado, que jamás había sentido ni un dolor de muelas.
—Sí, continuó la chiquilla; -usted está enfermo de sombra y de silencio, un mal que solo se cura cultivando flores... ¿Usted nunca ha cultivado flores, verdad?
—Nunca.
—Ha hecho mal. Las plantas que no dan flor se mueren de tristeza... Pueble su corazón con plantas florales y verá cómo la multiplicidad de colores y perfumes le proporcionarán un manjar que, estoy segura usted no ha gustado nunca: la alegría.
Rió la traviesa niña, y don Baldomero, impresionado, interrogó:
—¿Qué flores me aconseja que cultive?
—Cualesquiera. Hasta las humildes de trébol y gramilla, alegran. Pero son mucho más bellas la de la amistad, de la caridad, y sobre todo, la flor soberana, la regia flor: el amor...
Tornó a reír Lucinda y se alejó velozmente, dejando perplejo a Taladriz...
Un año después se congregaban en el amplio comedor del plutócrata las más distinguidas personalidades del pueblo.
La sala parecía un jardín, tal era la profusión de las flores; y como uno de los invitados felicitase al dueño de casa por la esplendidez del adorno, éste, abrazando tiernamente a su esposa Lucinda, respondió:
—¡La planta del amor ha hecho brotar todas esas flores!...
LA LECCION DEL PERRO
Había cerrado ya la noche, pero la luna llena en medio de un cielo purísimo, y ayudada por miríadas de estrellas, no dejaba echar de menos el sol.
Del interior de algunas carpas brotaban las luces amarillentas de los candiles; pero las más se contentaban con la iluminación natural.
—“Más vale comer a oscuras que comer bichos” decían los parroquianos de las quitanderas.
—“Pa encontrar la boca no carece luz” –afirmó otro.
Caraciolo concluyó con un postre de nueces y pasas de hijo su frugal cena de sardinas en aceite, queso y galleta dura, efectuada en la glorieta de la pulpería, y fue a recostarse al marco de la puerta, mirando distraídamente el improvisado pueblo de carpas, de donde brotaban risas, charlas alegres, sones de acordeón y de guitarra.
Y aquel holgorio cargaba más aún su cesta de tristezas, de esas tristezas suyas, que no venían de afuera, sino de su incapacidad de divertirse.
Más de cuatro meses –todo el invierno- había pasado sin salir del campo; y cuando se anunciaron las carreras grandes, que con su cortejo de fiestas de toda clase, deberían realizarse en el comercio de los Martínez a entrada de primavera, él se hizo el firme propósito de no faltar y hasta fue combinado metódica, concienzudamente, su programa de diversiones en la ocasión.
De la platita de sus sueldos ahorrados, una parte emplearía en pilchas; una bombacha negra, con encarrijados, que sentarían bien con sus botas de charol todavía sin estrenar, un pañuelo de seda bordado, un frasco de agua florida y otras chucherías complementarias de una vestimenta presumida...
Jugaría algunos pesos a los caballos que le gustaran y apuntaría algo al monte y a la taba; poco, es claro, por diversión solamente... Y hasta era posible que bailara en algunos de los bailes que, con seguridad, habían de realizarse en las carpas quitanderas...
Tres días llevaba de entrada a la reunión y nunca alcanzó a apostar una vez, porque, retenido por una indecisión incorregible, cuando se determinaba ya los caballos habían pasado la meta o ya el “tallador se había dado vuelta”.
Bailes hubo muchos: a mediodía, de tarde, de noche...
Caraciolo asistió a todos, estacionándose en la puerta, medio cuerpo adentro y medio cuerpo afuera... Miraba golosamente a las mozas, estudiaba, calculaba, y cuando había elegido una y se decidía a invitarla, siempre llegó tarde.
Así había resuelto partir esa misma noche, volverse a la soledad de su cuartejo, donde al menos disfrutaba de la compañía de sus ensueños.
Púsose a ensillar en el mismo momento en que el indio Nemesio, gaucho famoso por sus habilidades en las carpetas y sus fortunas amorosas, apretaba la cincha de su caballo.
—¿Usté también se va? –preguntó tímidamente Caraciolo.
—Sí –respondió el indio- tengo que llevarle un remedio pal corazón a una güena moza del pago.
“Surubí”, el perro de Caraciolo se había acercado al gaucho y se retorcía mendigando una caricia.
—¿Vos aquí? –habló Nemesio.- Este perro jué mío; dispués lo dejé porque es zonzo de en por demás... ¿No es asina, Surubí? –dijo, al mismo tiempo que le cruzaba el lomo de un latigazo feroz. El perro se revolvió gritando y levantándose luego, fue a lamer la mano del déspota, que sin hacerle el más mínimo caso, montó a caballo y partió.
El perro lo siguió. Llamólo Caraciolo; él se detuvo, dudó entre quedarse con el amo bueno a cuyo lado nunca faltábanle pulpas ni caricias, o seguir al antiguo dueño, déspota, brutal desconsiderado.
Tras breve indecisión optó por el segundo.
Cuando el pobre mozo lo vio desaparecer en la obscuridad de la noche, exclamó con inmensa pena:
—Lo mesmo, lo mesmito que me pasó con Juana... Está visto que la bondá no aquerencia perros ni mujeres!...
POR EL NENE
Bien dice la filosofía gaucha que cuando un rancho se empieza a llover, es al ñudo remendar la quincha.
La vida había ofrecido a Pío Barreto un rancho pequeño pero abrigado, cómodo y lindo. Con sus ahorros de trabajador juicioso, sin vicios, logró adquirir un pedacito de campo. Una majada de quinientas ovejas, media docena de lecheras, otra media docena de caballos, tres yuntas de bueyes y una extensa chacra –que él solo roturaba, sembraba, carpía y recolectaba- permitíanle vivir desahogadamente.
Y su mujer, linda, buena y hacendosa, y su hijito, sano y alegre como un cachorro, y su santo padre, el viejo Exaltación, ensolecían su existencia, pagando con creces sus fatigas.
Pío contaba cuarenta años; su mujer Eva, treinta; cinco el perjeño y el abuelo... muchos.
Nunca un altercado, nunca una discordia en aquella casa, donde –bueno es decirlo- no se conocían los parejeros, ni los naipes, ni las bebidas alcohólicas.
Asemejábase aquel hogar a la cañada que corría a dos cuadras de las casas: las aguas siempre puras, viajaban siempre con el mismo lento ritmo, sin remover la piedrecillas del lecho y sin asustar con rugientes brusquedades a las plácidas plateadas mojarritas que en copiosos cardúmenes pirueteaban disputándose las hojas carnosas de los berros que enverdecían las riberas del regato.
Pero un día cayó una centella sobre el mojinete del rancho y el olor de azufre ausentó para siempre la alegría de aquel sitio: una tarde, mientras Pío recorría su campito, repuntando la majada, se sintieron desde las casas dos tiros.
Y como al llegar la noche, Pío no regresara, el viejo, alarmado, ensilló y fuese al campo.
En un bajío, junto a las pajas, se encontró con el cadáver del hijo...
Lo velaron, lo enterraron.
Dos días después se presentó el comisario, a la hora de la siesta, como acostumbraba hacerlo con frecuencia, desde cosa de seis meses atrás. Pero ese día el viejo Exaltación no se había acostado a dormir la siesta y el comisario, contrariado con su presencia, explicó de mal talante:
—Vengo pa sumariar por razón del sucedido, pero como se mi ha hecho tarde y tengo otras diligencias urgentes, volveré esta noche... Espéreme... -impuso, mirando fijamente a Eva, cuyo rostro se arreboló y empalideció de súbito.
—¡No! ¡No!... ¡Líbreme, sálveme padre!...
El viejo convencido, se dirigió al comisario preguntándole:
—¿Entonces v’a venir esta noche?
—Sí –respondió él con arrogancia.
Exaltación, tranquilamente, serenamente sacó del cinto la pistola Lafoucheux que no le abandonaba nunca, y la descargó.
—¿Qué hace? –preguntó con cierto recelo el comisario, y el viejo, inmutable, respondió:
—Vi’a cambiarle las balas a la pistola. Estas hace mucho tiempo qu’están en los caños y temo que yerren juego.
—¿Piensa matar alguno? –inquirió burlonamente el funcionario.
—Pueda, -dijo;- andan zorros ronsiando las casas, y a los zorros hay qu’encajarles bala...
El comisario, que conocía perfectamente a ño Exaltación, se hizo el desentendido y se marchó.
No volvieron a ver en las casas; pero el cuatreraje comenzó a hacer estragos en la pequeña heredad. Todas las mañanas aparecían en el campo dos o tres panzas de ovejas carneadas en la noche por los bandidos de la ranchería vecina. Un día advirtieron la desaparición de los dos mejores caballos; dos semanas después, faltaron dos bueyes... Y no había nada que hacer; el viejo y su nuera se guardaron bien de dar parte a la policía.
Para multiplicar las sombras de aquel castigado hogar, a fin de lograr la satisfacción de su grosero apetito, el comisario se presentó una mañana, muy de madrugada, en compañía del alcalde y dos vecinos. Iba a realizar un registro, en virtud de una denuncia recibida la víspera.
No tuvieron que andar mucho para descubrir, escondido entre los yuyos de la huerta, un cuero de oveja con la señal de un hacendado lindero.
Vana fueron la indignación y la protesta del viejo, víctima de aquella iniquidad: el delito era evidente. Lo maniataron y lo condujeron preso.