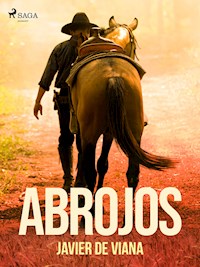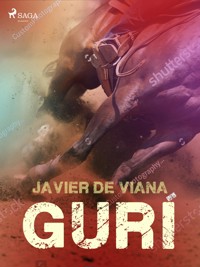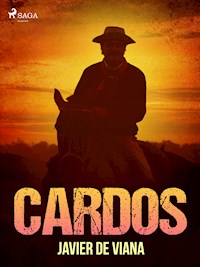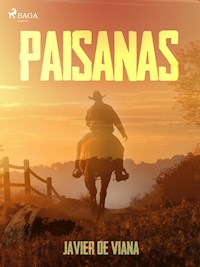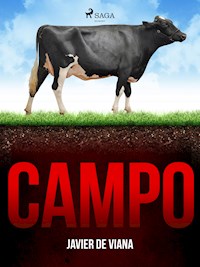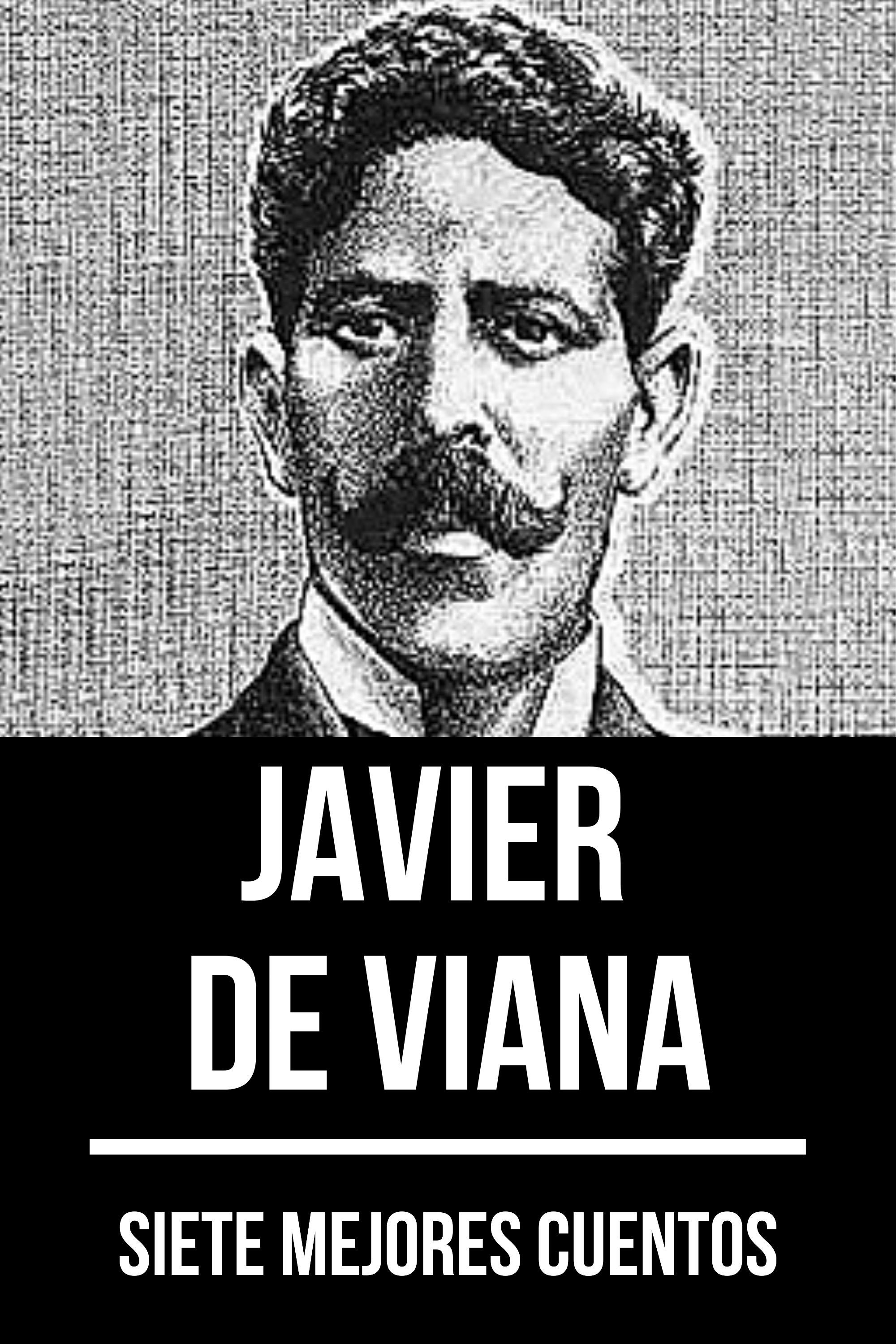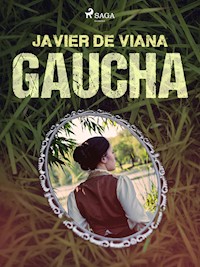
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Gaucha» (1899) es una novela de Javier de Viana calificada como ensayo de psicología nacional. La obra relata la tragedia romántica de Juana, Lucio y Lorenzo. Juana posee una sensibilidad que le impide adaptarse al medio en el que vive: siente cariño por Lucio, pero no lo ama, en cambio, aunque detesta a Lorenzo, se siente irremediablemente atraída por él.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier de Viana
Gaucha
SEGUNDA EDICIÓN
Saga
Gaucha
Copyright © 1899, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682779
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Á LALITA,
mi compañera de afanes y de ensueños, he dedicado este libro
J. de V.
Estancia Los Molles,
Enero, 1899.
En una de mis frecuentes excursiones por la campaña, llegué una tarde á casa de un estanciero amigo, residente en Corrales. Concluída la cena, vino la indispensable tertulia en la cocina, donde, sentados en troncos de ceibo, alrededor del fogón, patrones, peones y forasteros toman mate y platican con una simplicidad verdaderamente democrática. Se habló de «matreros», y un gaucho viejo, envejecido en el pago, narró un episodio local, altamente dramático y emocionante. El patrón y los peones lo habían oído referir cien veces; y sin embargo escuchaban atentos y tenían húmedos los ojos cuando el tosco narrador remató la trágica historia. Yo la oí conmovido y emprendí una serie de prolijas investigaciones para cerciorarme de la verdad del relato, concluyendo por adquirir la convicción de que era perfectamente histórico. Hace de esto algo más de diez años. En el transcurso de ese tiempo fuí escribiendo los diversos episodios que forman mi primer libro, Campo, y muchos otros que hoy aparecen en Gurí. ¿Por qué no utilicé nunca la narración del viejo paisano, aquella historia que tanto me seducía y que no se borraba de mi mente? No sé explicarlo. Un día, en otra excursión campestre, conocí á Juana, una tierna y sentimental criatura, una descolorida flor silvestre que se moría de un mal extraño é invisible, en un rancho humilde semi escondido entre las frondas del Olimar. Entonces pensé en escribir el querido episodio, tomando por protagonista á mi nueva conocida, y empecé un cuento titulado Margarita blanca. Las ideas se fueron acumulando, las cuartillas de papel se sucedieron, y, por uno de esos «involontaires détours de la composition littéraire» de que habla Bourget, mi plan se modificó por completo, mi cuento se transformó en novela, Margarita blanca se convirtió en Gaucha. La narración del viejo paisano quedó relegada á la escena final del libro. Fuí á Montevideo, entregué á las cajas los primeros capítulos de mi obra, y mientras corregía las pruebas, iba revisando los capítulos subsiguientes. Y en esa tarea encontré que los dos últimos, los que encerraban el episodio originario, estaban de más en el nuevo plan, desde que no agregaban nada á la idea fundamental, y que, además, por su extrañeza, podrían ser juzgados inverosímiles, haciéndole perder á la novela el carácter de estudio serio, real, casi científico, que para mí tenía. Los suprimí.
Algunos amigos íntimos estaban en conocimiento de ese final cercenado, y, entre ellos, uno muy querido, — Juan Carlos Moratorio, — quien, poco tiempo después de aparecer Gaucha, me escribió una carta, de la que entresaco este párrafo: «He hablado con todos los intelectuales, con todos aquellos cuya opinión puede interesarte. Tu libro se discute: más son los que lo elogian que los que lo atacan, pero todos están acordes en dos cosas: que hay en él mucho bueno y. . . que el final es malo. Les he referido el que primitivamente le habías dado, y la opinión unánime es que no debías haberlo suprimido. Samuel Blixén quedó encantado. — «¿Por qué no lo hizo así? — me dijo. — Eso habría sido lógico, natural, y, sobre todo, bello.»
En seguida la crítica nacional y extranjera condenó unánimemente el final del libro. Entre los muchos escritores que me han hecho el honor de ocuparse de Gaucha, no hay uno que no haya llegado á la misma conclusión. He debido someterme y agregar á esta segunda edición los dos capítulos suprimidos en la primera.
No he querido nunca defenderme de los cargos que se me han hecho, á propósito de esta novela. Creo que un artista sincero no debe perder el tiempo en disputas vanas: Bien qu’on ait du cœur à l’ouvrage,—L’Art est long et le Temps est court, — como dijo el atormentado poeta de Les Fleurs du Mal. No he querido nunca defenderme ni defender mi libro. Una obra de arte vive por sí sola, no necesita explicaciones, y si no está animada por el soplo divino, inútiles son los esfuerzos, del autor ó de extraños, para mantenerla en pie. La eterna sucesión de huracanes desgaja y no arranca al roble erguido en la montaña, y las pálidas orquídeas no tardan en agotar su efímera existencia en la protectora tibiedad del invernáculo. Bien sé yo que no es un roble mi Gaucha; pero amo considerarla un humilde molle de la sierra, que el extranjero mirará con desdén y que el hijo de mi patria contemplará con algún cariño; un molle de la sierra, que hace muchos años está allí, hundidas las raíces en las grietas de las rocas, desparramada sobre los peñascos la obscura y enmarañada cabellera. Entre ella han quedado voces de muchos pamperos que entraron por el abra y se rompieron en las cumbres; entre ella duermen cantos del sabiá que alegró las luminosas mañanas de los amores sencillos, y graznidos del cuervo que se cebó en carne de orientales caídos en la loma con una divisa en el sombrero y una moharra en el pecho. Entre las tupidas y pardas ramazones crecen tiernas caicobés y se ocultan cestillos de mainumbís. Sobre los tallos espinosos se ha detenido más de una vez el ave grande que mora en los yatays. . . ¡Oh! no es Gaucha el estudio de uno de esos penosos problemas sociales ó morales que se enroscan como culebras furiosas en el pecho de la humanidad, desorientada en el opaco crepúsculo de este siglo grande y extraño. Pero es humilde pintura de mi tierra, vista con cariño, sentida con pasión y expresada con sinceridad. Y porque me empecino en creer que es Gaucha una obra de sentimiento, una obra de verdad y hasta una obra de ciencia, es que no logro convencerme del todo de que sea un esfuerzo perdido.
J. de V.
Estancia «Los Molles»,
diciembre de 1900.
____________
GAUCHA
I
«Gutiérrez», — la sección policial más extensa del departamento de Minas, — fué, durante muchos años, cueva de perdularios, refugio de bandoleros y desesperación de policías. Aun hoy suele mentarse su nombre en procesos criminales, formando, con Aceguá y la sierra del Infiernillo, los tres puntos obscuros de la geografía uruguaya. La capital tiene siempre una mirada recelosa para estos parajes temibles. Las vías férreas no han llegado hasta ellos, las líneas telegráficas los orillan, los poblados están distantes y las carreteras escasean. Sus nombres resuenan siempre que se denuncia la aparición de «matreros» en la campaña; y cuando se habla de posibles revoluciones, se piensa incesantemente en ellos. Pero ya los tiempos han cambiado, han desaparecido ciertas causas de orden político, ha aumentado la población, se ha subdividido la propiedad, y es necesario recurrir á la memoria de los vecinos viejos, para darse cuenta de lo que era «Gutiérrez» pocos lustros ha.
Altas y ásperas sierras, por una parte; por otras, campos bajos, salpicados de «bañados» intransitables y estriados de cañadones fangosos; dilatadas selvas de paja brava, achiras y espadañas, cuyos misterios sólo conocen el aperiá y el matrero; sarandizales que miden centenares de metros, formando en invierno imponentes lagunas y temibles lodazales en verano; regatos de monte no tan ancho como sucio; arroyos de honda cuenca y de arboladas riberas, y, finalmente, Cebollatí, el río de largo curso, grueso caudal, rápida corriente, vados difíciles é intrincada selva. La topografía del terreno ayudaba admirablemente á los bandoleros.
Los antiguos moradores de aquella comarca conservan el recuerdo de más de una tragedia que sembró el espanto en el contorno. Los estancieros habían construído por viviendas, formidables edificios, especie de castillos con recias murallas de piedra á los cuatro vientos, pequeñas ventanas enrejadas y escalera interior para subir á la azotea, coronada de troneras. Al obscurecer se cerraba la única puerta exterior, atrancándola con fuertes barrotes de hierro. Y adentro,— mientras se cenaba en el amplio comedor mal iluminado con la vela de tufo apestoso, — los hombres comentaban el último asalto ó la reciente fechoría, y las mujeres y los niños escuchaban pálidos, dejaban enfriar la grasa del asado de oveja y se estremecían cada vez que ladraban los perros ó gritaba cercano un terutero. Después, cuando llegaba la hora de acostarse, los patrones ponían los fusiles junto á las camas, las pistolas sobre las sillas, bien á mano; mientras los peones depositaban bajo la almohada el largo «facón» afilado y los pesados trabucos naranjeros cargados hasta la boca con balas, clavos y pedazos de olla, «cortados». La noche era toda inquietud y sobresaltos, interminable angustia. Por las mañanas, al clarecer, se levantaban todavía sacudidos por pesadillas terroríficas, y mientras no se alzaba el sol bañando de luz el campo, no renacían en absoluto la tranquilidad y la confianza. ¡Y aún no siempre! Cuando recorriendo la heredad, hallaban el indicio de una vaca carneada ó notaban la desaparición de un «parejero», sus almas vengativas y torvas se agitaban entre temerosas é iracundas, como si hubieran encontrado el rastro de una fiera. Viajar solo era bravura. Las «picadas» se pasaban de día, á trote largo, con la pistola en la mano, los ojos muy abiertos y mirando ávidamente á uno y otro lado. Una mano que sofrena el caballo, una voz que grita «¡alto!» y un puñal que se hunde en el pecho: la escena era rápida. ¡Y de cuántas escenas de esta índole se tenía noticia! Había gavillas organizadas y compuestas de hombres bravos y osados: cualquiera de ellos peleaba solo contra una policía; pero no eran el único peligro. Se mataba por disidencias políticas, se mataba por rivalidades amorosas, y se mataba por gusto, por aprendizaje, por adquirir fama de «guapo». En cada pago moraba un jefe, — un caudillo, — que imperaba como señor feudal, para quien todos los blancos eran buenos, si él era blanco, ó todos los colorados eran santos, si él era colorado. De ahí que estuviera siempre pronto para interponer su influencia en favor de alguno de sus hombres que se hubiera desgraciado. Un bravo mataba á otro bravo, porque el primero había llamado sarnosos, — en la glorieta de una pulpería, — á los que profesaban opinión política contraria á la suya; un Don Juan de «chiripá» asaltaba una casa, robaba á la «china» que había despertado sus apetitos, la escondía en un rancho, donde pasaba una semana de deleites compartidos con los compañeros de proezas, y la volvía después á la familia. Estos dos bandidos ganaban el monte, daban aviso á sus respectivos jefes, y al cabo de quince días, — un mes á lo sumo, — salían indultados,— «arreglados».
¡Si eran hombres buenos!. . .
Entretanto, en lo indefenso, — en las bocas de la cueva, —dormían tranquilos los pobres diablos, — «chacareros», «agregados» y «puesteros»,— abrigados por sus miserables ranchos de «terrón» y «paja brava». — ¿Cómo vivían? ¿Cómo escapaban á la saña del matrero? — Vivían con la tranquila indiferencia de la golondrina que anida bajo el alero de la casa, ó del terutero que picotea junto á los postes del «guardapatio». No había, en la miseria de sus viviendas, nada que despertase la codicia. Además, casi todos ellos estaban en buena armonía con los matreros, á quienes no dejaban de prestar pequeños, pero útiles servicios. En un tiempo fueron aliados de las policías, y más de una vez las acompañaron en las batidas á los montes; pero como notaran que la autoridad no era jamás la más fuerte en aquella incesante lucha, los que escaparon á la venganza de los malhechores se pasaron á su campo, ó, por lo menos, observaron una neutralidad complaciente.
¡La ley de la vida!. . .
Sobre el arroyo Gutiérrez, á poca distancia de su desembocadura en el Cebollatí, había, — hace de ello quizá más de quince años, — una de estas mezquinas poblaciones de agregados. El pajonal que borda el arroyo en aquellos parajes, moría á pocos metros de los ranchos que se elevaban sobre una altura entre dos bañados. Cercada, dominada por la paja alta y nutrida, visible apenas desde el campo limpio, la pobre vivienda semejaba más un «tacurú» que una casa. Internándose por una de las estrechas sendas, acercándose al promontorio, se la confundía con una de esas «taperas» perdidas en medio del campo, con sus muros derruídos, donde van á rascarse los vacunos durante el día, y en el interior de las cuales se albergan durante la noche, comadrejas y zorrillos. Había dos ranchos, uno frente á otro; el mayor, — y único habitable, — tenía una puerta en la testera y una ventana en el costado norte; el otro, más arruinado, era la cocina: las gentes entraban y salían por un único agujero que había frente á las habitaciones; pero el humo salía y el viento y la lluvia entraban por las innumerables aberturas de las paredes y del techo. En otra época quizá hubo patio; en tiempo distante, porque sólo quedaban una senda que iba en línea recta de la cocina al rancho y algunos manchones grises, milagrosamente respetados por los «yuyos». Después, ni una «enramada», ni un árbol, ni un «palenque». Y en las inmediaciones, ni rastro de caballos, ni de vacaje, ni de majadas: por todas partes el verde desteñido de los bañados, ostentando en su centro la población extraña con sus techos de paja negra, quemada por los soles, podrida por las lluvias, trabajada por los vientos, triste como una ruina y silenciosa como el mismo bañado.
Aquello fué un tiempo el Puesto del Fondo, hasta que su morador, — el mulato Rosalío,— «cansao ’e vivir entre la paja, como los aperiases,» pobló más afuera, abandonando esa cueva al viejo don Zoilo. — Don Zoilo, — antiguo peón de la «Estancia», domador á veces, «compositor de parejeros» en ocasiones, — había concluído por dedicarse á trenzador de lazos, arte en que llegó á ser insuperable. Hosco, taciturno, huraño, rezongón, se había metido en la tapera del Puesto del Fondo, tan pronto como la abandonó Rosalío; y allí vivía solo y contento, sin más contrariedades que las que le ofrecía la llegada de algún visitante, para él siempre importuno. Cada dos ó tres días iba á las «casas», al tranco de un overo «maceta», flaco y viejo. Saludaba gruñendo, aceptaba un mate, en la cocina, sin sentarse y sin levantar la vista de sus pies desnudos, que mantenía en continuo movimiento, despegando el barro de uno con los dedos del otro y haciendo sonar las «lloronas» grandes, viejas, herrumbrosas, calzadas sobre la carne. Después recogía su ración, la ponía bajo los «cojinillos» y partía al tranco, sin haber hablado ni para despedirse. Ya en su cueva, desensillaba, dejando las «garras» tiradas junto al rancho, metíase en la cocina; se sentaba al lado del fogón, soplaba el fuego, y mientras se hacía el asado, «verdeaba» y trabajaba en sus «guascas» cosiendo una presilla ó «retobando un botón».
Según los mozos del pago, don Zoilo era muy viejo, — «más viejo que el tabaco negro»; — pero nadie conocía su historia. Él no hablaba nunca, ni admitía interrogatorios, y como tenía un genio de perro lunático, y era bravo, pronto puso á raya á los curiosos y á los bromistas que intentaban arrancarle, directa ó indirectamente, algo de su secreto. Á su casa llegaba quien quería poseer un lazo bien trenzado, — pues era sabido que nadie le aventajaba en su oficio; — pero por lo general, hacía el encargo de á caballo y de á caballo volvía á preguntar por el trabajo, meses después; porque don Zoilo trenzaba cuando le daba la gana, ó no trenzaba, á pesar de cobrar siempre adelantados los ocho «patacones». Cuando era dueño de esa suma, ensillaba su overo, bien de madrugada, y se iba á la pulpería, distante tres leguas,—donde compraba caña y galletas.—Sentado en un rincón de la glorieta, callado, serio, indiferente á las personas que entraban y las conversaciones que oía, se lo pasaba apurando la caña y mascando las galletas hasta que comenzaba á obscurecer. Sólo entonces, —y luego de colocar en las maletas dos botellas de á litro, — dos porrones de á dos cuartas y media,— emprendía la marcha de regreso, tan tranquilo é inconmovible como cuando había llegado. La inmensa borrachera no había logrado desatarle la lengua ni aflojarle las piernas. El aire frío concluía la obra del alcohol, y entonces largaba las riendas, apoyaba las manos en la cabezada del recado, inclinaba la cabeza sobre el pecho y se dejaba llevar por el overo. Por regla general, amanecían, el caballo comiendo con freno y ensillado cerca de los ranchos, y el jinete tirado en el suelo á poca distancia. Antes de que la primera embriaguez hubiera pasado del todo, ya empezaba otra, que duraba mientras duraba la caña llevada de reserva. Después trabajaba, sin penas ni entusiasmos, en una admirable conformidad é indiferencia de bestia.
Nunca se le conoció familia, aunque algunos aseguraran que tenía una hermana; nadie sabía de él otra cosa sino que había llegado al pago siendo muchacho y no había vuelto á salir de allí, viéndosele siempre solo, taciturno, hostil á todos los seres humanos, de los cuales parecía no haber heredado más que la forma. Para los mozos era un tipo único, siempre igual, sin modificaciones de ninguna clase. Vestía en todo tiempo el mismo «saco», que ya no tenía forma ni color; el mismo «chiripá» de manta «colla», el mismo sombrero informe y el mismo poncho desgarrado y desflecado. Y si su vestimenta no había variado, su físico tampoco: viejo le conocieron los muchachos que habían muerto de viejos, sin notar una alteración en su fisonomía ni un hilo blanco en su melena. Sus excentricidades y rarezas causaban admiración al forastero; pero pasaban sin despertar la atención de las gentes comarcanas, ya habituadas al extraño personaje. Hubiérales admirado, en cambio, verle reir ó usar alguna clase de calzado, — mudanza de hábitos inveterados muy capaz de poner en revolución la curiosidad del pago. — Bajo y fornido, de rostro anguloso y grande, de ojos encapotados y torvos, de larga nariz curva, de tez tostada, de escasísima barba negra y de larga melena lacia y sin una cana, don Zoilo tenía un aspecto feroz de bestia huraña y peligrosa. Su voz gutural semejaba un gruñido sordo, y su mirada, que salía de entre el montón de cejas y el abultamiento de los párpados como una claridad de entre rocas, denotaba desconfianza felina. Era, sin embargo, un hombre bueno. A lo menos, como tal debía considerársele, pues que nadie le conocía ningún hecho criminoso, ni otra maldad que su antipatía hacia todo ser viviente, debido á la cual, ni los perros paraban en su casa; y así lo probaban los varios cachorros que había criado y que no tardaron en huir, no se sabe si acosados por el hambre ó por las rodajas de las «lloronas» del amo. No faltaba quien lo supusiese en connivencia con los matreros, y hasta se decía que su único amigo, — si es que don Zoilo podía tener amigos, — era el rubio Lorenzo, bandolero célebre, jefe de una gavilla, audaz como ninguno, feroz como chacal y presumido como mujer. Pero la vida del viejo trenzador, á quien jamás faltaba alimento en la Estancia, que no tenía necesidades, ni se le notaban provechos, destruyó pronto esa leyenda. Cada vez que necesitaba carne, iba á buscarla y se la daban; cada vez que deseaba caña, la obtenía, porque el producto de su trabajo no tenía ningún otro empleo. Ropas ó calzado, no sólo no compraba, sino que en más de un invierno crudo rechazó los que llegó á ofrecerle algún vecino caritativo. Su amistad con el bandolero no era quizá sino una simpatía de fiera á fiera, y no debía hacer por él más de lo que hacían los pobres diablos que se hallaban en su caso: callar, cuando la policía indagaba el paradero de la gavilla, dar aviso á su jefe de los movimientos de la autoridad. Pero de todas las excentricidades de don Zoilo, la que más llamaba la atención era la referente á sus opiniones políticas. ¿Era blanco don Zoilo? ¿era colorado? En la Guerra Grande, una partida oribista lo «agarró», y en la primera acampada se hizo humo y ganó los montes del Cebollatí, donde estuvo haciendo compañía al yaguareté y al puma, hasta que concluyó la contienda. Durante la Revolución de Aparicio, en 1871, lo apresó una fuerza del coronel Manduca Carabajal y le obligó á ceñirse la divisa roja; pero al cabo de tres días ya estaba otra vez en Cebollatí, salvaje y libre. Un hombre que no tenía mujer, que no jugaba á la «taba», que no concurría á las carreras y, sobre todo, que no era blanco ni colorado y no amaba la guerra, debía ser, por fuerza, un hombre extraño, distinto de los demás hombres é inferior á ellos: algo semejante al gringo que trabaja y se enriquece. No debía, pues, causar admiración que nadie simpatizara con don Zoilo, que nadie lo quisiera en el pago. El mismo Diego López, — el dueño de la Estancia donde había estado de peón durante muchísimos años, — lo aceptaba con desgano y él mismo no se explicaba cómo lo soportaba de «agregado» en su campo.
En una mañana de otoño muy fría y muy triste, estaba don Zoilo trabajando en el patio, sentado sobre un cráneo de vaca, junto á la cocina, cuando un forastero se presentó de improviso.
— Buenas tardes, — había dicho.
Y el viejo, después de haberlo mirado por debajo del ala del sombrero, — con la cabeza gacha como toro que va á embestir, — había refunfuñado:
— Güena.
Después, al rato, sin levantar la vista, toda su atención consagrada al lazo que concluía, agregó entre dientes:
—. . . jsé.
Mientras el forastero se apeaba y maneaba el caballo, don Zoilo, saliendo de su fingida preocupación, lo observaba de reojo. Primero miró el doradillo grande y gordo, de marca desconocida; después el «apero», modesto, pero completo y cuidado; y, por último, el hombre, un mozo alto y gallardo, que le era tan desconocido como el caballo.
El mozo se acercó haciendo sonar las espuelas de metal amarillo y tendió la mano á don Zoilo, que la tocó apenas con la punta de los dedos gruesos, negros y velludos. Después, sin levantarse, miró á su al rededor y empujó con el pie un pedazo de tronco de ceibo, para que el mozo se sentara. Hecho lo cual, y como si no hubiera nadie delante, inclinó la cabeza sobre el trabajo y empezó á desatar el «tiento» que apretaba provisoriamente el cuero en el sitio en que debía ir el «corredor» sujetando la argolla. Durante largo rato estuvieron así uno frente á otro, sin cambiar una palabra. El viejo se preguntaba qué habría ido á buscar aquel zopenco, á qué otra cosa que á encargarle un lazo podía haber llegado á su casa, y qué era lo que esperaba para desembuchar de una vez. El joven, por su parte, tímido y respetuoso,—con esa educación campesina que enseña la veneración del anciano, — pero al mismo tiempo impaciente y turbado por la descortés acogida, tan poco usual en los hábitos camperos, — estiró una pierna, hizo sonar la rodaja, tosió y
— Esteee. . . . — dijo.
El trenzador miró primero la espuela, luego la bota de charol, en seguida la bombacha de merino, y sin seguir más adelante, continuó su trabajo.
— Yo soy Lucio Díaz, de Tacuarí. . . . vengo pa decirle que su hermana Casilda es muerta.
Inútilmente esperó el mensajero que aquella brutal noticia, descargada á quema ropa, impresionara al viejo solitario, contrajera las líneas de su rostro ó le arrancara una frase cualquiera, capaz de romper el hielo de la entrevista; capaz de descubrir un alma susceptible de afectos, apta para el intercambio de sentimientos humanos. Como si la noticia no le atañera en lo más mínimo; como si ella no despertara en su corazón ni aún la vaga condolencia por la desgracia de un semejante, ya que no la pena por el fallecimiento de un deudo; como si aquel exterior de semi salvaje no guardara ni un rastro de la sensibilidad de la especie, el viejo se contentó con hacer una ligera inclinación de cabeza que no expresaba dolor ni extrañeza. Con un pequeño cuchillo de mango de madera forrado de «tongorí», trabajaba el cuero, redondeando el sitio en que iría el corredor, sin ocuparse para nada del visitante. Éste, que estaba violento y turbado, agregó al cabo de un rato de espera:
— La finada Casilda dejó una hija. . . .
Y se detuvo, fijando en el viejo la mirada interrogativa de sus grandes ojos castaños; pero don Zoilo, muy afanado en afinar un tiento, parecía no haber oído nada. Dejó el cuchillo en el suelo y buscó la lezna que estaba á sus pies, junto con las demás herramientas, entre lonjas y briznas de cuero, blancas y vermiformes.
Lucio Díaz se atrevió á repetir:
— La finada Casilda me encargó, cuando estaba casi boquiando, que viniera á verlo.
— ¿Pa qué? — preguntó secamente don Zoilo, con esfuerzo, como si le doliese hablar.
— Pa que se haga cargo de la muchacha,—contestó Lucio, ya casi agotada la paciencia, y en un tono de enojo que hacía vibrar sus palabras.
El trenzador escupió al cuero, extendió la saliva con el dedo y dió principio al corredor, mientras Lucio, tartamudeando, encontrando las palabras con dificultad, formando las frases con penosa torpeza, contaba la triste historia. La hermana del solitario, casada con un puestero de la Estancia del Ceibo, en Tacuarí, había muerto de grano malo, cinco días después que su marido. Poco antes de expirar, y en medio del infinito dolor de dejar huérfana y abandonada á su única hija, la pobre mujer se acordó de Zoilo, el hermano ingrato y desamorado que, abandonando de pequeño la casa paterna, había envejecido en pagos lejanos sin haberse acordado jamás de sus parientes. Ella sabía donde debía hallarse, bien que ignorara en absoluto su estado; y aunque le suponía un hombre malo, su desesperación de madre moribunda se lo presentó como único amparo para la infeliz criatura que iba á quedar sola en el mundo. Al fin no habría de ser una hiena, y quizá se resolviese á aplacar con una obra caritativa los remordimientos que seguramente mortificarían su alma ingrata. Hasta las fieras tienen alguna vez nobles sentimientos, y hasta en las bestias hallan eco los desesperados ruegos de la voz de la sangre. En el martirio de su agonía, la pobre mujer buscaba atenuaciones para la conducta de Zoilo, y se imaginaba que acaso no era tan perverso, que quizás circunstancias que ella no podía precisar, hubieran motivado su cruel comportamiento. Lucio, el niño confidente, había recibido aquel encargo con el corazón opreso por la pena, y una vez cumplido el triste deber de dar cristiana sepultura al cuerpo de la muerta, habíase puesto en marcha en busca del hermano, había llenado su cometido, y si no tenía nada más que decirle. . . .
Don Zoilo, — con las rodillas muy separadas y muy juntos los pies, cruzadas las rodajas de las espuelas, — estaba concluyendo el corredor, uno de aquellos corredores fuertes, parejitos y lindos como él sólo sabía hacerlos. Levantaba el trenzado con la punta de la lezna, la que luego, y mientras apretaba el punto, ponía entre los dientes; después tornaba á la misma operación, escupiendo al cuero de cuando en cuando para que apretara mejor. Daba vueltas al lazo, lo observaba, lo palpaba con manifiesto cariño, satisfecho de su obra, orgulloso con su trabajo, seguro del elogio, olvidándose del visitante, que hacía una hora que estaba sentado en un trozo de ceibo, triste, contrariado, violento frente á aquel extraño dueño de casa que no hablaba, que no ofrecía un mate, que no atendía á las visitas y que aparentaba afectarle tanto la muerte de su cuñado y de su hermana como la del primer caballo que ensilló. Y como si esa reflexión hubiera hecho nacer otra repentinamente y más triste en la mente del gauchito, su rostro se nubló y adquirió una marcada expresión de disgusto. Con una sola mirada abarcó toda la población y tuvo para ella una sonrisa desdeñosa. ¡Casa de negros aquélla!. . . y entre el pajonal, cerca del monte, madriguera había de ser!. . . Entonces recordó las palabras de la moribunda, y se le antojó que aquel hombre debía ser un bribón empedernido é impenitente, alma de fiera jamás domada, avieso corazón, nunca sensible. Hasta parecióle un crimen entregar á semejante bárbaro la tierna niña huérfana, y, arrepentido de su viaje, le pesó haber cumplido el encargo de la muerta y se alegró de la negativa del trenzador. Otros seres más humanos sabría encontrar él, más compasivos y capaces de una buena acción. Sí; aun cuando el viejo miserable se decidiera á recoger á su sobrina, — lo que creía difícil, — ya había formado la resolución de no entregársela y de buscar en seguida un amparo más seguro para la inocente criatura. Bruscamente se puso de pie, y con faz adusta y agrio acento:
— Bueno, — dijo, — voy á marchar.
En seguida tendió la mano al viejo, quien, fingiendo no verle, siguió tranquila é indiferentemente rematando el corredor. El joven esperó un momento; el trenzador concluyó su trabajo, asentó la obra con el mango de la lezna, y después, dejando lazo y herramientas en el suelo, estiró una pierna, luego la otra, bostezó, exclamando sin mirar al visitante:
— ¿Ya se ba?. . .
— Sí, señor, ya es tarde,—díjole éste;—y por curiosidad, más que por esperanza ó por deseo, esperó aún, confiando en que hablaría al fin, aunque no fuera nada más que para proferir una brutal negativa que concluyera de poner de manifiesto el egoísmo y la ruindad de su alma. Había desmaneado el caballo, tenía en la mano las bridas y,
— Hay tormenta, — dijo, por decir algo.
— Pue que yueba, — contestó distraídamente el feroz taciturno.
El joven, no pudiendo ya reprimir el mal humor, tornó á tender la mano, — que esta vez el viejo tocó con la punta de los dedos, — montó, castigó al doradillo, y, sin volver la cabeza, se internó en el sendero del pajonal, disgustado consigo mismo, con el hombre y con el paraje, maldiciendo una y mil veces la hora en que había llegado á la inmunda morada de aquella fiera.
Don Zoilo, distraído, absorto, se escarbó los dientes con la punta del cuchillo, y mirando fijamente al sur, de donde creía ver venir la tormenta, se refregó las rodillas con la mano izquierda y dijo entre dientes, hablando solo:
— Pue que yueba. Cuando me duelen ansina los güesos, es juerza que yueba.
La tarde declinaba; el gris metálico del cielo tornábase cada vez más pesado, más uniforme y más triste; y mientras á lo lejos, en el confín, los montes de Cebollatí y de Gutiérrez se iban obscureciendo, trazando un inmenso ángulo negro, á derecha y á izquierda, hacia atrás y hacia adelante, el bañado extendía su enorme superficie plana, igual, quieta, coloreada de un azul pálido desleído, monótono, como un mar que duerme. Incesantemente cantaban las ranas, chirriaban los grillos, y de rato en rato oíase á lo lejos el alerta del chajá, la burla de un zorro, el quejido de un aperiá, el llamado de una nutria y las varias voces confundidas de innumerables sabandijas. El frío aumentaba, y el viento, soplando del sur, llegaba húmedo, oliendo á cieno, á pasto podrido, trayendo el olor acre y fuerte de las lujuriosas gramíneas que dominan el bajío.
El viejo trenzador empezó á pasearse por el «yuyal», sin que las ortigas ni los cardos hicieran daño alguno á sus pies descalzos. Su mirada, fría y dura, se volvía constantemente hacia el sur, y las ventanillas de su gruesa nariz se dilataban á gusto, aspirando con fruición el aire impuro, pesado y fétido. Y un goce extraño, un placer incomprensible parecía entrarle en el cuerpo como inhalaciones de oxígeno. ¡Raro y misterioso placer, peregrina é indefinible alegría, que sólo él podía sentir y comprender! Su vida estaba indisolublemente unida á aquel paraje desierto y yermo; su tristeza orgánica, la fría aridez de su alma envejecida sin encantos, se identificaba con la melancólica soledad del bañado. Para él,— la bestia huraña, — que tenía el instinto del aislamiento, el miedo al bullicio, el horror á la luz, — ñacurutú con forma humana, — no existía comarca preferida al esteral inmenso, al gran campo muerto, al monstruo de lodo, impasible, insensible, inconmovible, de faz eternamente sosegada y bonachona, en tanto que en las podredumbres de su seno hormiguea la vida y se libra continua y cruenta batalla entre miles de seres de centenares de especies. Al viejo y empedernido solitario, todo aquello le conocía, y, excepción hecha de los zorros que solían disputarle las guascas y las lonjas, todo era amigo, todo bueno y útil. El ceñudo morador del Puesto del Fondo sabía encontrar en la maleza un infalible remedio cada vez que algún dolor le aquejaba; cuando los soles ó las lluvias abrían una grieta demasiado grande en las paredes de su covacha, no estaba lejos el lodo reparador; si los vientos arrancaban un haz de paja á la techumbre, fácil le era corregir el desperfecto con sólo andar unos pasos y dar dos golpes de facón en las gramíneas. Durante las noches, el susurro confuso y continuo producido por las agitaciones de millones de pequeños seres, lo mecía, lo arrullaba como el murmurio sordo de un mar amigo. Nadie cruzaba por aquella zona sin que él supiera, — por el vigilante chajá,—de qué dirección venía y con qué rumbo marchaba. Las grandes crecientes no habían llegado nunca á mojar las cobijas de su catre de cuero, y en cambio le ofrecían el espectáculo grandioso, — que él observaba embelesado, — de aquella inconmensurable sábana blanca en medio de la cual sus ranchos se señoreaban como arca extraña y milagrosa. Y si alguien hubiera podido verle entonces, de pie, cruzados los brazos sobre el pecho, la melena agitada por el viento, la cruel sonrisa en los labios y la dura mirada fija en el océano amenazante, habría sentido terror y habríaselo figurado como un monstruo feroz dominando la inundación y gozando en el desastre. En estío, las terribles sequías producían inmensas fermentaciones que no alcanzaban á dañar su original organismo. Ni moscas, ni jejenes, ni mosquitos, ni tábanos hundían su aguijón en aquella epidermis endurecida por las intemperies. Sus pies, siempre descalzos, se hundían en el lodo sin encontrar un tronco de árbol que los hiriese, ni una víbora que los mordiera; sus pantorrillas desnudas desafiaban el filo de la paja brava y la espina del caraguatá. En aquella soledad triste y enferma, él vivía á plena vida, y sus bravos pulmones se dilataban á gusto aspirando el aire húmedo, acre, infecto, cargado con todas las pestilencias de las aguas podridas y de las plantas muertas.
____________
II
Un largo cuarto de hora permaneció todavía el viejo trenzador paseando lentamente y observando el horizonte. La lluvia empezó á caer en gruesas gotas perezosas, y sólo entonces entró don Zoilo en la cocina y avivó el fuego,—revolviendo el montón de cenizas con los dedos y soplando con fuerza, — para preparar su churrasco. Mientras éste se asaba, tomó mate amargo en la vieja calabaza renegrida y lustrosa; tomó mate después que lo hubo comido, — medio crudo y sin sal, — y luego atravesó el patio, sin darse prisa, sin cuidarse de la lluvia, — que caía copiosa,—y ganó su cuarto. Con su calma habitual arregló la cama, se desnudó, se acostó, y no tardó en sumergirse en profundo sueño, sin preocupaciones, sin recordar un solo instante ni al mozo mensajero, ni á la hermana muerta, ni á la niña abandonada.
Al otro día, bien de madrugada, ensilló su overo y se dirigió á la Estancia. No era día de ración, — había estado la víspera, — y los peones, acostumbrados á la regularidad de sus visitas, lo recibieron con bromas de mal disimulada curiosidad.
— ¿Los zorros le han robado la carne, viejo?— dijo uno; y otro agregó:
— Dejuro que es el ventarrón de anoche que lo ha traido hasta las casas.
Y como el trenzador permaneciera callado y sin desmontar, un tercer peón exclamó:
— ¡Dése contra el suelo, pues! No tenga miedo, que los perros están ataos.
Pero el solitario, sin hacer caso de las pullas, y sin bajarse, dijo con su aspereza de siempre:
— . . .stá don Montes?. . .
En ese momento, don Montes, — el capataz,— cruzaba el patio, y entonces el viejo echó pie á tierra y salió á su encuentro arrastrando las enormes rodajas de sus espuelas domadoras. El capataz tenía verdadero afecto por don Zoilo,—era quizá el único en el pago, que lo estimaba ó lo admiraba, y lo saludó alegremente, preguntándole el objeto de su visita.
— ¿Pue emprestá un cabayo? — dijo el viejo.
— ¡Ajajá! — exclamó riéndose el capataz; — ¿conque el parejero overo anda mal? Mire, amigo, un flete tan bueno y nuevito, ni dientes tiene!. . . Eso es, sí. . . . ¡Cuente el sucedido, viejo; cuente, pues!. . .
Don Zoilo, tan impasible ante éstas como ante las anteriores mofas, se contentó con repetir el pedido:
— Pue emprestá un cabayo pa un biaje?
Y aunque Montes insistió todavía por arrancarle una palabra que pudiera ponerlos en camino de adivinar la causa de tan inesperado acontecimiento, hubo de cesar en su porfía, porque el viejo no desplegaba los labios, y él le conocía demasiado para comprender lo inútil del empeño. Le dijo que echara al corral «la tropilla ’e la saina, que había ’e estar paquí abajo, en la cañada grande, y ensiyara el tordiyo negro de la marca bieja.» Con lo cual el trenzador se dió por satisfecho, se tocó el sombrero, refunfuñó un «adiosito», y salió al tranco en busca de la tropilla. Con toda calma, sin ningún apresuramiento, juntó los animales, los llevó á la «manguera», le «sentó las garras» al tordillo negro, — un caballo viejo, pero bueno, que él mismo había domado,— y al trotecito, al trotecito, emprendió viaje con rumbo á Tacuarí, cuando empezaba á levantarse el sol, en una envidiable mañana de otoño, fresca, tranquila y luminosa.
¿Qué sentimiento había nacido en el alma encallecida del huraño solitario? ¿Qué rincón de esa alma había milagrosamente escapado á la creciente acción de su egoísmo, — del mismo modo que aquellas manchas grises de su patio habían sido respetadas por las yerbas? — ¿Acaso aquella noche, — mientras el bañado gemía y la lluvia golpeaba la techumbre pajiza y el huracán galopaba por llanos y lomas como bagual salvaje, — la había pasado en vela en discusión consigo mismo? ¿Había, por primera vez en su vida, pensado que él también formaba parte del género humano, y debía, él también, aportar algo á la sociedad y ser, en alguna manera, útil á sus semejantes? Recordando su entrevista con Lucio, ¿la brutalidad de su proceder le había avergonzado, sacudiendo su corazón, y en la misteriosa soledad de aquella noche de borrasca habíansele presentado al fin los temibles fantasmas del remordimiento?. . . ¿Había llegado á ser hombre por la expiación, por el reconocimiento de su infamia?. . .
No; nada de eso. No había hecho ningún análisis, ni había sufrido ninguna impresión. El relato del joven no le conmovió en manera alguna, y esa noche durmió como todas las noches, con su largo y pesado sueño que jamás habían turbado las pesadillas. Sus ideas no tenían ni incubación ni proyecciones; la necesidad del momento le indicaba lo que debía hacer, y una vez obrado en virtud de esa necesidad, nada de sacar consecuencias, nada de prever resultados. Sus razonamientos eran simples como sus necesidades. Si se le ocurrió ó no se le ocurrió atender el pedido de la muerta; si su resolución nació en el instante mismo en que se lo dijera Lucio, ¿por qué habría debido decirlo, haciendo un gasto inútil de palabras? Iría, ó no iría, sin necesidad de comunicarlo á nadie. No había sentido ningún aguijón, ninguna voz interna que, hiriéndole la entraña, le hubiera dicho: ¡ve! Si su alma fué en alguna época sensible, la sensibilidad debía de haber desaparecido con la oxidación producida por larguísimos años de aislamiento. La afección, planta sensible, se había debilitado y había muerto, falta de savia, en una tierra pobre y privada de riego. Dura niñez, pasada entre extraños; fría juventud, vivida sin placeres, y árida vejez, soportada sin sostén, ¿cuándo había tenido él un amigo? ¿qué acción humana le había hecho ver en su semejante un impulso de generosa simpatía? Y así, en su ignorancia de los hombres y de las cosas, en el descenso gradual y continuado, llegó, sin que él mismo lo notara, al aniquilamiento absoluto de su sensibilidad afectiva. Siempre solo, siempre abandonado, era natural que se acostumbrara á mirar el aislamiento como ley de la vida. Convencido de que cuando alguno le halagaba y le trataba con buenas maneras era porque deseaba algo de él, juzgó que la amistad no existía, ó que no debía existir, pues sus conocidos, — no amigos, — invocaban la amistad para pagar menos sus servicios. Era, — sin saberlo,—un gran revolucionario. No comprendía ni aceptaba los jefes; y por eso no sirvió nunca en las guerras civiles, á las cuales hubiera ido como víctima á sufrir y exponer su vida, seguro de no ganar nada. Si él hubiera sido capaz de análisis anímicos, se habría visto bien embarazado para explicar cuál era el motivo que lo guiaba al decidirse á recoger á su sobrina. No debía ser el cariño, que no había sentido por nadie; no podía ser la compasión, que no había experimentado ni aún por su overo, al que solía tener todo un día enfrenado, sin comer ni beber. ¿Curiosidad? ¿capricho? ¿instinto animal renaciendo como esas semillas que germinan después de trescientos años de encierro?. . . Lo cierto es que aquella determinación, — por más reñida que estuviese con su carácter y sus antecedentes, — había brotado en él espontánea y rápidamente, sin previas meditaciones, y la había puesto en práctica sin ninguna especie de cálculos para lo porvenir.
Al trote, al trote, arrastrando su miseria á lo largo del camino, comiendo frugalmente en las pulperías, durmiendo á campo raso, — tan á satisfacción como en su catre, — saciando con caña la única voluptuosidad de su cuerpo, había llegado un lunes á la Estancia del Ceibo, — en Tacuarí, — al cabo de tres días de viaje.