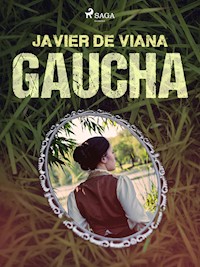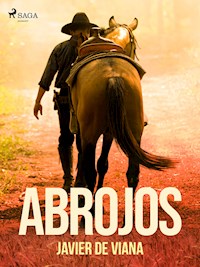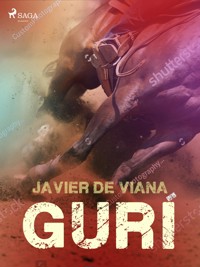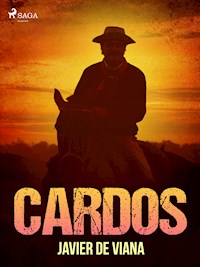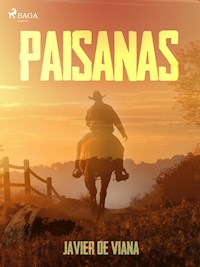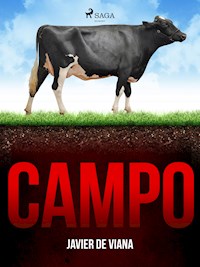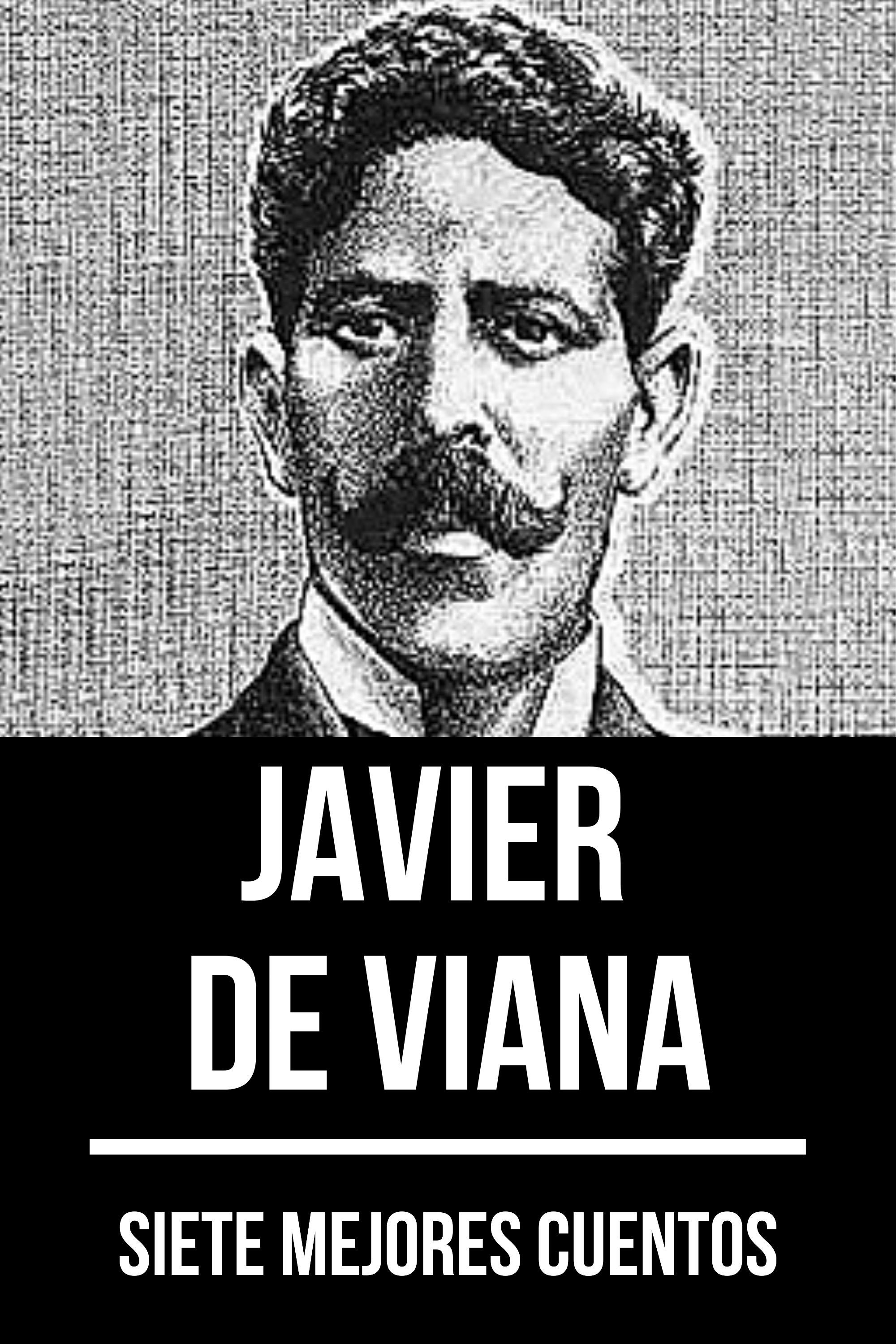Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Se trata de una recopilación de cuentos breves sobre la vida y la sociedad campestres en la pampa uruguaya escritos por Javier de Viana. Algunos de los relatos que contiene son «Soledad», «La tísica», «Como alpargata», «La rifa del pardo Abdón», «Charla gaucha», «Mendozina» o «Conversando».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier de Viana
Macachines
Saga
Macachines
Copyright © 1910, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682748
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
MACACHIN. — OXALIS PLATENSIS. Oxalidáceas. — Pequeña planta silvestre de flores rosadas y amarillas y tubérculos comestibles.
SOLEDAD
Había una sierra baja, lampiña, insignificante, que parecía una arruga de la tierra. En un canalizo de bordes rojos, se estancaba el agua turbia, salobre, recalentada por el sol.
A la derecha del canalizo, extendíase una meseta de campo ruín, donde amarilleaban las masiegas de paja brava y cola de zorro, y que se iba allá lejos, hasta el fondo del horizonte, desierta y desolada y fastidiosa como el zumbido de una misma idea repetida sin cesar.
A la izquierda, formando como costurón rugoso de un gris opaco, el serrijón se replegaba sobre sí mismo, dibujando una curva irregular salpicada de asperezas. Y en la cumbre, en donde las rocas parecen hendidas por un tajo de bruto, ha crecido un canelón que tiene el tronco torcido y jiboso, la copa semejante a cabeza despeinada y en conjunto, el aspecto de una contorsión dolorosa que naciera del tormento de sus raíces aprisionadas, oprimidas, por las rocas donde está enclavado.
Casi al pie del árbol solitario, dormitaba una choza que parecía construída para servir de albergue a la miseria; pero a una miseria altanera, rencorosa, de aristas cortantes y de agujados vértices. Más allá, los lastrales sin defensa y los picachos adustos, se sucedían prolongándose en ancha extensión desierta que mostraba al ardoroso sol de enero la vergüenza de su desolada aridez. Y en todas partes, a los cuatro vientos de la rosa, y hasta en el cielo, de un azul uniforme, se notaba idéntica expresión de infinita y abrumadora soledad.
No cantaban los chajaes en el pajonal vecino, ni gritaban los teros a la vera del cañadón menguado, ni silbaban, volando al ras del suelo, sobre las masiegas de paja mansa, las tímidas perdices. La naturaleza allí, no tiene lengua; el corazón de la tierra no palpita allí. El sol abrasador del mes de enero, calcina las rocas, agrieta el suelo, achicharra las yerbas, seca los regatos, y sin embargo, se siente frío en aquel sitio.
Yo me acerqué al rancho, golpié las manos y pronuncié el obligado:
—Ave María!
Y una voz cavernosa respondió:
—Sin pecado concebida!. . . Abajesé!. . .
Desmonté. Ante mí, sentado sobre un cráneo de vacuno, estaba un hombre viejo; viejo como esos caballos del piquete, que tienen la carretilla mora y los dientes en horqueta y que a pesar de eso trotan leguas y endurecen el garrón en los barriales.
—Paisano — dije, — vengo muerto de sed, y en la cañada. . .
—En la cañada — interrumpió, — el agua es fiera; pero es la única que tenemos pa beber nosotros.
—¿Nosotros? — exclamé, encontrando inadecuado el plural.
—Sí, nosotros: yo y los aperiaces, — respondió el viejo con entonación agresiva.
—¿No hay otra?
No hay. Si no le gusta, espere que llueva y póngasé con la panza pa arriba y la boca abierta, pa rejuntar la que caí.. y tamién es fiera aquí, — concluyó con una mueca amarga.
El tipo me interesaba; le ofrecí la cantimplora.
—¿Quiere un trago de caña?
—Alcanse, — respondió, y bebió un gran sorbo, sin demostrar ni satisfacción ni agradecimiento. Luego, mirándome por la angosta hendidura que dejaban las espesas cortinas de los párpados rugosos, mustios y caídos, agregó con la misma voz áspera y provocativa.
—Usté, por la pinta, parece sonso. . . digo. . . colijo que así será, porque el que ofrece pagar pastoreo en el campo pelao como corral de ovejas, o trai la tropa pasmada o es gringo dejuro. . .
—¿De qué nación es usted?. . .
—Oriental, para servirlo.
—De estorbo sirven ustedes!. . .
—Muchas gracias. Y a usted no necesito indagarle lo que es; pero, si no es mala pregunta ¿quiére decirme quién es?
Brillaron un instante los ojillos del viejo, aquellos ojillos turbios como las aguas del cañadón de bordes cárdenos, donde van a beber los aperiaces, y respondió altanero:
En antes juí el capitán Pancho Alvariza. . . aura soy el viejo Pancho, a secas, porque los pobres sernos como los güeyes: mientras estamos uñidos tenemos nombre y al clavarnos el fierro nos llaman: ¡Doradillo!. . . ¡Salpicao!. . . ¡Florcita!. . . y después que nos largan, semos los güeyes, no más. . . “Andá a echar los güeyes, ché!. . .”
Las réplicas amargas del paisano me hacían mal.
—¿No tiene familia? — le pregunté.
—¿Familia?. . . Supe tenerla — contestó. — Una mujer que me hizo tragar juego durante una montonera de años y que era más indigesta que carne de animal cansao; porque, vea mozo, mujer mala y caballo asoliao no tienen compostura. . . Y tuve tamién tres hijos; uno me lo mataron en Severino, otro en Corralito, cuando la revolución del primer Aparicio, y el otro ni sé ande dejó la osamenta. . . Y tuve tamién una hija que me la robó un sargento e policía, hace un tiempo largo y dende entonce no sé ande anda arrastrando las naguas sucias.
—¿Y ahora?
—Aura?. . . vea. . . Yo tuitas las mañanas voy a mírar ese canelón, que no sé pa que está allí, entre las piedras, sin dar sombra a naides, porque hasta los horneros juyen de esta soledá, y dispués bajo al cañadón pa mirar como se va secando cuando el sol calienta; y cuando se corta y las tarariras comienzan a morirse y a boyar, panza arriba, largo una risada, pensando que en este silencio de velorio, sólo yo y el canelón seguimos viviendo. . . Es verdá que yo soy oriental. . . y el canelón tamién!. . .
LA TISICA
Yo la quería, la quería mucho a mi princesita gaucha, de rostro color de trigo, de ojos color de pena, de labios color de pitanga marchita.
Tenía una cara pequeña, pequeña y afilada como la de un cuzco: era toda pequeña y humilde. Bajo el batón de percal, su cuerpo de virgen apenas acusaba curvas ligerísimas: un pobre cuerpo de chicuela anémica. Sus pies aparecían diminutos, aún dentro de las burdas alpargatas, sus manos desaparecían en el exceso de manga de la tosca camiseta de algodón.
A veces, cuando se levantaba a ordeñar, en las madrugadas crudas, tosía. Sobre todo, tosía cuando se enojaba haciendo inútiles esfuerzos para separar de la ubre el ternero grande, en el “apoyo”. Era la tisis que andaba rondando sobre sus pulmoncitos indefensos. Todavía no era tísica. Médico, yo, lo había constatado.
Hablaba raras veces y con una voz extremadamente dulce. Los peones no le dirigían la palabra sino para ofenderla y empurpurarla con alguna obscenidad repulsiva. Los patrones mismos — buenas gentes, sin embargo, — la estimaban poco, considerándola máquina animal de escaso rendimiento.
Para todos era “La Tísica”.
Era linda, pero su belleza enfermiza, sin los atributos incitantes de la mujer, no despertaba codicias. Y las gentes de la estancia, brutales, casi la odiaban por eso: el yaribá, el caraguatá, todas esas plantas que dan frutos incomestibles, estaban en su caso.
Ella conocía tal inquina y lejos de ofenderse, pagaba con un jarro de apoyo a quien más cruelmente la había herido. Ante los insultos y las ofensas, no tenía más venganza que la mirada tristísima de sus ojos, muy grandes, de pupilas muy negras, nadando en unas córneas de un blanco azulado que le servían de marco admirable. Jamás había una lágrima en esos ojos que parecían llorar siempre.
Exponiéndose a un rezongo de la patrona, ella apartaba la olla del fuego para que calentase una pava para el amargo el peón recién venido del campo; o distraía brasas al asado a fin de que otro tostase un choclo. . .; y no la querían los peones!
—“La Tísica tiene más veneno que un alacrán” — oí decir a uno.
Y a otro que salía envolviendo en el poncho el primer pan del amasijo, que ella le había alcanzado a hurtadillas:
—“La Tísica se parece al camaleón: es el animal más chiquito y más peligroso.”
A estas injusticias de los hombres, se unían otras injusticias del destino para amargar la existencia de la pobre chicuela. Llevada de su buen corazón, recogía pichones de “venteveo” y de “pirincho” y hasta “horneros” a quienes los chicos habían destruído sus palacios de barro. Con santa paciencia los atendía en sus escasos momentos de ocio; y todos los pájaros morían, más tarde o más temprano, no se sabe por qué extraño maleficio.
Cuidaba los corderos guachos que crecían, engordaban y se presentaban rozagantes para aparecer una mañana muertos, la panza hinchada, las patas rígidas.
Una vez pude presenciar esta escena:
Anochecía. Se había carneado tarde, Media res de capón asábase apresuradamente al calor de una leña verde que se “emperraba” sin hacer brasas. Llega un peón.
—“¡Hágame un lugarcito pa la pava!. . .”
—“¡Pero no ve que no hay juego!. . .”
—“¡Un piacito!. . .”
—“¡Güeno, traiga, aunque dispués me llueva un aguacero ’e retos de la patrona!. . .”
Se sacrifican algunos tizones. El agua comienza a hervir en la pava. La Tísica, tosiendo, ahogada por el humo de la leña verde, se inclina para agarrarla. El peón la detiene.
—“Deje — dice; — no se acerque.”
—“¿No me acerque?. . . ¿por qué, Sebastián?” — balbucea la infeliz lagrimeando.
“Porque. . . sabe. . . pa ofensa no es. . . pero. . . ¡le tengo miedo cuando se arrima!. . .
—“¿Me tiene miedo a mí?. . .”
—“¡Más miedo que al cielo cuando rejucila!. . .”
El peón tomó la pava y se fué sin volver la vista. Yo entré en ese momento y ví a la chicuela muy afanada en el cuidado del costillar, el rostro inmutable, siempre la misma palidez en sus mejillas, siempre idéntica tristeza en sus enormes ojos negros, pero sin una lágrima, sin otra manifestación de pena que la que diariamente reflejaba su semblante.
—“¿La hacen sufrir mucho, mi princesita?” — dije, por decir algo y tratando de ocultar mi indignación.
Ella rió, con una risa incolora, fría, mala, a fuerza de ser buena, y dijo con incomparable dulzura:
—“No, señor. Ellos son así, pero son buenos. . . y después. . . para mí to. . ..”
Un acceso de tos le cortó la palabra.
Yo no pude contenerme; corrí, la sostuve en mis brazos entre los cuales se estremecía su cuerpecito, mientras sus ojos, sus ojos de crepúsculo de invierno, sus ojos áridos inmensamente negros, se fijaban en los míos con extraña expresión, con una expresión que no era de agradecimiento, ni de simpatía, ni de cariño. Aquella mirada me desconcertó por completo: era la misma mirada, la misma, de una víbora de la Cruz, con la cual, en circunstancia inolvidable, me encontré frente a frente cierta vez.
Helado de espanto, abrí los brazos. Y antes que me arrepintiese de mi acción cobarde, cuando creía ver a la Tísica tumbada, falta de mi apoyo, la contemplé muy firme, muy segura, arrimando tranquilamente brazas al asado, siempre pálida, siempre serena, la misma tristeza resignada en el fondo de sus pupilas sombrías.
Turbado en extremo, sin saber qué hacer, sin saber qué decir, abandoné la cocina, salí al patio y en el patio encontré al peón de la pava que me dijo respetuosamente:
—“Vaya con cuidado dotor: yo le tengo mucho miedo a las víboras; pero, caso obligao, prefería acostarme a dormir con una crucera y no con la Tísica.”
Intrigado e indignado a un tiempo, le tomé por un brazo, le zamarreé gritando:
—“¿Qué sabe usted?”
El, muy tranquilo, me respondió:
—“No sé nada; nadie sabe nada; colijo.”
“¡Pero es una infamia presumir de ese modo!” — respondí con violencia. — “¿Qué ha hecho esta pobre muchacha para que la traten así, para que la supongan capaz de malas acciones, cuando toda ella es bondad, cuando no hace otra cosa que pagar con bondades las ofensas que ustedes le infieren a diario?. . .”
—“Oiga don. . . Decir una cosa de La Tísica, yo no puedo decir. Tampoco puedo decir que el camaleón mata picando, porque no lo he visto picar a naides. . . Pueda ser, pueda no ser, pero le tengo miedo. . . Y a la Tísica es lo mesmo. . . yo le tengo miedo, tuitos le tenemos miedo. . . Mire, dotor; a esos bichos chiquitos como el alacrán, como la mosca mala, hay que tenerles miedo. . .”
Calló el paisano. Yo nada repliqué. Pocos días después partí de la estancia y al cabo de cuatro o cinco meses leí en un diario este breve despacho telegráfico:
“En la estancia X. . . han perecido envenenados con pasteles que contenían arsénico, el dueño señor Z. . ., su esposa, su hija, el capataz y toda la servidumbre, excepto una peona conocida por el sobre nombre de “La Tísica.”
COMO ALPARGATA
—¡Ladiate!
—¡Ay!. . . cuasi me descoyuntás el cuadril con la pechada!. . .
—¡Y por qué no das lao!. . .
—Lao!. . . lao!. . . Dende que nací nu’hago otra cosa que darles lao a tuitos, porque en la cancha e la vida se Olvidaron de dejarme senda pa mí! ¡Suerte de oveja!. . .
Y lentamente arrastrando la pierna dolorida, escupiendo el pasto, refunfuñando reproches, Castillo se alejó; en tanto Faustino, orgulloso de su fuerte juventud triunfadora, iba a recoger admiraciones en un grupo de polleras almidonadas.
—¡Cristiano maula! — exclamó el indiecito Venancio, mirando a Castillo con profundo desprecio. Este le oyó, se detuvo, y con la cara grande y plácida iluminada por un relámpago de coraje, dijo:
—¿Maula?. . . ¿Creen que de maula no le quebré la carretilla de un trompazo a ese gallito cacareador?. . .
—¿De prudente, entonces?. . .
De escarmentao. Yo sé que dispués de concluir con ese tendría que empezar con otro y con otro, sin término, como quien cuenta estrellas. ¿Pa qué correrla sabiendo que no he’e ganar, que si me sobra caballo se me atraviesa un aujero, y que si por chiripa gano, me la ha de embrollar el juez?. . .
Y sin esperar respuesta, continuó alejándose aquel pobre diablo eternamente castigado por las inclemencias de la vida, cordero sin madre que no ha de mamar por más que bale, taba sin suerte que es al ñudo hacer correr!. . .
—¡Vida de oveja! ¡Vida de oveja! — iba mascullando mientras se alejaba en busca de un fogón abandonado donde pudiese tomar un amargo con la cebadura que otros dejaron cansada, con el agua recocida y tibia.
Allí, en cuclillas, con la pava entre las piernas, con la cabeza gacha, chupaba, chupaba el líquido insulso, sin escuchar las músicas y las risas que desparramaban por el monte las alegrías juveniles. En aquel domingo de holgorio su alma permanecía obscura y desolada. ¡Si su alma no tenía domingos!. . .
Culpa suya, decían.
¡Culpa suya!. . . ¿Culpa suya si el potro que agarraba le salía boliador?. . . ¿Culpa suya si el novillo que corría enderezaba para los tucutucus, tarjándole de antemano una rodada?. . . ¿Culpa suya si los aguaceros se desplomaban siempre durante su cuarto de guardia en las tropeadas?. . . ¡Culpa suya!. . .
—No; era la suerte, no más — respondía, — la suerte que castiga lo mesmo a los animales que al cristiano. . . En ocasiones, un matungo sotreta cae en manos de un gringo prolijo, que lo cuida a maíz y galpón, lo ensilla los domingos para dir al tranco a la pulpería y lo deja ocioso tuita la semana; y en ocasiones un potrillo de lai, lindo de estampa, juerte pal trabajo, ligero pal camino, v’al poder de un gaucho vago que lo galopea a medio día y lo larga en noche de helada, sin tomarse siquiera el cuidao de pasarle el cuchillo por lomo. Y aquél, ruín y fiero, está siempre gordo y pelechao, comiendo hasta hartarse, durmiendo a pierna suelta, mimao como muchacha linda y haraganeando como un perro!. . . Y en cambio el otro, flaco y peludo, calentao a rebenque, sangrao a espuela, se lo pasa comiendo raíces en los potreros pelaos de las pulperías y durmiendo parao en las enramadas, con la manea en las patas, con el freno en la boca, con el recao en el lomo. . . ¿Culpa suya, tal vez, si es el amo un hereje!. . .
Resignado, Castillo siguió chupando la bombilla hasta agotar el agua. Luego — ¡pequeña venganza! — tiró el mate entre la ceniza y la pava sobre el fuego; ésta cayó sobre un tizón e hizo saltar una chispa que fué a quemar el pie desnudo del desgraciado.
—¡Malhaya!
—¿Se quemó, amigo? — preguntóle un viejo que pasaba.
—Sí; esta pata tiene disgracia; una vez me la saqué de una rodada; otra vez me agarró un pasmo, y en Masoller me la atravesaron de un balazo. . .
—¿Anduvo en la última guerra?
Castillo miró con asombro a su interlocutor y dijo:
— ¡Dijuro!. . . ¿M’iba a librar de la guerra?. . . Siguramente que si hubiera sido pa un baile o pa una merienda no me invitan, ¡pero pa pasar trabajo!. . .
—¿Con quién sirvió, con los blancos o con los coloraos?
—Al prencipio con los blancos, dispués con los coloraos.
—¡Cómo es eso, amigo!.. ¿Entónces no tiene partido usted?
—¡Partido! ¡partido!.. ¿Qué quiere que tenga yo? Yo soy como l’alpargata, que no tiene lao, y lo mesmo sirve pal pie derecho que pal izquierdo!..
—¡Hay hombres asina! — exclamó con triteza el viejo paisano.
Y Castillo asintió, agregando filosóficamente:
—¡Hay hombres asina! hay hombres que son como los caminos, hechos pa que tuitos los pisen!. . .
LA RIFA DEL PARDO ABDON
Bajo el ombú centenario que cerca del galpón ofrece grata sombra en el bochorno de Enero, don Ventura, en mangas de camisa y en chancletas, recién levantado de la siesta, amargueaba en compañía de dos viajeros amigos que habían pasado en su casa el medio día.
Amargueaba y charlaba, cuando, cabaliero en un rocín peli-rojo y pernituerto, llegó al tranquito un muchachuelo haraposo que se quitó zurdamente el chambergo informe, gruñó un “güenas tardes” y contestó a la indicación de apearse con el siguiente rosario, cantado de un tirón:
Muchas gracias, no señor, manda decir mamita que memorias y cómo sigue la señora y que si le quiere hacer el por favor de comprarle un numerito d’esta rifa qu’es una toalla bordada por las muchachas que se corre el domingo en la pulpería e don Manuel en cincuenta números de a un realito cada número porque tiene mucha necesidá y como un favor y qu’es por eso que lo incomoda y que dispense.
Resolló al fin el chico y enseñó una vieja caja de cartón donde debía estar la prenda. Pero don Ventura, sonriendo, lo detuvo con un gesto, sin darle tiempo para enseñarla; y alcanzándole una moneda:
—Tomá el realito y andate, — le dijo — yo no dentro nunca en rifas.
Luego dirigiéndose a sus tertulianos:
—Palabra, — exclamó, — no dentro en rifas de ninguna laya; y eso qu’antes era mu dentrador: pero, dende una pitada machaza que me hicieron. . .
—Ha de ser divertido; larguelá pues.
—No, es que ustedes van a decir qu’es cuento, y les asiguro qu’es más verdá qu’el bendito. . .
—No, don Ventura; ya sabemos que usted no miente, — dijo uno.
—Cuando ronca, — completó el otro.
Y el viejo, que se pirraba por darle a la sin hueso, haciendo caso omiso de la anticipada duda del auditorio, empezó así:
—No quisiera mentir, pero me parece que fué cuando las carreras grandes en lo’e Mendigorry, en que jugaban el rabicano de mi compadre Ledesma y el doradillo del capitán Menchaca. . . Sí, aura me acuerdo, fué allí mesmo, hará como pa seis años. . . ¿no hará seis años de las carreras grandes?. . .
—Sí, pu’hay ha d’andar.
—Pa mi gusto, sí, eso es, seis años. . . u siete. Pus güeno, tábamos merendando en la carpa e la parda Belisaria, varios amigotes, entre otros el tuerto Perdomo, el cachafás aquel qu’era medio dotor pu’el agua fría, — cuando se presenta el pardo Abdón. . . . ustedes lo conocen al pardo Abdón, un abombao. . .
—Y haragán que d’asco.
—Eso mesmo, haraganazo, el pardo. El dotor,—nosotros siempre le llamamos el dotor al tuerto Perdomo, — encomenzó a buscarle la boca y a preguntarle cómo andaba con la renga Braulia y qué cuándo se casaban, y qu’era una lástima que se perdiera casal tan lindo, y que fuí aquí y que fuí allá!. . . El pardo qu’era bobote. . .
—Eso ya dijo, don Ventura.
—Dije qu’era abombao.
—Es lo mesmo.
—No, ché; no es lo mesmo cola qu’espinazo. . . pero vi’a seguir. . . El pardo, tuito redetido, le contestó:
—¡“Si tuviese pa los gastos!. . .”
—“¿Y cuánto precisás pa los gastos?—dijo el tuerto.
Y dijo Abdón:
—“Yo no sé, no señor. . . pero se mi’hace que con cincuenta pesos. . .”—y le relampaguearon los ojos al pardo qu’era. . .
—Bobote, — interrumpió uno de los amigos de don Ventura.
—Eso ya dije, — replicó éste — que’era namorao tamién.
—“Y rancho tenés? — le preguntó el dotor.
Y él dijo:
—“Rancho, no señor, tamién no tengo. . . pero. . .
—“¿Pero tenés amigos?”
—¡Eso es, sí señor!. . .”
—“¡Es claro!. . . Y dispués que te casés con la renga, más entoavía!”
El pardo largó una risada y el dotor lo siguió hamacando.
—“Pues mirá ché, no se ha’e decir que po’una miseria e cincuenta pesos ande suelta yunta tan pareja que pueda dar cría superiora. Yo te vi’a conseguir las cincuenta latas.”
—“¿Pa en cuándo?”
—“Pa hoy mesmo.”
—“¿De en deberas?”
—“Tan de endeberas como que vos sos el ñandú más ñandú de tuitos los ñanduces del pago. Escucha; va’a hacer una rifa. ¿Qué te parece?”
—“Lindo; pero es el caso que yo no tengo nada pa rifar, ¿sabe?”
—“¡Qué no vas a tener!. . . Vení p’acá”.
Y el dotor se llevó a Abdón p’ajuera y le metió labia, y de allá vinieron los dos, y el pardo se raiba, como si le cosquillaran las patas.
Perdomo se jué p’adentro, habló con el pulpero, pidió papel, hizo la lista y se vino y nos llamó a tuitos y juimos a la cancha’e taba, ande había un porción de amigos y leyó el papel que decía ansina:
“Rifa . — Se rifa en cincuenta números, a los daos y a peso el dentre, el pardo Abdón González. El que lo saque tiene derecho a tenerlo un año e’ pión sin pagarle nada más que la comida.”