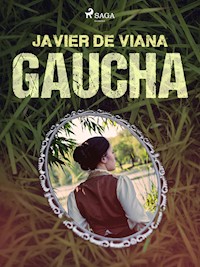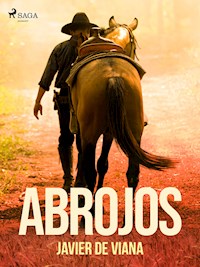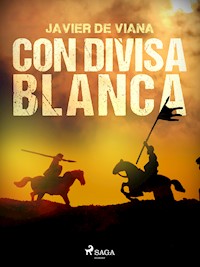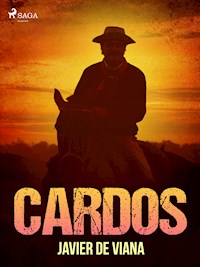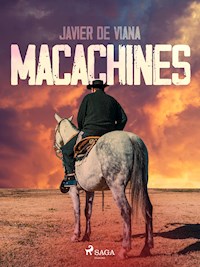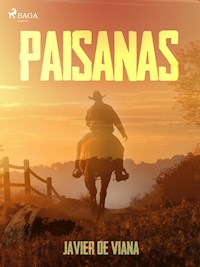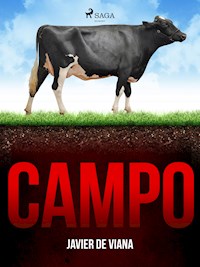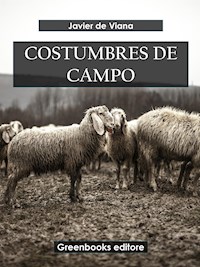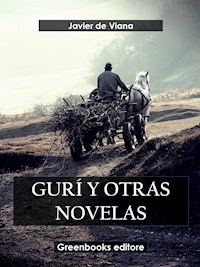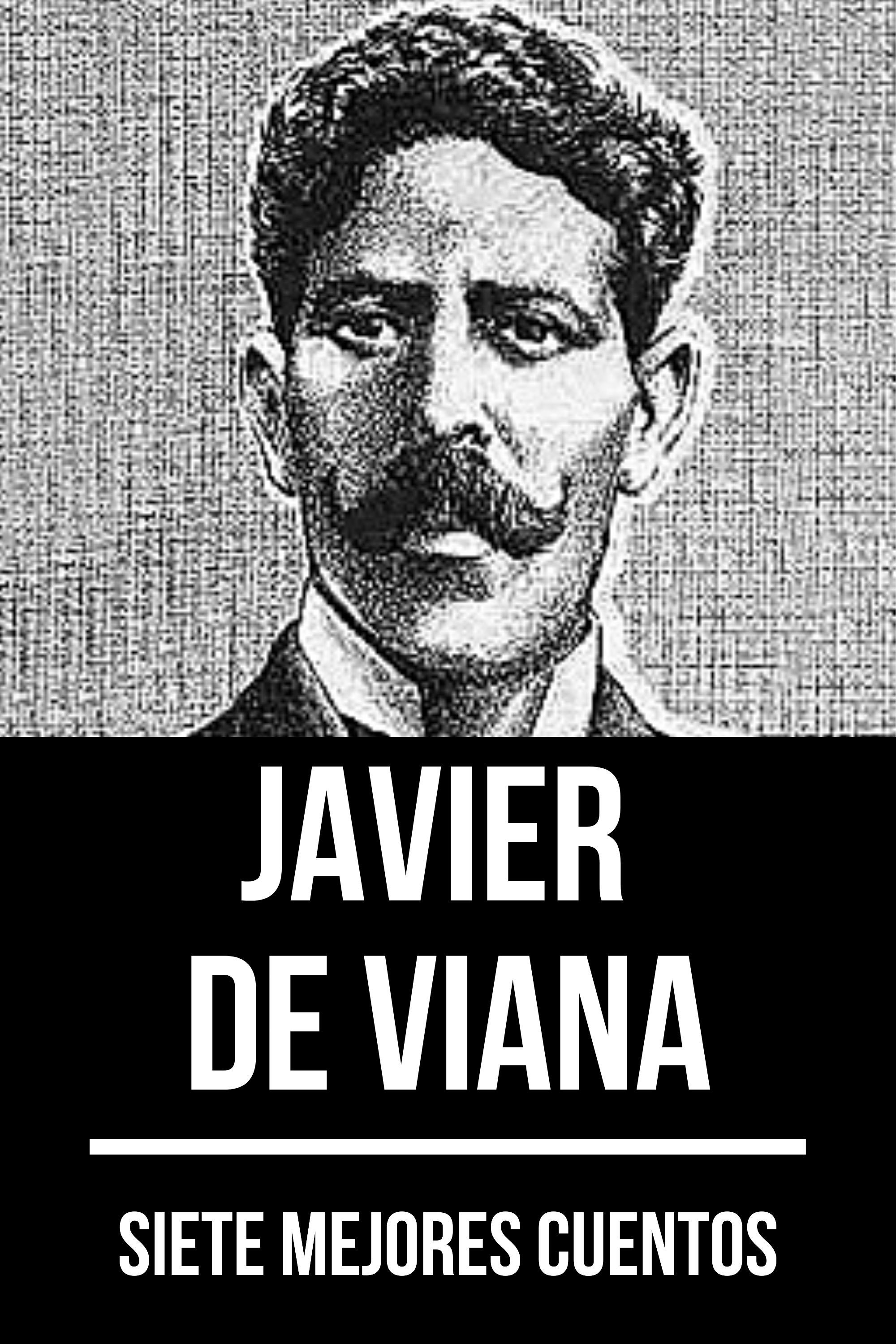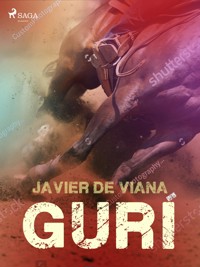
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Gurí» (1901) es una recopilación de cuentos de Javier de Viana: «Gurí», «En las cuchillas», «Sangre vieja», «Por matar la cachila», «La Yunta de Urubolí», «Las madres» y «La azotea de Manduca». En estos relatos se retrata la vida de la sociedad campesina en la pampa uruguaya y las guerras civiles de principios de siglo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier de Viana
Gurí
Prólogo y notas de Heber Raviolo
Saga
Gurí
Copyright © 1901, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682762
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
PROLOGO
El lector se encontrará ante un libro extraño. Pocos ejemplos tan palmarios debe de haber en nuestras letras de una obra que oscile como ésta, sin solución de continuidad, entre los más opuestos extremos de calidad y torpeza. Al menos, esa es una impresión que podrá hacer presa de más de un lector primario de Viana, y desconcertarlo. Por eso nos parece útil ponerlo sobre aviso. No obstante, el aparente caos estético puede ser rápidamente ordenado por un lector advertido: cuando Viana cuenta es un narrador estupendo, a la altura de los mejores de su época; cuando Viana opina o comenta sobré lo que cuenta, suele ser retórico, ampuloso y llega a caer a menudo en un sentimentalismo cursi que hoy nos resulta difícil de admitir. Por fortuna, esas parrafadas ampulosas, henchidas de citas altisonantes y sorprendentes por su perfecta inadecuación, suelen guardar una respetuosa distancia, no se mezclan a lo esencial del relato. Para salvación de muchos de sus cuentos, Viana nunca narra comentando: cuando se pone a contar, cuenta, y lo hace de manera incisiva, directa, con una vitalidad desbordante de sucesos, de seres y de objetos; entonces, cuando llega al final de un cuadro o episodio, a veces se siente en la necesidad de “profundizarlo” y nos endilga su interpretación psicológica o su comentario de orden moral. Tanto una como otro suelen ser molestos, innecesarios y muy a menudo ingenuos. El lector puede sentirse incómodo ante ellos, pero puede también apartarlos respetuosamente, tratar, si cabe, de gustar su “sabor de época”, y seguir disfrutando del estupendo narrador que tiene entre manos.
En el conjunto de la obra de Viana, Gurí constituye una unidad con “Campo”. Ambos libros contienen la casi totalidad de sus cuentos de larga y mediana extensión; cabría agregar algunos relatos de “Leña seca”, fundamentalmente “La tapera del cuervo” y “Facundo Imperial”. Pero no se trata sólo de una unidad cuantitativa; hay también una unidad temática, una unidad de estilo y una unidad de actitud, en las dos obras. En todos estos aspectos, pueden ser válidas para Gurí la mayoría de las consideraciones que hacíamos en nuestra introducción a la edición de “Campo” realizada por esta misma editorial. Los dos grandes temas que forman la urdimbre de su primer libro — el caudillismo y la guerra civil, por un lado; la decadencia de las virtudes gauchas y la desidia nativa, por otro— reaparecen continuamente en “Gurí”. También la oposición campo-ciudad, gaucho-doctor o “magnate”, dada con estructura simétrica y no del todo feliz en “Sangre vieja”. En este mismo relato asoma el tema del caudillismo, que se reiterará en “La yunta de Urubolí” y en “En las cuchillas”. Y en la novela corta que da nombre al libro se plantea, en una doble dimensión, realista y simbólica, el tema de la decadencia del tipo gaucho: el abismo que media entre el “gaucho de raza” que nos describe Viana en las primeras páginas del relato y su agonía al final del mismo, tiene un sentido que trasciende al personaje y se integra con la visión global del problema que surge de la totalidad de su obra. Es en este relato donde abundan más las “interpretaciones” y los “comentarios” del autor. Pero si prescindimos de ellos nos queda una obra de una crudeza y una maestría poco comunes, llena de una luz agria que parece corroer la figura de los personajes, tres o cuatro personajes dados por lo demás, con mano maestra.
Además de esta novela corta, y de cuatro cuentos, el libro incluye dos trabajos —“Las Madres” y “La azotea de Manduca”— que constituyen verdaderos ensayos del autor sobre los temas principales de su obra.
De los cuentos, los dos más perfectos, por su hondura y porque en ellos están casi ausentes los defectos que señalábamos al comienzo, son, creemos, “En las cuchillas” y “La yunta de Urubolí”. Sobre este último cita Arturo S. Visca una opinión de Rodó. “Salgo esta tarde para Buenos Aires y me llevo a Gurí de compañero de viaje. Sólo he leído LA YUNTA DE URUBOLI, que me parece admirable”. Es un cuento que parece un pedazo de historia viva, de esa historia menuda que, no obstante, en determinado momento roza la historia “grande”, una especie de crónica de costumbres gauchas novelada, sin mayor preocupación estructural, más que la que pueda surgir del desarrollo espontáneo de los hechos, de la vida misma. “En las cuchillas”, en cambio, parece un cuento pensado y “organizado” hasta en sus menores detalles. A más de un lector, esa súbita ceguera del instinto de baqueano, que mantiene al gaucho, tras largas horas de camino, siempre en un mismo punto, podrá traerle un sabor muy actual y muy antiguo, una singular mezcla de “modernidad” y eternidad.
Los dos trabajos que aparecen al final del libro, son de calidad muy desigual. “Las madres” es un ejercicio de la peor retórica: La que trata de apoyarse en la sensiblería; sólo puede interesar por su valor documental, por el alegato que encierra. “La azotea de Manduca”, en cambio, es un texto lleno de interés, donde el autor mezcla con pericia narración y ensayo y logra una recreación poética de una época y un modo de vida ya muertos, crudamente contrastados con la mezquindad de lo que lo rodea.
Para la presente edición hemos creído de interés poner algunas notas, explicativas de expresiones que puedan ser poco familiares al lector de hoy, particularmente al alejado de los ambientes rurales reflejados en la obra de Viana. No tienen la más mínima pretensión erudita ni están hechas de manera sistemática. Sólo nos hemos detenido en los términos que resultan menos usuales hoy en día y que pueden ofrecer dificultades al lector común y en particular al estudiante.
Las ediciones anteriores de “Gurí” son las siguientes:
GURÍ — Montevideo, 1901, A. Barreiro y Ramos, editor.
GURÍ Y OTRAS NOVELAS — Madrid, Editorial América, s/f., Biblioteca Andrés Bello.
GURÍ Y OTRAS NOVELAS — 3ra. edición “revisada por el autor”, Montevideo, editor Claudio García, 1920. (En esta edición falta “La yunta de Urubolí”).
GURÍ Y OTRAS NOVELAS — Montevideo, 1946, Claudio García y Cía. — Editores, Biblioteca Rodó.
HEBER RAVIOLO
GURI
Para Adolfo Gonzálex Hackenbruen.
I
En un día de gran sol —de ese gran sol de enero que dora los pajonales y reverbera sobre la gramilla amarillenta de las lomas caldeadas y agrietadas por el estío— Juan Francisco Rosa viajaba a caballo y solo por el tortuoso y mal diseñado camino que conduce del pueblecillo de Lascano a la Villa de Treinta y Tres. Al trote, lentamente, balanceando las piernas, flojas las bridas, echada a los ojos el ala del chambergo, perezoso, indolente, avanzaba por la orilla del camino, rehuyendo la costra dura, evitando la polvareda. De lo alto, el sol, de un color oro muerto, dejaba caer una lluvia fina, continua, siempre igual, de rayos ardientes y penetrantes, un interminable beso, tranquilo y casto, a la esposa fecundada. Y la tierra, agrietada, amarillenta, doliente por las torturas de la maternidad, parecía sonreír, apacible y dulce, al recibir la abrasada caricia vivificante. ( 1 )
Bañado en sudor, estirado el cuello, las orejas gachas, el alazán trotaba moviendo rítmicamente sus delgados remos nerviosos. De tiempo en tiempo el jinete levantaba la cabeza, tendía la vista escudriñando las dilatadas cuchillas donde solía verse el blanco edificio de una estancia, rodeado de álamos, mimbres o eucaliptos, o el pequeño rancho, aplastado y negro, de algún gaucho pobre. Unos cerca, otros lejos, él los distinguía sin largo examen y se decía mentalmente el nombre del propietario, agregando una palabra o una frase breve, que en cierto modo definía al aludido: “Peña, el gallego pulpero; Medeiros, un brasileño rico, ladrón de ovejas; el pardo Anselmo; don Brígido, que tenía vacas como baba’e loco; más allá, el canario Rivero, el de las hijas lindas y los perros bravos. . .” Y así, evocando recuerdos dispersos, el paisanito continuaba, tranquilo, indiferente, a trote lento, sobre las lomas solitarias.
Las haciendas, aglomeradas en los bajíos, pacían buscando sombra; y en las alturas sólo se divisaba algún grupo de ovejas acurrucadas formando círculo, con las cabezas en el centro, blancas, inmóviles, confundiéndose a la distancia con un montón de peñas. Allí donde la chilca —antigua y feraz dominadora de las colinas— había desaparecido al golpe de los molares ovinos, la flechilla en hilos altos y finos, saltando bajos y zanjas, cuevas y sendas, cubría grandes zonas de superficie uniforme y convexa, y semejaba un gran campo de trigo al cual la luz meridiana arrancaba reflejos iridiscentes. No se columbraba ningún viajero en todo lo largo de aquel camino, siempre poco frecuentado, y con mayor motivo en la hora de la siesta, en esa hora de profundo sopor y de obligado reposo para hombres y para bestias. Apenas si, de cuando en cuando, y a lo lejos, divisábase por los campos uno que otro muchacho, que al trote perezoso de su petiso “bichoco”, andaba a caza de huevos de ñandú, mientras vigilaba el rebaño o recorría los llanos, atisbando ovejas con “bichera” ( 2 ) o animales para “cuerear”. En los miserables ranchos, negros y derruidos —que atestiguaban la pobreza y la desidia nativa,—( 3 ) advertíase el mismo silencio triste, abrumador, de comarca desierta, de heredad sin dueño. Cerca del camino se alzaban no pocas de esas miserables viviendas; y en sus “enramadas” —mal techadas con gajos de chalchal o mataojo— los hombres, tirados boca abajo sobre “caronas” ( 4 ) y “cojinillos”, roncaban rodeados de perros que dormían gruñendo. Al lado, el jamelgo, con el cuello estirado y las riendas caídas, paciente, plumereaba sin cesar con la espesa cola abrojienta y golpeaba el suelo, ora con una pata, ora con otra, afanándose en ahuyentar las moscas, los tábanos, los mosquitos y los jejenes.
En tanto, Juan Francisco, siempre al trote, continuaba la marcha, mirando a intervalos la altura del sol para calcular la hora y demostrando profunda indiferencia por los maravillosos paisajes que se ofrecían a su vista. En diario contacto con la naturaleza, era incapaz de advertir sus encantos, así como el hijo es quien menos sabe apreciar los méritos de la madre. No merecían una mirada suya el extenso llano verde salpicado de blancas, rosadas y ama rillas florecitas de miquichí; ni las esbeltas lomas que corren paralelas a uno y otro lado del camino; ni la cinta obscura y vaga, interrumpida a trechos, que indicaba el Corrales, ya cercano; ni la otra cinta, más ancha y más negra, del Olimar, columbrado en parte; ni allá, más lejos, amurallando el horizonte, las puntas gríseas de las asperezas del Yerbal y la serranía de Lago. Menos aún llamaban su atención el cielo azul, diáfano y puro, ni la caldeada atmósfera, ni los rayos del sol que, al reverberar en las cuchillas sobre los pastos tostados, semejaban miriadas de insectos agitando sin cesar sus élitros lucientes. Los panoramas iban pasando, uno tras otro, siempre diversos, siempre variados, pero con tal aspecto común de inmovilidad, de vida suspensa, que producían la sensación de una serie de vistas fotográficas.
El paisanito salía de su abstracción sólo para emitir juicio mental sobre el estado de las pasturas del campo que cruzaba, sobre la gordura de la res que rumiaba a orillas del camino espantando sabandijas con el borlón de la cola y sobre las buenas o malas cualidades del potro que, a su aproximación, corría bufando —aplanadas las orejas, enarcado el cuello, flotantes las largas crines incultas—, para detenerse a corta distancia, dando el frente como en son de reto y amenaza a quien atentase contra su salvaje libertad. Juan Francisco sonreía y tornaba a sumergirse en un mar de pequeños recuerdos insignificantes, vagos y descoloridos, un arroyuelo de agua insípida, que corre mansa y sin rumores, esas mil naderías que se agrupan en la mente en momentos de lasitud, y que son como hojas de papel que el viento eleva y arrastra y se ven un instante y desaparecen. En ocasiones, una bandada de avestruces que picoteaban en el llano, o una pareja de venados que, a la distancia, levantando las lindas cabezas por encima de las chilcas, lo miraban atentamente, dispuestos a emprender la fuga al primer amago de hostilidad, despertaban en el viajero sus poderosos instintos de cazador nativo, haciéndole pensar en las “boleadoras” que, con el trote del caballo, golpeaban el ala del “recado”. Y tan imperiosos eran esos deseos que de buena gana hubiera ensayado un “tiro de bolas” en el largo cuello de un “charabón” ( 5 ) o en los finos remos de un gamo si no hubiese sido imperdonable imprudencia en un gaucho de raza ( 6 ) dar una corrida a su “flete” en horas semejantes. ¡Si fuese más de mañana o más tarde! . . .
Andando así, Juan Francisco llegó cuando ya debían de ser más de las tres de la tarde, a la margen derecha del Corrales, un arroyuelo que, después de andar un par de leguas brincando sobre peñascos, llega a un campo bajo, donde se estanca, se bifurca y forma dos canales cenagosos. Las aguas, turbias y quietas, están siempre tapizadas de camalotes e inmensa variedad de algas que se enredan a las múltiples ramas de sarandíes, ceibos y achiras que, en grupos pequeños, crecen de trecho en trecho, rastreros, raquíticos, extendiendo sus raíces y sus ramas en la tierra blanda y en las aguas mansas para servir de alimento a los parásitos. Más allá de la línea de árboles y arbustos, en toda la ancha zona bañada por las aguas en las crecientes de invierno, invadiendo cinco o seis cuadras, y más, en trechos, extiéndese tupida vegetación de paja brava, de espadaña, caraguatá y totora.
El viajero, que era conocedor del paraje, avanzó resueltamente. Al acercarse, los chajáes dieron la voz de alerta y se alejaron volando de dos en dos, en tanto centenares de garzas blancas, grises y rosadas, pardos biguás, corpulentas cigüeñas, zamaraguyones, bandurrias, patos y cisnes silvestres, se levantaban formando una nube de alas, confundiendo sus diversos gritos y revoloteando a poca altura, como si sólo esperasen que pasara el intruso para volver a sus dominios.
El joven sonrió desdeñosamente, llegó a la orilla del canal —una angosta cinta de agua sin movimiento, coloreada de rojo por las algas—, encogió las piernas, castigó el caballo y cayó en el fango, casi contento de haber encontrado un casi peligro en su camino. Momentos después desmontaba junto a una portera; “compuso el recado”, lió un cigarrillo y, durante unos segundos, echando negligentemente grandes bocanadas de humo, permaneció recostado al caballo, la mirada fija en el bañado que quedaba atrás, inmóvil y feo, pútrido y maloliente; repugnante cáncer de la tierra.
Sacudió la cabeza para ahuyentar los jejenes, mató de una palmada un tábano grande prendido al cuello del alazán, montó de nuevo, y de nuevo continuó a trote lento por la orilla del camino, las piernas estiradas, gacha la cabeza, semicerrados los párpados.
II
Sobre un terreno alto y duro, el camino serpentea siguiendo el curso del Olimar; Juan Francisco levantó la cabeza y fijó la mirada en los enhiestos yatays que balanceaban en la altura sus penachos de largas y anchas hojas lucientes. Sus grandes ojos negros brillaron de contento y su mirada se fijó con insistencia en el bosque, en los guayabos colosos que, empujando desdeñosamente a sarandíes y pitangueros, ascienden buscando aire y sol, mientras sus ramos, robustos como brazos de obrero, se extienden con orgullo, protegiendo zarzas y sosteniendo sin fatiga gigantes nidos de águila y carancho. Más allá, oculta entre las frondas, se adivinaba la anchurosa laguna, de aspecto severo y amenazante. Todo el paisaje respiraba fiereza, y su gesto altivo de bruto no domado complacía al paisanito, trayéndole reminiscencias ignotas de lejanas y aún no olvidadas proezas de su raza. En cambio, los collados extensos y risueños, con sus incrustaciones de corolas multicolores; la poesía del monte —la enredadera gentil, el arrayán, con sus blancas pirámides de perfumadas flores, el inquieto mainumbí, Babel de los colores—, la calandria gris, de canto severo y triste; el sauce, con su porte melancólico de bardo medieval, y, en fin, lo pequeño, lo débil, lo enfermizo, lo refinado, lo femenino, pasaba por la mente del viajero como la luz a través del vidrio, sin dejar la huella de su paso.
De pronto detuvo el alazán y observó indeciso. A su derecha, a pocos metros, se abría la boca obscura de una “picada”.( 7 ) ¿Por qué seguir más adelante? ¿Por qué buscar el Paso Real, donde se encontraría forzosamente con multitud de viandantes, todos importunos y molestos a su espíritu concentrado, ansioso de soledad?. . . Su faz —de una belleza severa y grave de bronce antiguo— se asemejaba a esas estatuas modeladas para el silencio de los parques agrestes. Sus ojos grandes —que tenían el color y el brillo de la piel del lobo de mar— parecían mirar hacia adentro, en la obstinada inmovilidad de las razas concluídas,( 8 ) para quienes no existe el porvenir; almas cristalizadas que miran con horror la línea curva y se extasían en la contemplación de la misma forma geométrica repetida al infinito. Su boca, ancha, con labios finos y duros, tenía la orgullosa altivez, el conceptuoso desdén de la boca charrúa, que no conoció jamás las graciosas contracciones musculares de la risa. Y en su boca, en la línea sobria y adusta de aquellos labios descoloridos, estaba pintada —más que en el resto de su fisonomía— la taciturnidad de su carácter, la tendencia orgánica al aislamiento, al individualismo tenaz, indómito y rencoroso, siempre dispuesto a quebrarse en ondas espumosas contra el peñón de los convencionalismos sociales. . .
Optó por la “picada”. Taloneó al alazán, descendió los barrancos y llegó —por un gran claro del bosque— a inmenso arenal que duerme al flanco de una anchurosa laguna blanca como alas de garza y serena como la aurora. Y allí se detuvo aún unos segundos mirando cómo escarceaba sobre las aguas y las arenas la coruscante luz del sol de enero.
Hubo de andar por senda abrupta, tortuosa y larga —no más ancha de un par de palmos—, cerrada arriba por espesísimas frondas y obstruida abajo por troncos muertos y zarzas vivas: cadáveres de macizos guayabos por sobre cuyos cuerpos secos trepaban juguetonas las jóvenes ramazones. Rompiendo lianas con el encuentro y aplastando musgos con el casco, escalando barrancos, saltando canalizos y hundiéndose en barrizales, enredándose en los cipós, ( 9 ) hincándose en la espina del coronilla y desgarrándose la piel con la “uña de gato”, el bravo bruto hubo de andar por cuadras y cuadras en la obscuridad húmeda y tibia de aquel caracol selvático que al fin se abrió con un majestuoso pórtico formado por colosales virarós. Sin embargo, la “picada” no había concluído. En medio del bosque, en lo más hondo, cerrado a todos los vientos, guardado por imponente muralla viva de árboles seculares, lucía un círculo alfombrado de grama verde y alta, fresca y lozana: oculto y solitario prado donde van a danzar en las claras noches de luna las dríades ( 10 ) del Olimar, la calandria y el zorzal cantan a dúo misteriosas melodías, la brisa tibia columpia el incensario del arrayán y se inmoviliza el ceibo envuelto en su regio manto escarlata, mientras arriba, en la cúspide, sobre el orgulloso penacho del yatay —granadero de la selva— dormita el águila velando el reposo de la prole. . .
Juan Francisco desmontó junto a un pitanguero frondoso, quitó el freno al alazán para que paciera a gusto y se sentó sobre la hierba, junto al árbol, recostando en el tronco la cabeza.
Las piernas estiradas con indolencia, el cigarrillo en los labios, los ojos semicerrados, estuvo unos minutos contemplando con placer a su caballo, que arrancaba y masticaba golosamente la verde y sustanciosa gramilla. Después, poquito a poco, su imaginación se fue apartando de la imagen presente, del hecho real, de las cosas vivas, para volar hacia atrás, batiendo las alas en el cielo gris de los recuerdos.
En determinadas circunstancias de la vida, cuando se proyecta una resolución de carácter radical, el espíritu tiene una especial tendencia a inspeccionar el pasado, a hojear el empolvado archivo del alma. Ideas que alumbraron nuestros cráneos, sensaciones que estremecieron nuestros cuerpos, y que han quedado cristalizadas en el recuerdo, son como los mármoles mortuorios, silenciosos y augustos, que duermen siglos en la sombra de las criptas y que sólo son visitados en ocasiones solemnes. Tras el rechinar de la enmohecida puerta de hierro penetramos en el crepúsculo del antro: todo, hasta el polvo está inmóvil; todo, hasta el ambiente está muerto. Las estatuas, blancas y frías y rígidas, se nos presentan como un reloj parado, una máquina que aún existe, pero que no funciona. Y ante ellas, ante la prueba axiomática de que todo muere y nada desaparece, el espíritu depone su orgullo, se humilla y pide consejos a los que fueron. ¡Cuántas cosas sabe ese reloj que ya no anda! ¡Cuántas tormentas están heladas en el mármol de esas estatuas funerarias! ¡Cuántas enseñanzas se inmovilizan, aprisionadas en los cristales de las estalactitas del alma, que se cubren de polvo en la cripta del recuerdo!. . . Cadena sin fin, la vida, su eslabón de hoy, es amalgama en la cual entran tres cuartos del ayer. Pero en la química psíquica, como en la química biológica, sólo en extraordinarias situaciones se desciende al laboratorio. Se goza como se respira o se digiere, y así como es menester que nos ataque el asma o nos torture las gastralgia para que apreciemos el placer del funcionamiento regular de nuestros órganos, así necesitamos de las torturas morales para saber cómo se vive cuando no se sufre. Entonces se emprende el viaje de retroceso, se escudriña el pasado y se hacen esfuerzos por reconstruir las escenas de la vida vivida, con la esperanza de encontrar en ellas la fórmula del presente, ya que no del porvenir.( 11 )
En el melancólico silencio del potril desierto, luminoso y perfumado, Juan Francisco, frente a frente con un rudo problema moral, permaneció largas horas tendido sobre el césped, la cabeza recostada en el tronco del pitanguero, semicerrados los ojos y la imaginación errática, dando traspiés entre los escombros de la existencia pasada. . .
Ya comenzaba a obscurecer cuando enfrenó su caballo, y era ya noche cuando pisó el atajo que debía conducirle a la Villa de Treinta y Tres, tras un apresurado galope de media hora.
A las nueve de la noche, después de haber cenado, salía de la fonda y tomaba la calle principal de la pequeña villa, dirigiéndose a la plaza única, que era como la cabeza de aquella vía, demasiado ancha para el escaso tránsito. De cuadra en cuadra, tal cual café, una que otra casa de negocio, dejaban escapar por las entreabiertas puertas débiles claridades y apagados murmullos. En las esquinas, recostados en los postes de coronilla, los guardias civiles cabeceaban con la linterna a los pies. A largos intervalos los viejos faroles con sus cristales sucios y rotos, esparcían pálidas y temblorosas lucecitas, matando la sombra en limitadísimo radio. De rato en rato, en el silencio de villa muerta que reinaba, oíase el ruido de enaguas almidonadas, y una pareja de muchachas “orilleras” ( 12 ) pasaba furtivamente, pegándose a los muros para escapar a la vigilancia policial. Y ningún vehículo, ningún jinete por la calle enarenada, ningún rumor de vida en aquella arteria vacía.
A medida que avanzaba el gauchito iba pensando en el pago ausente. Nunca le había sido grato el pueblo; jamás encontró encanto fuera del campo inmenso, rebosante de luz, de las cuchillas sin término, de los valles dilatados, de las rugosas serranías, los ríos bramadores y los bosques salvajes. No comprendía cómo ni para qué habría el hombre de trocar la gran vida libre del despoblado por la vida asfixiante de los centros urbanos. No había amado nunca vivir en los pueblos; pero en aquellos momentos y en el especial estado de su ánimo la villa se le antojaba aún más deprimente y triste. ¡Qué diferencia entre la soberbia noche de los campos, que borrando detalles deja en el alma la impresión de lo colosal, de lo ilimitado, y esa mísera noche del villorrio, esa sombra confinada entre murallas y empequeñecida por la indecisa luz de los faroles a petróleo!. . . Involuntariamente recordaba sus travesías nocturnas al rumbo, bajo un cielo de una negrura solemne y honda, agujereada muy de tarde en tarde por la pupila roja del fogón de algún rancho invisible y que parecía pertenecer a la inmensidad silenciosa, a aquella inconmensurable comarca abierta que el hombre, el ser libre, el oriental, podía cruzar a todas horas y en todas direcciones. Al llegar a la plaza se presentó a su vista la masa obscura de los altos y ramosos eucaliptus,( 13 ) viejos centinelas del lugar que forman núcleo resistente a los pamperos y toldo impenetrable a los soles del estío. En ese mismo momento la campana de la iglesia parroquial comenzó el toque de ánimas con voz lánguida, soñolienta, cargada con las melancolías de las naves desiertas y el ritmo perezoso de la nube de incienso que asciende lentamente hacia la cúpula. Instantes después oyóse el prolongado redoble de un tambor, y la banda lisa de la policía urbana tocó oración. El golpe sordo y rápido de las cajas sonoras se mezclaba con el son lento y severo de las campanas, y de rato en rato las vibrantes notas de los clarines dominaban el conjunto con gritos estridentes que se apagaban poco a poco, dejando oír de nuevo el canto monótono, acompasado y triste de los bronces sagrados. Después, confundidos en un ruido extravagante e inarmónico, casi fantástico, iban repercutiendo de casa en casa, de arboleda en arboleda, hasta dispersarse, apagados y extraños, en las frondas negras del Olimar y del Yerbal. Y el disgusto del mozo creció al escuchar aquellos sones, que eran como el mandato imperioso de un amo imponiendo silencio; que eran como la voz de dos principios, de dos voluntades que nunca había logrado comprender enteramente: Autoridad y Religión.
III
Cada vez más preocupado, fue andando con lento paso hacia las afueras del pueblo, hasta detenerse junto a la pequeña puerta de un ranchejo aplastado, negro, semiderruído, aislado, sin patio, sin cerco y sin árboles. Golpeó con los nudillos de los dedos, y una vieja le abrió, saludó su llegada con exageradas demostraciones de contento, y tornó a cerrar la puerta con las dos vueltas de la llave.
Era una habitación pequeña: cuatro muros de terrón, bajos y arruinados; un techo pajizo con tantas goteras que más que techo era criba; dos puertecillas de tablas viejas mal ajustadas y un piso de tierra desparejo, con tales grietas, altos y bajos, que semejaban salidas de cañadón en camino carretero. En un ángulo, una vieja “marquesa” de pino pintado de rojo, vestida con colcha de algodón amarilla y verde, y llevando por tocado cortinas de burda tela almidonada; a su lado, una mesita de luz casi cubierta con un paño de crochet; y encima, una lámpara de vidrio, una alcancía de latón, un frasco de Agua Florida y una daguita de mango de metal labrado; enfrente un lavatorio igualmente de pino, color ladrillo, una luna desazogada, sostenida entre dos toscos maderos y chabacanamente rodeada por inmensa toalla de hilo con larguísimas puntillas en los extremos, blanca, brillante y rígida a causa del almidón, el bórax y la plancha; un baúl, un par de sillas, una percha sosteniendo algunas ropas y muchas cintas. . .
En medio de la pieza, sentada en un banquito junto a un brasero donde hervía el agua para el mate, en “pava” ahumada, Clara permaneció con los codos apoyados en las rodillas y la barba en la palma de las manos.
—Buena noche — dijo el mozo.
Ella lo miró. Sus ojos, muy anchos, de córnea blanca y brillante, que hacía resaltar el disco profundamente negro de la pupila, tenían la mirada lánguida y tibia de gata soñolienta; una mirada canallesca, innoble y falsa, semejante a la sonrisa que el mozo de tienda tiene para todas las clientes; una mirada puramente física, un haz de luz pasando a través de un sistema de lente.
Al rato, con voz suave y perezosa:
—Sientesé — dijo.
Juan Francisco tomó asiento junto a ella, en la silla que había dejado libre la vieja; cruzó la pierna y bajó la vista, disgustado consigo mismo, sintiéndose vencido y humillado en presencia de aquel ser miserable que amaba con todas las energías de su cuerpo y odiaba con toda la fuerza de su alma.
—¿Cuándo vino?. . . ¿Esta tarde?. . . ¿Y recién viene a casa?. . . Ya sé que tiene vergüenza de venir de día.
El mozo protestó; ella le atrajo hacia sí y estampó un beso sonoro, a plena boca, en los labios todavía algo contraídos de su amante.
Después continuó hablando con volubilidad, saltando precipitadamente de un tema a otro, mostrándose tan pronto triste, hasta fingir llanto; tan pronto alegre, hasta llorar de risa. Contradicciones, mentiras manifiestas, sin motivo y sin objeto, que hacían sonreír a Juan Francisco. Y ella, al notar sus dudas, se encolerizaba, cruzaba las manos, de palmas anchas y dedos cortos, exclamando con vehemencia:
—¿No crees?. . . Mirá, ¡por este puñao de cruces!. . .
Al momento, olvidándose del incidente, tornaba a las digresiones, a su incoherente discurso de saltimbanqui de feria, en un estilo arlequinesco salpicado de figuras extrañas, de refranes criollos y de vocablos obscenos. Su cara — de maxilar inferior demasiado largo, de frente alta y estrecha, de carrillos pulposos ( 14 ) — tenía movilidades desordenadas que más parecían rictus histéricos que naturales expresiones fisionómicas.
Juan Francisco la oía hablar, aproximando cada vez más su busto corto y grueso, enfervorizado con su calor, mareado con el olor picante de las carnes.
—Tengo sueño — dijo con voz dificultosa, los labios muy secos, los ojos muy brillantes.
En ese momento llamaron a la puerta.
—¿Quién es? —preguntó Clara.
Se oyó un gruñido, y ella, dirigiéndose al mozo, agregó:
—Abrí, ché; es mama.
Juan Francisco se levantó malhumorado y abrió la puerta, que dio paso a una vieja alta y escuálida, desgreñada y haraposa, a la cual seguía una chicuela de nueve o diez años, muy linda, muy fresca y con unos grandes ojos vivos, inteligentes, acostumbrados a ver y a comprender todas las miserias de su medio.
—¡Güe! ¡El Gurí! — exclamó alegremente la chicuela, corriendo a abrazar y besar a Juan Francisco, quien la recibió sonriendo.
—¿No me trajo nada?
—Caramelos.
—¡A ver, a ver!. . .
Clara se había levantado para ir hasta la mesita, de cuyo cajón extrajo un tarro con tabaco; lió un cigarrillo, lo encendió en la lámpara y se volvió, contraídas las hermosas cejas curvas y finas, increpando a Juan Francisco:
—¡Pucha que sos zalamero con la gurisa! ¡Te la vi’enseñar pa que te consolés con ella cuando yo mi’alce con otro!
Entre tanto, la madre sonreía con aire idiota, de pie en medio del cuarto. Su rostro de bronce, surcado por innumerables arrugas; los ojos grises, la boca larga y desdentada, los labios finos, violáceos y muertos, atestiguaban su embrutecimiento por la acción combinada de la miseria, del vicio y de la embriaguez. Encorvado el cuerpo flaco, sin seno, sin vientre; caídos los largos brazos terminados por unas manazas negras, con gruesos dedos deformados, permanecía allí, callada y sumisa, como un perro en espera de la carniza.( 15 ) Había tenido cinco hijas, de las cuales las cuatro primeras habían ido entrando sucesivamente — educadas por ella, prostituídas por ella y vendidas por ella — en la carrera del vicio. La quinta, Paula — aquella chicuela que la acompañaba, — esperaba su turno, moralmente corrompida ya, iniciada ya en ciertas prácticas del oficio y sin que sus diez años ignoraran, en la teoría, ningún secreto del infame destino que la aguardaba. Afeada, envejecida, consumida, la vieja miserable vivía implorando la caridad de sus hijas, que no siempre se mostraban sensibles a sus ruegos, y que cuando en alguna ocasión le daban un trozo de carne, unos trapos viejos o un par de reales, lo hacían de mala gana y acompañados de insultos. Pero ¿qué mella podían hacer los insultos en aquella piltrafa humana que durante cuarenta años se había revolcado en todos los fangos y conocía el hedor de todos los estercoleros y el rigor de todos los ultrajes?. . .
Perfectamente conocedora del carácter de Clara, esperó que se calmase para formular el pedido que la había conducido hasta allí. Bien sabía con cuánta facilidad pasaba su hija de la cólera a la risa. Así, al cabo de un momento aventuró su súplica:
—¿Sabés?. . . el carnicero me dijo hoy que no me fiaba más. . . porque le debo seis riales. . . y mañana no tenemos un pedazo’e pulpa pa echar a la olla. . . Por mi no es nada. pero por esta inocente criatura. . .
Y señalaba con aire compungido a Paula.
Clara saltó, indignada:
—¡La inocente! ¡Y sabe más que una mesmo! ¡No venga vendiendo bosta por pomada de olor!
Luego, con las mejillas encendidas, los ojos brillantes, meneando desaforadamente los brazos:
—Usté lo que quiere es unos riales pa comprar caña y emborracharse; y siempre es lo mesmo, y yo soy la burra que siempre la sirve. ¿Por qué no va a pedirle a Jesusa, o a Encarnación, o a Dorotea?. . . Porque ellas son tan arrastradas como usté y no le dan un cobre, ¡y, sin embargo, son las mejores pa usté!. . . ¡Vaya, vaya a pedirles a ellas; yo no le doy nada!. . . ¡Y mándese mudar que tenemos sueño!. . .
Con un movimiento rápido se acercó a la puerta y la abrió, indicando la calle a su madre y a su hermana.
La vieja bajó la cabeza; la chicuela se le acercó, mirando a Clara con grandes ojos asustados, y las dos infelices salieron caminando a reculones. La puerta se cerró con estrépito, y la dueña de casa prosiguió lanzando amenazas y soeces insultos. Juan Francisco, testigo mudo de aquella inmunda escena, se levantó y se acercó a su amante:
—¿Nos acostamos? — dijo.
—Sí, mi viejo.
Pero aún no debía concluir su disgusto; la puerta del fondo se abrió y la parda vieja, arrastrando las chancletas, entró.
—Comadre, — dijo con voz gangosa y servil: —¿Me da dos rialitos pa comprar caña?
—¡Pucha, comadre, usté no piensa más que en emborracharse! —contestóle Clara.
En seguida abrió la alcancía, sacó la moneda pedida y se la dio a su sirvienta, amiga, comadre y camarada.
—Y no venga a incomodar más —agregó,— que ya tenemos los ojos duros. ¡La vieja me ha hecho agarrar un estrilo!. . . ( 16 )
Al día siguiente, muy temprano, Juan Francisco entraba en el pueblo, caminando lentamente, el entrecejo fruncido, la mirada torva, un profundo disgusto marcado en su semblante.
Llegó a la fonda, comió un churrasco y mandó que le trajeran su caballo. ¡Oh, por esta vez era de verdad! Ensillaría en seguida y partiría para su pago, bien resuelto a no pisar jamás los umbrales de la inmunda morada de su concubina, donde iba en camino de dejar su dignidad de hombre.
IV
Juan Francisco Sosa era un paisanito de estatura pequeña y de cara infantil, lo que le había valido el apodo de Gurí, chiquitín. Tenía, sin embargo, una recia contextura. En el lenguaje pintoresco de la gente de campo decíase en el pago que “cada brazo suyo era un coronilla y cada pierna un ñandubay”. Parado a la puerta de una “manguera” ( 17 ) no había diestro que se atreviera a competir con él para “pialar de volcao”,( 18 ) pues difícilmente erraba tiro, y tumbaba la res de un tirón seco y seguro.