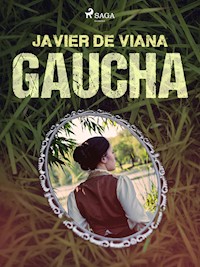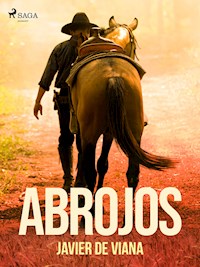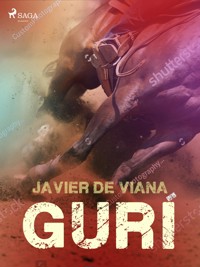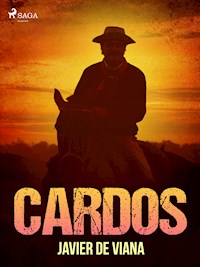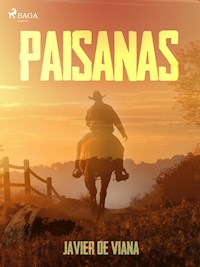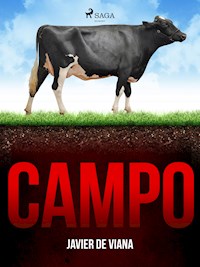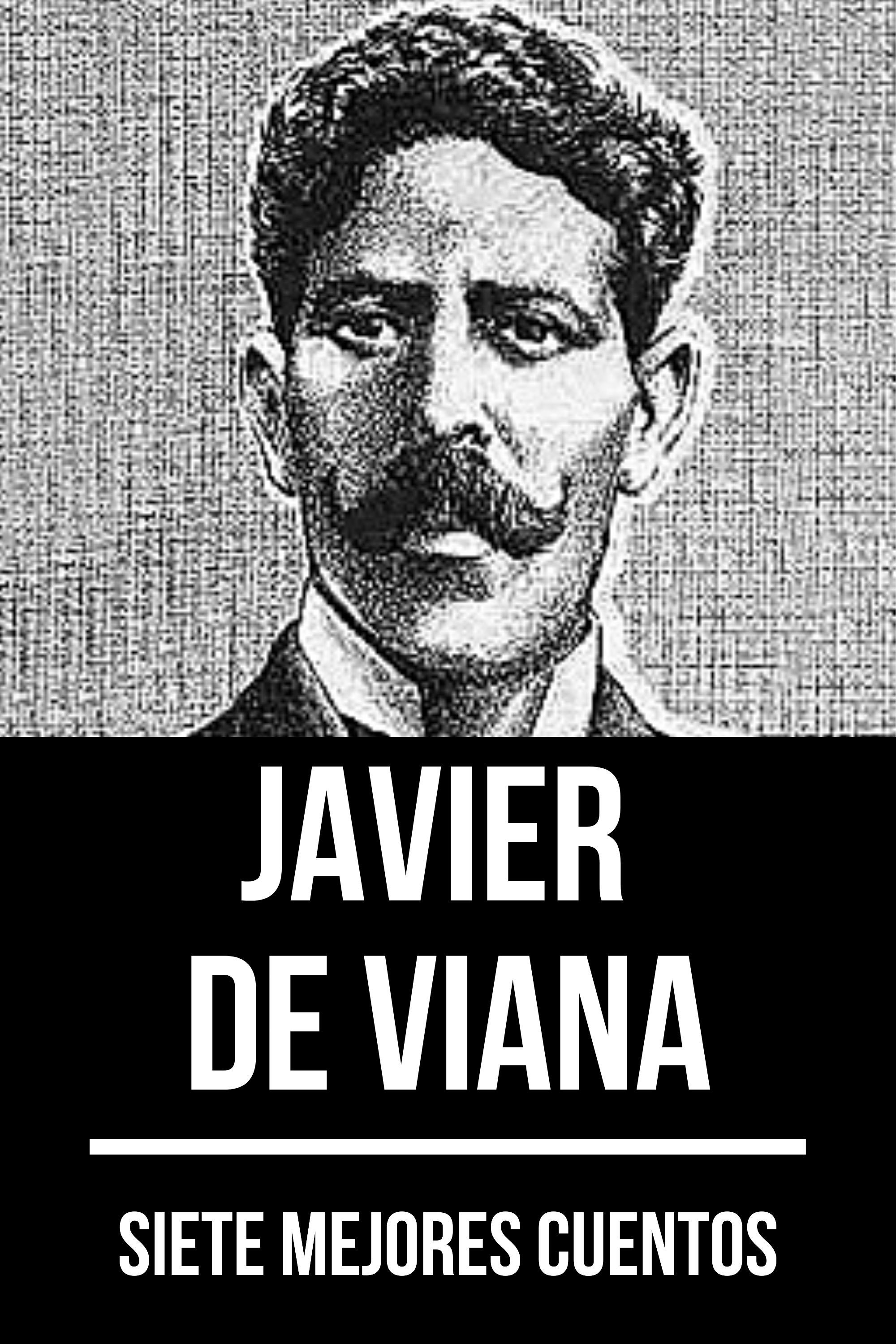Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«Con divisa blanca» (1904) es un libro de crónicas donde Javier de Viana cuenta sus experiencias como revolucionario durante la Revolución del Quebracho y la guerra civil de 1904, propiciada por el enfrentamiento entre las fuerzas de los partidos Blanco y Colorado, que concedió finalmente la victoria militar a José Batlle y Ordóñez.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 230
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier de Viana
Con divisa blanca
SEGUNDA EDICION
Saga
Con divisa blanca
Copyright © 1904, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682755
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A la brava división de Treinta y Tres, a los buenos e inolvidables amigos con quienes he compartido sufrimientos y esperanzas.
J. de V. Buenos Aires, Julio 1904
PROLOGO
Agotada en pocos meses la primera copiosa edición que de esta obra se imprimiera en 1904, varios editores de Buenos Aires me hicieron proposiciones para su reimpresión, proposiciones bastante halagüeñas pecuniariamente, para la pobreza, rayana en la indigencia, en que yo vivía entonces.
Con Divisa Blanca era un libro de combate, escrito durante la guerra civil, inicuamente provocada por don José Batlle, y es lógico que hubiere en él términos violentos, juicios apasionados, que por extenderse a una colectividad el error delictuoso de uno solo, deberían más tarde, en horas de reflexión serena, ser penosos a mi grande indulgencia por las debilidades ajenas; a mi respeto por las opiniones adversarias, y a mi entrañable amor por la tierra oriental y por todos mis hermanos orientales, cuyas discrepancias partidistas lejos de ser muralla de rencores, debieran ser justa de ideas, de la cual surgirían, hoy de un campo y mañana del otro, las iniciativas más ponderadas y beneficiosas para la comunidad uruguaya.
Basado en eso, rehusé las proposiciones a que me refiero, y tan consideré muerta esa obra que en ninguna de las ediciones de mis libros subsiguientes figura aquella en la página donde se anuncian los publicados y por publicar.
Yo deseaba, en homenaje a la concordia nacional, al amor y al respeto recíprocos, dar al olvido esas páginas de sufrimiento, diario íntimo de anotaciones trágicas y en ocasiones,— ¡por qué no decirlo! —de vergüenzas nacionales, donde, como queda expresado, la intemperancia del lenguaje y el apasionamiento de los juicios eran inevitables.
Por otra parte, los enconos banderizos habían ido puliendo sus filosas aristas y sus aguzados vértices y día a día, ganaba camino el santo sentimiento de la fraternidad.
Iban cicatrizando las heridas, se iban borrando los agrios recuerdos, se caminaba a prisa hacia la definitiva concordia familiar, y sólo en el cerebro de un insensato podía nacer el propósito de profanar las sepulturas, desenterrar los muertos y aventar cenizas con airado gesto de desafío a la cordialidad y a la paz.
Surgió, sin embargo, ese insensato.
El señor Batlle, único responsable de aquella sangrienta lucha fraticida,—que pudo evitar y no lo hizo, cegado por el despecho y el orgullo de su poder aristocrático,—es quien ha tenido la infeliz inspiración de reabrir el proceso.
En el preciso momento en que las colectividades políticas todas,—y en primer término la gran parcialidad nacionalista,—trabajan afanosamente para concurrir al pacífico torneo democrático del próximo noviembre, el señor Batlle intenta en virulentas arengas, hacer revivir el fuego de los odios en el choque de las divisas legendarias y revuelve el clausurado arsenal histórico, para exhibir fusiles herrumbrosos y lanzas ensangrentadas, que sólo testimonian, en último análisis, la incapacidad del gobernante y el duro corazón del hombre que ideó, ordenó y dirigió la siega macabra de 1904.
Esa actitud justifica la reimpresión de Con Divisa Blanca, como protesta de los aún enlutados hogares uruguayos, ante la soberbia desvirtuada de quien después de haber tejido los crespones, amenaza,—si un absurdo colectivo o una culminación del fraude, lo llevasen de nuevo al poder,—con reproducir su intransigencia cruel, el implacable cesarismo de sus dominaciones anteriores.
No es sin pena y sin tenaz resistencia que he consentido en la reedición de esta obra; pues, no obstante las razones enunciadas, me roe la duda de si no habré yo caído, involuntariamente, en un delito parecido al que fustigo.
Pero, en todo caso, confío en que al juzgárseme se tendrá en cuenta la atenuante de la reconocida sinceridad y el desinterés de mi vivir en las letras y de mi vivir en la sociedad.
Javier de Viana.
I
TOQUE DE REUNION
Es la tarde de un claro y luminoso día de enero. La pequeña villa de Treinta y Tres se agita en movimiento inusitado. Por sus calles, antes solitarias, se ve el continuo galopar de jinetes que van y jinetes que vienen; en su única plaza, a la sombra de los grandes plátanos y de las acacias en flor, está tendida en batalla la división departamental. En los balcones, en las ventanas, en las puertas de las casas, se ven mujeres pálidas que contemplan aquel apresto con ojos de dolor, y niños que observan con ojos inocentes que interrogan a las madres, no sabiendo si han de reir o han de llorar.
En una de mis idas y venidas paso por el hotel donde está mi esposa teniendo a mi hijito de la mano.
—«¿Tú también?»—me dice con lágrimas en la voz. —«Yo también»—respondo, y huyo para que no me amilane el recuerdo del hogar que la más inicua de las guerras ha deshecho con su zarpazo feroz.
Llega la tarde, y en el silencio angustioso que envuelve a la villa, suenan los clarines. Es el último momento. Mi peón,—que dentro de un rato ascenderá a la categoría de asistente,—me tiende la brida del caballo; un amigo me entrega una cinta blanca, que anudo en la copa de mi sombrero.
El clarín toca a caballo. Está oscureciendo y en la pequeña villa hay un silencio de infinita tristeza y parece que se escuchara el sollozo ahogado de las madres, el lamento de las esposas, el tierno suspiro de las novias. Yo echo una última mirada a la población, que se borra en las sombras de la noche, y mi egoismo sólo ve la esposa y el hijo que me obligan a abandonar... Hace cinco meses que partí, no los he vuelto a ver, y comprendo ahora la profundidad del verso latino: «Bella matribus detestata».
La columna en marcha consta de cerca de cuatro mil hombres, mandados por los coroneles Francisco. Saravia, Bernardo Berro y Juan José Muñoz. Lleva como dos mil fusiles, algunas lanzas... y mucho entusiasmo. Además de la gente de Maldonado, venida con Muñoz, va allí todo lo que quedaba de Treinta y Tres. Todo lo que quedaba, pues los escasos colorados habían partido ya, por rumbo opuesto y con divisa roja siguiendo a Basilicio Saravia. Hombres hechos, mozos viriles, viejos y niños, todo va allí. En el pueblo han quedado solamente las mujeres; y la brisa tibia de la tarde que pasó por el Olimar y se desparrama en el bosque del Yerbal, sacude las ramas flexibles de los sauces y parece que dejara en ellas el eco del llanto de las madres que allá a lo lejos, en la villa muda, quedaron de hinojos, llenando con su angustia las obscuras habitaciones desiertas.
Al trasponer el paso del Yerbal, los clarines de la banda lisa de la compañía urbana lanzan las notas agrias de una marcha guerrera. Y yo miro instintivamente al jefe, a Francisco Saravia,—al coronel Pancho, como le llaman allí—y me impresiona el contraste entre los sones marciales de los bronces y el aspecto pacífico del caudillo. Bajo, grueso, negligentemente vestido; un gran chambergo encasquetado, la cara ancha, rubicunda, sombreada por escaso bigote negro; la nariz pequeña, los labios entreabiertos en eterna sonrisa bondadosa, todo indica al paisano sencillo, laborioso, pacífico. Para encontrar en él algo de la impetuosidad temeraria de la raza, es necesario observar sus ojos, los pequeños ojos pardos, inquietos y luminosos, que habitualmente sonríen al igual de sus labios, y en ocasiones brillan con intensos fulgores de osadía y de coraje. Es muy rico; su cinto, su ancho cinto de tropero, siempre está lleno de libras. Generoso a su manera, jamás ofrece un peso a nadie, jamás se niega a quien se lo pide. Pasa la vida en su estancia, cuidando su hacienda, tomando mate y jugando al truco. Hace un tiempo le ofrecieron la jefatura política de Treinta y Tres, y su contestación fué lanzar la bulliciosa carcajada peculiar de los Saravia. Sólo abandona su morada cuando las autoridades de su partido lo necesitaban. En esos casos no pregunta para qué; monta a caballo y sigue, sea para exhortar a los compañeros en las luchas comiciales, sea para guiarlos en la pelea de las contiendas armadas. Es un tigre en la guerra y no ama la guerra: en el campamento, mientras amarguea en los fogones de los soldados, su plácida sonrisa se corta de pronto y, en su lenguaje pintoresco, expresa la nostalgia del pago y y queda triste un momento, pensando en el rodeo, en la cocina de la estancia, en las partidas de truco y en las delicias del amargo; luego sacude la cabeza, deja vagar en sus labios la eterna sonrisa bordadosa, casi infantil, y exclama con su vocesita aflautada:
—«Hay que cinchar, pues, hay que cinchar.»
Y él cincha, contento como matungo viejo que mira con indiferencia el maiz y la alfalfa. Mientras avanzamos penosamente por los bañados del Yerbal, se acerca a nosotros el viejo coronel Berro, veterano de aspecto imponente, alto, recio, de mirada dura, de larga barba blanca, de palabra afable, con una afabilidad fría, que viste sin ocultarla, su alma imperiosa, altanera, dominadora. También sonríe siempre, pero con los labios nada más, con los labios coronados por grueso bigote cano, los ojos protegidos por un bosque de cejas, miran siempre al suelo como para que nadie pueda leer en ellos las aspiraciones de aquella alma voluntariosa. Y habla y habla con la cortesía irónica, y su frase se dobla al igual de su gran cuerpo robusto, donde anidan energías que han resistido a los años, a las fatigas, a los sufrimientos y a las decepciones. Habla mucho, con voz pausada midiendo las palabras, observando al auditorio de soslayo, diciendo siempre lo que quiere decir, jamás lo que piensa. El primero en acudir a la cita, siempre pronto a tomar las armas en defensa de su partido, está allí, con todos sus hijos. En Aceguá enterró uno; los supervivientes le siguen y él está dispuesto a mandarlos a las comisiones más arriesgadas, sin titubeos y sin emoción aparente: nadie puede leer en aquella máscara extraña cuya boca siempre rie, cuyos ojos duros parecen amenazar siempre.
Y al lado de Saravia y de Berro está Juan José Muñoz. Bajo, endeble, correctamente vestido, muy cuidada la barba rubia, el habano entre los dientes, tiene en sus ojos azules una mirada suave, burlona y al mismo tiempo firme de hombre que conoce la vida, y no la toma en serio. Los soldados tienen por él un gran respeto. Dicen que es enérgico, vivo y muy valiente. Yo lo conozco poco y espero juzgarlo más adelante. Por lo tanto, me concreto a anotar el contraste que resulta de su figurita pequeña y atildada, entre la gruesa figura tosca de Francisco Saravia y la gran maciza de Bernardo Berro; entre su rostro fino, picaresco y la cara rubicunda y plácida de Saravia y el rostro hirsuto y adusto de Berro. Mientras el primero narra con franca alegría anécdotas camperas y el segundo ensaya frases diplomáticas, Juan José Muñoz aspira con fruición el humo del habano, tiende a lo lejos la mirada de sus ojos azules y una imperceptible sonrisa pliega sus labios finos.
Yo me he propuesto seguir con atención estos tres hombres tan distintos, cuyas suertes están unidas por la divisa blanca que adorna sus sombreros.
Un detalle: Pancho Saravia lleva una divisa de cuatro dedos de ancho, y con inmensas letras de oro, el lema guerrero: todo para tí, patria mía: Berro ostenta en el pecho una cinta blanca, sin lema; Muñoz un cordoncito blanco y celeste que apenas se nota en su sombrerito de fieltro fino de montevideano en excursión campestre.
II
EL PRIMER CAMPAMENTO
Han pasado tres horas de andar a tranco perezoso por los barrizales del Yerbal. La luna, pequeñita, muy fina y muy pálida, semejante a una de esas figuras heladas de los frescos de Puvis du Chavannes, va ascendiendo lentamente por el azul cuajado de estrellas. Las tres Marías brillan intensamente y, al lado opuesto, resaltando sobre el fondo obscuro del saco de carbón, la cruz del sud parece la insignia triunfal del cielo.
El clarín de órdenes lanza una nota rápida; alto. Otra nota apresurada: pié a tierra y desensillen.
Diez minutos más tarde el campo arde en cuadras y cuadras, con los fogones, donde los soldados calientan el agua para el amargo que debe suplir la cena. Por mi parte, después de atar a soga el caballo, tiendo mi cama con las prendas del arnés, me tiro largo a largo, boca arriba, bien cubierto por el poncho, y me dispongo a contemplar el cielo estrellado de aquella mi nueva primera noche de intemperie.
Y no encuentro lindo el cielo, no lo encuentro tan lindo cual lo veía después de la cena, sentado en el jardín de mi estancia, en las tardes apacibles de mi vida de ayer. Los recuerdos empiezan a mortificarme, cierro los ojos con intensión de dormir, y las reflexiones ahuyentan mi sueño. Me pregunto por qué estoy yo aquí, tirado en mitad del campo, lejos de mi hogar, lejos de los seres que me son tan queridos. Y una voz, repulsiva con su indiferente frialdad, me dice: es la guerra.
¿La guerra? ... Pero la guerra por qué, para qué?
Todo esto ha sido tan brusco, tan inesperado, tan violento, que el espíritu ha perdido el rumbo y se agita sin concierto, como pájaro a quien se le abre la puerta de la jaula tras muchos años de cautiverio.
El 29 de diciembre estaba yo en Montevideo; el 30 regresaba a mi casa y el 31 me despertaba en el bullicio de una guerra ni siquiera soñada.
Desde muy temprano se veían grupos de hombres pasando apresurados por los caminos inmediatos; luego eran caballadas arreadas al galope, en dirección a la selva protectora del Cebollati; luego era gente de armas, que ahorraba caminos cortando alambrados; más tarde el huir despavorido del vecindario.
¿Qué ocurría?
Que la policía local había recibido orden telegráfica de reunir a toda prisa; y reunía, cazando despiadadamente a todos los vecinos, incluso los viejos y los niños, y pasaba como una ola arrastrando tras sí los caballos, las yeguas, los potrillos y los hombres, todo junto y confundido.
No había que dudarlo: mi partido estaba en armas, aunque yo no lo supiese, no obstante formar parte de su primera autoridad, y a pesar de haber llegado, apenas hacía dos días, de la capital.
Escapé apresuradamente, dirigiéndome a Treinta y Tres, que esperaba encontrar en plena actividad revolucionaria; y ¡cual no sería mi asombro al penetrar en sus calles, que conservaban su habitual placidez de los pobres pueblos anémicos, consumidos por nuestro irritante centralismo!
Esperaba ver las calles llenas de gente armada; esperaba ver jinetes, que con la divisa en el sombrero y la lanza en la mano, galopaban apresurados en todas direcciones; confiaban oir redobles de tambor, imperativos llamados de clarín, choques de sables, recias voces de mando, y solo veo una pesada carreta de bueyes avanzando a tranco perezoso por la calle real, un guardia civil echando miradas codiciosas al despacho de bebidas del almacén de la esquina, un fraile que pasea su voluminoso abdomen satisfecho por la acera de la iglesia y unos perros muy grandes, que con aire estúpido requieren de amores a una porrita muy chica.
Voy a la jefatura e interrogo al amable jefe, don Pedro Echevarría.
—«¿Qué ocurre?»
Y él, acariciándose la larga pera blanca, me responde dibujando en el aire un gran ademán de orador girondino.
—«Es lo que yo digo: ¿«qué ocurre»?
Pregunto por el coronel Saravia.
El coronel Saravia está en su estancia.
Pregunto por el coronel Berro.
El coronel Berro está en su estancia.
Pregunto por el comandante del Puerto.
El comandante del Puerto está en su estancia.
—¿Y el general Saravia?—me aventuré a interrogar.
—El general Saravia está en su estancia—me contestó
—Pero, ¿hay o no hay guerra?
—Parece que si.
—¿Y quién la hace?
—No lo sé.
—Y en tanto, Vd., ¿qué decide?
—Esperar órdenes.
—¿De quién?
—Del que tenga más derecho a mandarme, responde maliciosamente el delegado del ejecutivo, aquel delegado que no ha recibido una orden de su gobierno, en tanto llega hasta las fronteras de su departamento el ruido de oleaje del apresurado aprestamiento militar.
Me voy al hotel, decido dormir tranquilo, con la filosofía que me ha dado el convencimiento de las rarezas de mi tierra, y en la madrugada, me despiertan los sones agudos, violentos, imperiosos de los clarines y el movimiento guerrero que esperaba encontrar la víspera.
Me levanto sobresaltado, salgo a la calle, interrogo al primero que pasa, y me responde con aire de idiota:
—Batlle ha declarado la guerra.
—¿El qué?—pregunto asombrado; y como mi hombre ha pasado ya, tranqueando largo, detengo a un oficial que cruza al galope.
—¿Qué hay?—le grito—y él, sin detenerse, me lanza esta barbaridad de pasada:
—¡El gobierno se ha sublevado!
Tratando de traducir al sentido común la frase del oficial, atravieso la plaza, llego a la jefatura política y me apersono al jefe, que se pasea agitado, calzando botas, vistiendo bombachas, haciendo flotar al viento, como un gallardete, la fina y larga pera blanca. Con frase breve y nerviosa me explica lo que acontece.
El gobierno ha decretado el estado de sitio, ha mandado AGARRAR a todo el mundo y arriar todas las caballadas y sus ejércitos marchan apresuradamente sobre los departamentos administrados por nacionalistas.
—¿Y el general Saravia?—pregunto sin poder dar crédito a esto que se me antojaba una barbaridad más grande que la del oficial de momentos antes.
—El general Saravia ha ordenado que reuna, que espere, y que nos defendamos si nos atacan.
— ¡Ah!—exclamé, y entre mí pensé: — ¡La reconquista de las jefaturas! y me alejé, haciéndome la amarga reflexión de que la luz eléctrica va alumbrar mucha desolación, mucha pena, muchas angustias; esta luz del siglo que al fin y al cabo resulta iluminando las mismas pasiones y las mismas almas que hace un siglo el pobre candil de llama oscilante. Y me pregunto si en el necesario paralelismo con que deben marchar todas las cosas humanas, la vieja alma charrúa se ha quedado atrás del pobre cándil de la choza, y vá una sola línea hacia adelante en una prolongación inevitable; mientras la otra, la que forman los espíritus, se estanca en la intensidad de las pasiones y en las esperanzas nativas no dominadas todavía.
Pensativo, abatido, descorazonado, fijos mis ojos en el cielo tan puro, tan luminoso, tan bello, tan plácido, que se extiende centellante sobre mi cabeza, y me parece que las estrellas, girando en honda incoherente, trazan sobre el fondo azul estas tres frases disparatadas que me obsesionan:
«Batlle ha declarado la guerra».
«El gobierno se ha sublevado».
«El gobierno ha declarado la guerra y sus ejércitos marchan apresuradamente sobre las jefaturas administradas por los nacionalistas».
Y me asalta una duda, una duda que al final me obliga a exclamar en voz alta:
—¿Pero mi país, es un país civilizado?
Miro en torno mío a la luz mortecina de los fogones que empiezan a decrecer y extinguirse, sólo veo rostros tristes, frentes pensativas, labios mudos y ojos fijos en el cielo o en la tierra. Nada del entusiasmo bullicioso de un ejército de fanáticos en cuya alma colectiva chispea un ideal; nada de esa decisión alegre de quienes no echan de menos su hogar, la fortuna, la tranquilidad, pues que han ido a la guerra, impulsados por un sentimiento más amplio y más intenso y más cálido. En el rostro de todos aquellos hombres obligados a abandonar sus casas, sus familias, sus ocupaciones, ante la amenaza de la leva o del puñal, se cierne algo así como la niebla de una rencorosa resignación.
Sin embargo, yo he visto a esos hombres, muchos capitalistas, muchos industriales, casi todos hombres de labor, suspender gozosos sus faenas para cooperar a la organización del partido político a que están afiliados; los he visto prepararse, llenos de entusiasmo, para la cercana lucha electoral, y los he visto congregarse, animados, decididos, para discutir proyectos de vialidad y de colonización, expresando sus grandes anhelos de poblar el país de haciendas finas y de arrancar a la tierra los tesoros que guarda avara en su seno.
Por lo tanto, lo que hoy les presenta así adustos y abatidos, es el estupor, la sorpresa de hallarse de pronto en los horrores de la guerra, cuando orientaban sus energías en el sentido de la paz laboriosa. La primera impresión fué como un golpe de maza en mitad del cráneo; el desconcierto que produce el brusco estallido de un absurdo social que hizo exclamar a muchos: «Tenemos un loco por presidente». Esa primera impresión pasará. El uruguayo,—que tiene mucho de su abuelo el charrúa,—no acostumbra pedir gracia. Esos hombres a quienes se persigue como una casta inferior que es necesario destruir, echarán una última mirada entristecida al pago que abandonan, y dejando en ella un adiós postrero a las cosas gratas y a los seres queridos, entrarán serenos en la sombra misteriosa de la guerra.
Ya se han apagado los fogones, ya reina en el campamento el profundo silencio de la campaña, sólo interrumpido de tarde en tarde, por el relincho de los caballos,—que también echan de menos el pago, la soledad del potrero;,—y aún el sueño no viene a cerrar mis ojos, ya diluir en las sombras del olvido mis tristes pensamientos.
Sin embargo, la imaginación, cansada de galopar por las encrucijadas de la duda y los esterales del recuerdo, se amansa, se entrega, como potro rendido al aguijón de la espuela, al golpe del rebenque y al tirón del «bocado».
Una extraña sensación de bienestar me embarga; el bienestar de la indiferencia, de la resignación al acto consumado. Pienso que ya no tengo familia; pienso que ya nada poseo,—ni aun mi propia vida, que está a merced de la primera bala impertinente que me encuentre en una guerrilla,—y me entrego a las supremas delicias de la existencia animal: comer, dormir.
Y el sueño empieza a acariciarme con sus dedos afelpados; pero no llega bastante aprisa para impedir una última reminiscencia de mi hogar distante, de mi jardín florido y de las noches tranquilas que eran el justo premio a la labor del día. Y apoyada la cabeza en el duro lomillo, humedecida la frente por el rocío de la noche, se me presentan las deliciosas horas pasadas al lado de mi santa compañera. Nuestras cabezas, reclinadas en la misma almohada, velábamos leyendo nuestros libros favoritos, interrumpiéndonos de cuando en cuando para escuchar si era tranquila la respiración de nuestros hijos, que dormían en la habitación vecina... Afectos, delicadas sensaciones de arte... nimiedades que se van borrando y desapareciendo como la luz de la tarde en el avance lento de las sombras del crepúsculo.
III
BUSCANDO A MUNIZ
Muy temprano, mucho antes del día, nos despiertan los clarines con las notas alegres de una diana. Se hace fuego a prisa, y se ensilla entre sorbo y sorbo de «amargo», y poco rato después, ¡a caballo...! ¡marcha...!
El ejército va dividido en tres divisiones: la primera al mando del coronel Francisco Saravia; la segunda a las órdenes del coronel Juan José Muñoz; la tercera comandada por el coronel don Bernardo Berro.
Los escuadrones, con sus respectivos jefes a la cabeza, marchan en filas de a cuatro, en orden perfecto. Jefes, oficiales, soldados, todos van bien empilchados, muchos lujosamente vestidos, ostentando rico herraje sobre pingos gordos y escarceadores. La caballada es inmensa, pues raro es aquel que no lleva su caballo propio, y se cuentan por centenares los que han alzado sus tropillas.
Los espíritus empiezan a serenarse, adaptándose a la nueva situación; se conversa, se ríe, se jaranea y si todavía no se sueña con victorias, se tiene ya la decisión de una resistencia indomable y el propósito firme de hacer pagar bien caras al gobernante temerario su torpeza y su crueldad.
Vamos al encuentro de Muniz, y es muy difícil explicar el sentimiento que hace nacer ese nombre en los corazones de los perseguidos. Es una mezcla de odio y de desprecio; con el odio y el desprecio a que se hace acreedor un enemigo injusto y fuerte, rencoroso, vengativo, inclemente en la persecución a los que fueron sus compañeros de ayer, sus hermanos en ideas, en aspiraciones y en sacrificios.
A medida que el sol se eleva, extendiendo su alegría sobre las verdes cuchillas, las conversaciones se animan, la tristeza se adormece en aquellos pechos de varones fuertes; pero de pronto alguien nombra a Muniz o a Batlle, y los rostros se contraen en expresión severa.
¡Muniz, Batlle!... Esos dos nombres aparecen siempre juntos en los labios de la hueste nacionalista. ¡Batlle, Muniz!... El mismo delito de deslealtad los une, los iguala. Sobre esos dos nombres pesa el odio y se cierne la amenaza, y así se explica que el ejército marche alegre al encuentro del caudillo gubernista sin preocuparse de las deficiencias de su armamento y de su organización.
—«¡Muniz, Muniz!»—me dice un indio viejo que no saba cuantos años ni cuantas cicatrices tiene,—«le dan menta, no más, porque aquí a cualquier palo le hacen punta; pero vea, es más bruto que yo!»
Me parece que mi correligionario, por modestia, exagera un poco; pero no creo gran cosa en las condiciones napoleónicas del generalísimo batllista y encuentro en cambio gran verdad en la frase de Villebois de Mareuill, el heroico jefe del estado mayor transvaalense:
—«Mis hijos, las buenas armas y la buena instrucción, valen mucho en la guerra; pero también valen mucho el saber que se defiende una causa honrada, que debe triunfar, y el tener un corazón decidido a hacerla triunfar.»
Hemos andado todo el día, y al obscurecer acampamos, habiendo recibido la noticia agradable de que el general Saravia, con un ejército de seis mil hombres, ha batelo a Muniz en la Ternera, obligándole a retroceder precipitadamente.
Al día siguiente, muy temprano, reanudamos la marcha, ontentos con la esperanza de la pronta incorporación; pero esta alegría no dura mucho. De pronto, la columna hace alto, y cambiando de rumbo comenzamos a desandar lo andado.
¿Qué ocurre?
No puedo averiguuarlo; pero me inclino a creer que algo bastante desagradable, porque los tres jefes han conferenciado con gran misterio, y al concluir la conferencia, el rostro plácido de don Pancho Saravia se había ensombrecido, don Bernardo Berro, llevaba erizados los bigotes y las cejas, y Muñoz mascaba nerviosamente el habano.
Vamos hacer el Avestruz, buscando vadear el Olimar Grande con rumbo a Nico Pérez, propablemente con intención de salirle a la cruzada al ejército gubernista en fuga.
Se anduvo todo el día, en una jornada monótona, y al siguiente me dijeron que, por una orden mal trasmitida o mal interpretada, habíamos marchado en dirección a Cerro Largo, buscando la incorporación de Aparicio, en vez de dirigirnos con rumbo a Nico Pérez, para salirle al frente a Muniz.
Después he sabido que si esa operación se hubiese realizado como fué ideada, la guerra se habría iniciado con una estruendosa victoria nacionalista.
En efecto, Muniz, cuyo ejército no alcanzaba a dos mil hombres, había avanzado sobre Cerro Largo, con intención de torear