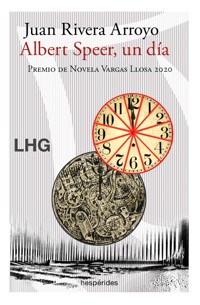
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Prisión de Spandau, año 1954. Albert Speer, más conocido como el arquitecto de Hitler, decide, a mitad de su condena, caminar alrededor del mundo. El otrora ministro construye una pista en el patio de la prisión y comienza a caminar por ella con fervor. Gracias a un registro meticuloso de los kilómetros recorridos, puede marcar en mapas su avance. El punto de partida es la ciudad de Berlín. El viaje imaginario, sin salir de su riguroso encarcelamiento, lo lleva por Europa del Este y Asia, a través del estrecho de Bering y a lo largo de la costa oeste de América del Norte. Esta fabulosa novela desarrolla la idea de "banalidad del mal", que aquejó a muchos intelectuales y profesionales adheridos a la causa nazi, en la figura histórica de Albert Speer, quien pasó a la historia como "el buen nazi". Sin embargo, tras su liberación en 1966, se dieron a conocer una serie de documentos que demostraban su cercanía con los altos mandos y su colosal ambición y obra, revelando que su involucramiento en el Holocausto fue mayor de lo que él jamás admitió. «A cada paso desmoronaba su identidad y en el proceso hallaba un misterioso placer de decadencia y de ligereza.»
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JUAN RIVERA ARRRROYO nació en Pachuca, México, en 1992. Se graduó en Literatura y Creación Literaria por Casa Lamm. Cursó un posgrado en storytelling en la Scuola Holden de Turín y un máster en Escritura Creativa en la Universidad de Sevilla.
Ha publicado los libros de cuentos El lecho del mar (Premio Ricardo Garibay 2010) y La ronda (2013).
En 2020 ganó el Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca con la novela La casa de la memoria rota.
También en 2020, con la obra Albert Speer, un día, obtuvo el XXV Premio de Novela Vargas Llosa.
Prisión de Spandau, año 1954. Albert Speer, más conocido como el arquitecto de Hitler, decide, a mitad de su condena, caminar alrededor del mundo. El otrora ministro construye una pista en el patio de la prisión y comienza a caminar por ella con fervor. Gracias a un registro meticuloso de los kilómetros recorridos, puede marcar en mapas su avance. El punto de partida es la ciudad de Berlín. El viaje imaginario, sin salir de su riguroso encarcelamiento, lo lleva por Europa del Este y Asia, a través del estrecho de Bering y a lo largo de la costa oeste de América del Norte.
Esta fabulosa novela desarrolla la idea de “banalidad del mal”, que aquejó a muchos intelectuales y profesionales adheridos a la causa nazi, en la figura histórica de Albert Speer, quien pasó a la historia como “el buen nazi”. Sin embargo, tras su liberación en 1966, se dieron a conocer una serie de documentos que demostraban su cercanía con los altos mandos y su colosal ambición y obra, revelando que su involucramiento en el Holocausto fue mayor de lo que él jamás admitió.
«A cada paso desmoronaba su identidad y en el proceso hallaba un misterioso placer de decadencia y de ligereza.»
Albert Speer, un día
COLECCIÓN
Las Hespérides
JUAN RIVERA ARROYO
Albert Speer, un día
Premio de Novela Vargas Llosa 2020
Este libro fue ganador del XXV Premio de Novela Vargas Llosa,concedido en diciembre de 2020 por la Cátedra Vargas Llosa,la Universidad de Murcia y la Fundación Mediterráneo
© De los textos: Juan Rivera Arroyo
Madrid, noviembre 2021
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-18657-04-7
Diseño de cubierta: La Huerta Grande
Producción del ePub: booqlab
A mi padre,que concibe la caminata y la narracióncomo una sola maniobra.
Índice
1. Europa (1954-1956)
2. Amanecer
3. Asia (1957-1959)
4. Mediodía
5. Rusia (1960-1962)
6. Atardecer
7. Norteamérica (1963-1965)
8. Anochecer
9. México (1966)
10. Medianoche
11. Londres, 1 de septiembre de 1981
Europa
(1954-1956)
Albert Speer comenzó a caminar. Estaba por cumplir ocho años de encarcelamiento y aún restaban doce para su liberación. El dato resonaba demasiado fuerte en sus adentros, y temía que de tanto repetirlo una ansiedad funesta terminara de demolerle el alma. Prefería pensar en la condena como la medición de un día. Si su condena entera equivalía a veinticuatro horas, para Albert Speer eran entonces las 9:36 de la mañana. Cada dos horas y diez minutos reales pasaba un segundo del día figurado. El sistema del reloj volvía más ligera su percepción del paso del tiempo.
Lo de caminar no había sido su primera idea para ocuparse. Había antes llenado con tierra un pozo de ciento cincuenta metros cúbicos. Aunque el esfuerzo con la pala le había traído el cansancio físico que buscaba, al final del ejercicio su mente no había realizado ningún trabajo. Algunas veces también había intentado con el teatro; imaginaba puestas en escena con tal minucia que, cuando caían las cortinas, sentía el impulso de aplaudir. Pero al cabo de la fantasía, Albert Speer no había fatigado los músculos del cuerpo. Descubrió que para poder conciliar el sueño necesitaba una empresa que lo agotara en ambos sentidos. Fue por eso que en su caminata los pasos eran sólo la mitad del asunto.
La prisión era la de Spandau, en Berlín. La fachada lucía como la de un castillo. Era una construcción de ladrillo rojo, decolorada por la desgracia. Tenía un centenar de celdas y seis torres de vigilancia. La administración estaba a cargo de cuatro naciones. En todo momento había sesenta soldados en turno, y durante el día la operación precisaba de un director y un oficial médico por cada una de las naciones, y además había guardias, porteros, cocineros, electricistas, secretarias y traductores. El elemento central, sin embargo, no era del tamaño del aparato: en Spandau sólo había siete presos.
El 18 de septiembre de 1954, en el interior de una prisión, Albert Speer comenzó una caminata alrededor del mundo.
Amanecía.
Se puede asumir que ese día Albert Speer caminó del jardín de la prisión hacia el edificio principal, cruzó el largo pasillo de celdas abandonadas, pasó los tres puntos de seguridad y las oficinas, salió por la enorme puerta de estilo medieval y dirigió su marcha hacia el sur de Berlín.
Días antes había trazado en el patio una pista circular de doscientos setenta metros de largo. Pudo haberla prolongado unas decenas de metros más, pero la ruta que eligió contaba con las mejores vistas. En cierto punto del camino los árboles viejos de alrededor se alineaban para bloquear por completo el edificio principal; si mantenía la mirada lejos de las torres de vigilancia, Albert Speer podía olvidarse de que se hallaba en una cárcel. Antes de dar el primer paso, tomó la decisión de caminar siempre en el sentido de las agujas del reloj.
A partir de entonces contó cada vuelta que caminó en la pista. Debido a que su mente estaba ocupada con el espejismo del viaje, recurría a un sistema de cómputo tan sencillo como eficaz. Se metía un puñado de frijoles en un bolsillo de los pantalones y a cada vuelta que completaba cogía uno y lo pasaba al otro bolsillo; con el tiempo se volvió una acción mecánica. El sistema se lo había recomendado otro preso luego de varios días de observación.
Albert Speer era arquitecto. En parte estaba ahí encerrado por las ideas que había proyectado para el Tercer Reich. Su arquitectura había exhibido a plena vista una ideología que resultó equivocada, y era tan evidente como un rascacielos inclinado. Más que por sus proyectos, lo habían castigado por trasladar su impecable organización arquitectónica al ministerio de armamento, en 1942; la falta de Albert Speer fue la de haber ocupado su habilidad de edificación para derrumbar al enemigo.
Al final de la guerra tenía cuarenta años; al inicio de la caminata, cuarenta y nueve.
La prisión de Spandau era administrada por la Unión Soviética, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Los cuatro poderes se turnaban mes con mes la guardia de la prisión, y eso les daba a los presos una mínima sensación de variedad. Las administraciones occidentales ofrecían cada cual una ventaja. Los franceses tenían buena cocina, los americanos permitían más tiempo al aire libre y los ingleses entregaban generosas raciones de tabaco. Los rusos, por su parte, se limitaban a despertar a todo el mundo más temprano.
Los siete presos eran alemanes. Habían ocupado altos puestos en el régimen del Tercer Reich, y después de la guerra fueron enjuiciados en Núremberg. Tres de ellos estaban cumpliendo cadena perpetua.
Las diferentes opiniones de los cuatro poderes habían terminado por crear una serie de regulaciones estrictas y caprichosas. En Spandau no había más lógica que la burocracia. El reglamento lo forjaron los cuatro poderes con los ojos sobre el papel. Quizá por eso, durante los primeros tres años de encarcelamiento, el uniforme de los presos fue el que se había utilizado en los campos de concentración alemanes. Mientras la fricción política creció, las discusiones sobre las más sutiles normas se volvieron cuestiones de honor. Pero a veces las medidas tenían un efecto artificial en la práctica. Por ejemplo, estaba permitido que el guardia y el preso estuvieran de pie juntos; tampoco había problema si el guardia se sentaba y el preso se mantenía de pie. Pero si el prisionero se sentaba mientras el guardia estaba parado frente a él, ello correspondía a una falta. Por supuesto, la situación en que el guardia y el preso se sentaran juntos era abominable.
Desde el primer día, los siete presos recibieron un número y esa era la única manera correcta de referirse a ellos. Desde hacía ocho años, Albert Speer era el número cinco.
Con una escuadra de madera midió la longitud de su calzado. Treinta y un centímetros. Luego le dio una vuelta a la pista colocando un pie frente a otro. Ochocientas setenta pisadas. Por eso sabía que la pista tenía doscientos setenta metros.
Al terminar una jornada de caminata, volvía a su celda y calculaba los kilómetros. Después determinaba el avance que había tenido allá fuera, al otro lado de los muros. A veces tenía mapas. A veces tenía libros. A veces tenía cifras. Todo paso que daba en la pista lo daba a la vez en el exterior.
Así, en su cumpleaños número cincuenta, llegó a la ciudad de Heidelberg, al sur de Frankfurt. Cuando tenía trece años, se había mudado con su familia a la casa de campo que tenían ahí.
Albert Speer estaba acostado en el piso de la celda, pensando en circuitos. Era día de visita. Pensó en la deliciosa suerte de quienes nacen y mueren en la misma cama. No importa qué han hecho en la vida, qué tan turbulento ha sido el viaje, llegan a casa después de todo. Un círculo perfecto. El primer paso al salir de casa es también el primero del regreso.
Más tarde vería a su esposa, Margarete. Quince minutos por bimestre. Aún no le había comentado nada acerca del proyecto de caminar, no por falta de medios sino de voluntad. Además de la correspondencia oficial, con términos estrictos de contenido, extensión y frecuencia, tenía un medio postal clandestino: un guardia que escabullía cuantas cartas el arquitecto escribiera. Si no le había dicho de la caminata a su esposa, era porque algo le incomodaba. No quería sonar absurdo. Sospechaba que el encierro había afectado su mente y que el proyecto no era más que un disparate. Decidió que, si se animaba a contárselo, lo haría frente a frente, para ver su reacción.
Pensaba en circuitos a pesar de que la celda y la prisión eran rectangulares, y a pesar de que Berlín era una ciudad sin demasiadas glorietas. La convivencia de lo redondo y lo cuadrado le resultaba extraña. Creía que las ventanas redondas en edificios cuadrados eran casi siempre desatinadas, pero que eran bellas en los barcos. Visualizó un anillo guardado en una caja, un sol al centro de una bandera, una lupa sobre un libro. Quizá el encierro había hecho de su mente una mesa redonda con mantel rectangular. Se consoló con la idea de que los trazos rectos de la arquitectura los dibuja la punta redonda del lápiz.
Según sus cálculos, la dimensión del patio comprendía entre cinco y seis mil metros cuadrados. En otros tiempos, Albert Speer solía añadir o descontar hectáreas a los proyectos arquitectónicos de la nación con la espontaneidad del escritor que con un adjetivo cambia la extensión de un reino. Ahora había entendido el potencial verdadero y vasto de media hectárea.
A la llegada de los siete prisioneros, el patio era un parque descuidado. En vez de ensombrecer el lugar, el esplendor silvestre contrarrestaba el sonido de las puertas metálicas y el olor a quemado y el gris del cielo de Berlín, que sería gris hasta la eternidad. Los prisioneros podían pasar hasta seis horas a la intemperie. Plantaron algunos árboles y algunas flores, y consiguieron incluso cosechar vegetales, que se aprovechaban en la cocina. Las pupilas de los prisioneros se aclararon un poco el día que un arbusto que habían plantado juntos rebasó la altura del hombre más alto de los siete.
Las formaciones de los compañeros de Albert Speer eran variadas. Había un diplomático, un economista, un escritor, un politólogo y dos almirantes. El arquitecto era el único que tenía cierto conocimiento en paisajismo. Cuando los años comenzaron a formar hermandades, él se mantuvo en soledad. Su temperamento lo aproximó por naturaleza a los libros y a los dibujos, y su conducta en el grupo fue la de un agente libre, que podía pasar algunos ratos con todos, pero que no creaba ataduras con nadie.
La sede de sus esmeros fue un jardín que diseñó al centro de la pista. Hizo de ese bosque un edén inesperado. Mantenía equilibrados el sudor que derramaba en los arreglos y el ejercicio de la mente que empleaba en los diseños. El plan y la ejecución del jardín fueron un agasajo para su salud.
Al octavo año de su condena, no había en Berlín un parque tan bello. Hasta los directores de los cuatro poderes se paseaban por ahí.
En junio de 1955, desde un balcón del castillo de Hohensalzburg, miró el río Salzach, que se retorcía azul entre los edificios y los árboles de Salzburgo. El cielo estaba desierto, pero sobre el horizonte se insinuaba una leve línea blanca de frescor o de olvido.
Los rastros de la guerra se podían confundir con ruinas de otras épocas. Casi la mitad de los edificios habían sido derrumbados durante los bombardeos. No quedaba claro si Salzburgo se estaba cayendo o levantando. Aun así había música. El viento llegaba al castillo con algunas notas en sus soplidos. Los techos del paisaje eran rojos porque estaban hechos con madera de violines estropeados.
Desde la altura del castillo, Albert Speer concibió el diseño de un parque circular para una de las zonas devastadas. Un plato en medio de un plato roto. Luego se dispuso a caminar por el centro histórico. Ansiaba admirar la arquitectura barroca.
Antes de partir de la ciudad, había que decidir hacia dónde continuar. Albert Speer tenía aún dudas acerca de la sensatez de la caminata. Consideró dar media vuelta en ese instante y desandar uno a uno los pasos que lo habían llevado hasta ahí, ingresar de nuevo por la puerta medieval de la prisión de Spandau, superar las oficinas y los tres puntos de seguridad, recorrer el pasillo de celdas abandonadas y tirarse de espaldas sobre la cama de margaritas del jardín. Pero no le atraía ningún viaje retrospectivo. También consideró remontar los Alpes, caminar la longitud de Italia hacia el sur y cruzar el estrecho de Mesina para terminar en Sicilia. La isla le ofrecía un límite geográfico para ponerle punto final a la marcha, pero la idea de hallarse en una suerte de segundo encierro le pareció intolerable.
Albert Speer se encaminó hacia Viena.
Un guardia ruso abrió la celda. El prisionero estaba acostado en el piso, con las manos en la nuca, pensando en circuitos. El guardia gruñó, pero no en expresión de molestia; era un gruñido más bien triste. El prisionero se puso de pie, y antes de salir de la celda se sacudió un polvo invisible del uniforme. Pensó que el primer paso que daba por el pasillo, hacia el cuarto de visitas, era también el primero de vuelta.
En la mesa estaba sentada Margarete. Detrás de ella, de pie, tres oficiales se disponían a supervisar el encuentro. Si la conversación entraba en temas indebidos, como la situación política o las malas condiciones de la prisión, los oficiales suspendían la visita; también estaba prohibido cualquier contacto físico. A Albert Speer le bastó una rápida mirada para saber que su esposa recién había llorado.
—Hola, querido —dijo ella, apenas él apareció en el cuarto.
El guardia ruso pasó las manos por el cuerpo de Albert Speer con desgana; esas manos ya conocían ese cuerpo. Luego tomó la silla por el respaldo y la acercó a la mesa mientras el preso se sentó. Hasta entonces Albert Speer devolvió el saludo. En cuanto habló, los tres oficiales tomaron nota. El guardia se plantó en posición de firmes a unos pasos detrás del preso.
Después del llanto, la boca de Margarete se volvía otra. Se hinchaba un poco y ganaba color. Albert Speer la besaba sin excepción, aunque ella siguiera enojada o triste. Al cerrar los ojos, sentía que besaba a una mujer desconocida. Los besos eran calientes y húmedos y lentos; los labios de ella se adormecían y su movimiento era más torpe que de costumbre, pero más enardecido. Si el llanto caía a las comisuras, Albert Speer no se resistía a soltar pequeñas mordidas y saborear el condimento frágil de los ojos.
Hablaron de su hija Hilde, que recién regresaba de los Estados Unidos después de un año. Albert Speer recordó que no había podido redactar una carta de agradecimiento para la familia judía que había hospedado a su hija. Ni siquiera se había atrevido a escribir una palabra. Hablaron del resto de sus hijos. El mayor tenía veintiún años de edad y el menor trece. Margarete empezó a decir las alturas de los menores, pero la interrumpieron pronto. Los oficiales estimaron verosímil la posibilidad de que las cifras eran en realidad mensajes en código. Tomaban nota con desenvoltura; daba la impresión de que la crónica de la visita era mayor que la visita misma. El matrimonio guardó silencio unos instantes pero los oficiales siguieron escribiendo.
—¿Recuerdas cuando remamos? Era nuestra luna de miel. Llovía —dijo él deprisa, porque sentía que los segundos se terminaban.
—Llevábamos botes plegables. Éramos demasiado jóvenes —dijo ella, abriendo apenas la boca, caliente y húmeda.
—La llovizna y tu risa. Sí, los botes plegables. ¿Sabías que ese pequeño muelle está a menos de un kilómetro de aquí? —dijo él. Tenía la boca seca.
—El mío era rojo. Tu bote era negro —dijo ella con lentitud, porque sentía que los años se dilataban.
Albert Speer escuchó un gruñido triste a sus espaldas. Al fin, buscó la mirada de su esposa y no parpadeó. Ella entendió que algo venía.
—Margarete, desde hace unos meses tengo un nuevo proyecto. —Los oficiales se miraron—. Estoy caminando por Europa. —Albert Speer no parpadeó.
El rostro de Margarete, vacío. Una nota de agradecimiento sin escribir.
—Te tejeré unos calcetines, querido —dijo ella y enseguida sonrió con la mitad de la boca.
Cuando volvió a la celda, Albert Speer marcó con lápiz en una pared las dos alturas de sus hijos que pudo escuchar. Tuvo el presentimiento de que Margarete iría al pequeño muelle a llorar.
Tenía un hambre insaciable de lectura. Tan sólo en los tres primeros años de encarcelamiento devoró quinientos libros. Leía novelas, biografías y libros de arquitectura y pintura. Disponía casi de cualquier libro, pues tenía acceso a la biblioteca municipal de Spandau y más tarde a la central de Berlín. Después de unos años, comprendió que era necesario darle cierto orden a su lectura. La diferencia entre caminar y caminar alrededor del mundo era el simple orden metódico que implementaba. Con el hábito de la lectura no había diferencia. Si quería avanzar, requería un rumbo. Comenzó a leer por épocas.
A pesar de que iba en contra de las reglas, Albert Speer quería escribir un libro de memorias. Su mente tenía los hechos por narrar más o menos acomodados en el tiempo, pero al momento de escribir pensaba en una multitud de ellos y la propia ambición de contarlos todos hacía que la crónica fuera inexacta y confusa. Nunca antes se había preocupado por desarrollar el músculo de la escritura. La incapacidad de expresar ideas diáfanas fue una de las muchas experiencias nuevas que le trajo el confinamiento. Se propuso entonces armar frases sencillas, igual que si dibujara líneas cortas y rectas. Comenzó a escribir por épocas.
Las dificultades del reglamento se sumaban a las creativas. Incluso el abastecimiento de papel era un obstáculo. Cada tanto le daban cuadernos para sus dibujos, pero durante las constantes inspecciones los soldados los hojeaban con extrema solicitud. Albert Speer escribía en papel higiénico y de fumar y en el reverso de todo documento que llegaba a sus manos. Que alguna persona pudiera entrar en cualquier segundo a la celda reforzó la brevedad y contundencia de sus frases; sentía que atravesaba un océano a pequeñas bocanadas de aire. La mayoría del tiempo llevaba los escritos dentro de los pantalones para evitar que lo descubrieran. Luego, en la primera oportunidad, el guardia que lo ayudaba sacaba los papeles de la cárcel. El proceso terminaba con una secretaria que pasaba a máquina los recuerdos de la época del Tercer Reich. De este modo también se completó la redacción del diario que llevó Albert Speer durante los veinte años de su condena. Que las luces de la prisión fueran tenues y se apagaran temprano fueron peculiaridades intrínsecas de los sombríos textos del arquitecto.
Había una sola pista. Durante las cuatro estaciones del año era la misma pista. Durante las diferentes administraciones, la misma pista. Durante el día y durante la noche. Durante una década y la siguiente y la anterior. Durante la paz y la guerra. Una sola pista.
Pero había, en realidad, varias pistas.
Una pista que rebotaba en zigzag entre los bordes del camino. Una pista que miraba hacia fuera del circuito. Una que miraba hacia dentro. Una que tenía la forma de las nubes del cielo. Una rápida. Una lenta. Una encharcada y una árida y una con viento. Varias pistas.
Y lo mismo con la boca de Margarete.
Había un solo beso. En las despedidas y los saludos era el mismo. En distintas ciudades, el mismo beso. En la cama y en la mesa. En lunes, jueves y domingo. En las cartas. En silencio. En la mano, la frente y el cuello. Un solo beso.
Pero había varios besos.
Un beso que rozaba el contorno de la boca. Un beso que sólo existía labios adentro. Uno que era un laberinto. Uno que era la respuesta. Uno sin razón y uno con sentido. Uno falso y uno genuino y uno con ambos calificativos. Varios besos.
Una boca, una pista.
Infinidad de pasos y de besos.
En Viena, Albert Speer se asomó por el balcón del palacio de Hofburg y miró la Plaza de los Héroes. En ese preciso lugar se había sellado el destino de Austria como parte del Tercer Reich. Ahora los cuatro poderes se habían repartido el control de los distritos de la ciudad, pero habían acordado que el centro histórico, donde se ubicaba el palacio de Hofburg, permanecería como una zona internacional.
Albert Speer no quiso salir del palacio. Las calles y los edificios le traerían sólo recuerdos de antiguas visitas, y no se sentía con la fuerza suficiente para soportar los golpes del pasado. Las calles y los edificios no habían cambiado y él tenía la mirada tranquila de siempre, pero Viena nunca sería la de antes, y el polvo de las calles y la soledad de los edificios afectaban la serenidad de los peatones. Prefirió pasear por el palacio. La elegancia era la temática en todas las áreas. Idéntico era el esplendor del salón de actos, de la biblioteca y de los dormitorios; el dorado colgaba por todos lados, como hiedra. A Albert Speer le gustaban más los castillos, en especial los abandonados. Siempre había creído que el palacio presume y el castillo defiende, y eso las hacía construcciones de diferentes universos.
No valsó en el salón de ceremonias. No leyó en la biblioteca nacional. No lloró en la cámara del tesoro. Albert Speer ingresó en el ala Amalia y visitó los antiguos aposentos de Elisabeth de Austria, Sissi. Había leído una biografía de la reina durante los días en los que perdió el control con los libros. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero los aposentos le eran familiares por las descripciones sepultadas en su memoria; sombras de párrafos le iluminaban la mirada. Todo era bello, hasta el más insignificante objeto. No tocó nada; tan posible era el encantamiento que lo volviera a él de oro, como el que volviera de piedra todo objeto que él tocara. Albert Speer buscaba un párrafo de la biografía de Elisabeth de Austria por su mente. Atravesó el estudio de la reina, el insólito gimnasio, el baño y el vestidor. Cuando entró al dormitorio, enseguida su mirada sintió un magnetismo. El pequeño escritorio de la esquina. Conocía a la perfección el lugar, ahora recordaba su lectura. En los cajones sólo halló un papel y en él, el párrafo.
«El único familiar con quien Elisabeth se identificaba era Ludwig II, su primo. Le entretenía escuchar las extrañas ocurrencias del rey de Baviera porque la hacían sentir menos excéntrica. La anécdota preferida de la reina, que repetía con frecuencia, eran las cabalgatas imaginarias de su primo. Ludwig II iba a sus establos por las tardes, montaba su caballo preferido y recorría en la pista la distancia de Múnich, digamos, al palacio de Linderhof. Un mozo le gritaba entretanto los lugares por los que iba pasando».
Durante las administraciones rusas, los prisioneros bajaban de peso un par de kilos. La comida era mala y escasa. Sospechaban que la carne que les daban a diario era de perro. Todos protestaban. Algunos dejaban de salir de sus celdas y de cumplir sus labores. Algunos exigían consultas médicas varias veces al día. Albert Speer admitía para sí que la administración rusa era el periodo en el que mejor trabajaba su intelecto. Ahora le daba la razón a las órdenes monásticas que relacionaban la frugalidad con la claridad mental. No compartió ese pensamiento con el resto de los prisioneros porque hubieran pensado que había perdido la cabeza.
El tiempo ablandó a algunos prisioneros, sobre todo a los viejos. Algunos comenzaron a agachar la cabeza, a soportar malos tratos, a mendigar atenciones. A cambio de servilismo, los guardias les daban pequeñas facilidades. Esas pequeñas facilidades marcaban grandes diferencias en ese pequeño mundo. Pero Albert Speer apenas rebasaba la cincuentena por ese entonces. Aún tenía la robustez de un hombre entero y le era imposible aceptar cualquier tipo de humillación. Por ese motivo llegó a envidiar a quienes rondaban por los ochenta años; eran niños capaces de tirarse al piso por un dulce.
Albert Speer no comprometió su dignidad, a su pesar. Pero quería un dulce, esa era la verdad.
Un amigo arquitecto había abierto un fondo para los gastos de Margarete y sus seis hijos. Los empresarios que se habían beneficiado de los proyectos que dirigió Albert Speer durante el Tercer Reich cooperaron con gusto. El fondo reunió lo suficiente para el bienestar de la casa y para los estudios de los hijos.
El amigo que organizó el apoyo había sido compañero de universidad del prisionero, y desde entonces ya lo admiraba. Cuando inició a trabajar para el régimen nacionalsocialista, Albert Speer convocó a su amigo para colaborar en el ambicioso proyecto de nación. Construyeron extravagancias hasta la derrota. Mientras la vida hundía a Albert Speer en el encierro, catapultó al amigo hacia el éxito profesional; alguien tenía que encargarse de la reconstrucción de Alemania. A pesar de esta nueva balanza, el amigo seguía en el papel de subordinado; cumplía con presteza los favores que el prisionero le pedía por escrito. Además, por voluntad propia, buscó la libertad de su antiguo jefe durante varios años, sin tomar en cuenta que su causa tenía desde el principio el fracaso casi asegurado.
De alguna manera la distancia acercó a los amigos. Incluso, una víspera de Año Nuevo, se pusieron de acuerdo para comunicarse por telepatía a medianoche, pero ambos se quedaron dormidos antes de las doce campanadas.
El amigo se llamaba Rudolf.
Le gustaba imaginar la Tierra avanzando en línea recta, no en movimientos circulares. Enseguida pensaba en las distancias. ¿Cómo se vería un año en línea recta? Le parecía graciosa la imagen. Luego imaginaba todas las vueltas que le ha dado el mundo al sol puestas en línea recta. La escala del pensamiento lo dejaba abrumado por horas. Lo reconfortaba la idea de que tal vez la Tierra ha llegado más lejos en su órbita de lo que habría logrado en línea recta.
La palabra clave era trascendencia. Para Albert Speer esa palabra era un amuleto que se lleva en el bolsillo o en el cuello, que se acaricia sin motivo todo el tiempo, con el que uno va al frente de batalla y a la iglesia.
Albert Speer caminaba en círculos a diario. ¿Cómo se vería un año en línea recta? La imagen lo aterraba. Tenía la silenciosa esperanza de que estaba realizando una caminata de mayores dimensiones de la que podría hacer allá fuera, marchando en la realidad los pasos que marcaba en el mapa. Cruzar el continente europeo sin salir de ese miserable y bello patio era más valioso que el peregrinaje de los mismos kilómetros a través de montañas y valles inmensos. La esperanza era silenciosa porque las cosas frágiles están siempre más seguras en silencio.
La fortaleza se había construido hacía un milenio y medio. Belgrado ya había tenido el designio de caserío, pueblo, villa y otros más, pero hasta el levantamiento de esa fortaleza se hizo de piedra el anuncio de que Belgrado se defendería en calidad de ciudad. Albert Speer había conocido algún día ese afán por defender ideales, y lo extrañaba. El agotamiento de caminar por tantos días agravaba su aflicción. Había pasado más de una década desde la última vez que había visto una bandera sin indiferencia. Estaba en lo alto de una torre de la fortaleza. Mientras el sol se elevaba, presintió que su arquitectura había sido en realidad una arquitectura de ataque.
A su derecha corría el Danubio y a su izquierda, el Sava, y se unían justo frente a la fortaleza. No chocaban, no se ignoraban; si una operación matemática expresaba el encuentro era la multiplicación, no la suma. El rumor de los ríos era suave y constante, pero a menudo los rugidos de las bestias del zoológico de la ciudad, que estaba dentro de la fortaleza, marcaban cierto ritmo. Albert Speer cerraba los ojos por momentos y tarareaba. El sol matutino le pegaba en la cara. El atacante que tumbara los muros desataría un caos selvático. Albert Speer consideró la posibilidad de que las bestias, después de tantos años, se asomaran por los muros derribados y enseguida volvieran a la sombra de sus jaulas, a esperar con apatía la muerte.
Bajó de la torre. Quería ir a la orilla del río. En su camino fue recogiendo algunas piedrecillas para tirar al agua. Eso le llevó mucho tiempo porque se detenía a admirar la forma única de las piedrecillas antes de recogerlas. Al cabo de coleccionar unas cuantas, su marcha sonaba como el preludio de un aguacero. Las bestias seguían rugiendo cada tanto. Albert Speer asumió que la fortaleza estaba vacía hasta que vio en el centro de un parque a un hombre cavando un hoyo. No lo pudo distinguir porque el hombre llevaba una gorra roja y miraba al suelo. A un costado de la excavación, había un mueble tan blanco que Albert Speer se tardó en reconocer las líneas de su forma. Era una bañera con patas de felino. Albert Speer se alejó sin que el hombre advirtiera su presencia.
Arrojó una a una las piedrecillas al agua. No intentó hacerlas rebotar; estaba más interesado en las ondas que formaban al caer. Desconocía si en ese preciso lugar el río ya se llamaba Danubio o seguía siendo Sava; tampoco sabía hacia dónde continuaría su caminata. No tenía idea si las piedras que arrojaba al agua eran parte de la construcción o residuos de proyectiles extranjeros. Sin embargo, deseó que el nombre del río fuera Danubio, que sus pasos le dictaran el camino y que las piedras fueran pedazos de ladrillos originales.
Las bestias rugían. La ciudad era Belgrado.
Albert Speer era el primero en abrir los ojos. Había descubierto que los viejos se aclaran la garganta antes de despertar. Por lo menos sus compañeros lo hacían a diario. Uno empezaba por allá con un leve carraspeo y otro lo seguía con una tos menos discreta y otro se sumaba con un ataque asmático. Pero aún no despertaban del todo. A veces también algún guardia tosía un par de veces desde el otro lado del pasillo. Mientras esto ocurría, Albert Speer se esforzaba por contener la respiración. Acelerar de este modo su corazón era una especie de adrenalina. Creía que así se fortalecían sus defensas contra los problemas cardíacos. Después el lugar se quedaba unos momentos en silencio. Los pensamientos de los prisioneros se podían casi tocar. Era probable que cuando Albert Speer recobraba el aliento, los prisioneros y los guardias ya estuvieran despiertos por completo.
Una mañana, antes de la serie de tos, Albert Speer se dispuso a coserle un par de botones a un abrigo. Estaba sentado en la cama. Tomó la aguja y pasó el hilo por el ojo. Se levantó y dio dos pasos para tomar el abrigo que cubría el respaldo de la única silla. Cuando regresó a la cama, la aguja había desaparecido, pero el hilo aún estaba ahí. Sus movimientos se volvieron suaves de pronto. Pasó las manos por la frazada, por el suelo y por su ropa, y luego lo volvió a hacer con más detenimiento. Nada. La luz del día aumentaba sólo para evidenciar que ahí, en la celda, no había nada. Su mente racional no daba crédito a lo que ocurría. Sacudió la almohada y las sábanas, le dio la vuelta a la colchoneta y se desnudó. El espacio, de tres metros por tres, asumió de pronto una dimensión mayor. Comenzó a buscar en lugares recónditos en los que jamás había guardado la aguja, como entre las hojas de los libros o en los zapatos. Albert Speer lloró por primera vez en décadas. Ni siquiera al escuchar la sentencia en Núremberg había perdido la compostura. Se derrumbó en el piso, desnudo, y sollozó sin reparos.
Unos pasos se detuvieron frente a la celda número cinco. La puerta era metálica y blanca, y tenía una ventanilla a la altura de los ojos. Albert Speer se contuvo porque pensó que alguien abriría la puerta y lo callaría con dos patadas. Pero no ocurrió nada. Sólo se veía la sombra de unos zapatos al ras del suelo. Albert Speer se puso de pie. Su cuerpo era delgado y blanco, y el pelo rubio no le brillaba sino hasta el mediodía. La ventanilla se abrió.
Tenga, para los nervios, dijo una voz en inglés.
Una mano de niño atravesó la ventanilla. Los dedos sostenían un cigarrillo sin encender.
Tómelo, señor. Este tabaco es especial.
Albert Speer obedeció. Enseguida se asomó por la ventanilla la mirada del guardia y recorrió el lugar. Eran los ojos de un anciano, de un anciano triste.
Cuidado con la aguja. No se vaya a pinchar los pies, dijo el guardia señalando con los ojos, antes de cerrar la ventanilla.
Albert Speer miró la aguja que brillaba en el piso. Mientras los pasos se alejaban, los viejos se comenzaron a aclarar la garganta. Casi una hora tardó el preso en darse cuenta de que el cigarrillo era de chocolate.
Tenía la teoría de que las plantas crecen por oposición a la gravedad. Sabía que en algunos invernaderos los cables calefactores mantenían más alta la temperatura bajo la tierra que en la superficie. También tenía presentes los pinos del Bosque Negro que crecían en perfecta vertical, sin buscar el sol. Así que descartaba que el crecimiento de las plantas obedece a la fuente de calor. Había llevado a cabo unos cuantos experimentos con guisantes en el jardín de la prisión. Se inclinaba a creer que las plantas poseen una suerte de instinto.
Quiso trasladar sus teorías en botánica a la materia de la paternidad. Sus hijos tendrían que crecer, rectos y altos, por mera oposición a la gravedad de las circunstancias. Esa fuerza invisible que los jalaba hacia abajo, hacia el fracaso y el desconsuelo y la soledad, habría de servirles sólo de norte; tendrían que crecer en dirección contraria. De nada servía que buscaran el calor del padre; guiarse por temperaturas era una intención equivocada.
En un rincón olvidado del patio de Spandau, apareció una bañera blanca con patas de felino. Albert Speer supuso que había pertenecido a alguno de los directores de la prisión, pero no podía creer que alguno de esos duros militares tomara baños en una tina tan delicada. Decidió darle un uso práctico en el jardín.
Los soldados de las torres, los guardias del patio, los prisioneros, un par de médicos y hasta un cocinero. Una multitud miró el espectáculo, pero nadie le ofreció ayuda al arquitecto. Arrastraba con dificultad la bañera por el patio, y con cada empujón emitía un gemido de esfuerzo que rebotaba por los muros de la prisión. Se había quitado la chaqueta, a pesar de que estaba prohibido. Pero el calor que lo afectaba a él también aturdía a los guardias, que sólo abandonarían su lugar en la sombra si un ejército los bombardeaba. El pelo de Albert Speer tenía ya la delgadez del envejecimiento; su cráneo resplandecía bañado en sudor. A mitad del camino hacia el jardín, se dejó caer dentro de la bañera y se colocó la chaqueta sobre la cabeza. La multitud de observadores regresaron a sus ocupaciones. Albert Speer cerró los ojos y pensó en las ocasiones en que se había metido a la bañera con Margarete.
Desde una torre de vigilancia voló un objeto rojo y aterrizó dentro de la tina. Un escándalo de gritos, chiflidos y aplausos celebró el tino. Albert Speer se puso de pie, cogió la gorra y agradeció con ademanes hacia la torre, como si acabara de dar un discurso. Una hora más tarde, dejó de empujar en un punto específico del jardín, cerca de la cama de margaritas. Se puso la chaqueta y se fue a su celda.
Al otro día, cavó un hoyo con una pala; llevaba puesta la gorra roja. Enterró la bañera hasta el borde y luego la llenó con agua. Así se construyó el estanque de Spandau.
Hacia finales de 1956, sólo quedaban cuatro prisioneros. Un almirante y el diplomático salieron en libertad debido a su delicado estado de salud, a pesar de que el primero había sido condenado a muerte. El otro almirante salió al cumplir los diez años de su sentencia.





























