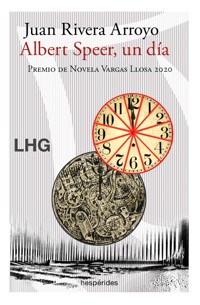Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Huerta Grande
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
«La percepción de haber vivido una vida plena depende tanto de lo vivido como de la habilidad de rememorarlo ». En 1959, y tras perder sus tierras y posesiones durante la Revolución cubana, la familia de los Belmonte se instala en Tuxpan, Veracruz. Atrás quedarán toda una vida y un extraño proyecto arquitectónico concebido por Alejo Belmonte: la casa de la memoria. Un proyecto que irá fraguándose de generación en generación, casi como una obsesión, sustentado en la creencia sencilla y antigua de que nuestros recuerdos queden preservados en un espacio arquitectónico. Es esta una novela de asombrosa transparencia y de arquitecturas reales e imaginarias pero de contundente eficacia literaria; su original estructura dialoga con los juegos formales de Italo Calvino. Juan Rivera Arroyo ya es, con esta tercera novela, uno de los escritores jóvenes más singulares: un arquitecto de la forma o, mejor aún, de la palabra. Aquí, las ventanas iluminan, los espacios fluyen, los rincones recuerdan, los muros oprimen... y narran. Este libro es la otra cara de la moneda de la literatura mexicana de hoy.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
JUAN RIVERA ARROYO nació en Pachuca, México, en 1992. Posee un posgrado en storytelling por la Scuola Holden de Turín y un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Sevilla.
Es autor de las novelas Albert Speer, un día (Premio de Novela Vargas Llosa 2020) publicada por La Huerta Grande y La historia inconseguible (Premio Internacional de Literatura Juvenil FOEM 2021). Asimismo, ha publicado los libros de cuentos El lecho del mar (Premio Ricardo Garibay 2010) y La ronda (2013). La casa de la memoria rota fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca en 2020.
«La percepción de haber vivido una vida plena depende tanto delo vivido como de la habilidad de rememorarlo»
En 1959, y tras perder sus tierras y posesiones durante la Revolución cubana, la familia de los Belmonte se instala en Tuxpan, Veracruz. Atrás quedarán toda una vida y un extraño proyecto arquitectónico concebido por Alejo Belmonte: la casa de la memoria. Un proyecto que irá fraguándose de generación en generación, casi como una obsesión, sustentado en la creencia sencilla y antigua de que nuestros recuerdos queden preservados en un espacio arquitectónico.
Es esta una novela de asombrosa transparencia y de arquitecturas reales e imaginarias pero de contundente eficacia literaria; su original estructura dialoga con los juegos formales de Italo Calvino. Juan Rivera Arroyo ya es, con esta tercera novela, uno de los escritores jóvenes más singulares: un arquitecto de la forma o, mejor aún, de la palabra. Aquí, las ventanas iluminan, los espacios fluyen, los rincones recuerdan, los muros oprimen... y narran. Este libro es la otra cara de la moneda de la literatura mexicana de hoy.
Enrique Alfaro Llarena
La casa de la memoria rota
COLECCIÓNLas Hespérides
JUAN RIVERA ARROYO
La casa de la memoria rota
© De los textos: Juan Rivera Arroyo
Madrid, julio 2023
Edita: La Huerta Grande Editorial
Serrano, 6 28001 Madrid
www.lahuertagrande.com
Reservados todos los derechos de esta edición
ISBN: 978-84-18657-42-9
Diseño de cubierta: La Huerta Grande
Producción del ePub: booqlab
Me hubiera gustado dedicarle este libro a mi madre,Guadalupe,pero creo que ella preferiría que fuera para mi abuela,
Alma.Que así sea.
ÍNDICE
El proyecto: una introducción
Al sur del Soledad
Recrear la vida pasada: un intento
La vida en escenas
La mente y sus límites: una obsesión
El huracán de los años
El punto final: una despedida
«Corredores sin fin de la memoria,
puertas abiertas a un salón vacío
donde se pudren todos los veranos»
Octavio Paz, Piedra de sol
El proyecto: una introducción
En mi realidad son las once de la mañana de un día un tanto brumoso y húmedo. Estoy sentado en el escritorio de mi oficina, y frente a mí hay un gran ventanal por el que veo una carretera solitaria que rebana el paisaje de montañas y pastizales. Me encuentro en el rancho de mi familia, La Compañía, lugar en el que nací hace cuarenta y tres años. Siempre me ha hipnotizado la transparencia de las ventanas, y por eso, cuando se construyó esta oficina, me encargué de que dos de sus cuatro paredes fueran de cristal. Por un ventanal puedo ver el amanecer y por el otro el atardecer. Es un privilegio sencillo, pero exclusivo como el que más.
Alrededor de los treinta años, llegué a la conclusión de que debía construir una pequeña torre en la que pudiera trabajar en paz, retirado del ajetreo de la casa y de la operación del rancho. La construcción es de tres plantas, de setenta metros cuadrados. La planta baja sirve como garaje; además de un auto, hay herramientas, cajas con objetos de otra época y un par de motocicletas descompuestas. Una escalera que rodea el edificio por el exterior conduce a los niveles superiores. En el primero se ubica mi biblioteca personal, que está compuesta en esencia por libros de arquitectura y poesía. Hay una sala de estar, un baño completo, un refrigerador, una cava de vinos y una televisión. El espacio cuenta con todo lo que necesita una persona, una sola, para vivir a gusto en soledad. Así fue planeado. En el segundo nivel está mi oficina, que es donde escribo ahora estas palabras. Como he dicho, tiene buena iluminación y buena vista. Es un espacio bastante vacío. Justo al centro hay un gran escritorio con una silla a cada lado; la mitad del día me siento en una y luego en la otra. También hay dos tableros de dibujo, un cesto de basura y algunas pinturas colgadas en las paredes. Eso es todo. Me gusta que el lugar esté vacío. Sólo así puedo trabajar. El piso está alfombrado y siempre estoy descalzo. En esto soy estricto. Si alguien llega a entrar, debe dejar los zapatos en la puerta. Un porcentaje importante del trabajo aquí consiste en acostarse, estirar el cuerpo, respirar, cerrar los ojos y pensar. La alfombra tiene que estar limpia.
Soy arquitecto. ¿Es demasiado evidente? Hace más de una década diseñé este lugar para poder trabajar en alcanzar esa meta abstracta que es la gran arquitectura. Y hay que dejar bien claro que nada tiene que ver la dimensión física en el asunto; puede haber mayor arquitectura en una casa para pájaros que en un edificio metropolitano. (Quienes han podido experimentar la magia de la maniática materia de la arquitectura persiguen hasta la muerte la belleza y el reconocimiento, o bien, la grandeza. Supongo que es lo mismo con cualquier arte. Quizás también con el dinero. Y con el amor. Una vez que pruebas un poco de la sustancia verdadera quieres más y más, hasta el límite.) El propósito original del lugar en el que me hallo, desde su diseño, fue el de retirarme de la cotidianidad y hacer arquitectura. Sin embargo, ahora, justo en este momento, en esta línea, reconozco que es probable que el proyecto literario que he comenzado sea lo que termine de darle sentido a la construcción de mi pequeña torre. La ironía es que quiero escribir sobre la cotidianidad de los años pasados de mi familia.
Tengo la intuición de que es necesario que comprendas sin reservas este momento. Son las once de la mañana, eso ha quedado definido. Te falta saber que el año en curso es 2019; el mes, febrero. La bruma y la humedad de hoy no son algo inusitado en estas fechas. Verás, La Compañía se ubica a treinta kilómetros del puerto de Tuxpan, en el estado de Veracruz. A excepción de los días vaporosos al inicio del año y las lluvias incontrolables de verano, el clima se reduce a una constancia de soles abrasadores y cielos despejados. El rancho tiene una superficie de ciento cuarenta hectáreas. Si es grande o no, es relativo. De niño me parecía enorme y ahora tan sólo de buen tamaño. (Uno siempre quiere más, como he dicho.) Presiento que de viejo creeré que es el mundo entero. Sea como sea, mi torre no robó mucho terreno. Setenta metros aquí no son nada; mil, tampoco. Mi torre está en la parte frontal de la propiedad, cerca de la carretera. La casa principal está en el centro, sobre una pequeña loma que desde aquí puedo ver. Es lo que en México llamamos una construcción estilo hacienda. Tiene la clásica distribución con las piezas alrededor de un patio cuadrangular. Mi abuelo la comenzó a construir en 1962, y con ello se fundó el rancho. Pasarían décadas para que la casa se finalizara, y aun así las labores de restauración y remodelación no se detienen nunca. Es una obra interminable. Pero todo el esfuerzo vale la pena. La casa ha sido el recipiente de más de cincuenta años de crecimiento familiar, y tal parece que lo seguirá siendo por un buen tiempo. En el árbol donde ha llorado un viejo se columpiará un niño. Creo que eso es algo bello.
La historia que voy a contar se centra en mi padre, Porfirio, que murió el año pasado, a los setenta años. No puedo negar que sea esto lo que motive mi narración, pero no se trata de algo sentimental; eso lo he dejado fuera de estas líneas. El final de su vida marcó también el de un proyecto artístico, arquitectónico y mental, y su exploración será el objeto principal de este libro. El proyecto es la casa de la memoria, como lo he llamado. En él cabe toda mi existencia y la de mi padre y la del suyo y también la de mi hija. Se trata de una casa que comenzó a construirse en la isla de Cuba y que, de algún modo, se terminó muchos años después, aquí en México.
Sucede que mi padre nació en la mayor de las Antillas, en 1948, y vivió con mis abuelos por una década en un rancho (allá dirían finca) en la provincia de Cienfuegos. La de mi padre fue una infancia dichosa, pero cuando se refería a esa época no podía evitar que el resquemor gobernara el tono de sus palabras. Y es que, por cuestiones políticas, en 1959, mis abuelos tuvieron que abandonar su propiedad, también llamada La Compañía, y zarparon con mi padre hacia México, su patria por adopción. Muchas veces, y en especial en los últimos años, ocurría que mi padre se incomodaba cuando alguien mencionaba el nombre de Cuba. Era un reflejo. Prefería cambiar pronto de tema y olvidarse de aquello. Tanto se esforzó en dejar atrás su experiencia cubana que se deshizo de todo rastro caribeño en el habla. Pero algunas cosas fueron imposibles de borrar. Sus gustos en cuanto a música y comida, por ejemplo. Y uno de mis momentos favoritos en la vida (¡con qué poco se erige la felicidad!) era cuando él afirmaba algo del estilo: «No hay mejor mar que el de Oaxaca» o «Ese negocio va a fracasar», y luego, con una sonrisa, remataba: «Te lo dice un cubano». Había que encontrarlo de buen humor, pero la chispa de orgullo y travesura en sus ojos te hacían también sonreír. Lo decía como si la nacionalidad cubana te diera por automático suficientes credenciales en la materia correspondiente para dar una opinión experta. En los últimos meses, en repetidas ocasiones, me he descubierto diciendo la frase.
Esta información, aunque parezca insignificante, es todo lo que necesitas saber por ahora. La historia comenzará en Cuba, en los años de infancia de mi padre, cuando nació el proyecto de la casa de la memoria, por lo que creo conveniente que el capítulo siguiente esté escrito desde su punto de vista. Será una reconstrucción a partir de la infinidad de pláticas que tuvimos a lo largo de toda la vida; debo decir que la mayoría de ellas ocurrieron en caminatas o viajes en automóvil o incluso haciendo algún trabajo en el rancho. A lo mejor sea preciso rescatar ese detalle: con la salvedad de una reciente serie de entrevistas, no recuerdo que platicáramos sin estar en movimiento, haciendo algo. Cuando nos deteníamos a descansar o llegábamos a nuestro destino o terminábamos el trabajo, venía el silencio. Claro, esta constante sólo aplica para los momentos en que estábamos a solas. En la mesa familiar era otra cosa. Ahí podíamos tener conversaciones de toda naturaleza, pero por lo regular no eran íntimas. Y uno podía darse cuenta a la distancia de que mi padre, Porfirio, guardaba muchas cosas. Tardé años en comprender que aquello que se reservaba tenía que ver, casi por completo, con su infancia.
De alguna manera voy a invitarte a entrar a mi oficina. (No olvides quitarte los zapatos.) Cuando te canses de escucharme, tómate un tiempo y sal a respirar aire limpio. Allá abajo hay vino y un tablero de ajedrez con una partida a medias. Cuando vuelvas, aquí estaré yo, en una de las sillas del escritorio, dispuesto a seguir con el relato.
Quiero que comprendas la dificultad que me significa expresar esta historia con palabras. Me sería más sencillo dibujarla, pero si me animo con la redacción es porque nadie más conoce ciertos detalles y porque sin duda hay otros que anidan en mi subconsciencia y sólo se manifestarán durante la escritura. Me he propuesto no realizar ni un trazo con la escuadra sino hasta que escriba el punto final de este proyecto. Mi compromiso contigo es el mismo que hago con el que ha de habitar los espacios que dibujo: que la estancia sea una experiencia de belleza y comodidad.
Mi nombre es Alejo Belmonte.
Ahora ven, pasa.
Al sur del Soledad
Después de explorar por el campo, me gustaba tirarme de pecho al suelo y mirar la casa por entre la hierba. Me quedaba así un buen tiempo, reposando sobre la humedad de la tierra. Se sentía bien esa privacidad; a diferencia de la que experimentaba bajo el agua o a medianoche en la cama, era tendida y plácida. Podía mirar la casa como lo hubiera hecho un soldado o un felino. A veces escuchaba el rumor de mi madre al piano y a veces distinguía a mi padre a través del ventanal de la biblioteca, y aunque ello le daba cierta gracia al acecho, la casa sola me bastaba para caer hipnotizado por un largo rato. La construcción era de dos plantas y estaba pintada de un blanco impecable, lo que hacía una extraña oposición con el verde musgo y el amarillo paja de alrededor. Tirado en ese puesto, se me venían a la cabeza una multitud de pensamientos y fantasías, pero sin falta terminaba por imaginar operaciones delirantes con la casa. Me figuraba, por ejemplo, cómo sería abrirla por la mitad, como a una casa de muñecas, o cómo se vería en cien años, abandonada. Era una obsesión incontrolable. Al atardecer, los bichos se metían debajo de mi ropa, pero yo permanecía ahí, entre la hierba, vislumbrando la casa en llamas o en medio de un área metropolitana o en la cúspide de una montaña.
Muchos años después, en la adultez, me descubría en los momentos más aleatorios evocando esas operaciones mentales. Aunque recordar los tiempos de mi infancia siempre fue un ejercicio espinoso, la imagen del acecho entre la hierba lo volvía todo más ligero y fresco. Pensar en el pasado era volver a ese lugar.
Yo, Porfirio Belmonte, nací en una finca ganadera llamada La Compañía, a veinte kilómetros de la ciudad de Cienfuegos, en 1948. La propiedad tenía una superficie de cerca de doscientas hectáreas y se hallaba a orillas del río Arimao.
Crecer en el campo fue una sucesión de aventuras. Fuera de la casa había animales, arroyos, árboles, frutas y noches claras. Día tras día, la espléndida naturaleza me daba alguna diversión. Lo mejor de todo era la veintena de hombres que trabajaban en la tierra y con los animales y que me enseñaban su oficio; unos eran amables y les gustaba platicarme cosas, y otros me veían como una suerte de enemigo porque mi padre era el dueño y patrón. Dentro de la casa había instrumentos musicales, libros, juguetes, estancias frescas y mecedoras. También ahí había aventuras, aunque la mayoría ocurrían en mi mente. Un fabuloso grupo de mujeres se encargaban del aseo y de la cocina, y me cuidaban como si fuera de su familia; me cantaban por las mañanas, me atendían si enfermaba y me compartían las leyendas de la santería. Se puede decir que los días de interior eran de estímulo intelectual, pero todo lo que aprendía ahí terminaba de fraguarse en los días de trabajo en el campo.
Ningún fenómeno tan loco en la finca como la dilatación del tiempo. En un mes cabía un año y en un año, una década. Como suele sucederles a los niños, a mí el tiempo se me hacía eterno, pero no sufría ningún efecto más grave que el de una esporádica tarde de aburrimiento. En cambio, me daba cuenta de que los trabajadores se desorientaban a menudo y se quejaban de que la semana se había ensanchado, de que el mes ya lo estaban viviendo por segunda vez y de que el año se iba frenando cada día más. A veces reconocía que esto era verdad, pero a mí no me agobiaba demasiado; pasaba los días montando a caballo y haciendo travesuras y escuchando música. A los trabajadores la vida se les iba en mantener La Compañía en marcha; desde que el sol aparecía y hasta que se ocultaba, no paraban de suspirar. Tomar consciencia de esto me produjo un ligero y constante sentimiento de culpabilidad.
Mi padre, León, era inmune al trastorno de la dilatación del tiempo. De lunes a viernes, trabajaba sin descanso; por la mañana conducía a su oficina en Cienfuegos y volvía a la hora de la cena. Entre los proyectos en obra y la administración de la finca, no le quedaba ni un momento en que pudiera percatarse de los cambios de velocidad del tiempo. Era refrescante verlo por las noches porque su plática estaba cargada de novedades y planes. El letargo de la casa se disolvía en cuanto él entraba. Los fines de semana se quedaba en la finca con mi madre y conmigo, pero no se lo tomaba como un descanso, sino todo lo contrario: se empeñaba en realizar una tarea que había pensado durante la semana y nos animaba a que participáramos. Podía ser algo como pintar una barda o cortar el césped de la cancha de tenis o actualizar el registro del peso de los animales. A pesar de que eran horas de trabajo real, estar al lado de mi padre me llenaba de alegría. Entonces el tiempo se me iba volando.
Quien sí percibía la dilatación del calendario era mi madre, Vilma. Hablaba de los meses que le restaban al año con el tono en que se recuerda a los muertos. Se tendía en la sala grande de la casa, miraba de reojo por la ventana y ejecutaba un monólogo disperso y pesimista. Yo jugaba a sus pies y la miraba de vez en vez, sorprendido de que sus palabras sonaran como las sonatas que tocaba al piano. Era verdad que se quejaba de la lentitud de la existencia y se retorcía del aburrimiento, desesperada, pero yo adivinaba que hacía tiempo había hallado cierta complacencia en esa vida tranquila. La mejor explicación que podía imaginar era el símil de una leona en el zoológico que anhela la llanura interminable, pero que se ha encaprichado también con ser la reina de su jaula. Vilma se paseaba por la casa exagerando la elegancia de su atuendo, y mataba las horas acariciando libros, posando en los muebles y reacomodándose el pelo. Le fascinaba hacer pequeñas instalaciones en las estancias; alteraba el orden de las decoraciones y la entrada de la luz, y sólo cuando ya no sentía familiaridad en el espacio, tomaba una siesta o practicaba una pieza o se servía un trago. A veces montaba instalaciones de este tipo para mí; me preparaba un baño de tina y encendía un sinfín de velas aromáticas, por ejemplo, o convertía mi recámara en un bosque con plantas y flores por doquier.
La impresión de que el tiempo se dilataba como la madera se aferró en mi memoria. Aunque sólo terminaría viviendo ahí diez años, la época en La Compañía había de parecerme la más extensa y trascendente de mi vida.
Me sentía libre siempre. Que mis padres estuvieran muy involucrados en proyectos propios fue el origen de esto. También ayudó que viviéramos en un sitio apartado y extenso. Quizá no habría sido así de haber crecido en la ciudad. En La Compañía la sola contemplación de la tierra y el cielo te despejaba la mente. Lo mejor era que podía disponer de mi tiempo sin ninguna condición. Tomaba lecciones con un tutor que venía a casa cuatro días por semana, pero eran breves y amenas y, en vez de convertirse en una molesta obligación, terminaron por ser un entretenimiento más. Para mí, la finca era un paraíso. El aire era limpio; el clima, cálido. Los animales engordaban con el pasto. El agua abundaba. La sombra era placentera. Por eso, se trató de un proceso lento y arduo el que yo comprendiera que aquel rincón del mundo era un infierno para los trabajadores del campo. Y es que en los centrales azucareros de la zona ocurrían cosas de espanto; todo el tiempo llegaban rumores de maltratos bestiales. La esclavitud se había abolido en papel el siglo pasado, pero los obreros, que en gran proporción eran de raza negra, seguían viviendo en condiciones miserables. Las jornadas eran largas y difíciles y la paga era tan ínfima que no alcanzaba para vivir; tarde o temprano las familias se endeudaban con las tiendas de abastos, regentadas por los mismos dueños de los centrales. Con frecuencia se escuchaba de algunos obreros que escapaban al monte y de otros que se levantaban en huelga, pero nada terminaba bien jamás: días después abatían con rifle a los unos y engañaban con promesas a los otros.
La Compañía colindaba al norte con el central Soledad, feudo de una célebre familia estadounidense, los Atkins. La propiedad contaba con cuatro mil hectáreas de terreno, una espléndida casa vivienda, molinos industriales, una flota de fragatas de carga y un ferrocarril. Su operación era tan grande que resultaba imposible saber de bien a bien cuántos obreros laboraban, pero la cantidad rebasaba el millar. Nuestra finca, en comparación, era de juguete: la nómina no pasaba de treinta personas. La relación entre el Soledad y La Compañía había sido estrecha desde la fundación de ésta, a principios del siglo. Unos hermanos de origen español llegaron a un acuerdo con los Atkins y les compraron una pequeña porción de su tierra para establecer una finca que les surtiera de ganado y, en juego con el nombre del central, la bautizaron como La Compañía. La colaboración de ambas propiedades continuó en buenos términos tras el arribo de mis padres, décadas después; el Soledad nos abastecía de electricidad y mi padre, además de ciertas cabezas de ganado al año, permitía que cosecharan los cañaverales de la finca.
Tuve un amigo que vivía en el asentamiento de los negros del Soledad; de hecho, había nacido ahí. Nos conocimos en el campo y de inmediato quise fraternizar con él, pues nunca había conocido a alguien de mi edad. Su nombre era Osiel. Fue mi primer amigo en la vida y también el único que tuve en mis años en la finca. Lo más singular de él era su obsesión por enterrar cosas. Lo hacía todo el tiempo. Enterraba piedras, palos, objetos que robaba, absolutamente todo lo que caía en sus manos; a menudo enterraba gatos hasta el cuello e incluso, a veces, se enterraba a sí mismo. Era una pasión inexplicable. Cuando jugábamos en el campo, Osiel, Osi, solía decir: «Vamos acá, tengo un cuchillo al pie de un árbol» o «Vamos allá, quiero echarle un ojo al zapato que enterré hace meses». Me causaba mucha gracia esa manía suya. A veces yo le traía cachivaches de mi casa para crecer sus reservas.
Osi fue una llave para conocer el mundo de los negros, tanto el lado brutal como el benigno. Entre lo brutal, por ejemplo, estaban las peleas de puños que organizaban en los cañaverales. Osi me conducía por el campo hasta el punto secreto y nos abría paso entre la multitud. Mientras los combatientes estiraban los músculos y soltaban golpes al aire, se concertaban las apuestas. Iniciada la pelea, sin embargo, lo último que yo miraba era a los combatientes. Me llamaba la atención el júbilo de algunos espectadores y la cólera de otros; no era extraño que, al calor de la estelar, una segunda pelea surgiera entre la multitud, e incluso que se concertaran apuestas en torno a ella. Osi trataba de aprender los golpes que intercambiaban los hombres, pero yo no podía dejar de pensar en cómo diablos pagarían quienes habían apostado mal, en cuántas horas de trabajo habían dilapidado. La pelea terminaba cuando uno de los dos combatientes perdía el conocimiento. Los gritos y aplausos inundaban los cañaverales. Entonces algunas personas cargaban al perdedor por los brazos y los pies y lo botaban en cualquier parte, y enseguida los siguientes combatientes comenzaban a estirar los músculos.
Entre lo benigno estaba, antes que todo, la música. Cuánto solía disfrutar esos sóngoro cosongos, como les llamaba mi padre. A diferencia de la música europea que escuchaba con Vilma, la de los negros no había que entenderla ni descomponerla para disfrutarla. Las canciones no tenían una duración determinada: se alargaban lo mismo que la energía de la gente para cantarlas. Me gustaba en especial que bailaran de forma idéntica la muerte y el nacimiento de las personas. Con Osi también pude aprender sobre la fuerte unión que existía entre las familias; la única herencia que conocían era el sentido infalible de unión. Las raras y pequeñas señales de esperanza que pude ver entre ellos eran un tesoro más delicado que los que enterraba mi amigo.
Mis padres se fueron a vivir a la finca dos años antes de mi nacimiento. León había ganado el concurso para el proyecto de un hotel en Cienfuegos y llevaba algunos meses dirigiendo la obra. Durante la semana trabajaba en Cienfuegos y el viernes por la tarde volvía a La Habana a ver a mi madre. Era una rutina difícil porque estaban recién casados. Además de su familia y amigos, Vilma tenía en la capital varios compromisos relacionados con su carrera pianística y no podía acompañar a su marido. El asunto dio un giro cuando a León se le comenzaron a apilar en la mesa las solicitudes de otros proyectos en Cienfuegos. Hacía falta un arquitecto en la ciudad. Fue entonces que se planteó en serio la posibilidad de trasladar su vida a ese lugar y en especial al campo, anhelo que había tenido desde niño.
Cuando llevó a Vilma conocer la finca, ella sintió un miedo atroz desde el primer vistazo. Nunca se imaginó que en la isla de Cuba, tan pequeña en el mapa del mundo, existiera un lugar tan retirado e inaccesible. Mi padre la condujo por los rincones de la propiedad y no dejó de insistir en el paraíso potencial que vislumbraba, pero ella se miraba las manos y confirmaba que no pertenecía a un lugar como aquel. El sol impiadoso no hizo la visita más fácil. Cuando Vilma estaba a punto de exteriorizar que de ninguna manera se mudaría a esa finca de olvido, León le mostró la casa. Era antigua, de dos plantas y con una sombra de estilo neoclásico. Los muros se desmoronaban por la humedad y en algunas partes del piso la hierba comenzaba a brotar. Vivir ahí, pensó Vilma, sería idéntico a vivir en la miseria. Su marido, una vez recorridas todas las estancias, la tomó de la mano con emoción y la condujo al exterior, donde miraron la casa a distancia. «La voy a dejar igual que la Casa Blanca de Washington —dijo León enmarcando la construcción con los dedos—. Ya lo verás». Vilma no pudo evitar abrazarlo por el abdomen, recargar la cabeza en su pecho y decir: «Me encanta».
Vilma y León se conocieron en un concierto que ella dio en La Habana, en el Teatro Auditorium. Había trabajado por casi dos años en una serie de piezas simples y atmosféricas, inspirada en las Gnossiennes de Erik Satie, y por fin había reunido el valor para presentarlas. Eran seis las piezas, y cada una llevaba el nombre de un día de la semana.
Escuché miles de veces a mi padre contar su impresión del concierto, y a lo largo de los años algunos detalles cambiaron. Por ejemplo, el color del vestido de mi madre, la ubicación del asiento de mi padre y el motivo de la decoración del escenario. La versión convenida por el tiempo aseguraba que se apagaron las luces de súbito y el silencio se apropió del teatro. Pasaron cinco minutos, eternos y extraños, sin que nada ocurriera. El ambiente era fresco. Sólo quien estaba concentrado pudo percibir el sonido de unos leves pasos en el escenario y el acomodo del banco de piano. La gente tosía del aburrimiento. Al instante en que sonó la primera nota, un hilo de luz (sí, un hilo) se abrió paso entre la oscuridad y se proyectó sobre lo que parecía una mano. El silencio regresó por unos segundos, pero la luz permaneció, inmóvil. La mano se salió del punto iluminado y se pudieron apreciar unas cuantas teclas blancas y otras negras, resplandecientes. Luego la composición arrancó con tino, justo cuando el silencio comenzaba a acumularse de nuevo. El sonido del piano era preciso y mesurado. Poco a poco, el hilo de luz se hacía más grueso. La segunda mano hizo su aparición. La luz crecía y crecía. Las uñas estaban pintadas con esmalte rojo, y el movimiento de las manos creaba la ilusión de que un centenar de mariquitas volaban de un lado al otro. Al término de la primera pieza, que llevaba el nombre de Martes, se podía ver la mayor parte del teclado y los brazos que lo tocaban, hasta los codos. Según él mismo, aunque no la había visto sino parcialmente, León ya estaba perdido por la pianista. El concierto continuó con la misma dinámica. Entre la semana fue avanzando, el haz de luz (sí, haz) crecía. En Miércoles se descubrió el cuello de la pianista; en Jueves, su pecho y mentón; en Viernes, su perfil entero; en Sábado se aclaró que el piano era de cola y que la muchacha llevaba el pelo recogido; en Domingo la imagen se iluminó en totalidad: los tres pedales dorados, los hombros desnudos, la tapa abierta que reflejaba las cuerdas, el vestido que apenas cubría las rodillas. Cuando la serie de piezas concluyó, la ronda de aplausos se tardó en recabar la participación del aforo. La pianista había disuelto de pronto el encadenamiento de notas y se había puesto de pie al centro del escenario; era verosímil creer que, por su manera cautelosa de caminar, se había acercado para decirle un secreto a alguien del público, y por eso al principio hubo silencio. Mi padre fue uno de los últimos en ponerse de pie y aplaudir.
El resto sucedió minutos más tarde, en un brindis en el vestíbulo del teatro. León buscó a la pianista con premura entre la gente, y en especial después de tener la idea de que no la reconocería si ella no estaba frente al instrumento. Se paseó por el lugar de arriba abajo, todavía con las piezas del concierto en la cabeza. De repente chocó de espaldas con otra persona y una copa de champán cayó al suelo. Era ella. Fuera del escenario era menos rubia y tanto más alta. La muchacha había derramado un poco de champán sobre su vestido y un fragmento de cristal le había rozado un tobillo, pero el hombre con que se encontró al girar ni siquiera se dio cuenta. El hombre tenía la mirada fija en su boca.
Hola.
Qué tal.
Escuché el concierto.
Gracias por venir.
El concierto lleva el título de Semana.
Sí.
Y sólo tocaste seis piezas, me parece.
Así es.
Faltó el día lunes.
Lo sé.
Y hoy es lunes.
Lo sé.
He disfrutado eso.
Yo también.
Me llamo León.
Yo soy Vilma.
Platicaron.
El vestíbulo se fue vaciando y ellos siguieron platicando.
Ella apenas le agradecía a la gente que se acercaba a felicitarla.
Él no quiso hablar de nada que no tuviera que ver con ella y su pianismo y su desdén hacia los lunes.
Ella se olvidó de la pequeña cortada que tenía en el tobillo.
Él la convenció de ir por un trago a un bar.
Ella tenía veintidós años; él, veinticinco.
A los cinco meses se casaron.
No solía convivir mucho con mi padre. Él tenía pocos ratos libres y demasiadas personas que atender. Entre ellas estábamos mi madre y yo, sus clientes y amigos de Cienfuegos y los trabajadores de la finca, que siempre tenían algo que pedirle o contarle. Era evidente que hacía un gran esfuerzo para distribuir su vida lo mejor que podía, y de algún modo lograba que todos estuvieran contentos y lo estimaran.
Yo lo acompañaba por momentos en sus encierros en la biblioteca de la casa. Cuando estaba dibujando o trabajando en sus apuntes, prefería no molestarlo; su mente se apagaba y sólo hablaba con frases cortas. Pero la mayor parte del tiempo León leía; le gustaba hojear los libros que había comprado durante sus estudios universitarios en España y también las revistas de arquitectura de importación que conseguía en La Habana. Yo era más que bienvenido en estas lecturas, acaso por su deseo prematuro de que también me convirtiera en arquitecto. El tiempo que pasaba con él, charlando y mirando dibujos, era mucho más estimulante que las lecciones de mi tutor. Recuerdo repasar a detalle varios libros de arquitectura clásica griega, uno de fortificaciones construidas al estilo de la traza italiana y otro sobre palacios árabes en Andalucía. León acostumbraba hacerme leer en voz alta algunos pasajes; luego él hablaba, exponiendo ciertos casos que el texto omitía y además ideas afines y experiencias propias. Yo no dejaba de calcular el tiempo que habíamos pasado juntos ese día, esa semana; era consciente del tan preciado recurso que era su compañía en la casa.
Otro recipiente de la atención de León, por temporadas el mayor, era el profesor Atwood. La amistad que trabaron era singular porque la sostenía, casi por completo, una mutua admiración intelectual. Todo comenzó la noche en que coincidieron en una taberna de Cienfuegos y se sentaron a jugar una partida de go. El profesor Atwood llevaba más de un año tratando de encontrar un rival de buen nivel en la zona y los resultados habían sido pobres. Era la primera vez que mi padre había escuchado siquiera acerca del juego, pero la lógica de las piedras, además de cristalina, le pareció bellísima. Solía decir que aquella noche, después de la primera partida, había descubierto un nuevo modo de percibir el mundo.