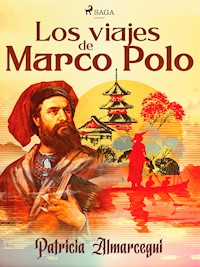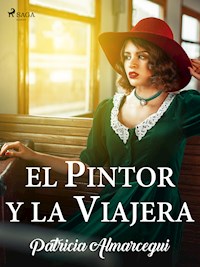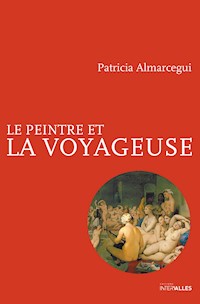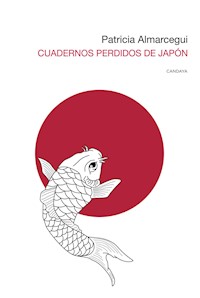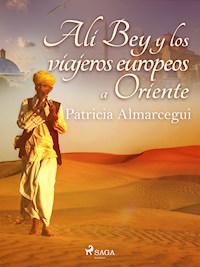
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un libro más necesario que nunca, destinado a tender puentes entre el prejuicio y la realidad, entre el este y el oeste, entre el Otro y la identidad. Patricia Almarcegui, periodista especializada en viajes, realiza una profunda investigación sobre el sabio y aventurero Domingo Badía y Leblich, también conocido como Alí Bey, en sus viajes por Europa, Turquía y Marruecos. Un libro que trata de la otredad, de la capacidad para encontrar el hogar en el extranjero, del acercamiento de pueblos que no son tan distintos como nos han hecho pensar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia Almarcegui
Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente
Saga
Alí Bey y los viajeros europeos a Oriente
Copyright © 2007, 2022 Patricia Almarcegui and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728013632
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Duly y a Daniel, mis padres
Nota previa
Los criterios formales seguidos en esta investigación son los siguientes. He reproducido los Documents adecuándolos a las normas actuales ortográficas. He transcrito los términos del árabe según las normas de la revista al-Qantara y he reproducido castellanizados los topónimos. Los textos citados de los Viajes corresponden, en el apartado relativo a Marruecos, a la edición de S. Barberá (1997) y el resto del viaje, a la de J. Barceló (1997). Las traducciones de los textos de los libros de viaje leídos por Badía (a excepción de la existente de Mungo Park en castellano) y el resto de los textos teóricos sobre él, el viaje y Oriente han sido realizados por la autora. Uso la palabra Viajero para nombrar a Badía, Viajero para citar a los viajeros posrevolucionarios que leyó y Viajes para los Voyages d’Alí Bey el Abbassi.1
Introducción
A lo largo de las últimas décadas, los libros de viaje han sido objeto de una creciente atención por parte de la crítica literaria y de los estudios culturales. El presente trabajo es deudor de uno y otro esfuerzo. Realiza una aproximación teórica al estudio del género, al viaje como forma cultural y a las representaciones de Oriente. Para ello, se centra en el análisis de los libros escritos por viajeros europeos a Oriente a finales del siglo xviii y en el de las imágenes que presentan de este destino. 2 El eje central en torno al cual se ha configurado lo constituye la investigación de la vida del Viajero Domingo Badía y Leblich (1767-1818), Alí Bey, de su obra, Voyages d’Alí Bey el Abbassi en Afrique et en Asie pendant les années 1803, 1804, 1805, 1806 et 1807 (1814), traducida al español en 1836 como Viajes de Alí Bey el Abbassi (Don Domingo Badía y Leblich) por Africa y Asia durante los años 1803, 1804, 1805, 1806 y 1807, y de los libros de viaje que leyó.
Entre los viajeros europeos que fueron a Oriente, Badía destacó por diversos motivos que merecen ser recordados. Fue el tercer europeo en visitar La Meca y realizar la más antigua estimación de su posición geográfica y el primero en hacer una descripción empírica de los wahhābíes en Europa; adquirió una educación ilustrada a la altura de los desplazamientos que protagonizó y se convirtió en la fuente principal de los posteriores viajeros europeos a La Meca; recogió materiales etnológicos usados por antropólogos del siglo xx, como Westermarck y Eickelman; aportó descubrimientos geográficos, datos climatológicos, y latitudes y longitudes renovadas de, al menos, diez ciudades de Oriente. Y, sobre todo, fue un caso aislado dentro del panorama español de los viajeros al citado destino a comienzos del xix. Habrá que esperar casi medio siglo para que J. M. Murga, J. Gatell y, posteriormente, E. Bonelli, C. Benítez, J. Lerchundi, A. Rivadeneyra o M. Malo de Molina se desplacen y escriban principalmente sobre Marruecos, quizás el Oriente español del xix.
Este trabajo comienza con la reconstrucción de la biografía de Badía con objeto de establecer las condiciones y el contexto en los que se llevaron a cabo los libros de viaje y la representación de Oriente. Para ello, he intentado reunir el corpus más completo de manuscritos e impresos sobre el Viajero, lo que me ha permitido hallar manuscritos inéditos y revisar, por primera vez, un amplio material apenas citado por alguno de sus investigadores. Las fuentes primarias más relevantes de este trabajo son el Index Alí Bey del Fondo Eduard Toda del Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (a partir de ahora lo llamaré Documents), formado por manuscritos de planes, obras, correspondencia y partidas oficiales de Badía, agrupado en los siguientes volúmenes: Manuscrits copias I y II, Documents originals I, II y IV, Memorias originals III (bajo este título se recoge la documentación que tendría que encontrarse en el tomo III de los Documents) y Caja de cartón. Otro grupo destacado se encuentra en el Fondo Rodríguez Marín de la Biblioteca General de Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, formado por los manuscritos autógrafos: Cuadernillo de notas de Alí Bey, Mi colección de Arabia, Atlas de mi viaje a Arabia y al mar Rojo, Observaciones astronómicas, Plano del Haram, Borrador del plano de La Meca, Relación de cuentas y el manuscrito no autógrafo Viaje a Arabia: de Jedda a El Cairo. En el mismo fondo, se hallan dos cartas enviadas por el arabista P. de Gayangos al cónsul J. Camps y Soler sobre el Viajero, y una de contestación de Camps a Gayangos. El último grupo lo constituyen cartas originales de Badía y sobre él actualmente en el Archivo Histórico Nacional.
Gracias al estudio de las fuentes primarias, he podido contrastar la bibliografía sobre la vida del Viajero y sus obras con los manuscritos originales, lo que me ha llevado a rectificar numerosas noticias y a añadir otras nuevas al amplio espectro de la información existente. Este cotejo ha dado lugar a la primera biografía detallada de Badía que no presenta un carácter novelesco. El trabajo realizado se centra, principalmente, en la reproducción y el contraste de los datos de los manuscritos. Quedan abiertos, por lo tanto, la contextualización y el análisis en el marco de otras disciplinas, una labor que enriquecerá de forma necesaria la biografía.
Además, la revisión del corpus me ha permitido identificar las lecturas que realizó Badía, fuente de su formación. He detallado las obras de carácter general pertenecientes a las bibliotecas de Vera y Córdoba, así como la relación y descripción de los libros de viaje que leyó hasta 1814, una identificación que amplía el trabajo al campo de la literatura comparada, y coincide con los libros de los más relevantes viajeros a Oriente en las fechas. Con este estudio, he establecido las razones que motivan el viaje, así como el análisis de las representaciones de Oriente, para cuya investigación he aplicado el campo metodológico del orientalismo. El límite cronológico de los veintiocho viajeros identificados se sitúa entre 1761, fecha en la que C. Niebuhr inicia su itinerario, y 1808, en la que Badía vuelve del primero de sus viajes.
La influencia y la recepción de Badía tras la publicación de su libro de viajes es el objeto del siguiente capítulo. He reconstruido el contexto en el que surge el interés por su trabajo a partir de 1833 en España y he llevado a cabo un repaso crítico al amplio número de investigaciones sobre su vida y las diferentes ediciones de sus Viajes, realizadas en francés, inglés, italiano, alemán, español y catalán.
Los capítulos «Poéticas del viaje» y «El descubrimiento de Oriente por los viajeros europeos» presentan el análisis crítico de la investigación. Recogen una aproximación teórica a los libros de viaje y las razones principales del traslado de los viajeros. El apartado «La búsqueda en el viaje» analiza las percepciones y descripciones del viajero, y «El encuentro en el viaje» recoge los elementos más relevantes en la estructura del desplazamiento y la influencia que tienen en los viajeros.
«El descubrimiento de Oriente por los viajeros europeos» analiza la imagen de Oriente de los citados autores. En «La imagen del Viajero» describo la forma en que se altera la identidad en contacto con uno de los conceptos más relevantes del viaje, el Otro, Oriente en esta investigación. Para desarrollarlo, he estudiado las representaciones del Viajero de Oriente y los procedimientos que actúan e intervienen en ellas. «El reflejo del Viajero» presenta un análisis de las razones por las que Oriente se convierte en uno de los destinos preferidos en la época y analiza los atributos negativos del Otro para recorrer la manera en la que se han construido. Para ello, he aislado las imágenes negativas de los textos y he buscado sus antecedentes más inmediatos, que arrancan en la filosofía política y social del siglo xvi , especialmente en J. Bodin, y continúan con Voltaire y Montesquieu. La investigación finaliza con «Los deseos del Viajero», una reflexión que muestra los deseos, la fantasía y el mi maginario que Badía proyectó en Oriente: un espacio vacío para construirse a sí mismo. Un análisis que no cierra el trabajo, sino que inaugura –y avanza hacia ella– una época de ausencias y tensiones que está ligada a la mirada de los viajeros estudiados en este libro y es consecuencia de ésta.
1 La biografía de Domingo Badía y Leblich
Domingo Badía y Leblich, viajero, explorador, arbitrista, ilustrado, escritor, inventor, príncipe, dibujante, científico, bibliotecario, dramaturgo, orientalista, astrónomo, articulista, geógrafo y usurpador de identidades, nació el 1 de abril de 1767 en la ciudad de Barcelona. 3 Según la partida de bautismo, el mismo día del nacimiento fue bautizado en la catedral de la Seo de la ciudad con el nombre de Domingo Francisco Jordi, ante la presencia de sus padres, Pedro Badía, secretario del gobernador de Barcelona, y Catalina Leblich. 4
El apellido paterno era originario de Francia y llegó a tierras jacetanas en época de la Reconquista: «En consecuencia de este principio, su casa fue después creada casa infanzonada de las montañas de Jaca en Aragón, donde actualmente existe». 5 Los documentos relativos a los Badía demuestran, entre otras cosas, que la situación económica y social de la futura familia del Viajero distaba bastante de ser cómoda, lo que influiría de manera determinante en su posterior educación y traslados geográficos peninsulares. A la muerte del tío abuelo paterno del Viajero, Domingo Badía, clérigo de menores e hijo de Pedro y Cándida Serrés, legó todos sus bienes a: «D. Pedro Badía su sobrino (padre de Badía), de todo cuanto en lo sucesivo pudiera pertenecerle respecto de ser en la actualidad pobre de solemnidad». 6
Sus ancestros maternos, George Leblich y su mujer María Gilson, eran oriundos de Wabria (Bélgica). Tuvieron once hijos y el segundo, Juan Francisco, vino a España probablemente como militar y se casó en Toledo, donde tuvo dos hijos, Lamberto y Nicolás Jorge. 7 Joan Leblich, 8 hijo de Nicolás y bisabuelo materno de Badía, ya aparece atestiguado en Barcelona, donde siguió la carrera militar y se convirtió en teniente de caballería de la compañía del capitán Antonio Vilana y Vilamala, alrededor de 1707. Su hijo, Jorge Leblich, se casó con Catalina Leblich Mestres, de cuya unión nació la futura madre de Badía, Catalina Leblich, que se casó finalmente el 4 de octubre de 1764 con Domingo Pedro Badía, futuro padre del Viajero, que había llegado a Barcelona desde Tortosa. De este matrimonio nacieron tres hijos: Domingo Badía y dos hermanas. 9 Estas últimas nunca han sido citadas en los estudios sobre el Viajero.
Domingo Pedro Badía ejerció diferentes profesiones, pero casi la mayor parte de su vida profesional se mantuvo vinculado al que fue durante veinte años secretario del gobernador de Barcelona, Bernardo O’Connor Phaly, conde de Ofelia. En la relación de servicios y méritos del padre del Viajero destacaban los siguientes destinos y trabajos:
Desde veinte y dos de septiembre de mil setecientos cincuenta y nueve (sirvió) en los Gobiernos de Pamplona y Barcelona: Comandancias Generales de Navarra y Cataluña; y Capitanías Generales de Castilla la Vieja, y Costa, y Reino de Granada que obtuvo de S. E.; cuyo general expresa, y recomienda el particular mérito de Don Pedro Badía, por lo mucho que trabajó con motivo del tumulto que hubo en Barcelona el cuatro de mayo de mil setecientos setenta y tres, con principio de repetición el quince de junio siguiente: y asimismo el continuo excesivo trabajo de Badía por las expediciones y otras providencias que, desde Málaga, mandó dicho General para socorro y defensa de Melilla y Peñón en los cinco meses que el rey de Marruecos tuvo sitiados aquellos presidios, hasta diez y nueve de marzo de mil setecientos setenta y cinco. También obtuvo Don Pedro Badía las Secretarías de las Juntas Provincial y de Hospicios de Cataluña para entender en la revisión de las Juntas Municipales de las temporalidades de los ex jesuitas, y en la planificación de hospicios en aquellos obispados. Mediante Real Despacho de veinte y ocho de septiembre de mil setecientos setenta y ocho confirió S. M. a Don Pedro Badía la Contaduría de Guerra, y Tenencia de Tesorero del Partido de Vera en dicha costa de Granada, con ejercicio, y distintivo de Comisario de Guerra (jefe de la administración militar de las zonas con categoría hoy de teniente coronel) que sirvió hasta que, a consecuencia de Real orden de veinte y siete de noviembre de mil setecientos ochenta y seis, se le confirió la plaza de oficial de la Segunda Mesa de la Secretaría del Fondo Pío-beneficial del Reino, en que continúa. 10
Su padre ocupado siempre en distinguidos empleos, ha logrado servir de apoyo a un infinito número de respetables eclesiásticos en el destino que actualmente ocupa; pero la prueba más auténtica de su religiosa justificación es haber merecido de la piedad del rey el encargo del establecimiento de los Hospicios Generales de España, para cuyo desempeño trabajó y viajó años enteros en varias provincias, sin admitir jamás un maravedí; bajo ningún título de gratificación, sueldo, indemnización, ni regalo, conservando en su poder actualmente originales. Las repetidas órdenes de la Corte para que tomase fondos a su arbitrio, de las que jamás quiso hacer uso alguno; y al contrario, entusiasmado por el bien público y de los pobres, llegó al extremo de desprenderse de su plata y alhajas cuando los gastos extraordinarios lo exigieron. 11
1.1. La formación de Badía
Con motivo del traslado del padre del Viajero a Málaga, la familia pasó de Barcelona al sur de España en 1774. Más tarde, alrededor de 1785, Pedro Badía se desplazó a Madrid con el fin de ejercer la oficialidad de la Segunda Mesa de la Secretaría del Fondo Pío-beneficial del Reino, lo que aprovechó para solicitar que el puesto de trabajo que ejercía en aquellos momentos pasase a su hijo. 12 A la edad de dieciocho años, y no catorce como se ha venido sosteniendo, el Viajero era nombrado administrador de utensilios de la costa de Granada y, tres años después, ascendía a contador de guerra con honores de comisario de Vera. 13 Durante su servicio en este último trabajo, tuvo a su cargo los siguientes apoyos militares: la compañía de infantería, distribuida entre las poblaciones de Vera, los castillos de Terreros, Escobetas y Carboneras, y «los cabos y torreros de las siguientes torres: de la mesa de Roldán, del Rayo, del Peñón, de la Rambla de Moros y del Cristal». 14
Badía mantuvo, al mismo tiempo que su carrera profesional, una clara incidencia en la vida pública y política que anunciaría la labor que desarrollaría en años posteriores, sobre todo tras la vuelta de su viaje a Francia y sus posteriores trabajos en Córdoba y Segovia. El 31 de diciembre de 1792, fue elegido diputado de la provincia de Vera (Almería) y, ese mismo año, se atestiguó su primer viaje a Madrid, ciudad con la que mantuvo una relación más estrecha debido, quizás, al anterior traslado de su padre a la capital. Según sus Documents, solicitó un permiso para ausentarse de su trabajo y solucionar en dicha ciudad unos asuntos urgentes que, por desgracia, no he podido llegar a descubrir:
Teniendo pendientes en esa Corte algunos asuntos del mayor interés, para cuya evacuación es necesaria su presencia [...] suplica se digne concederle en Real Licencia para pasar a Madrid, a cuyo favor quedará eternamente reconocido. 15
A lo largo de los quince años que residió en Vera, comenzó a conformar su imaginario sobre Oriente y a consultar las fuentes para organizar su primer viaje a ese destino. En esta población, un lugar de donde apenas ciento cincuenta años atrás se había expulsado a los moriscos, debió de mantener sus primeros contactos con el mundo oriental formado por musulmanes, beréberes y árabes. Vera era, debido a su situación geográfica, un lugar de intercambio mercantil entre el sur de España y el norte marroquí, en el que se aprovisionaban las tropas hispanas destinadas en Ceuta y Melilla. Lo mismo debió de suceder con las lenguas árabe y amazigh, que fueron probablemente escuchadas y aprendidas en esta localidad, y se convirtieron en algo fonéticamente cercano. En Vera empezó también a formarse intelectualmente. La población no estaba desligada del ambiente ilustrado que existía por aquel entonces en España y se había fundado en ella, poco antes de su llegada, la Sociedad de Amigos del País.
Badía comenzó sus estudios en Barcelona con los monjes de Santo Domingo. Allí estudió con el profesor M. Sánchez, y más tarde pasó a la escuela de dibujo que la Junta de Comercio había organizado en el edificio de la Lonja. En esta última, aprendió a dibujar con el grabador P. P. Moles. 16 De su juventud en adelante, su formación fue principalmente autodidacta y se caracterizó por una gran inquietud, tal y como demuestran sus posteriores trabajos e investigaciones. Aunque casi todos sus estudiosos coinciden de forma incorrecta en que no había realizado estudios superiores, 17 Badía aseguraba, en 1796, que sí los había cursado, ya que tenía: «La satisfacción de ver mi nombre inscrito en la Real Academia de San Fernando y en las Reales Escuelas de Física y Química». 18
Al mismo tiempo, heredero fiel de la tradición ilustrada de su época en España, y aunque no pertenecía a una familia aristocrática ni acomodada, se aproximó conceptualmente a temas muy variados. Con una gran inquietud y con los libros que pudo consultar, que incluían temas habituales heredados del espíritu dieciochesco, llegó a adquirir conocimientos de botánica, geografía, inglés, italiano, árabe, francés, latín, música, dibujo, arqueología, matemáticas, física, química, geografía, filosofía, retórica, arquitectura civil y militar, poesía, baile, historia, política y astronomía. 19 A modo de ejemplo, en 1790, realizó la traducción con la que inició una labor investigadora y científica que no abandonó a lo largo de su vida: Discurso sobre la Poesía Épica y excelencia del Poema de Telémaco, escrito por A. M. Ramsay, vertido del Discours sur la poésie épique et de la excellence du poème de Telémaque (1717) del mismo autor. 20 Esta traducción nunca llegó a ser editada, pues alguien se le adelantó y la publicó antes. En la explicación que efectuó sobre la necesidad de la obra, insertó un interesante comentario sobre la relevancia de las traducciones para la España de la época. En su opinión, constituían uno de los medios más eficaces para facilitar la instrucción del país, el cual debía parte de su cultura a las producciones extranjeras que permitían la reflexión sobre los propios problemas internos: «Es innegable, que la abundancia de traducciones es uno de los más eficaces medios que facilitan la instrucción de la nación». 21
También conoció en la localidad de Vera a la que sería su mujer hasta su muerte y le esperaría pacientemente del regreso de sus dos viajes a Oriente. El 26 de noviembre de 1791, se casó con María Lucía Burruezo Campoy, 22 natural de Vera e hija de «D. Pedro Burruezo» 23 y «D.a Antonia Campoy», oriundos también de esta ciudad. De este enlace nació un año después, el 6 de julio de 1792, su primer hijo, Pedro, y el 10 de agosto de 1794, su hija María de la Asunción, Catalina Antonia Josefa, Francisca de Paula Ramona Lorenza Badía y Burruezo.
Apenas dos años después de su boda, el 28 de junio de 1793, abandonó la ciudad de Vera y su puesto de contador de guerra para desplazarse a Córdoba y ocupar el cargo de administrador de la Real Renta de Tabacos en la ciudad, gracias nuevamente al celo de su padre, quien cuidaba de entregar los puestos de trabajo a su hijo, a medida que los iba abandonando:
Habiendo dimitido D. Pedro Calderón de la Barca de Administración del Tabaco del casco de Córdoba, que se le había conferido, ha nombrado el rey para ella a D. Domingo Badía, Contador de Guerra en la costa de Granada, con el sueldo de su dotación y por el tiempo de su Real Voluntad, bajo las acostumbradas fianzas. 24
Este destino le permitió ir desarrollando y aplicando los estudios que había realizado hasta la fecha, así como publicar y poner en práctica sus primeros experimentos como hombre de ciencias del xviii . Más establecido social y económicamente, comenzó la publicación de diversos trabajos y elucubraciones científicas que demostraban alguna de las fuentes y métodos de estudio que utilizó después en sus Viajes.
Un ejemplo de ello es su Ensayo sobre el gas y máquinas o globos aerostáticos, una obra no autógrafa de Badía que, aunque firmada con el pseudónimo de Polindo Remigio, con toda probabilidad había sido escrita por él. La temática de la obra coincidía directamente con las producciones, estudios y aplicaciones que realizó durante su estancia en Córdoba. 25 A esta obra se le añadieron muchos otros trabajos de temas diversos que volvían a mostrar los conocimientos que había ido adquiriendo durante sus estancias en Vera y Córdoba, años indefectiblemente de formación, que conformarían las percepciones de su viaje posterior. Entre estos trabajos se incluían las observaciones meteorológicas realizadas mientras paseaba al sureste de la ciudad:
Hacía un terrible temporal de agua, viento y truenos: la nube principal se hallaba situada sobre nuestras cabezas verticalmente y entre varios relámpagos, vi partir uno muy grande de la parte sur de la nube, que pareció llegar a la tierra, y al mismo momento, vi partir otro de la tierra, a la parte norte de la misma nube que ocuparía al parecer unos tres cuartos de legua de atmósfera, hallándome entre dos fuegos. 26
O el trabajo dedicado a la navegación aérea, al que hacía referencia en una carta enviada al corregidor de Córdoba en la que añadía que había sido publicado en la prensa de Murcia. También estudió el problema sobre la coagulación de la mezcla del aceite y el agua. Una exposición en la que afirmaba su pobre competencia en esta materia, aunque seguramente se trataba de una mera fórmula retórica: «Lo que me falta de ciencia, me sobra de afición». 27 Asimismo, investigó y escribió sobre el vacío de la máquina neumática, del que el químico británico R. Boyle había realizado los estudios más significativos. Igualmente, realizó una propuesta para fabricar una olla que economizase carbón y leña, que le sirvió como excusa para describirse a sí mismo casi como el único que podía poner remedio en la ciudad de Córdoba a los abusos en los precios de estos dos combustibles:
Estoy molido viendo quejarse en todos los rincones de esta ciudad del alto precio que ha tomado el carbón y leña, y me enfada el ver que, semejante al enfermo perezoso, nadie parece buscar el remedio. 28
Dentro de este contexto ilustrado, caracterizado por la aplicación de sus estudios científicos, comenzó la empresa más complicada que había realizado hasta el momento: la construcción de un globo aerostático, perfectamente detallada en sus Documents.29 Badía llevaba cuatro años trabajando en el proyecto, documentándose y tratando de hallar la fórmula matemática necesaria para la ascensión del globo en el que tanto sus amigos y familiares como él mismo habían invertido sus capitales. 30 La construcción y elevación de los aerostáticos era un tema característico en los trabajos de los ilustrados europeos, quienes veían en ello las posibilidades creativas de la ciencia moderna. Las primeras ascensiones con globos se realizaron en Francia en 1783 y se atestiguaron en España a partir de ese mismo año. 31
Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 28 de marzo de 1795 para recibir la licencia y la aprobación del Consejo de Castilla para la voladura del aparato, tal y como indicaron las palabras de Badía sobre el corregidor de la ciudad de Córdoba, B. Muñoz.
Se sorprendió como es natural en un hombre que carece de los más leves conocimientos en la materia, y por consiguiente resistió la verificación de mi proyecto, pero al fin convencido por mí, después de tres largas sesiones sobre la seguridad y utilidades de mis experimentos determinó ponerlo en noticia del Gobernador del Real y Supremo Consejo de Castilla. 32
En el plan de elevación del globo aparecían ya las inquietudes científicas y estratégicas que más tarde se encontraron en sus Viajes. En primer lugar, tenía como finalidad realizar el transporte interior de granos. La carencia de trigo fue uno de los motivos que el gobierno español defendió en su viaje, pues deseaba que negociara con el sultán la exportación desde el país. Otra razón de la construcción del globo fue el uso militar, que coincidió con el posterior objetivo político del viaje:
Ni creo que opondrán las variaciones que el hallazgo de la dirección del aerostático introduce en la táctica militar [...]. Usando ya nuestros enemigos de esta máquina en su favor cuando lo juzgan conveniente. 33
Y, por último, para rectificar observaciones atmosféricas, tal y como también realizaría en los Viajes: «Hacer varios experimentos en las regiones más elevadas de la atmósfera». 34
La historia de la voladura del globo fue bastante azarosa, y determinó en cierta manera su traslado posterior a Madrid y la primera tentativa de realización de su viaje a África. El Guadalupe se comenzó a construir el 19 de mayo y, terminado, se instaló la noche del 30 de ese mismo mes en el tablado del Campo de la Merced de Córdoba. 35 Allí se intentó elevar por primera vez nueve días más tarde, pero una tempestad le causó graves destrozos, por lo que tuvo que permanecer varado en tierra. En el aerostático iban Badía y P. Martínez de la Torre, ayudados por R. de la Pineda, quien había colaborado en su construcción y reparación. 36 Los días 8 y 9 de junio, se dedicaron a arreglar los desperfectos. 37 El 10 se volvió a elevar, pero nuevamente se produjeron incidentes y se rompió la punta de uno de los mástiles. Entre 11 y el 19 se sucedió una serie de tempestades que imposibilitaron de nuevo la salida. El día 20 se hicieron dos pruebas para alzar el vuelo: la primera no pudo realizarse debido a los fuertes vientos y la segunda resultó imposible, pues las intensas lluvias que había soportado el globo deshicieron la cúpula. El 4 de julio la cúpula recién reconstruida se quemó. El 17, a las cuatro de la mañana, se ató la barca a la red y a las cuerdas principales que lo circundaban; pero el viento hizo que se acercara demasiado el fogón a la manga, lo que obligó a abandonar de nuevo la voladura.
Finalmente, el complicado proyecto tuvo que posponerse, pero no debido a las adversas condiciones climáticas, sino al propio padre del Viajero, quien, alarmado por el peligro que significaba la inflamación del gas para la vida de su hijo, escribió una carta al Consejo de Castilla en la que desaconsejaba su alzamiento. El mismo 4 de julio, el Consejo obligaba a suspender toda operación hasta nueva orden:
El Consejo ha tenido noticia de los dos experimentos que ha hecho D. Domingo Badía para llenar de gas el globo aerostático que ha construido y el ninguno efecto que ha causado, en cuyo supuesto ha acordado este Supremo Tribunal se de orden a Usted [corregidor de Córdoba] para que no permita que por ahora y hasta nueva providencia haga aquel uso de la licencia que se le concedió. 38
El Viajero escribió una misiva en la que expresaba su disgusto por el proceder de su padre y describía los pobres conocimientos que este podía tener sobre los globos aerostáticos, por lo que lo consideraba totalmente incapacitado para opinar nada al respecto:
Mi padre, sin haber antes tenido la más leve noticia de mi empresa, se halló sorprendido por las extravagantes que supo forjarle la rudeza de su sujeto que pasó a Madrid desde esta ciudad, el que careciendo absolutamente de toda noción en el asunto, agregaba a esto la más torpe explicación natural que pueda figurarme. 39
Varias veces solicitó que se le remitieran los documentos originales en los que se había basado el Consejo para retirarle la licencia de la voladura del globo, puesto que deseaba mandarlos a las Reales Escuelas de Física y Química para que se decidiera sobre la posibilidad de su alzamiento. Pero nunca le fueron enviados, y los instrumentos que había traído desde Inglaterra para sus observaciones atmosféricas se mantuvieron sin utilizar en el Campo de la Merced: «Mis considerables gastos preventivos, en un surtido de instrumentos que traje de Inglaterra para las observaciones, y varias obras extranjeras [...] resultan inútiles». 40 Este primer viaje a Inglaterra demostraba que se había trasladado al país mucho antes de lo que habitualmente se había creído, es decir, en junio de 1802, antes de su salida hacia Tánger.
Todos estos inconvenientes anteriores, sumados al dinero que habían invertido Badía, sus suegros y sus amigos en el proyecto, le llevaron a la total ruina económica. 41 Y, aunque intentó revocar la licencia para el alzamiento del globo varias veces, esta nunca llegó a ser aprobada y en octubre del mismo año tuvo que abandonar definitivamente el proyecto. Poco tiempo después, decidió marcharse de Córdoba. Entre las razones de su salida se hallaban la necesidad de terminar con su inestable situación económica y sus complicadas relaciones cordobesas: 42 «Esta detención y averías causadas por los malos temporales dio motivos a las voces infundadas esparcidas entre el vulgo y fomentadas por críticos mordaces y poco instruidos». 43 A esta coyuntura se sumaron los problemas de salud que le obligaron a solicitar una permuta con A. López de Ochoa para el puesto de teniente de la Ronda Montada del Resguardo General de Rentas, de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda: «El temperamento de esta ciudad enteramente opuesto a su constitución natural lo que le ha tenido desde su llegada a este destino, privado de la salud que siempre había disfrutado». 44 La población le parecía, dada su temperatura más cálida, más conveniente para su salud: «Gozando en Sanlúcar de un clima más análogo a su salud que le facilite el desempeño del servicio a caballo». 45 Sin embargo, no debió de llegar a trasladarse, pues ese mismo año fue destinado a Puerto Real (Cádiz): 46 «Antes de presentarme a este destino habiéndose cambiado varios empleados de Puerto Real, fui destinado a servir aquella tenencia 47 [Sanlúcar de Barrameda]». 48 El mismo año, pasó a formar parte de las sociedades que iban poblando la España dieciochesca: la Real Sociedad Sevillana de Amigos del País y, más tarde, la Real Sociedad Patriótica de Murcia.
Dos años más tarde, se trasladó a Madrid con el objetivo de pedir justicia. 49 Deseaba ser indemnizado por el Consejo de Castilla por la suspensión de la licencia para la voladura del globo. Antes de abandonar su puesto de trabajo en Puerto Real, solicitó que su cargo en la población pasara a ser desempeñado por su suegro. Badía intentaba evitarle la ruina que le había causado la construcción del aerostático y ahorrar a su familia, que se había quedado en Vera y se encontraba a cargo de sus padres políticos, la precaria situación en la que se hallaba:
Últimamente viendo arruinados a mis infelices padres políticos por esta causa (pues eran mis fiadores) he solicitado pase a ellos mi empleo para que puedan alimentarse aquellos desdichados ocho individuos que hoy día están encerrados en un cuarto comiendo escasamente de la limosna que hace un amigo mío cuya caridad no podrá extenderse a muchos días [...]. La sola demora en este asunto debe acarrear las más funestas consecuencias, estando aquellos desdichados en la situación más horrible, quebrantada su salud, especialmente los niños, siendo su único alimento un infeliz pan de maíz. 50
Sin embargo, esta petición no fue atendida y se vio obligado durante su estancia en Madrid a intentar pagar a los acreedores que había dejado en Vera. 51
A su llegada a la capital, se instaló, el 18 de noviembre de 1799, en el número 33 de la calle de la Puebla y, apenas siete meses después, el 27 de mayo de 1800, en la casa n.° 2, manzana 552 de la calle de Legatinos. Esta última residencia la atestiguó Camps y Soler, futuro cónsul en Alejandría, cuando lo visitó en su domicilio antes de que emprendiera el traslado a África. Según Camps, Badía estaba confeccionando en aquellos momentos un gran mapa sobre aquel continente. 52 Durante todo el tiempo en Madrid, se mantuvo económicamente gracias al trabajo de bibliotecario y secretario de P. Sangro y de Merode, príncipe de Castelfranco, un militar napolitano que había ingresado al servicio de España en tiempos de Carlos III y había sido designado virrey de Navarra: 53 «Explico en mi memorial que me encuentro desde hace dos años trabajando a la orden del príncipe antes citado al cargo de su biblioteca». 54 Resulta una verdadera lástima que no haya quedado ninguna referencia en los Documents de los títulos que conformaban la biblioteca del príncipe, algunos de los cuales, con toda probabilidad, formaron parte de sus lecturas. Sin embargo, existen indicios de los libros de viaje que le interesaron, principalmente trabajos físicos o matemáticos en francés, aunque no pudiera comprarlos durante la estancia en la capital:
Durante el tiempo de su permanencia en Madrid, Badía recorrió todas las Bibliotecas. En sus papeles hay numerosos apuntes de títulos de obras, sin duda alguna por él estudiadas. Veía también los libreros de la calle de Carretas, llevando nota de los libros franceses que recibían y que por escasez de recursos no podía comprar. Casi todas las obras se refieren a ciencias físicas o matemáticas. En 1800 empiezan sus apuntes de libros de viajes al África. 55
También quedó una interesante y relevante prueba de las obras que había leído hasta la fecha y que correspondían a los libros que formaron parte de su biblioteca en Córdoba y Vera. Se trataba de una lista de títulos, que identificaré en el segundo capítulo de esta investigación y que fue entregada a su amigo de Puerto Real, J. Benítez, para que los vendiera y pudiera ir pagando a los acreedores que había dejado tras su salida de Córdoba. Las temáticas principales de las obras que reunió en sus bibliotecas constituyeron una prueba fehaciente de la formación autodidacta de esos años y demostraron que comenzó a idear su plan de viaje en ambas poblaciones. Los temas (por orden de prioridad) fueron los siguientes: literatura, matemáticas, filosofía, química, viajes, física, historia, astronomía, construcción de máquinas, educación física, lengua latina, farmacia, alquimia, leyes, electricidad, armas, masonería, oficios religiosos católicos, naturaleza, prensa y la construcción de globos y esferas. Al final de la nómina de títulos aparecía un apartado para la música, pero se hallaba en blanco.
Badía prosiguió en Madrid con la labor de investigación comenzada en Vera, al tiempo que realizó varias traducciones y trabajos que abarcaron los ámbitos de la economía, de la milicia y de los estudios atmosféricos. En 1798, publicó la traducción del francés de la obra científica sobre conocimientos meteorológicos Ensayos sobre la higrometría, de H. B. de Saussure, dedicada al rey, 56 texto que trataba, en términos generales, de la humedad del aire, la condensación del agua, la génesis de las lluvias y la sucesión de las capas de la atmósfera. 57
Seguidamente escribió el Plan de Campaña para Portugal, 58 un proyecto militar que estudiaba y mostraba las tácticas necesarias para invadir dicho país. Estaba formado por una introducción (donde aparecía el número de habitantes de las diferentes poblaciones de Portugal) y los apartados «Destacamentos y convoyes», «Marchas» y «Forrajes de campaña». 59
Un poco más tarde, presentó el trabajo económico Plan de un establecimiento que debe titularse Banco de la Real Piedad de María Luisa, 60 un proyecto financiero que pretendía aliviar y remediar los problemas de la hacienda pública. Este trabajo coincidió con la crisis del papel moneda, al que el Estado quería dar una cotización forzada, lo que no evitó su depreciación en un 70 % al siguiente año y el ocultamiento del metálico por la población. El objetivo del Plan era:
Proporcionar anualmente su casamiento a tres mil doncellas, ayudar a la manutención de muchos centenares o millares de viudas de pobres militares y socorrer a millares de infelices, que por inevitables desgracias van a caer en la horrible sima de la indigencia. 61
El mismo año comenzó su traducción más ambiciosa, el Dictionaire des merveilles de la nature, del físico J. A. Sigaud de la Fond (1781). De esta empresa llegó únicamente a realizar el primer tomo, con cuya venta pensaba pagar los gastos de la traducción del siguiente, y así hasta el cuarto y último. 62 En su versión española llevaba por título Diccionario de las maravillas de la naturaleza que contiene indagaciones profundas sobre los extravíos de la naturaleza, ecos, evacuaciones, fecundidad, enfermedades, hombres, marinos, comedores, buzos, imaginación, instinto, antipatía, cadáveres, luz, mar, mofetas, petrificaciones, mudos, enanos, lluvias, magnetismo, terremotos, cavernas, fuentes, incendios, terror, muerte aparente, rayos, nieves, huracanes, sueño, volcanes, vejez, etc. (1782-1792). Los volúmenes sucesivos (serían finalmente seis) fueron traducidos por T. Lope. La traducción provocó algunas reacciones negativas que fueron contestadas por Badía. Dichas reacciones achacaban a la obra y a su traductor una creencia excesiva en lo que se consideraban sorprendentes, por extraños y desacostumbrados, contenidos. El Viajero las contestó y se defendió con el siguiente texto:
Señor Lector, dos palabritas: no hay duda que al leer uno u otro artículo de esta obra supondrá Usted un algo en ascuas y exclamará quizá ¡Caramba y qué creederas tenía el Sigaud de la Fond! Echando algunas maldiciones de camino al traductor, que tal obra le han hecho comprar [...]. Este diccionario contiene un corto número de artículos [...] pero estos van explanados la mayor parte con un gran número de hechos que apoyándose mutuamente, tal hecho que leyéndolo Usted aislado le parecerá increíble, leyendo los que le acompañan lo juzgará incontestable. 63
A pesar de esta recepción negativa, la obra le supuso la notoriedad de una publicación y un paso en su carrera profesional.
Según la mayoría de sus biógrafos, se dedicó en Madrid a confeccionar un proyecto de viaje científico al interior de África, 64 proyecto que había comenzado durante su estancia en Vera y Córdoba. Así lo confirmaba la lista de libros, documentos, traducciones y publicaciones anteriores, muchos de cuyos contenidos coincidían, como se verá más adelante, con los de aquel, con la edición de los Viajes y con la forma en que percibió y describió empíricamente los lugares que visitó.
Algunos investigadores añadieron que el motivo de su viaje obedecía exclusivamente a una necesidad económica. 65 Pero este no fue el único, ni el principal motor que le llevó a confeccionar su proyecto. Badía deseaba realizar su traslado a África por las motivaciones fundamentales del viaje en época ilustrada: conocimiento, investigación y utilidad. Y estas son las razones por las cuales ideó su plan de viaje de 1801 y no, como la mayoría de las veces se señala, el objetivo de conquista de Marruecos, que, aunque más tarde incluyó como propósito, no formó parte del plan inicial.
Por fin, el 8 de abril de 1801, presentaba el proyecto para su viaje a África a Manuel Godoy, Príncipe de la Paz y ministro de Carlos IV. Nada se sabe de cómo pudo acceder a él. 66 El plan volvía a tener el tono desorbitado que caracterizó algunos de sus trabajos. En este caso su proyecto geográfico era francamente desmesurado:
Formó Badía el designio de atravesar el centro del África, y recorrer por tres líneas diferentes un país de más de medio millón de leguas cuadradas o como vez y media la Europa que se encierra dentro de esta parte del mundo, y en el cual ignoramos absolutamente cuanto existe; y para ello formó su Plan de Viaje, n.° 1 [ Plan de un viaje; recorriendo todo el interior de África], en el que procuró reunir a los objetos políticos que se proponía, todos los científicos que juzgaba poder desempeñar en sus travesías por aquellas desconocidas regiones. Este Plan, acompañado del Memorial n.° 2 [ Memoria de Badía] de una Carta Geográfica que formó sobre los nuevos descubrimientos hechos en aquella parte del globo; y de sus documentos personales, lo presentó al Excelentísimo Sr. Príncipe de la Paz en Madrid el día 8 de abril de 1801, sin recomendación ni apoyo de persona alguna, diciendo solamente al Príncipe en medio de toda su Corte, señor si este asunto fuere digno de la atención del Gobierno espero no desmerecerá la protección de V. E. El Príncipe miró la portada del plan, que al parecer le chocó, y dijo a Badía, « Entremelo usted en mi cuarto»; lo que hizo Badía acompañado de un criado, y lo puso sobre su mesa. 67
En primer lugar, Badía señaló en su plan lo que creía que era una forma nueva para penetrar en el interior de África sin ser reconocido: mostrar el aspecto de un musulmán, pues era necesario, para no levantar sospechas durante el traslado, ocultar su religión. Para ello:
Solo era necesario poseer un poco el árabe, aprender algunas oraciones del Corán; vestir su traje: sujetarse a todas sus ceremonias y gestiones ostensibles. Y tomarse un nombre musulmán y hacerse reputar sectario del islamismo. 68
El Viajero sabía que adquirir estos hábitos podría crear suspicacias en su país de origen, pero él, advertía, no se comportaba como un «ilusionero», 69 sin objetivos racionales, es decir, movido por las supersticiones que tanto disgustaban a los ilustrados, sino como «un explorador». 70 Si algunos devotos mal entendidos creían que su propuesta era contraria a la moral y a la fe cristiana, él pensaba que bien realizada podía reportar enormes beneficios para el país:
Puede tener resultados gloriosos para la misma religión. En primer lugar, las palabras y acciones (mientras no se opongan a una santa moral), no tienen más valor que el de signos representativos de las ideas, faltando cuyo enlace, quedan reducidas a cero o a un nuevo mero movimiento del aire o del cuerpo sin relación. 71
Si hasta la fecha, proseguía, no había sido posible descubrir lo que el continente africano albergaba en su interior, se debía a que los viajeros extranjeros no habían adquirido la apariencia de sus habitantes y: «Viajaban como europeos: viajaban como cristianos». 72 Como había sucedido, por ejemplo, con los viajeros ingleses M. Park, 73 el mayor Houghton, 74 W. G. Browne 75 y J. Bruce, 76 a quienes le robaron y asaltaron durante sus viajes debido a que se trasladaban con hábitos occidentales. La indumentaria europea les impedía mezclarse con la población y elaborar los objetivos de sus investigaciones. El impedimento más grande con el que se encontraban la mayor parte de los que emprendían el traslado al interior de África eran estas diferencias exteriores, que levantaban suspicacias entre los musulmanes:
El fanatismo de las naciones musulmanas, que mirando como enemigo detestable a todo profesor de distinto culto por el suyo, y aún mucho más si es cristiano, juzgan un acto meritorio a su religión todo ultraje o atentado que conspire a la destrucción de un infiel [...]. El religioso musulmán que mira con un cariño fraterno a todo sectario de Mahoma, detesta con horror a todo incrédulo, le reta, le asesina, y luego muy tranquilo reza al eterno este sacrificio. 77
Badía se equivocaba en que antes que él nadie había cambiado sus trajes y costumbres para visitar África, pues otros viajeros lo habían hecho anteriormente. Uno de los primeros fue Niebuhr, quien se trasladó a Turquía, Egipto e Irak entre 1761 y 1768, y en algunos momentos de su viaje, como a su paso por Turquía, se vistió con los hábitos árabes. 78 Otro fue el inglés Browne, que en algunos destinos de su recorrido por Egipto (entre Alejandría y Siwa) se disfrazó de «Mahometano». 79 Y el italiano C. M. Sonnini, quien durante su estancia en El Cairo adoptó algunas veces las mismas vestiduras. 80
El Viajero deseaba visitar un territorio desconocido para Europa, cuyas riquezas pudieran beneficiar a España:
Un viajero que atravesase dicho gran territorio, pudiera hallar cosas del primer interés, tanto por lo que respecta a productos de la naturaleza, como del arte. A muchos parecerá exótica esta proposición, pero no sucederá así al que maduramente reflexione, que, un terreno que abraza los climas más fecundos, necesariamente debe ofrecer las producciones más ricas [...] y que un país donde fijaron su residencia los árabes, ya perseguidores, ya perseguidos, cuanto sucedió la irrupción de los Califas inmediatos a Mahoma; no pueden hallarse destituidos de artes y ciencias, pues a ellos debemos las principales invenciones que forman la base de nuestros conocimientos e instrucción. 81
El proyecto incluía un viaje preparatorio a Londres donde se adquirían los instrumentos necesarios para las observaciones científicas y se recogerían noticias de otros viajeros a África. 82 Desde el punto de vista geográfico, proponía el siguiente itinerario. En primer lugar, pensaba permanecer dos meses en Fez, de tal manera que pudiera aprender el mandingo (lengua hablada en el noroeste de África) y realizar una gramática para su propia instrucción. 83 Pensaba equivocadamente que esta lengua era la necesaria para comunicarse con los habitantes del interior de África. De allí, pasaría a Larache y de esta plaza, a Santa Cruz (hoy Agadir) hasta llegar a la ciudad de Marruecos (Marrakech). A partir de aquí, penetraría en el desierto del Sahara y llegaría a Walata (Mauritania), Tumbuctú y Haussa, hasta llegar a San Jorge de las Minas, en el golfo de Guinea. En segundo lugar, pasaría de San Jorge a Melinde (Kenia) a través de toda el África ecuatorial, para, finalmente, ir de Melinde a Abisinia, y pasar por Darfur, Kurdufan (Sudán), Nubia y Kanem (en las orillas del lago Tchad), hasta llegar a su último destino, Trípoli: 84 «Sobre nuestro Mediterráneo que será el término de mi viaje del África». 85 Badía pensaba que las 3.250 leguas que cubría el viaje podían realizarse en cuatro años.
La fuente principal de este plan la constituía los viajes de G. Lalande, plasmados en Mémoire sur l’intérieur de l’Afrique (1790), y no los de Park, como se ha señalado varias veces. Así lo afirmaba el propio Badía en una nota de prensa que escribió más adelante:
El sabio Lalande hablando sobre el interior de África dice: «La travesía desde el Senegal hasta el Mar Rojo, y desde Túnez hasta las costas del océano por el centro de África, es el viaje más curioso de cuantos pueda hacerse actualmente sobre la superficie de la tierra». Y después añade «En esta parte del mundo pudieran establecerse relaciones que serían muy útiles a la geografía, a la historia natural, al comercio y, lo que es más interesante que todo, a la perfección de una parte de la humanidad». 86
En París, visitó a Lalande antes de salir hacia Marruecos. El viajero francés se ratificó en sus apreciaciones: «En el interior de África hay alrededor de 800 lugares, desde el Senegal hasta el Nilo, donde los europeos no han estado jamás y de los que no conocen absolutamente nada». 87 E indicó que para viajar a este destino había que aprender el mandingo y el árabe, así como llevar sus vestimentas, 88 lo mismo que señalaba Badía en su proyecto.
El itinerario del Viajero era similar al de Lalande y estaba formado por tres apartados en los que describía la forma de realizar las investigaciones. Las descripciones constituían un ejemplo de su formación ilustrada y la consecuencia de los libros de viaje que había leído hasta la fecha.
En el apartado titulado «Método del viaje», 89 incluyó las investigaciones científicas que había que realizar sobre el terreno. Para ello, describiría, anotaría y dibujaría por duplicado sus observaciones (un ejemplar de estas permanecería en su poder y el otro lo remitiría a España al llegar al golfo de Guinea). Esto lo haría en la medida en que pudiera evitar su aspecto europeo: «Procurando con el mayor cuidado evitar el formar un objeto de su singularidad, y confundirme con ellos en cuanto lo permita mi color y las facciones de mi rostro». 90
En el segundo apartado, «Ciencias y Artes», 91 anotó la diversidad de elementos que tenía que observar y el tipo de descripción que realizaría, la mayoría de carácter científico: las variaciones atmosféricas; el estado del cielo; la fertilidad o aridez del terreno; las capas, ángulos y materias de las montañas y las vulcanizaciones; las nieves; la naturaleza de las aguas; la utilidad de plantas y semillas; las diferentes facciones del rostro; las fuerzas corporales; las expresiones de gozo, placer y dolor; la edad de pubertad en hombres y mujeres; si los hombres tienen pechos de leche; la duración media de la vida; el color de la piel; los alimentos digeribles; si duermen en camas o esteras; las ocupaciones de los dos sexos; la fuerza o delicadeza de los sentidos; las voces; la velocidad o lentitud del pulso; si las mujeres tienen la menstruación; el nombre de los vestidos; las enfermedades del país y sus remedios o medicinas; si construyen hospitales, qué pueblos envenenan sus flechas y con qué sustancia, y, finalmente, en qué estado se halla la circuncisión. Al mismo tiempo, debía recoger una colección de vestidos, armas, adornos, muebles, utensilios e instrumentos de música y realizar un herbario.
En el tercer apartado, dedicado a la «Política y comercio», 92 señalaba que había que describir las relaciones comerciales de Marruecos con Inglaterra y el resto de Europa; el genio y el capricho de sus naturales respecto al lujo; sus modales y estado de civilización; las relaciones entre las ciudades y los habitantes del desierto; los géneros y productos del desierto; el influjo de los países europeos en la parte oriental de África; los pesos, medidas y monedas; los medios de facilitar el transporte por el interior de estos países; las maderas; la naturaleza y extensión del comercio de las diversas regiones; las fuerzas militares; la policía; la naturaleza y productos del terreno, y, por último, el genio, carácter, usos, costumbres, temperamentos y lenguajes.
En general, si se examinan los índices de los libros de viaje que Badía había leído hasta la fecha, se comprueba la influencia que tuvieron en la distribución de los apartados de sus Viajes y cómo coincidían en la organización de su proyecto. Igualmente, gran parte de sus objetivos eran semejantes a algunas de las descripciones realizadas en ellos, de lo que se deduce que su formación ilustrada se desarrolló de forma fundamental durante su estancia en Vera, Córdoba y Madrid, es decir, antes de su salida hacia Marruecos, y que, posteriormente, se consolidó en Francia.
El contenido de su proyecto muestra claramente que no realizó ninguna alusión a una posible anexión territorial de Marruecos. Incluyó descripciones de tipo militar, pero insertas dentro de las coordenadas descriptivas y utilitarias de los viajeros ilustrados, lo que significó que el proyecto fue organizado desde su comienzo como un viaje científico que permitía además, como era igualmente corriente en las obras de los ilustrados, conseguir información económica sobre África que fuera de utilidad para España. Fue posteriormente, en el contexto de los avatares a los que se tuvo que someter el proyecto para que fuera aceptado y subvencionado por el gobierno español, cuando se decidió que adquiriera el carácter de conquista o anexión territorial.
El largo y complicado proceso para la aprobación y financiación gubernamental del viaje comenzó con una carta «lisonjera» 93 de Godoy desde Aranjuez, en la que aseguraba a Badía que «había presentado y recomendado al rey el Plan, y que acudiese a la Secretaría de Estado a saber las resultas». 94 Más tarde, el ministro depositó el Plan en la Real Academia de la Historia para que emitiera un informe positivo. 95 El Viajero solicitó entonces presentarse a los comisionados encargados de la consulta de su plan y discutirlo con ellos. Esta comisión estaba formada por J. Guevara, historiador, M. Fernández de Navarrete, oficial de la Secretaría del Despacho de Marina, y J. Cornide, secretario de la Academia. Sin embargo, la propuesta de discusión del proyecto con los comisionados nunca fue aceptada y la Academia envió una respuesta desfavorable sobre el proyecto al Ministerio de Estado el 14 de junio: «Informe de la Academia de la Historia sobre el viaje al interior de África propuesto por D. Domingo Badía». 96 Se recomendaba más provechoso enviarlo a América, debido, entre otras causas, a sus pobres conocimientos de árabe y de mandingo, una paradoja, puesto que había sido él mismo el que había hecho alusión a la necesidad de conocer estas lenguas para viajar al interior de África:
Los conocimientos de este, aunque apreciables en un aficionado, no tienen toda la profundidad y extensión que se requieren para los adelantamientos que propone resultarían de su viaje [...] para lo cual es también grave obstáculo el carecer del uso y posesión de la lengua árabe, y de la mandinga [...] tan difícil de no ser descubierto por europeo, caminando con una carga de instrumentos y máquinas desconocidas o sospechosas entre aquellas gentes [...]. A pesar de todas estas reflexiones, ha parecido a la Academia tan laudable el celo y espíritu de Badía para ejecutar empresas arriesgadas, que opina se le podría emplear en las de más directa utilidad para España, como en viajes del interior de la América septentrional en los confines de nuestras posesiones. 97
Tan pronto como conoció esta contestación, envió una memoria dirigida al secretario de Estado del Despacho, P. Ceballos, para responder a las objeciones que se le hacían. 98 Badía pensó que Ceballos habría leído la respuesta de la Academia, pero no así la suya, pues era larga, y decidió esperar a que la Corte se acabase de instalar en el Sitio de San Ildefonso para recibir el informe de la resolución que había enviado al secretario. Sin embargo, al no obtener ninguna respuesta, decidió hablar con Godoy para acelerar el comienzo de su viaje, y fue aquí donde se produjo el primer cambio sustancial en el plan. Por las razones que sean, se modificó el objetivo de su traslado, como ya se lo había podido imaginar:
No quedó a Badía más recurso que acudir al Príncipe de la Paz, lo que no había querido hacer hasta entonces, por no separarse sin bastante motivo del curso del negocio. 99
Badía conocía lo que suponía pedir favores al ministro. En prinmer lugar, apartarse del «curso del negocio» inicial del viaje, es decir, el científico. En segundo, someterse a la voluntad del Estado. Si bien no conocemos en qué consistió exactamente ese «apartamiento» del curso del negocio, se puede imaginar por la carta enviada inmediatamente después a Godoy, donde le pide «su poderoso influjo». 100 En ella, el Viajero hace un repaso a las ventajas de su viaje e incluye, por primera vez, una nueva:
¿Es acaso un obstáculo tan terrible la potencia marroquí? La posesión de aquel fértil reino no haría la felicidad de un príncipe europeo [...]. No me detendré a formar un Plan de Conquista pero sí diré, que los obstáculos no son tan considerables como a primera vista parece [...] todo prueba, que establecido allí un príncipe europeo con un gobierno bien organizado y adaptado a las circunstancias del país, se podría formar en poco tiempo una potencia de las más respetables, y que podría servir de singular apoyo a la nación madre. 101
La carta continuaba con una somera descripción de las tropas del sultán de Marruecos, Muley Suleymān; 102 su deficiente organización y fragilidad facilitaría una victoria en caso de que se decidiera atacarlas. La misiva añadía una curiosa reflexión del Viajero sobre su propio proyecto, que demuestra que conocía perfectamente la reacción que podría ocasionar su plan. Lo tachaba de fruto del subconsciente –«sueño»– y parecía adivinar la opinión que se iba conformando de él en algunos órganos del gobierno español:
Perdone Vuestra Excelencia esta digresión que podrá llamarse quizá un «sueño», a la que me ha arrastrado la pequeñez de unos hombres que, a la manera que nuestros abuelos al hacer un viaje para América se disponían como a una muerte casi cierta, les parece, que un viajero al centro del África, es un fanático. 103
Sin embargo, siete años más tarde, recién llegado Badía a Francia en el complicado momento del traspaso de poderes españoles al país, modificó la información de la carta anterior. Aseguraba en un informe dedicado a Napoleón, Extracto de los méritos y servicios de Domingo Badía y Leblich, realizado probablemente con la idea de ensalzarse a sí mismo y conseguir un trabajo, que el cambio del objetivo científico se había decidido dos años después de la carta antes expuesta, justo en el momento de su entrada en África:
El 29 de junio de 1803 entró Badía en África desembarcando en Tánger. En cuanto Badía entró en África, el gobierno tuvo por conveniente cambiar el objeto de sus viajes que de científico pasó a ser político. 104
Los errores acerca de los verdaderos objetivos del viaje y del cambio que sufrió se deben a que se han basado en una única fuente, las Memorias del Príncipe de la Paz. 105 Este, aunque trató y conoció personalmente al Viajero, introdujo datos erróneos: se erigió en creador del proyecto del viaje –en lugar del propio Badía– y la persona que decidió que se realizara con un fin comercial, primero, y político, después. Un error que defendieron más tarde algunos de los investigadores del Viajero. 106 Godoy escribió en sus Memorias:
Mi primer pensamiento fue encargarles un viaje que, a la vista del extranjero, pasase solamente por científico, al África y al Asia, mas cuyo efecto principal sería inquirir los medios de extender nuestro comercio en las escalas de Levante desde Marruecos al Egipto, y hacer la misma indagación sobre los planes y medidas que convendría adoptar para montar nuestro comercio en la región de Asia con entera independencia de las demás potencias de la Europa, para formar enlaces comerciales y políticos con el Imperio Chino, organizar allí el tráfico directo de nuestros pesos fuertes sin que en él interviniesen otras manos que las nuestras [...]. Hacíase, empero, necesario para tal empresa tener puertos y asientos propios en los lugares aptos y oportunos de las costas marroquinas [...]. Pronto, no obstante se nos vino a mano la ocasión de una guerra, bajo todas luces justa. Muley Solimán, cuya moderación y cuya paz mientras duró la lucha con la nación nos costó algunas parias bajo el nombre de regalos, como hubiese cesado hacía ya más de un año este tributo inicuo, se nos atrevió a pedirlo como un derecho ya adquirido, y del recuerdo pasó luego a la amenaza de interrumpir nuestro comercio en sus Estados [...]. Sobraban los motivos para tomar satisfacción a mano armada e invadir los Estados de aquel príncipe; mas siguiendo mi pensamiento, y mis deseos también, de que en el caso de una guerra se hiciese esta con acierto y con muy pocos sacrificios, concebí el raro medio de que Badía pasase a aquel Imperio no ya como español, mas como árabe [...]. Su objetivo principal sería ganar la confianza de Muley, y, presentada la ocasión, inspirarle la idea de pedirnos nuestra asistencia y alianza contra los rebeldes que combatían su Imperio y amenazaban su Corona. Si esta idea era acogida, debía ofrecerse él mismo para venir a negociar acerca de ella en nuestra Corte con poderes amplios. Si no alcanzaba a persuadirlo, debía explorar el reino [...] y procurarse inteligencias con los enemigos del Muley. 107
Algunos investigadores señalaron que el plan era fantasioso e inocente, pues en caso de llevarse a cabo, la política europea nunca hubiera permitido que España se hiciera con Marruecos. 108 Las razones se encontraban probablemente en que, por un lado, Godoy acababa de abandonar Orán y deseaba rectificar la que había sido una negativa desorientación en la política internacional, y por otro, en que Napoleón había indicado el plan al ministro para que los dos países ampliaran su campo de acción contra Inglaterra en África y poder cerrar así el paso del Mediterráneo, en beneficio de ambas. 109
Alrededor de agosto de 1801, el Viajero intentaba reunir el dinero para financiar su traslado y los pasaportes e instrumentos necesarios para llevar a cabo su plan. En estas mismas fechas, se decidió que le tenía que acompañar alguien más en su viaje. Durante una entrevista que Godoy preparó con Ceballos para acelerar su salida, aparecieron las primeras noticias sobre el futuro acompañante. Badía le comunicó que había aceptado finalmente la propuesta que le había hecho la Academia de la Historia de no viajar solo a África, sino acompañado:
¿Y en cuanto al sujeto que la Academia quiere que venga conmigo? [...]. Yo propuse ir solo, por aminorar los gastos, conformándome al estado actual del erario, y aún por esto pedí para mí mismo una dotación tan corta: además también por la dificultad de hallar un hombre dotado de las raras prendas que una empresa tal exige: un hombre que no se acobarde, o que relajando su conducta me comprometa a mí o a la expedición. 110
La persona juzgada como la más conveniente para acompañarle fue Simón de Rojas Clemente: «Un hombre que llenase mis ideas, el cual hallé en los Reales Estudios de San Isidro [...] Don Rojas Clemente». 111 Este encuentro también fue comentado por el propio Rojas Clemente:
En 1802 me hallaba sustituyendo en la cátedra de árabe, por enfermedad del propietario [M. García Asensio], cuando se presentó a las lecciones un desconocido que en poco tiempo hizo muchos progresos y no tardó en proponerme un viaje científico que habríamos de emprender disfrazados, para hacer descubrimientos en el interior de África. Yo le contesté sin vacilar que estaba pronto a seguirle y en pocos días me hallé con el nombramiento Real de asociado a esta empresa con la dotación de 18.000 reales. 112
Seguramente debido al afán de ensalzar al Viajero, se ha aventurado que fue Rojas Clemente el que solicitó acompañarle en el viaje y que no estaba capacitado para realizarlo. 113 Lo que queda fuera de toda duda es su formación como filósofo y teólogo, que se ajustaba perfectamente a las razones que Badía había defendido en su proyecto. 114