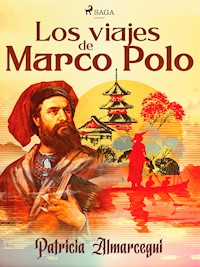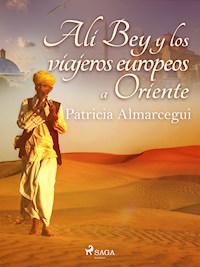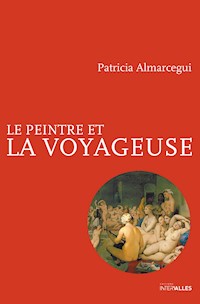Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un experimento literario cargado de sentimiento y pasión, en el que la autora, Patricia Almarcegui, juega a cruzar en la ficción los caminos de dos personajes históricos que jamás llegaron a encontrarse: el pintor Ingres y lady Montagu, viajera y aventurera nacida casi un siglo antes que él. Almarcegui nos plantea en este juego ficticio la apasionada historia de amor que podría haber surgido entre los dos de haberse conocido, en un delicioso romance histórico que destaca por la prosa delicada y a la vez precisa de su autora.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patricia Almarcegui
El pintor y la viajera
Saga
El pintor y la viajera
Copyright © 2011, 2022 Patricia Almarcegui and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728013618
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Javier
Nota de la autora
Esta novela es fruto de un deseo imposible. El deseo de que el pintor Jean Auguste Dominique Ingres y la viajera lady Mary Wortley Montagu se hubieran conocido. Algo que nunca llegó a suceder, pues lady Montagu nació en 1689, un siglo antes que Ingres. Todo empezó hace varios años, en la sala dedicada a Ingres del Museo del Louvre. Mientras contemplaba el cuadro La pequeña bañista, me di cuenta de que las dos figuras del fondo pertenecían a un grabado de un libro de viajes publicado dos siglos antes. Decidí comenzar una investigación académica a fin de averiguar qué libros de viaje había visto y leído Ingres. Mi sorpresa fue grande cuando, leyendo sus diarios, me encontré con que una de sus fuentes principales habían sido las cartas escritas sobre el viaje a Turquía de lady Montagu, cuyo nombre aparece más adelante escrito en los márgenes de algunas de sus obras. Como yo ya conocía a la viajera —había escrito un artículo y seleccionado para una exposición sus misivas manuscritas— creí que el hallazgo era de interés, o cuando menos que lo tenía para mí. Y, de esa forma, una tarde me los imaginé juntos. Cansada de las exigencias de realidad de la escritura académica, decidí que tenía que reunirlos. Me olvidaría de cuanto había aprendido acerca de ambos y daría forma a ese deseo. Como también ocurre en la vida, la realidad y la ficción se han ido mezclando en la novela. A veces incluso tanto que me he visto obligada a interrumpir las palabras de la viajera y el pintor para poner en ellas algunos fragmentos literales de los diarios de él y las cartas de ella. Todo lo demás es, también, el resultado de un encuentro: el mío con dos personajes apasionantes y con el proceso de escritura de esta ficción.
1 La primavera
Tenía miedo. Por primera vez, se había dado cuenta de que había dejado de desear. Habían desaparecido las mujeres, los cuerpos y la piel. Ya no servía mirar, al menos como lo había hecho hasta entones. Y eso le hacía pensar que acababa de perder el único sentido que había sabido utilizar: la vista. Recordó que durante mucho tiempo soñó con que el deseo desaparecería y que por fin podría vivir tranquilo. Pero ahora que acababa de pasar no conseguía explicarse cómo había ocurrido y, lo que era peor, si volvería alguna vez. Era dramático: no desear más, nunca más. Bajó la vista, extendió todos los dedos y con los pulgares fue tocando una a una las puntas para intentar sentirlas mejor. Después pasó el índice por los labios y esperó. Advirtió que ya no reaccionaba ni ante la humedad. Seguro que si tenía el valor de mirarse en un espejo vería que sus labios habían perdido el color: la sangre del deseo.
Paseó por la habitación con pasos apresurados. Llevaba la bata abierta; sus calzones blancos quedaron al descubierto. Se la anudó nerviosamente. Al menos, pensó, era capaz de imaginarse a sí mismo, de verse a sí mismo, y su aspecto debía de ser patético. ¿Qué haría sin deseo?, se volvió a preguntar, ¿cómo miraría al mundo? Y, sobre todo, ¿cómo lo mirarían a él, cuyo trabajo había tratado durante años y años del deseo?
Se asomó a la ventana y vio que algunos de los árboles de la calle estaban en flor. Fue paseando la mirada de una a otra hasta que se fijó en una muy pequeña. Intentó entrar en ella, entrar en la flor. El blanco le inundó la retina, y se apartó deslumbrado. Con el movimiento, asomaron de nuevo los calzones. Entonces, sintió frío. Era primavera y él tenía frío: qué tristeza más grande. Hizo sonar la campanilla y llamó a la criada para que encendiera la chimenea. Se puso de espaldas a ésta. Decidió que intentaría adivinar cuándo comenzaba a quemar el papel atendiendo sólo al sonido de los pliegues de su ropa. Dejó de oírlos, se volvió bruscamente y la sorprendió delante del fuego. Las llamas comenzaban a enrojecer sus mejillas y las caderas parecían mirarle de frente. Las observó intensamente con ojos interrogadores, buscando algo. Pero nada, no sintió nada, el deseo había desaparecido. Y seguía teniendo mucho frío. Se dirigió a la ventana y volvió a mirar las flores de los árboles. El blanco había desaparecido, sólo quedaban unas manchas, sin luz.
Era el momento perfecto para alejarse de París. La ciudad había perdido todo interés para él. Ir al campo estaría bien. Más recogido, menos expuesto al mundo y más cerca de los olores y las formas sus sentidos podrían, quizá, volver a abrirse. Podía, por ejemplo, intentar ser jardinero durante un tiempo y cultivar un pequeño trozo de tierra que le permitiera ordenar su tiempo y tener una obligación. Así podría ligarse a algo real, a algo que creciera, que diera sentido a la vida, que no dejara pasar la primavera sin sentir que él tenía que ver con la primavera. Todos los días, a las mismas horas, lo haría depender de las estaciones, escucharlas, contemplarlas, pero sobre todo esperar... Quizás eso le hiciera ver los árboles y las flores de otra forma. Si había dejado de sentir al mirar, al menos intentaría tocar.
Cerró los ojos. Decidió ir repasando los colores y relacionarlos con el tacto; le daría a cada uno una propiedad. Un juego entretenido para no pensar en el frío que le causaba la primavera. Lila, suave. Rojo, áspero. Verde, punzante. Naranja, pegajoso. Amarillo, dulce. Pero no, era imposible, no podía imaginar el amarillo; tampoco su tacto. Lo intentó de nuevo. Cerró los ojos con fuerza, pero sólo consiguió que la cabeza se le llenara de chispas. Entonces pasó las manos por los calzones, los frotó desesperadamente de arriba abajo para ver si así se libraba del frío. Tenía que sentirlos, al menos a ellos; pero tampoco le devolvieron ningún color, ni siquiera su tacto.
La chimenea había caldeado finalmente la habitación. Se desanudó la bata y extendió las piernas. Abiertas, mostraban un par de manchas amarillas en el algodón de las perneras. ¡Hacía tanto tiempo que nadie se fijaba en el aspecto que tenía en el interior de su casa! Eso también debía solucionarlo, aunque ya no le quedaban fuerzas. Ni siquiera para el amor. Estuvo a punto de intentar recordar algo que guardara relación con el amor, pero no se atrevió. ¿Cómo iba a hacerlo cuando el deseo se había retirado? La primavera había llegado y sólo se dio cuenta de una cosa: tenía miedo, mucho miedo.
Llevaba días sin salir de casa. Sabía que no podía pasarse todo el día encerrado, pensando en formas de hacer que el tiempo pasara más deprisa, más bien dejando que brotaran formas para que fuera pasando más deprisa. Tenía que buscar algo para que mereciera la pena salir de casa. París le aburría muchísimo. En los últimos días había recibido algunas visitas pero había mandado decir a los criados que no se encontraba muy bien. Si los hubiera recibido no habría tenido ni idea de qué hablarles y, mucho peor todavía, habría tenido que escucharlos, a ellos, que seguramente, al igual que él, pocas veces hablaban de algo interesante. Recorrió con la mirada la habitación y observó los objetos que con tanto cuidado había ido comprando los últimos años. Parecía el salón de un coleccionista. Cada objeto tenía su propia historia. Se fijó en su favorito, un cuadro que había comprado a un viejo amigo anticuario, en el centro del cual aparecía un violín. Ignoraba la identidad del autor, pero ese violín tan pequeño sobre un fondo tan oscuro y desproporcionadamente grande, le gustaba. Le daba al instrumento toda la soledad que merecía y le devolvía su sonido y, con él, a veces, sólo a veces, su infancia. Como le pasaba hoy. Se acordó de su niñez, del suelo de madera de su casa, cómo olía, cómo crujía, cómo lo notaba seguro bajo sus pies mientras tocaba el violín, mientras su madre le contemplaba con una expresión de felicidad en los ojos muy abiertos y él le devolvía la sonrisa. Entonces, tomó una decisión: intentaría salir de casa.
Pero para eso tenía que vestirse, y recordó que siempre le resultaba agotador. Tener que elegir de nuevo formas y colores. ¿Por qué no vivía con alguien que le aconsejara, mejor aún, que eligiera por él? Pensó en abandonar, después de tantos días, la habitación. Meses atrás había mandado que no alumbraran los pasillos de la casa. Así cuando saliera del salón podría olerla y sentirla mejor. Siempre le había gustado la oscuridad de los pasillos de una casa en penumbra. Durante mucho tiempo buscó una madera para poner en el suelo que fuera parecida a la de la casa de sus padres, y que le trajera sus recuerdos al pisarla. La encontró, pero a pesar de ello nunca consiguió devolverle aquellos recuerdos. Sólo el violín y la música lo hacían, pero cada vez más de vez en cuando.
Continuó pensando en la decisión que había tomado de retirarse al campo y comenzó a soñar con la música en medio de la naturaleza. Le gustaba imaginar cómo sonaría durante su retiro. Contemplar los árboles y las flores con música. Verlos lejanos, a través de la ventana, en un segundo plano, mientras se sentía la intensidad de la música en el aire. Así parecería que se alejaban de él y podría mirarlos de otra forma, observarlos como si fuera la primera vez. Sí, eso era lo que necesitaba, necesitaba verlo de nuevo, verlo todo de nuevo. Se le ocurrió que, por ejemplo, podría organizar varios conciertos a la semana, invitar quizás a algunos amigos. A cambio, les diría que estaba prohibido hablar de París. Aunque también podría invitar a gente que no conociera. Su retiro en el campo se llenaría así de personas extrañas que le hablarían de cosas nuevas. Ciertas ideas, ciertas formas, ciertas actitudes, ciertas novedades... que lo ayudarían a mirar de otra manera. Pensó en algunos de los jóvenes revolucionarios y contestatarios con los que había coincidido o de los que había oído hablar en la ciudad. No hacían nada mal su trabajo. Al menos, buscaban. Pero estaban confundidos, no eran los temas lo que había que cambiar en las obras, eso siempre era fácil, sino la forma, se trataba de la forma, había que cambiarla. Sólo así se conseguiría transformar la mirada y contemplar como si fuera la primera vez. Sin embargo, tenía que ser realista, toda la ciudad se había convertido en un gran tópico y no creía que nadie pudiera contarle ya nada nuevo. Pero ¿y si entre esas personas desconocidas a las que quizás invitase hubiera alguien con quien contemplar los árboles y el jardín? ¿Y si además los pudiera contemplar con ella en silencio, sin necesidad de hablar? De repente, apareció un pequeño deseo, el primero en largos meses, que se apagó rápidamente. Volvió a la realidad y se dio cuenta de que compartir las desilusiones con alguien a los setenta y cinco años era ya una tarea imposible.
A pesar de lo mucho que había tenido que hacer en los años pasados, amaba la calma por encima de todo. Estaba convencido de que había conseguido plasmarla en su trabajo. Aunque últimamente no había sido así. Se sentía tan inquieto que no encontraba la forma de trabajar, y eso si llegaba a hacerlo. Hacía meses había empezado varios encargos y le había resultado imposible terminarlos. Hizo varios intentos, pero se dio cuenta de que sólo tenía interés en comenzar, en estar eternamente comenzando. Había llegado a la conclusión de que su único deseo era concebir, formar ideas que tuvieran alguna justificación o sentido para él y traspasarlas a sus obras. Y como no podía finalizar los trabajos, encargaba a otros que los terminaran y, como no tenía ningún interés en ellos, se olvidaba de comprobar si los habían hecho o no. Había perdido todas esas obras y las personas que respondían por ellas se habían enfadado. Lo llamaron desinteresado, egoísta, displicente y vanidoso. Pero nadie se dio cuenta de que, sencillamente, era hostil, sólo hostil. Hostil a lo que había sido y a lo que había representado. Había trabajado muchísimo y con un esfuerzo enorme. Por supuesto, había hecho cosas que carecían de interés y que no deseaba, pero hasta en ellas había encontrado la excusa para ir avanzando en su trabajo. Había sido como un gran laboratorio en el que repetir, imitar y formalizar para engañar, aunque de forma inteligente. Así suele ser la juventud, pensó: una inversión de energía en cosas sin interés, que uno piensa que deben hacerse porque no cuesta demasiado esfuerzo y que, sin embargo, van robando el tiempo de lo que sabe que ha de hacerse de verdad. Pero ahora ya casi no le quedaba tiempo.
De repente, se abrió la puerta de la habitación con gran estruendo y entró otra criada a atizar el fuego. Lo sorprendió tumbado en el sofá con la pierna izquierda estirada pesadamente sobre el suelo. No cambió de posición, ni siquiera se inmutó, a pesar del descuido y el ruido con que la joven hacía su faena.
De pronto, se le ocurrió preguntarle:
—¿Usted me acompañaría al campo?
La muchacha abrió sus ojos azules y sonrió cercana. Le recordó a su madre, con esa sonrisa tan tímida, tan abierta.
—Lo que usted mande, señor.
—¿Le gusta la música?
—Perdone, no le he entendido bien.
—Digo que si le gustan Gluck, Haydn, Mozart... En el campo, podríamos escucharlos.
—Señor, lo que a mí me gusta es bailar. ¿Y a usted?
No contestó. Se dio cuenta de que su pregunta había sido ridícula. Se sintió ridículo, además de sucio, y le pidió por favor que le trajera algo para comer, y para beber, café, mucho café.
Se oyeron ruidos en la entrada de la casa. Alguien había llamado a la puerta. Se incorporó de golpe y se refugió tras una cortina. Esperó. Notaba cómo le palpitaba el corazón en la garganta. Aguzó el oído, en vano. Decidió que si no sabía quién era y a qué había venido no saldría de detrás de la cortina. De nuevo, se vio a sí mismo. Tenía suerte, todavía podía verse a sí mismo. Era como un viejo animal que no se movía si no existía un deseo que le obligara a ello. Notaba el rojo de la tela sobre su respiración. Poco a poco fue humedeciéndose a la altura de la boca, probablemente ya fuera del color del vino. Pensó en una mano que cogiera la suya y le ayudara a abandonar su escondrijo. Invocó algunos rostros queridos en busca de ayuda. Volvía la infancia, sólo volvía la infancia. Sin embargo, no podía acabar de dar forma a sus rostros más amados y se preguntaba cómo era posible que hubieran llegado a desaparecer. Por lo menos, este encierro le había enseñado que los necesitaba, y mucho; sin embargo, con gran dolor reconoció que no era capaz de imaginarlos. Como lo que le interesaba era la infancia, intentó retroceder en su memoria, pero por la razón que fuera sólo llegó hasta su juventud. Además, no supo detenerse en los rostros más queridos, sino en su trabajo, al fin y al cabo su vida más querida. Y recordó que en los últimos meses había ido retomando obras antiguas y trabajando en ellas hasta rehacerlas. Unas veces las borraba, otras las oscurecía, otras las tapaba, y así, en contacto con ellas, pudo ir recordando viejos deseos y le devolvieron su memoria. No obstante, ese trabajo le obligaba a actuar compulsivamente, como un viejo animal, y muchas veces trabajaba tan deprisa rehaciendo sus obras que los deseos pasaban por delante veloces y se le escapaban. Obsesionado, volvía a la misma tarea, cada vez más deprisa, y esa ansiedad, ese apremio, hacía que fuera menos receptivo y que los perdiera con creciente rapidez. Y como tenía tanto miedo de que desaparecieran para siempre, dejó de trabajar incluso con sus deseos más antiguos y abandonó aquellas obras, como también haría más adelante con tantas otras.
La cortina se le había metido en la boca; empezó a chuparla. Era divertido: él, un animal, sorbiendo el rojo. Se lo iba tragando poco a poco, la calidez del color en su garganta lo mantenía entretenido. Recordó cómo, una vez, en uno de los salones oficiales que tanto había frecuentado, tuvo que justificarse delante de su protector, el rey Luis Felipe. Éste le había hecho un encargo y, después de recibirlo, le dijo que no le gustaba cómo había quedado. Se permitió hablarle de los colores que había utilizado; bueno, más bien de los que no había llegado a utilizar. Le habló del rojo, de que ciertos artistas de moda solían emplearlo, francamente bien, en sus trabajos. A él, le comentó, le gustaba mucho, y además lo echaba de menos en la obra que le había encargado. Y se quedó tan ancho. Él no se lo podía ni creer. Dejó de hablar y, en silencio, empezó a beber y a beber delante de su protector, sin parar, hasta que sus ojos se pusieron de un rojo garnacha.
Ahora pensaba que había tenido parte de culpa en esa reacción tan estúpida: era su castigo por haber estado tan cerca del poder, del régimen, de la Restauración. Por esa época trabajaba muchísimo, no paraba nunca y recibía encargos constantemente. Dedicó tiempo y energías a moverse entre los círculos del poder y, si a eso se sumaba la intensidad con la que había trabajado, se podía decir que había conseguido lo que quería. Roma, por ejemplo. Vivió allí durante años y dirigió la mejor academia del país. Aunque tenía que reconocer que lo mejor de ese tiempo había sido estar cerca, muy cerca, de algunos de sus maestros, sentir físicamente las obras, poder tocarlas, aprender de ellas. Mostrar los trabajos anualmente en el lugar más prestigioso de París terminó siendo algo habitual en él. Lo mejor, contemplar allí las obras admirables de otros amigos, las cuales a veces le sorprendían tanto que lo sumían en un largo silencio del que sólo conseguía salir al cabo de semanas, muchas veces con alguna idea nueva. También recordaba varias de las numerosas condecoraciones que había recibido, y a Madeleine, su querida y tierna Madeleine, ataviada para la ocasión, feliz como una niña. Hasta había llegado a tener su propio taller. El estar rodeado de alumnos que lo admiraban, lo idolatraban incluso, le había permitido continuar en contacto con la juventud. Pero eso había acabado. No encontraba nada que decir ni que comunicar. Ya no tenía sentido mirar, el deseo había desaparecido, y por eso necesitaba un cambio. El cambio de su vida, del final de su vida. Pensó de nuevo en su mirada y decidió que lo que echaba de menos era tener unos ojos extraños que le permitieran contemplar la vida con asombro.
De nuevo, se abrió la puerta con descuido, esta vez con tanto ímpetu que golpeó la pared. Arrancado así de sus reflexiones, reparó en que ya no sabía muy bien qué le había llevado a guarecerse detrás de la cortina. El criado, con la voz al vuelo, la barbilla muy alta y sin mirar, como hacía con frecuencia, anunció que había llegado el señor Delécluze. Pero él se había quedado petrificado bajo el rojo y no se atrevió a salir. El criado abandonó la habitación y su amigo, plantado en medio de ésta, lo buscó con la voz. Lo llamó varias veces y al no recibir respuesta se asomó a la ventana y se asombró al ver lo pronto que habían florecido ese año los árboles. Qué suerte disfrutar de esta vista, pensó con cierta envidia. Él seguía sin contestar, no sabía cómo comenzar, era una situación tan ridícula... Pero su figura voluminosa lo delató. Delécluze se fijó en la cortina. Era la corriente de aire que entraba por una de las ventanas lo que la había hinchado... ¿o tal vez otra cosa? Se acercó con sigilo a la cortina, la descorrió y lo descubrió como si fuera la cosa más normal del mundo.
—Vaya aspecto que tienes. Estás horrible —le dijo.
Él se liberó de la cortina que lo envolvía y preguntó:
—¿A qué has venido?
—A comprobar si todavía estabas vivo —respondió Delécluze—. ¿Qué te ocurre? No contestas las cartas, no recibes a nadie. ¿Qué te ha pasado esta vez? Tengo muchas cosas nuevas que contarte, te van a interesar.
—Déjame en paz —contestó él. Soltó un suspiro y se dejó caer en el sofá—. Nunca me traes nada bueno.
—Eres imposible. ¿Has pensado qué harías si no fuera por mí? Te busco y te encuentro encargos para que continúes trabajando Pero, oye, estás horrible... —repitió Delécluze—. ¿No tienes otros calzones?
Él lo miró con furia y gritó:
—¡Tú! ¡Tú tienes la culpa de todo lo que me pasa! Me haces enfermar. Me buscas trabajos imposibles. Pinté el último encargo que me conseguiste. Le dediqué mi tiempo y una parte de lo que me queda por vivir. He luchado con esas figuras que conoces tan bien para devolverles la vida. Las he hecho bailar, moverse, torcerse hasta que han perdido casi el equilibrio y, sin embargo, no he conseguido darles vida, que ellas y el lugar al que pertenecen fueran lo suficientemente creíbles para que sobrevivieran y nos hicieran sobrevivir a aquellos que aún creíamos en sus posibilidades. Ya sabes dónde está el cuadro. Puedes ir a verlo cuando quieras. Yo, por mi parte, ya he acabado para siempre con él. No tengo la menor intención de terminarlo. Y no te permito que me hagas ningún reproche...
—¡No haberlo hecho tan grande! —replicó Delécluze, irritado y harto ya de sus impertinencias.
Él calló. No sabía muy bien si su amigo hablaba con ironía o había conseguido finalmente enfadarlo, como quería desde que lo había sorprendido en su escondite. Inclinó la cabeza sobre el pecho y unió sus manos con fuerza sobre el estómago. Finalmente, levantó los ojos y se atrevió a mirarlo de frente.
—Estoy perdido, querido amigo —dijo—. Y gran parte de culpa la tiene ese cuadro que me propusiste y al que le he dedicado tanto tiempo. Intenté representar el paraíso, lo único con lo que puedo soñar ahora que he llegado al final de mi vida. Luché para darle una forma, y eso me mostró lo que ya tenía que saber desde hace tiempo: que lo he perdido para siempre. Y así, contemplándolo todos los días, me invadió una inmensa melancolía de la que no consigo salir. He perdido el paraíso, la infancia, el deseo, y nunca más los recuperaré. Ése es el único sentido que ha tenido para mí el pintarlo, darme cuenta de ello. Y como la edad de oro no volverá jamás, no tengo ninguna intención de terminarlo. Lo siento.
—Pero ¿sabes cómo ha gustado, qué bien queda en esa sala tan teatral, tan escénica? Todo París acude a verlo.
—Querido, ya deberías saber que a estas alturas de mi vida odio la pintura decorativa.
Ese comentario cerraba cualquier tipo de discusión. Así que decidieron sentarse a la mesa para tomar un poco de café. La cafetera se había quedado helada. Entonces Delécluze le preguntó con cariño:
—¿Comes de vez en cuando?
—No. Pero me alegra mucho que hayas venido —respondió, y le rozó la mano que estaba apoyada sobre la mesa—. Háblame de París. Dime, ¿cómo está?
—Aburrida, como siempre. Lo último: ¿sabes que van a reponer la versión francesa del Orfeo? ¿Por qué no vamos? —Delécluze sabía de sobra que él no se resistiría a una oferta así: amaba la música.
—Está bien, iré. Habrá gente conocida y podré ver a los amigos. Cuéntame algo más. Háblame de mi obra. ¿Qué se comenta de ella, de mí, en la ciudad?
Delécluze se irguió al ver que él también lo hacía, y comenzó su relato:
—Bueno, saben que no sales de casa desde hace meses y están muy extrañados. Los más benévolos piensan que estás preparando algo nuevo, que guardas un secreto que será excepcional y que no quieres mostrárselo a nadie. Los que te aprecian menos, que estás encerrado porque no sabes ya qué pintar.
—Y tú, ¿qué piensas?
—A mí me da igual lo que hagas. Pero me gustaría que continuaras con tu trabajo. Eres el mejor.
A él le gustaron aquellas palabras, le reconfortaron. Sintió cierto calor interior y eso lo hizo animarse.
—Cuéntame, ¿qué hace el conde Duchatel? ¿Le ha gustado mi trabajo, está contento con mi cuadro? ¿O también se ha disgustado con el desnudo? ¿Lo contempla con ojos de deseo? Cuéntame, ¿dónde lo ha puesto? ¿Cómo está el cuadro?
—Está encantado —dijo Delécluze—. Adora a esa mujer, bueno, a esa ninfa, como dirías tú corrigiéndome. Todo París contempla entusiasmado el cuadro cuando asisten a las fiestas que da en su casa y a las reuniones que organiza. Aunque, aunque... —Lamentó haber dicho aquello, pero ya era demasiado tarde.
Él se dio cuenta, y le preguntó de inmediato:
—¿Qué ocurre? ¿Qué han hecho esta vez? ¿Qué han hecho con mi obra?
—Bueno, el caso es que el conde ha puesto el cuadro en un sitio excepcional, el mejor de la casa. Pero... pero lo ha rodeado de plantas y de una pequeña fuente, ya sabes, para recordar que es una ninfa... mejor, una náyade.
Él no se lo podía creer. Pensó en cómo era posible que le hubiera dedicado tanto tiempo de su vida a ese cuadro para que terminara así: rodeado de sí mismo. Después de treinta años lo había retomado de nuevo y, si lo había conseguido terminar, era porque le recordaba a sus años de juventud, llenos de promesas y deseos. Una mujer desnuda bellísima, en vertical, con un cántaro entre las manos; siempre había pensado que ése era el mayor acierto del cuadro, la remembranza del mundo clásico. Y ahora se veía enmarcado por plantas y una fuente, como si el cuadro no evocara ya el sonido del agua y el olor de la tierra y la humedad de las plantas.
—¡Maldito mercado! —exclamó, dando un puñetazo en la mesa y desparramando el café por el mantel. Y maldijo el sometimiento al gusto general, a la burguesía, a toda esa gente que le gustaba llenar sus casas con pintura únicamente para demostrar su poder.
Volvía a estar abatido. Decidió que no iría al concierto y que jamás saldría de casa.
—Se acabó, estoy harto, ya no puedo más. No vengas más a buscarme. No pienso ir a escuchar el Orfeo.
Delécluze simuló molestarse muchísimo. Se despidió rápido y cerró la puerta dando un portazo. Pero como lo conocía muy bien, sabía que la airada reacción de su amigo haría que a éste acabara remordiéndole la conciencia, y que este enfado, como los demás, también pasaría. Que ya había hecho su papel y que había conseguido que saliera de casa. Él era todo pasión y ahora, como estaba convencido de que ésta había desaparecido para siempre, le costaba cada vez más hacerse al mundo. Pero cambiaría de opinión, cambiaría, aunque para eso habría que ayudarle, como siempre.
Se quedó otra vez solo en la casa. Reconoció que quería mucho a Delécluze y que casi siempre tenía razón. La vida había ido pasando y habían luchado juntos contra ella. Su relación comenzó con una gran amistad. Un día le propuso que le ayudara y que se convirtiese en su secretario, una forma de estar más cerca de él. No es que fuera una persona muy brillante, pero siempre sabía cómo debía comportarse con el pintor y, sobre todo, cuándo lo necesitaba. Además, había una razón que guiaba su relación. No tenía nada que ver con el mundo del arte. Y eso hacía también que fuese mucho más real que él, lo que le ayudaba bastante. En cualquier caso, había acertado de nuevo: era el momento de salir a la calle, a París, de ir a la búsqueda de vete a saber qué.
De modo que pidió que le trajeran ropa interior limpia de su alcoba y eligió otra bata, la azul. Empezaría, poco a poco, sin prisas, con pocos colores. La bata le gustaba porque tenía un dragón rojo en la espalda con una cola que se alargaba y se alargaba formando espirales y tirabuzones. Le habían contado que en Japón los dragones eran el símbolo de la transformación. También de la muerte. Pensó que le gustaría parecerse a una de esas bellas mujeres de los grabados del Lejano Oriente, con unos zuecos que lo elevaran del suelo por encima del mundo. A ellas también solían rodearlas las estaciones, como ahora a él. En los grabados, siempre aparecía un breve detalle que indicaba la estación en que se hallaban esas figuras tan delicadas. Flores blancas, la primavera. Las hojas de los arces, otoño. Nieve, invierno. Rosas o un abanico entre las manos, verano. Entonces vio su reflejo en el espejo que había encima de la chimenea. Él, en bata, rodeado de las pequeñas flores blancas de la primavera de su calle, y se gustó a sí mismo.
Por fin, encontró las fuerzas suficientes para salir de la habitación. Abrió la puerta, la franqueó de puntillas con su bata azul y la dejó abierta tras él. Sintió la madera bajo los pies, que llevaba desnudos desde hacía meses. No sabía muy bien a qué parte de la casa iba a ir, aunque sabía muy bien adónde tenía que ir. Por eso, sintió vértigo. Pero avanzó. Para llegar a su estudio debía atravesar largos pasillos. Empezó a tambalearse en la oscuridad. Su sentido del equilibrio se había trastornado y tenía la sensación de que su cuerpo, los cuadros y los muebles del pasillo se movían al mismo tiempo. Estiró los brazos y se apoyó firmemente con una mano en la pared de la derecha y con la otra en la de la izquierda. No podía avanzar, aunque debía hacerlo. Puso un pie con los dedos muy pegados al talón del otro, y fue guiándose así por el estrecho camino, paso a paso, tacto a tacto, amarrado al suelo, avanzando. Quizá, si alguien lo cogía de la mano, consiguiera avanzar más rápido.
Abrió la puerta de su estudio y ésta chirrió; antes no lo hacía. El olor era intenso. Se aproximó a tientas, por el camino que conocía bien, hacia las dos ventanas más altas y descorrió las cortinas. Entró la luz violando el espacio. Todo estaba como siempre. Nada había cambiado, aunque él, sí. Por eso, sintió frío y miedo.
Fue repasando los cuadros con la mirada. Había ido al estudio porque necesitaba volver a ver dos de sus retratos preferidos. Los buscó. Se detuvo ante ellos y los miró detenidamente con gran atención. Recordó el tiempo que había dedicado a intentar que de las mujeres corrientes que aparecían en ellos asomara, sin que se percibiera a primera vista, sólo creando la sensación, cierta espontaneidad y que, de ésta, fuera brotando poco a poco una fuerte carnalidad. Y consiguió convertir a esas mujeres burguesas anónimas en reinas con una gran discreción, a darles la sensualidad que no le habían dejado dar a las diosas de sus míticos e históricos cuadros anteriores. Pero ahora, al contemplarlas, no sentía nada: el deseo había desaparecido. Decidió intentarlo de nuevo. Apartó los ojos de los retratos, cambió la mirada de lugar para que descansara y se fijó en la luz que entraba por las ventanas. Se perdió en ella unos segundos. Lo probó otra vez, y volvió a mirar los retratos con detalle. Pero sólo consiguió recordar la carnalidad que les dio un día. Se habían congelado para siempre.