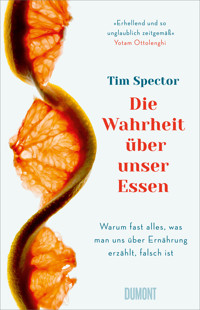9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
¿La sal es tan mal para la salud como nos cuentan? ¿y el pescado tan bueno? ¿Hacer ejercicio adelgaza? ¿El desayuno es realmente la comida más importante del día? ¿Es bueno eliminar el gluten de la dieta? ¿Hay alguna evidencia que el café sea malo para la salud? A través de su investigación científica pionera, Tim Spector acaba con estos mitos y debate las noticias falsas sobre los alimentos. Alimentarse sin engaños explora la escandalosa falta de base científica que hay detrás de muchas recomendaciones dietéticas tanto médicas como gubernamentales, y cómo la industria alimentaria domina estas políticas y nuestras elecciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 488
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Título original inglés: Spoon-fed.
© del texto: Tim Spector, 2021.
Publicado por primera vez bajo el titulo SPOON FED:
Why almost everithing we’ve been told about food is wrong en 2021
por Jonathan Cape, un sello de Vintage.
Jonathan Cape forma parte del grupo editorial Penguin Random House.
© de la traducción: Borja Folch, 2023.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2023.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: abril de 2023.
REF.: OBDO177
ISBN:978-84-113-2376-5
EL TALLER DEL LLIBRE • REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 917021970/932720447).
Todos los derechos reservados.
A JUNO
Prefacio
En marzo de 2020, pocos días después de que la primera edición de Alimentarse sin engaños se enviara a la imprenta, nuestras vidas cambiaron. Cuando la primera ola de COVID-19 llegó a Londres, la universidad cerró mi departamento de investigación y nos envió a todos a casa. Aquel día, mientras pedaleaba del trabajo a casa un tanto deprimido, se me ocurrió convertir la aplicación de datos científicos sobre nutrición que habíamos desarrollado con la empresa ZOE en una herramienta gratuita para combatir el COVID. Afortunadamente, mis colegas de ZOE acogieron la propuesta con entusiasmo y, al cabo de cinco días, el equipo, con ayuda de otros colegas de la universidad, tuvo lista una nueva versión para lanzarla. La aplicación fue un éxito inmediato en las redes sociales y se descargó un millón de veces en 48 horas. A pesar de que al principio el gobierno intentó pararla varias veces, dieciocho meses después cuenta con casi cinco millones de usuarios en el Reino Unido, los Estados Unidos y Suecia, cosa que la ha convertido en el mayor proyecto científico ciudadano del mundo.
El éxito de la aplicación se debió a varios factores: en primer lugar, la gente quería referir sus síntomas de COVID cuando nadie le hacía caso y ni siquiera podía hablar con un médico; en segundo lugar, quería participar en un gran esfuerzo comunitario para ayudar al prójimo; en tercer lugar, y a diferencia de otras encuestas, quería tener información periódica en forma de datos independientes en los que pudiera confiar, y no solo lo que el gobierno quería que creyera. El estudio del COVID mediante la aplicación que desarrollamos con ZOE se ha ceñido a estos principios, y ha seguido proporcionando información independiente actualizada a medida que el virus ha ido evolucionando. Este libro parte de esos mismos principios: analizar a fondo los datos sobre alimentos y nutrición y estar dispuestos a dar consejos contrarios a lo que nos dicen los gobiernos, las empresas alimentarias, los médicos y la ciencia desfasada.
Gracias a la aplicación de ZOE para el estudio del COVID-19, ahora disponemos de los datos de la mayor encuesta mundial sobre alimentación. Sabemos que el tipo y la calidad de los alimentos que ingerimos influyen no solo en la obesidad, sino también en la probabilidad de resultar infectado, hospitalizado o incluso de morir a causa del virus. También hay pruebas claras de la relación entre la salud intestinal y el desenlace del COVID: la enfermedad es menos grave entre quienes comen más vegetales. De modo que la pandemia de COVID-19, con su clara correlación con la obesidad, la precariedad social y la mala salud intestinal, combinadas con su impacto en la seguridad alimentaria, quizá haya creado la tormenta perfecta para producir un cambio. Ahora sabemos mucho más sobre el vínculo entre la dieta y el sistema inmunitario, con lo que aún gana más peso el razonamiento de que una dieta de buena calidad debería ser un derecho básico para todos, y especialmente para los niños.
En 2021 se publicó un informe independiente titulado Estrategia Alimentaria Nacional del Reino Unido en el que participé en calidad de asesor. Dicho informe contiene muchas de las recomendaciones más amplias que figuran en este libro, desde el impacto que tienen en el planeta nuestras elecciones alimentarias hasta la urgente necesidad de abordar nuestro entorno alimentario, luchando contra la obesidad y educando a los niños sobre lo que realmente es la comida. Espero que el gobierno tenga las agallas para tomar medidas tan necesarias como decisivas, aunque, en el momento de escribir estas líneas, los augurios no son buenos. La tibia respuesta del gobierno del Reino Unido ante la crisis de la obesidad demuestra que aún queda mucho por hacer para cambiar la postura oficial. Quizá tengamos que seguir confiando en un método ascendente a través de la educación y la divulgación. En lo que respecta a la alimentación, las personas no «eligen» libremente su comportamiento. Lo que comemos también está condicionado por la organización de nuestro sistema social, político y económico: si hay alimentos saludables disponibles, si son asequibles y si podemos permitirnos el lujo de preocuparnos de esta cuestión. Dicho de otro modo, una alimentación saludable no es algo que únicamente podamos conseguir por nuestra cuenta. Es algo que debemos hacer como sociedad. Hay indicios de que la opinión pública cada vez es más consciente de los problemas clave, como se constató en la reacción popular cuando el gobierno retiró las becas de comedor para escolares desfavorecidos en 2020.
Actualmente, la relación entre los alimentos y el medio ambiente se ha convertido en un tema de interés general, y a medida que vamos recopilando más datos, mi opinión también va cambiando. Creo que debemos examinar más detenidamente la repercusión de todos los productos de origen animal en nuestra salud y en el medio ambiente no humano. Las alternativas a los productos lácteos han recorrido un largo camino, introduciendo grandes mejoras en muchas leches de origen vegetal que se elaboran con ingredientes sencillos, siendo la de avena mi elección personal. Incluso los quesos veganos probióticos a base de frutos secos, de los que antes me mofaba, están mejorando en calidad y sabor. Estas alternativas hacen que el consumo de leche barata y subvencionada procedente de enormes rebaños de ganado lechero maltratado sea cada vez más difícil de defender en términos de moralidad, sabor o salud. También se han exagerado mucho los beneficios del consumo de pescado, y si nos preocupamos por la supervivencia de nuestro planeta tenemos que dar un respiro al mar para que se recupere y restablezca. Sigo creyendo que el veganismo no es forzosamente la mejor dieta, pero es irrefutable que cuantos más vegetales tenga la dieta, más sanos estaremos nosotros y el planeta. Consumir productos animales producidos de forma ética como un capricho ocasional para complementar una dieta rica en frutos secos, verduras, legumbres, cereales no refinados y frutas, como era la de nuestros antepasados, parece el camino a seguir, quizá más que cultivar carne in vitro.
Desde que se publicó este libro, me complace ver que la ciencia y los medios de comunicación cada vez prestan más atención a los peligros de los alimentos ultraprocesados (UPF por sus siglas en inglés). Espero que todo el que lea este libro entienda la diferencia que hay entre un alimento modificado, como las alubias enlatadas, que puede ser beneficioso, y un alimento ultraprocesado, como un pan de semillas del supermercado, que puede estar repleto de ingredientes químicos, aunque parezca «saludable». Actualmente, en el Reino Unido y los Estados Unidos se consumen más de la mitad de las calorías alimentarias diarias en forma de UPF, frente a menos del diez por ciento en los países mediterráneos. Tras treinta años de silencio y una cuasi prohibición extraoficial de los estudios sobre los UPF, algunos ensayos desafían a la industria alimentaria y por fin muestran cómo, al margen de las calorías que contengan, los UPF alteran el metabolismo e inducen a comer en exceso, sobre todo a los niños. Tenemos que volver a la alimentación natural para no perjudicar el cuerpo y el cerebro, especialmente en la infancia, cuando se establece el modelo de nuestra salud para toda la vida. El consumo excesivo de estos alimentos reconstituidos artificialmente es la mayor amenaza para la salud a la que nos enfrentamos y requiere la adopción de medidas urgentes.
Todos reaccionamos de forma diferente al COVID-19. Yo perdí por completo el apetito durante las tres semanas que estuve enfermo, pero tuve suerte. Millones de personas perdieron el sentido del olfato y del gusto durante meses, con efectos devastadores en su disfrute de la comida. La encuesta sobre la dieta en la que participó un millón de personas en 2021 reveló que los confinamientos a causa del COVID-19 tuvieron una consecuencia positiva para casi un tercio de la población, que consistió en una mejor elección de los alimentos, dado que se cocinaba más en casa, se horneaba pan, se comía en familia y, como consecuencia, se alcanzaba un peso saludable. En cambio, otro tercio de la población comía más platos preparados y tentempiés poco saludables y bebía alcohol en exceso, con el consiguiente aumento de peso. Estos resultados no los predijeron los ingresos o la clase social, quedando así demostrado que todos podemos cambiar de hábitos cuando cambian nuestras circunstancias.
La pandemia alteró el estado de ánimo de casi todos (incluido yo mismo), y la investigación sobre la relación entre alimentación y salud mental se desarrolló rápidamente. Ahora comprendemos mejor cómo se relacionan la comida, el estado de ánimo y los microbios y cómo podemos influir en nuestro estado de ánimo a través de la dieta. Las consecuencias son sorprendentes: desde la reducción de la inflamación posprandial causada por los niveles de azúcar y grasa en la sangre, hasta la ingesta de alimentos que ayudan a prevenir la demencia, pasando por evitar los UPF que pueden acelerar los problemas de salud mental. Todas las pruebas apuntan a un patrón dietético beneficioso similar, con abundantes vegetales de colores, frutos secos, legumbres y alimentos fermentados ricos en probióticos para detener la pandemia de salud mental.
A partir de nuestros pioneros estudios de nutrición PREDICT, muchas personas han utilizado la tecnología de las pruebas caseras ZOE y han descubierto el impacto exacto que tienen los alimentos en ellos a nivel personal, comida tras comida. Desde la publicación de este libro, se ha generado la mayor base de datos del mundo sobre el microbioma de los alimentos y, a medida que los datos crezcan, también lo hará el detalle de los consejos personalizados. Aunque todos debemos cambiar nuestro sistema alimentario para dar a la comida saludable la prioridad que se merece, cada vez somos más los que podemos utilizar la tecnología más avanzada para conocer las respuestas de nuestro cuerpo a cada comida. Actualmente, todos tenemos la posibilidad de cambiar nuestra salud y estado de ánimo gracias a los últimos descubrimientos de la ciencia. Ya no es preciso depender de un sistema sanitario renqueante, de los mensajes gubernamentales o de un personal médico mal informado. El futuro de la nutrición personalizada y de alta calidad ya está aquí y no hay sitio para la desinformación en nuestros platos.
TIM SPECTOR Noviembre de 2021
Introducción
La mayoría de nosotros aprendemos nuestros primeros mitos alimentarios de niños. Cuando era pequeño, me decían que ciertos alimentos me harían crecer deprisa (la leche y los cereales), me harían ser inteligente (el pescado), me producirían acné (el chocolate) o me desarrollarían los músculos (la carne y los huevos). Me alentaban a comer espinacas gracias a Popeye, pero nunca me decían nada sobre los beneficios de las lentejas, la coliflor o las alubias, y me aseguraban que los frutos secos eran un tentempié poco saludable debido al colesterol. También me advertían de que caería enfermo si no tomaba un buen desayuno. Mi madre, que se crio durante la guerra, sostenía que casi ningún alimento estaba demasiado enmohecido para comérselo, y dejar comida en el plato le resultaba inaceptable. No recuerdo haber tomado una comida «de verdad» que no incluyera carne o pescado. Las vitaminas se consideraban muy importantes, sobre todo la vitamina C, que se tomaba en forma de suplemento o de zumo de naranja. Otros consejos incuestionables eran no nadar hasta transcurrida una hora después de comer, no cenar justo antes de acostarse y la importancia de hacer ejercicio para perder peso. La ciencia no respalda ninguna de estas ideas, y muchas de ellas resultan ser del todo erróneas, pero se repetían tan a menudo que de adulto todavía me cuesta desaprenderlas. Todos heredamos nociones similares, y las opiniones sobre los alimentos, bienintencionadas o no, no hacen más que multiplicarse a medida que nos hacemos mayores.
Come menos grasa. Come menos azúcar. Come cinco piezas de fruta y verdura al día, no te saltes las comidas, bebe un mínimo de ocho vasos de agua al día, bebe menos cafeína, bebe menos alcohol, come menos carne y lácteos, come más pescado, emplea aceites vegetales en lugar de mantequilla, cuenta las calorías que ingieres y pásate a las bebidas dietéticas. Hemos acabado por acostumbrarnos a que nos digan qué, cuándo y cómo deberíamos comer. Estos mensajes proceden de distintas fuentes: las directrices gubernamentales, los medios de comunicación, la publicidad e incluso las etiquetas de los alimentos y los paquetes de cereales, así como los carteles y folletos de los hospitales y las consultas de los médicos. Con todos estos consejos, sin duda todos deberíamos estar más sanos y delgados, y no padecer enfermedades relacionadas con la dieta. Sin embargo, desde 1980 las tasas de obesidad, de alergias alimentarias y de diabetes se han disparado en la mayoría de los países, junto con un inexplicable aumento de los casos de demencia. Pese a los avances en los tratamientos, la tasa de enfermedades cardíacas y de cáncer sigue creciendo, y el incremento de la longevidad se ha moderado y está mostrando indicios de declive. Abrumados por una oferta infinita de alimentos y una oleada de desinformación, muchos de nosotros queremos una solución rápida y fácil. Incluso los más cínicos pueden encontrarse asimilando consejos infundados de mensajes simplistas. Nos dejamos llevar con demasiada facilidad por las proclamas de estilos de vida como la alimentación integral, la vegana, la cetogénica, la dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, la paleolítica, la sin gluten o sin lactosa, o el mito de los suplementos vitamínicos. La fe y la certidumbre de los defensores de estas dietas y sus seguidores puede resultar muy convincente.
Desde hace unos años, mi investigación científica se ha centrado cada vez más en la nutrición y otras cuestiones relativas a la alimentación. Me he quedado atónito al descubrir cuántas de las cosas que se nos dicen acerca de la comida, en el mejor de los casos, son engañosas y, en el peor, absolutamente erróneas y peligrosas para la salud. Tal como veremos, esto es cierto tanto si el consejo procede de dietistas, médicos, directrices gubernamentales e informes científicos como si nos llega a través de anécdotas que refieren familiares y amigos. ¿Cómo nos hemos metido en este embrollo en el que personas sin cualificación nos dictan cuáles son las mejores maneras de alimentarse? Esta situación es única en el campo de la medicina y la ciencia. Hay muchas razones para que así sea, pero señalaría tres grandes obstáculos para entender mejor la alimentación y la nutrición: la ciencia barata, la incomprensión de los resultados y la industria alimentaria. La dieta es la medicina más importante que tenemos a nuestro alcance. Debemos aprender con urgencia cuál es la mejor manera de emplearla.
La ciencia es complicada. El estudio de los alimentos y la nutrición saludable es una de las ciencias más nuevas que existen, y en muchos países apareció en la década de 1970 como respuesta al crecimiento de la industria de alimentos procesados y al deseo de los gobiernos de aconsejar a la población para evitar carencias nutricionales. En la mayoría de los países, la nutrición todavía no se considera competencia de la medicina y estas dos áreas de la ciencia rara vez coinciden, siendo pocos los médicos que alguna vez estudian nutrición o viceversa, de modo que la experiencia, los métodos, ensayos y errores propios de las pruebas de los medicamentos farmacéuticos que guardan relación con la industria alimentaria no se comparten del todo con los científicos nutricionistas. Pese a que lidia con una de las cuestiones más importantes de nuestra época, en el mundo académico la nutrición se considera una de las ramas menos glamurosas o importantes de la ciencia. Trabajo en estrecha colaboración con la firma comercial de nutrición ZOE, que ha contratado a excelentes analistas que iniciaron su carrera en los campos supuestamente más glamurosos de la astrofísica, la matemática y la economía antes de pasar a trabajar con datos alimentarios a gran escala. Sin embargo, la mayor parte de los expertos en nutrición, con escasas excepciones, permanecen aislados y se sienten poco apreciados e infravalorados por las universidades y los organismos de financiación, quienes a su vez están patrocinados en gran medida por la industria alimentaria. En lugar de llevar a cabo los estudios clínicos a gran escala que con tanta urgencia necesitamos, se ven obligados a dedicar la mayor parte de su tiempo a la docencia o a realizar estudios sobre alimentos a pequeña escala y a corto plazo.
Seamos claros: llevar a cabo una buena investigación es difícil y la financiación es lamentablemente insuficiente para la ingente cantidad de estudios a largo plazo que son necesarios para probar un alimento o una dieta en seres humanos. Lanzar un nuevo fármaco al mercado cuesta casi mil millones de dólares; sin embargo, solo gastamos una mínima parte de esa cantidad cuando evaluamos los alimentos o las dietas. De ahí que casi todo lo que se nos ha dicho sobre los beneficios o los riesgos de los alimentos tenga su origen en cuestionables estudios de laboratorio o estudios a pequeña escala con roedores a los que de forma artificial se les provocan enfermedades que rara vez son relevantes para el ser humano. Casi a diario aparece un nuevo ejemplo en los medios de comunicación. A modo de ejemplo, en 2019 una sucesión de titulares anunció que comer nueces cada día protege contra el cáncer y la colitis. En realidad, el artículo científico se limitaba a describir que los ratones a los que se había inoculado sustancias químicas para replicar enfermedades humanas mostraban una ligera mejora en sus perfiles metabólicos al cabo de dos semanas de terapia con nueces.[1] El estudio en cuestión era pequeño y se publicó en una modesta aunque legítima revista de nutrición, pero los patrocinadores del estudio (la Comisión de la nuez de California) sin duda estuvieron encantados con la publicidad gratuita. Los estudios de este tipo rayan en la inutilidad, tanto más cuanto se efectúan muchos otros experimentos con ratones, de coste relativamente bajo, y nunca se dan a conocer los resultados cuando no proporcionan datos «correctos» para quienes los financian.
La investigación científica ha mejorado y hemos llegado a confiar más en los estudios observacionales a gran escala que hacen un seguimiento de miles de personas a lo largo de muchos años. Tales estudios han proporcionado conocimientos valiosos, pero tienden a fundamentarse en simples cuestionarios a menudo poco fiables. Los instrumentos utilizados para recabar datos sobre la dieta han sido muy rudimentarios, pues las personas con sobrepeso suelen infravalorar sus hábitos de consumo, mientras que las muy delgadas los exageran. En general, casi todo el mundo infravalora el consumo de alimentos considerados poco saludables. Las nuevas tecnologías asociadas a las aplicaciones y cámaras de los teléfonos inteligentes están revirtiendo rápidamente esta tendencia. En 2018, una investigación muy crítica con el campo de la nutrición y los estudios observacionales señaló muchos defectos, incluso que los hallazgos positivos se magnifican sistemáticamente. En un gigantesco metaanálisis que combinaba todos estos tipos de estudios (por ejemplo, huevos, lácteos, cereales refinados, legumbres, etcétera), los doce grupos estudiados estaban relacionados con un mayor o menor riesgo de muerte.[2] Por supuesto, es altamente improbable que esto sea así, pero tales resultados alientan todavía más la división entre alimentos buenos y malos ante la que todos somos vulnerables.
Cuando contemplas cientos o miles de relaciones posibles entre alimentos y enfermedades, seguro que encuentras vínculos espurios. Es mucho más difícil llevar a cabo estudios fiables sobre alimentos que sobre fármacos, y hasta 2019 no se propuso por primera vez un marco referencial para evaluarlos de forma diferente.[3] Aplicar a los alimentos los estrictos criterios que se emplean en los estudios sobre fármacos ha conducido a sacar algunas conclusiones fraudulentas. En 2019, un grupo de investigadores canadienses saltaron a los titulares con la noticia de que, después de todo, está bien comer carne. Resulta que en su resumen de los datos habían excluido la mitad de los estudios disponibles y habían recibido bajo mano sustanciosas becas de la industria alimentaria. Dos años antes, también escribieron algo igualmente controvertido, asegurando que el azúcar no es perjudicial.[4] La ciencia ha simplificado en exceso los alimentos, de forma similar a cómo veíamos la genética hace veinte años. Los primeros estudios de genes en los que participé hallaron cientos de vínculos posibles entre grandes segmentos de genes y enfermedades, utilizando cientos de marcadores. «Descubrimos» muchos genes nuevos asociados, por ejemplo, a la obesidad, el envejecimiento, la osteoporosis o la diabetes. Estos estudios generaron mucha publicidad, cosa que fue fantástica para mi carrera como científico, pero en su mayoría resultaron ser sandeces. La nueva tecnología de los chips genómicos ha revelado toda la complejidad de nuestros genes y ha demostrado que lo que denominamos «región genética» a menudo contiene entre doscientos y mil genes completamente diferentes que antes no podíamos detectar. Así pues, quedó demostrado que la idea de que cabe descubrir un solo gen como causante de una enfermedad común o un estado de salud es un mito. Algunos de estos presuntos descubrimientos se vendieron por cientos de millones de dólares a pesar de ser prácticamente inútiles. En la actualidad, los mitos equivalentes sobre los alimentos que aparentan tener una base científica a menudo tienen su origen en rudimentarios estudios de laboratorio. En estos, células humanas o de ratón se desarrollan y exponen a dosis muy altas de un único producto químico contenido en algún alimento o que se libera cuando este se calienta o cocina. Casi todas las sustancias analizadas de esta manera han demostrado ser «inseguras», al menos ligeramente carcinogénicas. La industria alimentaria se sirve de la técnica inversa para demostrar mediante estudios menores que sus productos son seguros o beneficiosos. La mayoría de los alimentos contiene miles de sustancias químicas, y nunca nos vemos expuestos a una sola de forma aislada; de modo que, aunque los resultados sean fiables y repetibles en otros grupos (cosa que con frecuencia no es así), las conclusiones siempre son dudosas.
Parte del problema reside en que la ciencia de la alimentación se basa en un malentendido de siglos que dividía nuestros alimentos en solo tres grandes subgrupos: carbohidratos, grasas y proteínas. Estos tres grupos se consideraban fuentes de energía en forma de calorías, que debían consumirse en las proporciones adecuadas para evitar carencias (y, como veremos más adelante, las calorías son en sí mismas defectuosa e irremediablemente poco fiables para medir cualquier cosa). Pero esta división de todos los alimentos en tres grupos es como clasificar a todos los seres humanos como africanos, europeos o asiáticos, para luego recomendar tratamientos estandarizados y encontrar diferencias en el estado de salud, la fortaleza o el intelecto con arreglo a estas tres categorías. La idea de que podemos separar, pongamos por caso, los carbohidratos y las proteínas, tal como tantos defensores de dietas, médicos y directrices gubernamentales recomiendan, es un disparate científico. Todos los alimentos son una compleja mezcla de carbohidratos, grasas y proteínas. Cuando la propia ciencia se simplifica en exceso y resulta peligrosamente engañosa, rebajarla todavía más mediante reglas y directrices no hace más que aumentar las probabilidades de que los mensajes se distorsionen.
El problema no reside solo en la ciencia; otro problema del mismo calibre es que los resultados se malinterpretan y se entienden mal. Los estudios a menudo generan cientos de resultados, y los ávidos periodistas siempre escogen los hallazgos importantes sobre riesgos para convertirlos en titulares impactantes, aunque a menudo erróneos. Una cosa es que un estudio longitudinal de la población demuestre que comer dos lonchas de beicon al día aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca y muerte. Pero extrapolar a partir de ahí que reducirá en una década tu esperanza de vida es ridículo, pues representaría un riesgo mayor para la salud que el hábito de fumar. Asimismo, algunos alimentos dietéticos se promocionan de manera escandalosa; se nos dice que comer un puñado de algún tipo de fruto seco o de baya puede aumentar nuestra esperanza de vida en quince años. Tomar dos vasos pequeños de vino al día tal vez incremente tu riesgo relativo de contraer un tipo de cáncer, digamos de un diez por ciento (en comparación con un abstemio), pero el riesgo personal de desarrollar ese cáncer probablemente sea inferior a un uno por diez mil. Pocas personas son capaces de descifrar las diferentes maneras en que se nos presentan estos riesgos.
Ahora bien, el problema va mucho más allá de los titulares espurios, dado que esta ciencia simplificada o engañosa a menudo constituye el fundamento de las directrices gubernamentales. Los gobiernos comenzaron a decir a los ciudadanos qué debían comer durante los racionamientos de la Segunda Guerra Mundial, cuando había que aprovechar los recursos y el gobierno necesitaba ejércitos de ciudadanos saludables. La obesidad era sumamente escasa y el mayor desafío para la salud pública era la malnutrición, de modo que el gobierno daba consejos a fin de evitar la avitaminosis. El rápido éxito de esta estrategia marcó la pauta de los sesenta años siguientes y estableció el supuesto de que los problemas de salud podían resolverse alterando un componente clave de la dieta como, por ejemplo, añadiendo vitamina C o reduciendo los niveles de grasa, porque los estudios sobre la población habían demostrado que dichos componentes estaban vinculados a distintas enfermedades. Las grasas se convirtieron en el hombre del saco durante décadas y se alentó a la población a comer más carbohidratos y proteínas en su lugar, conduciendo a la creación de alimentos procesados bajos en grasas. Incluso ahora que la hipótesis de la grasa se ha puesto en duda de forma concluyente, se ha impuesto un nuevo y único villano, el azúcar, dando lugar a múltiples alimentos procesados bajos en azúcar. Mientras demonizábamos un alimento, no nos preguntábamos con qué sustituirlo. Mientras manipulábamos porcentajes, nos olvidamos de grupos de alimentos saludables. Nos dijeron que comiéramos más a menudo y por eso comimos más tentempiés tentadores e incluso más alimentos procesados bajos en grasas, y se los dimos a nuestros hijos. En consecuencia, engordamos más y nos pusimos enfermos con mayor frecuencia.
Juzgar un alimento por uno solo de sus componentes plantea otro problema. La fructosa es un azúcar común presente en muchas frutas y solo una de las más de seiscientas sustancias químicas de un plátano, que algunas voces sostienen que deberíamos evitar debido a su alto contenido en fructosa. Otra sustancia química que en la actualidad se vilipendia es la lectina, una proteína que se encuentra en las alubias crudas y que es tóxica para los humanos. Pero se pasa por alto que las plantas que contienen más lectina, como las alubias, las lentejas y los frutos secos, también contienen miles de otras sustancias químicas que son clave en las mejores dietas del planeta. Resulta que las plantas son mucho más complejas de lo que nos figurábamos y muchas de esas sustancias químicas son polifenoles (a los que solíamos llamar antioxidantes), que ahora sabemos que desempeñan una función clave para nuestra salud porque combaten el cáncer y otras enfermedades. La importancia de los polifenoles se ha pasado por alto durante mucho tiempo, dado que no trabajan directamente en nuestro cuerpo. De hecho, somos incapaces de hacer uso de ellos sin ayuda. Esa ayuda la presta un órgano que no se ha descubierto hasta hace poco: la microbiota intestinal.
La investigación de la microbiota ha demostrado lo reduccionista que ha sido nuestra visión de los alimentos durante demasiadas décadas. No se trata de un órgano en el sentido convencional, sino de una comunidad de organismos minúsculos que en conjunto pesa tanto como nuestro cerebro. La microbiota consiste en una mezcla de hasta cien billones de bacterias, hongos y parásitos y quinientos billones de mini virus, que supera con creces el número de células de nuestro cuerpo. La inmensa mayoría vive en nuestro intestino grueso, junto con la mayoría de nuestras células inmunológicas. Cada microbio es capaz de producir cientos de sustancias químicas que actúan como mini factorías que regulan nuestro sistema inmunológico, aportando muchos de los metabolitos y vitaminas claves a nuestro torrente sanguíneo, incluidas las sustancias químicas cerebrales que afectan al humor e incluso al apetito. A diferencia de otras partes del cuerpo, sus genes y las sustancias químicas que producen son exclusivos para cada uno de nosotros y difieren en cada individuo, incluso entre gemelos genéticamente idénticos.
Este nuevo órgano adicional nos ha llevado a darnos cuenta de que miles de sustancias químicas alimentarias interactúan con miles de especies de microbios diferentes para producir más de cincuenta mil sustancias químicas que afectan a la mayoría de aspectos de nuestro cuerpo. Cuando consumimos alimentos, lo hacemos tanto en beneficio de los microbios del intestino como en beneficio propio. Así pues, el modo en que un alimento afecta a nuestro cuerpo diferirá sustancialmente de un individuo a otro. Por ahora hay muy pocos expertos en el campo de la microbiota, faltan médicos especialistas, nutricionistas y dietistas con formación en este ámbito. Con su mezcla de genética, microbiología, informática y bioquímica, los nutricionistas perciben el campo de la microbiota como una disciplina intimidadora y un cambio de trayectoria profesional arriesgado, solitario y carente de apoyo. Lamentablemente, las personas que nos dan consejos alimentarios también han tardado demasiado en ponerse al día de estos avances científicos, con la esperanza de que resultara ser una moda pasajera más.
El mito más extendido y peligroso acerca de la comida es el que supone que todos somos máquinas idénticas y que todos respondemos a los alimentos de la misma manera. Esta es la base del presunto asesoramiento dietético. Y no es solo que tengamos distintas poblaciones de microbios. Tal como expongo en el capítulo 1, la gente corriente puede variar hasta diez veces su nivel de azúcar en sangre como reacción a alimentos idénticos. Cada cual responde de manera diferente a los mismos alimentos y, por tanto, la idea de que todos podemos seguir los mismos consejos y límites de calorías deja de tener sentido, por la misma razón que no estaríamos cómodos en un asiento estándar de un coche sin ajustarlo, simplemente porque fue diseñado para una persona promedio. Y, ya puestos en el tema, determinar según el género nuestras necesidades alimentarias, como por ejemplo la cantidad de calorías a consumir cada día, también es una estupidez. La industria alimentaria ha seguido a propósito la política de pasar por alto o restar importancia al metabolismo de cada individuo, a su respuesta a los alimentos y a sus microbios exclusivos, en parte porque el marketing da mejores resultados con mensajes simples, pero también porque tiene especial interés en evitar el escrutinio y las pruebas adicionales sobre la seguridad de los ingredientes añadidos a los alimentos para los microbios de nuestro intestino.
Esto nos lleva al mayor obstáculo de todos en lo relativo a la información alimentaria tan peligrosamente imprecisa: la industria alimentaria. Mis investigaciones científicas me han abierto los ojos a la extraordinaria y perniciosa influencia de dicha industria. Hasta hace poco, desconocía la escala descomunal, las finanzas ilimitadas y el poder que un puñado de empresas tiene sobre todos nosotros, y una de mis esperanzas al escribir este libro es conseguir que haya más personas que tomen conciencia de esta situación. Si bien hay que reconocer a estas empresas el mérito de ser capaces de alimentar a una población creciente y de producir cada vez más variedades de alimentos económicos que a la gente le gusta comer, con tasas de desperdicio inferiores y fechas de caducidad más largas, lo cierto es que en poco tiempo han devenido demasiado poderosas. Empresas como Nestlé, Coca-Cola, PepsiCo, Kraft, Mars o Unilever tienen, cada una de ellas, ingresos superiores a los de la mitad de los países del mundo; las diez mayores empresas alimentarias controlan el ochenta por ciento de los productos que se venden en los supermercados de todo el planeta, y cada una de ellas generó una media de ingresos de más cuarenta mil millones de dólares en 2017[5] y unos beneficios conjuntos de más de cien mil millones de dólares en 2018. Estos conglomerados globales despegaron en la década de 1970 gracias al aumento del número de supermercados y de alimentos procesados de larga duración, así como por su capacidad de enviar mensajes de marketing a nuestros hogares a través de la publicidad, sobre todo por medio de la televisión. En la década de 1980, el enriquecimiento con vitaminas de los alimentos procesados siguió creciendo, y los productos que alardeaban de contener menos grasa, menos azúcar o menos sal volaban de las estanterías. La industria alimentaria estaba encantada primero de influir, para luego seguir los consejos de los comités de expertos en nutrición, pasando así a producir versiones basura de alimentos en forma de ultraprocesados bajos en grasa, bajos en azúcar, bajos en sodio y altos en proteínas. Resultaban más baratos de producir que los alimentos naturales, con márgenes de beneficio todavía mayores, tiempos de caducidad más largos y con los mercados globales en expansión.
La ventaja adicional fue que entonces pudieron comercializar casi cualquier alimento basura ultraprocesado como una alternativa saludable autorizada mediante el sencillo ardid de añadir una llamativa etiqueta de «bajo en grasa» o «con vitaminas añadidas», acompañada de toda una serie de afirmaciones sobre la salud. Basta ver cómo el astuto marketing nos hizo creer que los cereales de desayuno con colorantes artificiales, que consistían principalmente en azúcar o que contenían trozos de malvavisco o chocolate, podían ser (y siguen siendo) considerados una comida saludable para los niños y no una golosina. El yogur es uno de los alimentos más saludables y rico en microbios que se puede comer. Sin embargo, en la mayoría de países es difícil encontrar un yogur que no esté ultraprocesado o que no contenga una alternativa sintética baja en grasas con azúcar adicional, fruta falsa o sabores artificiales. Todos tienen alguna proclama de salud en la etiqueta. Las barritas repletas de azúcar se etiquetan como saludables solo porque contienen pequeñas cantidades de fibra o proteínas o alguna vitamina que no necesitamos. Los platos preparados para microondas con más de veinte ingredientes llevan engañosas pegatinas que afirman que son bajos en calorías o en sal, mientras que los batidos y zumos que inducen la diabetes afirman que apoyan las directrices de «cinco piezas de fruta y verdura al día».
Obviamente, a las empresas que dominan la industria alimentaria les va tan bien que quieren mantener las cosas tal como están y no tienen inconveniente alguno en pagar por ello. Mientras las gigantescas empresas de comida y bebida se fusionan y aumentan en tamaño y poder, muchas personas depositan su confianza en negocios locales más pequeños cuyos valores éticos se perciben con más claridad, y compran menos en las grandes superficies. Pero como las multinacionales adquieren empresas menores de alimentos orgánicos con valores éticos a un ritmo aterrador (como es el caso de Whole Foods por parte de Amazon), cada vez es más difícil saber quiénes son los buenos y los malos y en quién podemos confiar. Les encantan las directrices actuales basadas en proporciones dietéticas generales, dado que les dan gran flexibilidad y distraen del constante incremento en la oferta de alimentos ultraprocesados. La industria de la alimentación y las bebidas gasta cientos de millones de dólares en grupos de presión política para garantizar la protección de sus intereses y su mercado nacional. En 2009, las principales empresas declararon haber pagado más de 57 millones de dólares en concepto de honorarios solo en los Estados Unidos.[6] Este dinero se gasta en influir sobre los funcionarios de sanidad, que a menudo participan en los comités de expertos que establecen las directrices a seguir, y casi siempre influyen en los políticos que traducen esos informes para la ciudadanía. También afectan a dichos comités de maneras más sutiles; la mayoría de los científicos que redactan las directrices cobra a través de consultorías particulares o recibe sustanciosas becas de las empresas alimentarias, cosa que no significa que su trabajo sea forzosamente sesgado, aunque quizá les induzca a manipularlos con más facilidad.
Es importante señalar que las empresas alimentarias también marcan la pauta de la investigación. En los Estados Unidos, la industria alimentaria aporta el setenta por ciento de la financiación de la investigación sobre alimentos, y el panorama es semejante en otros países. Las empresas que promocionan alimentos bajos en azúcar conceden becas generosas a los académicos para que se centren en áreas que convienen a la industria, como por ejemplo los beneficios de los alimentos bajos en calorías, la investigación minuciosa de los efectos nocivos de las grasas saturadas en la dieta, o por qué la falta de ejercicio (y no la mala alimentación) es la principal causa de la epidemia de obesidad. Durante décadas, este ingenioso plan desvió la atención del verdadero problema que constituyen los alimentos ultraprocesados y ricos en aditivos, lo que a su vez significa que los alimentos perjudiciales y de mala calidad, como las carnes procesadas, se han seguido consumiendo en inmensas cantidades. De la misma manera, la industria del tabaco fue capaz de distraernos de la ciencia real en las décadas de 1960 y 1970. Estas tácticas tan exitosas supusieron que el primer ensayo clínico serio sobre los perjuicios de la comida basura comparada con la comida sin procesar no se llevara a cabo hasta 2019.[7]
El otro truco que la industria alimentaria aprendió de las empresas farmacéuticas es que pueden influenciar a destacados médicos nutricionistas con regalos, conferencias e información privilegiada, así como mediante la financiación de sus entidades profesionales. Igual que las grandes empresas farmacéuticas, la industria alentó la desinformación con pequeños estudios no concluyentes sobre aspectos concretos de la seguridad de un producto, como por ejemplo los edulcorantes artificiales. Las empresas alimentarias también pagan a defensores y líderes de opinión para arrojar dudas sobre estudios más amplios y decisivos con los que no están de acuerdo, y se sirven de sus abogados, así como de sus enormes presupuestos de publicidad, para castigar a los rebeldes. Es difícil investigar sobre la nutrición y realizar costosos estudios clínicos sin toparte con personas que quieren ayudarte o influenciarte. Yo no soy purista: acepté dinero de empresas farmacéuticas para realizar ensayos hace más de diez años, y he aceptado dinero de Danone para nuestra investigación sobre el yogur y la salud intestinal, dado que, sin esta financiación, tal investigación no se habría llevado a cabo. De modo que soy consciente de que tampoco yo me libro de un posible sesgo. Quizá fuese una mera coincidencia, pero tres semanas después de publicar en BMJ un editorial muy crítico sobre los anuncios para el desayuno,[8] Kellogg’s se puso en contacto conmigo de manera informal para ver si quería ser asesor en su programa de investigación sobre el intestino (dije que no). Los académicos como yo pueden sentirse como David frente a los Goliat de la industria alimentaria, con sus fondos de investigación millonarios.
En la década de 2000, algunas personas comenzaron a cuestionar la ortodoxia de que las grasas saturadas de nuestra dieta son el problema principal. En ese momento se tachó a esos críticos de ser fanáticos con motivaciones secretas, que vendían regímenes, artículos o libros (cosa que algunos hacían a veces). Pero, en otros campos, los científicos y los funcionarios admiten sus errores. Tomemos por ejemplo cuando en torno al año 2000 nos dijeron que los datos demostraban que los coches con motores de gasoil eran mejores para el medio ambiente. En 2018, los gobiernos desmintieron el consejo y anunciaron que debíamos pasarnos a los coches de gasolina o eléctricos. Admitieron abiertamente los errores que habían cometido, y se reveló que la industria automovilística alemana y sus grupos de presión habían facilitado mucha información falsa. En el caso de la nutrición, el asunto fue bien distinto. La clase dirigente no estuvo dispuesta a admitir que se habían cometido errores, como tampoco que era necesario efectuar cambios. Además, les parecía absolutamente normal implicar a la industria alimentaria y a otras partes interesadas, en primer lugar, en todos los debates de la ciencia y, en segundo lugar, en la traducción de sus hallazgos en mensajes claros para los ciudadanos. Este proceso podía prolongarse durante años. Cuanto más tiempo llevara efectuar el cambio, mayor sería la confusión generada: surgieron más preguntas en torno a la ciencia y se señalaron alimentos concretos presuntamente perjudiciales con más frecuencia. Entretanto, se acosó menos a la comida ultraprocesada y, por consiguiente, la industria salió ganando.
Sin embargo, las cosas están empezando a cambiar. Aunque este libro está estructurado en torno a algunos de los mitos alimentarios más arraigados y peligrosos, hay motivos para tener esperanza. En una conferencia sobre nutrición celebrada en Zúrich en junio de 2018, fui testigo de un punto de inflexión. La reunión de académicos, organizada por British Medical Journal y una multinacional de los seguros de vida, juntó a expertos en nutrición de todo el mundo y, a lo largo de la jornada, me di cuenta de que sectores muy distintos de la atención sanitaria estaban refutando abiertamente ciertos dogmas de la nutrición. Había médicos de cabecera que tenían pacientes con diabetes de tipo 2 que controlaban su enfermedad sin fármacos, siguiendo una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas con restricción calórica inicial. Esto quedaba respaldado por ensayos aleatorios y estaba en total contradicción con los incentivos oficiales, que promueven ante todo el uso de fármacos, y con las directrices que recomiendan que los pacientes diabéticos eviten sobre todo las grasas. Los médicos estaban aceptando que muchas de las piedras angulares de nuestra filosofía sobre la buena alimentación se basan en estudios erróneos realizados hace muchas décadas. Por ejemplo, los estudios mostraban ahora que los tratamientos «de eficacia probada», como la restricción de sal en pacientes con diabetes, en realidad aumentaban el riesgo de muerte. Respetados epidemiólogos también informaron sobre grandes estudios observacionales de población en países en vías de desarrollo según los cuales las dietas ricas en grasas saturadas en realidad protegían a las personas de las enfermedades cardíacas y la diabetes, y no lo contrario. Se fueron sucediendo datos recogidos en ensayos a gran escala y a largo plazo que señalaban que las dietas bajas en grasas daban peores resultados que las dietas de estilo mediterráneo con más grasas, quedando así demostrado que lo que había en el plato era más importante que la cantidad de grasa que se comía.
En esta reunión de Zúrich presenté los primeros datos sobre las enormes diferencias existentes entre las personas en cuanto a la forma en que nuestros cuerpos reaccionan a los alimentos, volviendo ilógicas y erróneas las estrictas directrices que los gobiernos pretenden que sean válidas para todo el mundo. Expertos en nutrición de institutos de prestigio mundial, como Harvard y Tufts (EE.UU.) que, en gran medida, crearon las directrices originales, ahora admiten que hay cambios que son necesarios. Los organismos de otros países, incluido del Reino Unido, pueden ser más testarudos. Sin embargo, ni siquiera los funcionarios, los comités y los grupos de presión de la industria alimentaria más renuentes podrán ir contra la corriente, pues cada vez son más los expertos respetados que piden un cambio.[9] Por primera vez, científicos como yo mismo podemos poner en duda públicamente algunos de los mitos dietéticos que se nos han impuesto durante las últimas décadas sin ser ridiculizados, vilipendiados o ignorados. Nos hemos distraído demasiado debatiendo si estas creencias sobre macronutrientes o alimentos concretos son ciertas o no, o sobre si aún existe otra verdad. Ahora, si queremos, podemos abrir los ojos y ver el panorama general.
Soy científico y médico (doctor en medicina). Sin embargo, en esta última década me ha dejado estupefacto lo que he descubierto y sigo descubriendo. Ahora he revisado mis opiniones sobre casi todos los aspectos de los alimentos y la salud que había aprendido de la manera convencional. Mi último libro, El mito de las dietas, se centró en los mitos en torno a dietas concretas e introdujo el tema del microbioma. Ahora mis investigaciones me han obligado a tener una visión más amplia y profunda sobre el tema de la alimentación en su conjunto. Este libro es fruto de una urgente necesidad de repensar nuestra manera de comer, plantear mejores preguntas y exigir un nivel más alto a la ciencia y a la cobertura informativa. Tal como veremos, la investigación alimentaria es uno de los campos de la ciencia que en la actualidad evoluciona más deprisa, y este libro se fundamenta en los últimos avances científicos, incluyendo el trabajo pionero de mi fantástico equipo en el King’s College de Londres junto con colaboradores de todo el mundo. Dado que la elección de los alimentos está indiscutiblemente ligada a nuestro medio ambiente, la cuestión ya no solo es importante por nuestro propio bien, sino por el de nuestro planeta y las generaciones futuras. La ciencia de los alimentos va por detrás de otras disciplinas, pero en este momento clave de nuestra historia podría acabar siendo la más importante. En la última década, he cambiado de opinión sobre la mayoría de los temas de este libro, como las bebidas dietéticas, el veganismo, el consumo de pescado, la cafeína, los suplementos vitamínicos, los consejos para el embarazo, los alimentos ecológicos y los efectos sobre el medio ambiente, y quizá también lo harás tú. Cada día nos enfrentamos a un sinfín de complejas opciones alimentarias y a la perspectiva de un planeta superpoblado y sobrecalentado en el que la mitad de la población será obesa. No existen respuestas simples de blanco o negro. Darnos cuenta de en qué y cómo nos han estafado debería ayudarnos a retomar el buen camino. Por eso debemos apresurarnos en aprender más sobre los alimentos que comemos cada día y la ciencia que los respalda,[10] a fin de evitar las cortinas de humo y tomar decisiones individuales más informadas.
1
Un asunto personal
Mito: las mismas directrices nutricionales y las mismas dietas sirven para todo el mundo
Las personas somos complicadas, diversos factores influyen sobre nuestra salud. Hay cosas que no podemos cambiar, como la edad o la herencia genética, y cosas que sí, como los alimentos y las bebidas que decidimos tomar. Y luego están los billones de bacterias que viven en nuestros intestinos, conocidos en conjunto como microbioma, que tienen un impacto significativo en la salud y la digestión. Los alimentos que ingerimos son mezclas de muchos nutrientes que afectan al cuerpo y al microbioma de diferentes maneras, de modo que desentrañar la relación entre la dieta, el metabolismo y la salud no es una tarea sencilla.
Estamos acostumbrados a oír los consejos y directrices gubernamentales sobre nutrición, salud y bienestar. Estas directrices no solo influyen en los ciudadanos, sino también en la atención sanitaria que nos ofrecen los médicos y otros profesionales de la salud. Ahora bien, ¿es viable dar los mismos consejos sanitarios a una población de millones de personas, cada una con su propio estilo de vida y su fisiología particular? Evolucionamos para ser omnívoros y en todo el planeta comemos una inmensa variedad de alimentos diferentes para cuidar de nuestra salud, de los esquimales a los cazadores-recolectores africanos y a los más de mil millones de vegetarianos asiáticos. En un mundo con una mezcla de culturas y etnias cada vez mayor, ¿realmente se puede decir que una única dieta es válida para toda la población?
En las directrices 2015-20 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), que sientan las bases de los consejos que se dan en muchos otros países, hay un gráfico de un plato que muestra las proporciones ideales de una dieta saludable. Estas son: un 39% de frutas y verduras, un 37% de cereales (pan, arroz, pasta, patatas, etc.), un 12% de proteínas procedentes de alubias, otras legumbres, huevos, carne y pescado, un 8% de lácteos y leche y un 4% de alimentos grasos y azucarados. También se nos dice que debemos tomar cinco raciones de fruta y verdura al día, incluido un vaso de zumo o batido de fruta, y pescado dos veces por semana, y que las mujeres deben ingerir 2.000 calorías al día y los hombres 2.500.[1] En el Reino Unido las recomendaciones son similares, con consejos adicionales como no saltarse nunca el desayuno y beber ocho vasos de agua u otros líquidos al día.[2] Las directrices aconsejan comer poco y a menudo, y evitar las comidas copiosas por la noche. Los Estados Unidos cuentan con directrices más estrictas que la mayoría de países en cuanto a la reducción de la ingesta diaria de grasas saturadas, que debe ser inferior al diez por ciento, y la de sal, por debajo de 2,3 g de sodio al día (aproximadamente una cucharadita). Para quienes eligen las alternativas que proponen los gurús de las dietas y el bienestar y optan por los productos sin gluten, los cetogénicos, los bajos en carbohidratos, los paleolíticos o el ayuno intermitente, los problemas son los mismos. ¿Acaso estas recomendaciones pueden ser adecuadas para todo el mundo?
Nuevos estudios añaden una capa más de complejidad, mostrando que alimentos con perfiles nutricionales análogos pueden tener efectos muy diferentes en la salud y el microbioma intestinal. Unos colaboradores nuestros de los Estados Unidos pidieron a treinta y cuatro voluntarios sanos que recopilaran datos pormenorizados de todo lo que habían comido durante diecisiete días, para luego cotejar esta información con la diversidad de microbios que había en sus muestras de heces recogidas a diario.[3] Como era de esperar, aunque hubo varios alimentos que la mayoría de los participantes consumió, como el café, el queso cheddar, el pollo y las zanahorias, muchas opciones de alimentos fueron exclusivas de cada individuo. Aunque la elección de alimentos de cada participante afectó a su propio microbioma, dado que ciertos alimentos aumentaron o redujeron la abundancia de determinadas cepas bacterianas, no hubo una correlación directa entre ellos que se pudiera equiparar a la de otras personas. Por ejemplo, las alubias aumentaban la proporción de ciertas bacterias en una persona, pero tenían un efecto mucho menor en otra.
Aunque los alimentos muy parecidos (como la col y la col rizada) tendían a tener el mismo efecto en el microbioma, los alimentos no relacionados con composiciones nutricionales muy similares tenían efectos sorprendentemente diferentes. Esto nos indica que las etiquetas nutricionales al uso no son la mejor manera de juzgar cuán «saludable» puede ser un alimento. Es probable que el microbioma sea lo más importante de la nutrición y la salud en estos momentos, pues los científicos están muy interesados en mapear y manipular a nuestras amigas las bacterias, pero esto no es todo.
Mi equipo del King’s College de Londres colabora con investigadores del Hospital General de Massachusetts, la Universidad de Stanford en California y la empresa de nutrición de precisión ZOE.[4] Estamos llevando a cabo PREDICT —el mayor estudio científico nutricional de este tipo en todo el mundo— con el objetivo de desentrañar los complejos factores que interactúan y afectan a la respuesta de cada cual a la comida, especialmente los picos regulares de azúcar, insulina y niveles de grasa en sangre que causan estrés metabólico y que están relacionados a largo plazo con el aumento de peso y las enfermedades, así como con el apetito. Iniciamos el estudio de la respuesta personal a los alimentos con dos mil voluntarios del Reino Unidos y los Estados Unidos, entre los que se contaban cientos de parejas de gemelos, midiendo sus niveles de azúcar en sangre (glucosa), insulina, grasas (triglicéridos) y otros marcadores en respuesta a una combinación de comidas estandarizadas y de libre elección durante dos semanas. También recabamos información sobre la actividad, el sueño, el hambre, el horario y la frecuencia de las comidas, el estado de ánimo, la genética y (por supuesto) el microbioma de los voluntarios, sumando millones de datos, entre los que se incluyen más de dos millones de mediciones de glucosa en sangre mediante monitores adhesivos (llamados CGM) con más de 130.000 comidas y 32.000 magdalenas preparadas exprofeso. Los resultados preliminares publicados en Nature Medicine constituyeron una gran sorpresa.[5]
Descubrimos que los individuos tienen respuestas nutricionales repetibles y predecibles a diferentes alimentos, según su proporción de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Pero lo más importante es que había grandes variaciones entre las personas (hasta diez veces), lo cual pone en ridículo los «promedios». Estas variaciones incluían las que se daban entre gemelos idénticos, que son clones que comparten todos sus genes y buena parte de su entorno. Menos del treinta por ciento de la variación entre las respuestas de las personas al azúcar se debe a la composición genética, y menos del cinco por ciento a la grasa. Inesperadamente, basándose en las creencias anteriores, solo había una débil correlación entre ambos: tener una mala respuesta a la ingesta de grasa no podía predecir si alguien respondería bien o mal al azúcar. De los miles de personas a las que sometimos a pruebas con comidas idénticas, una parte se acercaba al promedio, pero menos del uno por ciento encajaba exactamente con el promedio en su respuesta a las tres: azúcar, insulina y grasa. Esto significa que el noventa y nueve por ciento de nosotros no se ajusta a un promedio artificial. También descubrimos que los gemelos idénticos solo compartían el treinta y siete por ciento de las especies de microbios que viven en el intestino. Este porcentaje solo es ligeramente mayor que el que comparten personas sin parentesco, quedando así subrayado el modesto efecto que tienen los genes. Averiguamos que la composición de los alimentos que aparece en la etiqueta solo explica una cuarta parte de la respuesta metabólica, y que la mayoría de las diferencias se deben a factores individuales, entre los que se encuentran el microbioma y los genes, pero también los efectos de los diferentes ritmos circadianos de nuestros relojes corporales, el ejercicio, el sueño y otros factores que aún estamos tratando de descubrir.
La gran abundancia de datos que reúne PREDICT la están aprovechando un sinfín de investigadores de todo el mundo y, mediante algoritmos de aprendizaje automático, la empresa ZOE, en la que colaboro, ha lanzado una aplicación para teléfonos inteligentes que predice cómo responderá cualquier individuo a cualquier alimento, partiendo de los algoritmos y de su propia información personal. La idea es que sirva para ayudar a la gente a tomar decisiones más saludables. Los estudios científicos siguen reclutando a miles de nuevos voluntarios en Estados Unidos y el Reino Unido a fin de ampliarlos. Cuantas más personas participen en estos estudios, más datos se generarán para mejorar las predicciones, que incluso en una fase temprana ya tienen una precisión del setenta y cinco por ciento, porcentaje mucho mayor que el de las pruebas clínicas estándar.
Como muchos médicos de mi generación, seguí los consejos oficiales para llevar una vida sana en la mediana edad: no fumaba cigarrillos, intentaba hacer ejercicio con regularidad y reduje la ingesta de grasas. Mi desayuno pasó a ser un festín bajo en grasas y con un alto contenido de carbohidratos: muesli, leche semidesnatada, tostadas integrales, un vaso de zumo de naranja y una taza de té o café. Hace poco comprobé mi reacción a la glucosa con mi antiguo desayuno «saludable» utilizando los nuevos medidores continuos de glucosa en sangre (CGM) como parte del estudio PREDICT. Mi azúcar en sangre (nivel de glucosa) subía bruscamente de un nivel de reposo de 5,5 a 9,1 mmol y produjo un aumento de la insulina para que mis niveles volvieran a ser normales una hora después. Pedí a mi esposa que hiciera de conejillo de indias y tomara un desayuno idéntico. Su azúcar en sangre comenzó siendo de 4 mmol, más bajo que el mío, pero apenas superó los 5,7 mmol.
Nuestro cuerpo está programado para absorber la glucosa de los carbohidratos presentes en los alimentos y transformarla en energía útil, y usarla de inmediato o almacenarla en los músculos o células grasas para un uso posterior. No es conveniente tener un nivel alto de azúcar en el torrente sanguíneo durante más de unos minutos, y el cuerpo trata de deshacerse deprisa de él, principalmente mediante la secreción de una hormona llamada insulina. Tener picos regulares de azúcar, de insulina o de triglicéridos en la sangre estresa el organismo a largo plazo y favorece el almacenamiento de la energía en las células grasas.[6] Estaba claro que mi cuerpo trabajaba más de la cuenta para producir insulina y eliminar el azúcar. Luego comprobé (varias veces) mi respuesta al almuerzo que durante diez años he llevado al hospital, un bocadillo de atún y maíz de aspecto muy saludable. Los resultados fueron peores de lo que me temía, con picos regulares de 10-11 mmol, mientras que, de nuevo, otras personas, como mi mujer, presentaron aumentos mucho menores. Pero me fue mejor que a ella con la pasta o el arroz basmati, de modo que tal vez no habría engordado diez kilos si hubiera comido un almuerzo italiano o indio en lugar de mi bocadillo. También descubrí que, en comparación con otras personas, las uvas, que solía comer en abundancia, tenían un gran impacto, mientras que las fresas, las frambuesas o los arándanos tenían muy poco. Las manzanas y las peras solo me causaban un pequeño pico, y me sentaban mejor que los plátanos. Beber vino o cerveza apenas tenía efecto, pero el zumo de naranja me causaba un pico enorme, mayor que el de la Coca-Cola. Es probable que estos resultados no sean los mismos para ti y que no puedan predecirse con exactitud a partir del índice glucémico de los alimentos (que mide cuánto eleva cada alimento el azúcar en sangre), que son simplemente los promedios obtenidos por grupos de personas. Así como sabemos que un zapato de la talla 40 o una posición determinada del asiento del coche es poco probable que se adapte a todo el mundo, ahora sé que yo (junto con casi todos vosotros) no soy el señor Promedio.