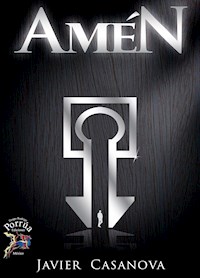
5,94 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Grupo Rodrigo Porrúa
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Spanisch
"Todo acto tiene un efecto. Todo efecto tiene una causa. Entender las causas y los efectos de los actos del ser humano es entender el mundo en el que vivimos." El legado de un padre a un hijo, la transición a la madurez y la comprensión de la vida y la muerte motivan a tres seres a cambiar sus destinos para siempre. La inevitable sucesión de estos acontecimientos tendrán efectos inesperados en una dinámica piramidal hacia un solo punto: el sentido de nuestras vidas. "Un abrazo a la conciencia y una toque de atención nunca vienen mal para cambiar una vida. O al menos, para modificar una perspectiva. Esta es la historia de la perspectiva del universo sobre nuestra existencia, de lo que debe prevalecer y de lo que no. Y que siempre seas tú mismo."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© Javier Casanova
©Grupo Rodrigo Porrúa Ediciones, S.A. de C.V.
Rio Tiber No. 99, interior 103, Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500, Del. Cuauhtémoc
México, Distrito Federal
(55) 6638 6857
5293 0170
1a. Edición, febrero 2016
ISBN: 978-607-00378-7-0
Impreso en México - Printed in Mexico
Prohibida la reproducción total o parcial por cualquier medio
sin autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.
Caracteristicas tipográficas y de edición
Todos los derechos conforme a la ley
Responsable de la edición: Rodrigo Porrúa del Villar
Correccion ortotipográfica y de estilo: Felipe Casas
Diseño de portada: Alberto Sebastián Gómez Ortiz
Diseño editorial: Grupo Rodrigo Porrúa
AGRADECIMIENTOS
Mis agradecimientos más especiales a:
Mi familia, por aguantarme y quererme sin condiciones,
Roberto Posas, por incordiarme mucho para que comenzara a escribir, Jorge Luis Pérez, por colaborar conmigo en la gestación de la narrativa y el argumento,
Mimi, mi difunta abuela, por poner una máquina de escribir en mis manos cuando era un niño, Alberto y Lorena, mis dos mejores amigos en España, cuyos nombres me permití el privilegio de usar en mi historia, como muestra de cariño hacia ellos.
César, otro gran amigo cuyo nombre usé en honor a él, Magdalena Gutiérrez, Carmen Vega, Arie Shalev, Eyal Czarninski, Jessica y Jessie Urdiales, Carlos Alberto Vicente, Mayra Calasanz, A.J. Flores, Rebeca Pérez, Jorge Gagliardo, Xavier Peñaherrera, Franklin Pacheco, Navil Lértora, Ana María Jouvín, Rodrigo Valencia, Luis Solórzano, Andrea Monroy, Ítalo Palacios y toda la gente de la Católica de Guayaquil que me conoce, a todos mis amigos (si me olvidé de mencionarte es porque son demasiados nombres los que se me vienen y no quiero aburrir al personal) y toda la gente que me ha apoyado en algún momento:
De todo corazón, gracias. Con cariño,
Javier Casanova
“Para enseñar a los demás, primero has de hacer algo muy duro; has de enderezarte a ti mismo”
Buda, 563 AC — 486 AC. Fundador del budismo.
En memoria de Antonio Puerta, cuyo hijo póstumo heredará un gran legado.
<
PRÓLOGO
Me despierto. Al abrir los ojos, me doy cuenta de que todo era un sueño. Me siento algo asustado, desamparado. ¿Qué fue eso? Parecía tan real…
La luz de la luna penetra desde un orificio del porte de una cucaracha situado en una esquina de la estancia. Ilumina apenas un habitáculo pequeño y húmedo. Tres paredes de piedra y una de barrotes metálicos. Una celda.
Pero, ¿por qué estoy aquí encerrado? ¿Qué he hecho para merecer esto? Comienzo a gritar. Grito despavorido, esperanzado de que alguien me escuche. Pido ayuda:
— ¡Auxilio! ¡Por favor!, ¿puede alguien escucharme?.
Nada. Empiezo a llorar desconsoladamente. Lloro con pena al principio, con rabia después, durante largo rato. Me sumo en un profundo sueño.
Al despertar, miro mi alrededor. Tenía la esperanza de que todo fuera una pesadilla, pero por desgracia no lo es. Los barrotes siguen ahí y de pronto tengo mucho frío. Estoy temblando y me siento enfermo. Miro por el hueco en la esquina de la pared, percatándome de que es de día. Probablemente sea media tarde, pero el cielo se presenta de un color tan grisáceo como las aguas del Nilo en un día lluvioso.
No dejo de preguntarme qué me habrá podido llevar a estar donde estoy. ¿He cometido algún crimen? ¡No lo recuerdo! Que yo sepa, sólo he obrado a favor del dios. Ahora es de noche otra vez. No lo comprendo, si hace sólo un momento miré al hueco y era de día. ¿Será que he perdido la noción del tiempo? Más allá de esos barrotes no hay nada más que oscuridad. No tengo ni la menor idea de dónde estoy.
Lo curioso de todo esto es que no tengo miedo. No entiendo bien porqué, pues debería estar aterrado ante la idea de no volver a salir. Me quedo dormido otra vez.
Me despierto sobresaltado, poco después. Estoy viendo algo al otro lado del cubículo en el que me encuentro: una sombra.
—¿Quién está ahí? —pregunto. No hay respuesta.
—¡Eh! Estoy hablando contigo. —La sombra se mueve ligeramente. Ahora puedo distinguir una silueta.
Miro con detenimiento y veo que la silueta parece ser un cuerpo de mujer, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la fría pared abarrotada. Temo acercarme y que se esfume, así que permanezco inmóvil, mirando.
Cierro los ojos y los vuelvo a abrir para asegurarme de que la figura sigue ahí.
—No temas —dice una voz que me resulta extrañamente familiar, aunque no logro reconocerla.
—¿Quién eres? —pregunto.
—Eso carece de importancia. —Es la contestación, un susurro casi imperceptible—. Estoy aquí para ayudarte a salir de esta prisión.
—¿Cuánto tiempo llevo aquí encerrado? —Mi ansiedad por la respuesta hace que el corazón me lata más deprisa. Hay un silencio absoluto.
—Toda tu vida.
—¡¿Qué?! —Una extraña sensación me invade de pronto. Trago saliva. Por un lado, pienso que no puede ser verdad y siento rechazo. Pero por otro, en lo más profundo de mí, intuyo que esa figura que me habla no tiene por qué mentirme. ¿Será una especie de enviado de los dioses que estoy viendo en esta especie de fantasía realista?
—Todas las respuestas vendrán más adelante —se limita a contestar—. Ahora sabes algo que antes no sabías. Asimila esa información y después te diré algo más.
Me tomo mi tiempo para pensar en lo que acabo de escuchar.
¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? No, no me cabe en la cabeza.
¡Un sueño! Claro, todo esto no es más que un horrible sueño, y cuando me despierte agradeceré estar tumbado en mi cómodo lecho.
Sin embargo, pasan unos instantes y no me despierto. Me pellizco el brazo para cerciorarme de que es cierto que estoy en un sueño.
Me duele. Así que estoy equivocado, no es un sueño. Entonces,
¿Qué podrá ser? ¿Llevo de verdad aquí encerrado toda mi vida? Está bien, me digo. Supongamos que acepto que eso es verdad.
—Exactamente —dice la voz proveniente de la silueta.
—¿Exactamente qué? —respondo
—Es verdad. Acéptalo y serás libre.
¿Puede leer mis pensamientos? Me pregunto, extrañado. Pero, ¿quién podrá ser esa persona que me habla? ¿Será una enviada de los dioses? Me acerco un poco más a ella. Adivino un rostro maduro y armonioso, aunque está cubierto por una capucha que oculta la parte alta de la cara y vierte una sombra negra sobre casi todas sus facciones.
La oscuridad que gobierna todo el ambiente es demasiado dominante como para estar seguro.
—Está bien, digamos que acepto lo que tú me dices. ¿Me puedes explicar entonces por qué motivo estoy aquí?
—Es muy simple. Tú mismo construiste esta prisión, con tus manos. Pero fuiste tan estúpido que la construiste desde adentro, de manera que cuando la terminaste, no podías salir.
Ahora sí que estoy perdido, me digo. Eso fue como un jarro de agua fría. Ya no me pregunto si será verdad o no, sino que me limito a aceptarlo con la esperanza de que, de esa manera, sea capaz de encontrar la manera de salir.
—Saldrás de aquí cuando abras esa puerta —dijo la sombra, de cuya silueta emanaron unos largos y delgados dedos, cuyo índice señalaba el robusto portón —situado entre los barrotes— que se alzaba ante mis ojos. La persona, el espíritu, el emisario de los dioses o lo que quiera que sea que me habla parece adivinar todos mis pensamientos, pero no le tengo miedo. Simplemente me resulta extraño y no le encuentro explicación.
—Está bien, creo que tu inteligencia divina me sobrepasa. Pero, dime, ¿cómo diablos voy a abrir esa puerta? —le pregunto sin apartar la vista de la única salida del recinto.
Al no haber respuesta, miro de nuevo hacia mi acompañante. No hay nada.
La confusión y la duda se apoderan de mí en un suspiro. ¿Por qué ha desaparecido? ¿Cómo podrá haber entrado y salido tan fácilmente? Intento escrutar a lo largo y ancho de toda la estancia una respuesta lógica, pero ésta no llega. Todo está herméticamente cerrado y el único hueco es el de la esquina, a través del cual de ninguna manera podría pasar una persona.
Durante largo rato, estuve pensando en la conversación que mantuve con la misteriosa sombra. ¿Por qué me era tan familiar su voz? ¿Cómo podía leer mis pensamientos? ¿Qué quería decir con que saldré de aquí cuando abra esa puerta? Me acerco al portón de madera y hierro macizo. Está tan fuertemente cerrada que pareciera que jamás hubiera sido tocada. El hierro se presenta oxidado, incoloro, y la madera, si bien es sólida como la piedra, está algo deteriorada por la humedad, y el moho comienza a apoderarse de ella.
Vuelvo a despertarme después de un sueño. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la visita de aquel extraño ser? No soy capaz de responder. Miro de nuevo hacia la puerta y ésta sigue cerrada a cal y canto. Me acerco, observando con detenimiento la cerradura. El hueco de ésta parece fabricado para una llave grande, con una forma extraña.
Me siento sobre el frío suelo y empiezo a recordar las cosas agradables a las que estaba acostumbrado. Los campos de Madu, poblados de trigo y cebada, con sus prados repletos de animales. La ribera del Nilo, después de la inundación, exuberante en su portentosa generosidad. La luz de la luna plateando el río en la noche y mi cuerpo sumergido en esas sagradas aguas, absorviendo su poder. Ella. Sólo hay una, siempre la ha habido. Me quedo dormido de nuevo.
Ella aparece frente a mí, en una playa desierta, con un sol abundante y prominente sobre su cabeza que ilumina su precioso cabello caoba y hace que su figura resalte sobre un suave vestido de lino blanco. Me congratulo de que Hathor, la diosa del amor, haya sido tan desmesuradamente generosa conmigo, pues no soy sino un soldado del dios cuyo único arte ha sido la guerra. Me pregunto si después de dar muerte y honrar tanto a Set, el dios del caos, soy merecedor de éste amor. Es un amor profundo, sosegado, que me invita al abandono. Un amor honesto que surge desde lo más profundo de mí, aquello que creía olvidado y abandonado para siempre.
De pronto, dos pequeños muchachos aparecen corriendo por la derecha de la costa, arrimados a la orilla. Un niño de unos cinco años con el cabello largo, ondulado y oscuro brillante bajo el sol, removido por la suave brisa marina y por el movimiento de su pequeño cuerpo, acompañado por una preciosa pequeña, de unos tres o cuatro años, con un cabello similar pero más largo y recogido en una coleta. Son increíblemente hermosos. Son mis hijos. Siento una felicidad inaudita, siento paz al fin…
Así que Ella es mi mujer. Me siento tan afortunado que me pongo en pie de un salto y corro a abrazarla. Beso sus suaves labios como si fuera la primera vez y acaricio su delicado rostro con ternura. Disfruto la suavidad de su piel mientras nos miramos a los ojos, haciendo encontrar nuestro brillo en la mirada, en una conexión que parece ser propia de los mismos dioses, o del cosmos…
Después de un momento, los pequeños aparecen a mi lado.
—¡Papá, mamá! —grita el hermano mayor—. ¡Mirad lo que hemos encontrado! —El muchacho y su hermana abren sus pequeñas manos, mostrando diminutas conchas y cascarones de caracolas. Ella y yo reímos y les damos la enhorabuena, abrazándolos.
Al despertar, aún estremecido por el reciente recuerdo del sueño, el frío, la melancolía, el estupor y la más desgarradora desesperanza me asaltan y me inundan al unísono, como si se tratase de la reunión de todos los ejércitos del Faraón, y me siento como un pobre soldado desterrado, escondido y resignado ante el avance de tal poder, contando el tiempo para escapar o presentar mi rendición.
Sigo recostado sobre el helado piso de piedra, con la cabeza sobre mi brazo izquierdo que está entumecido. Me incorporo, mirando alrededor, buscando una salida. Todo está igual que antes, salvo que ahora la luz del sol penetra por el hueco de la pared, iluminando la estancia… ¿Aún hay esperanza?
Al estar más iluminada, veo algunas cosas en las que no me había podido fijar en la oscuridad. Recorriendo el cubículo con la vista observo que, como imaginaba, éste es perfectamente cuadrado. Los barrotes parecen ser color grisáceo. De pronto, algo llama súbitamente mi atención. Giro sobre mí mismo, desviando la vista hacia una de las esquinas, la más alejada del hueco de la ventana, desde el que penetra un halo de luz cegadora que ahora ilumina esa esquina. Me pregunto si es alguna broma de Ra, el dios del sol.
Lo que veo ahí me deja estupefacto. Es un cofre pequeño. Parece ser uno de esos cofres que utilizan los mismos faraones para guardar los tesoros que llevan a la otra vida. La escena es tan mística y surrealista que me pregunto, irónico, si fueron los caprichosos dioses —tal vez Shai, dios del destino, o el mismo Amón—, quienes decidieron iluminarme, en una suerte de Ra—Atum (luz de la tarde) en mi más completa oscuridad.
Me acerco con mucho cuidado, y con cierto temor de que cuando el sol deje de iluminar justo esa parte de la celda, el cofre ya no esté. Al tocarlo, me doy cuenta de que está fabricado con un material extraño. No es madera ni tampoco metal. Es una especie de piedra que no había visto nunca. Efectivamente, es ese tipo de cofres en los que los faraones guardan sus tesoros de oro.
Dentro de él hay un pequeño pergamino. Lo extraigo con cuidado, ya que parece tener muchos años de antigüedad y, agradeciendo haber aprendido a leer, comienzo a descifrar los dibujos que hay inscritos. Dice: “Este cofre siempre ha estado aquí, pero nunca has tenido ojos para verlo. Lo que hay en su interior es tuyo”. Nada más. Al mirar en el fondo del cofre, veo un objeto metálico, brillante, con una forma un poco extraña. Es casi cuadrado, pero tiene una hendidura semicircular en la parte interior, y el resto es una estructura rectangular que rodea la hendidura. La tomo en mi mano.
Instantes después, me doy cuenta de que en uno de los extremos del objeto hay una especie de punta doble con una forma peculiar, como si fuera una llave. Inmediatamente después miro hacia la puerta. La luz solar que antes iluminaba el cofre, se ha desplazado un metro hacia arriba y otro hacia la izquierda. Ahora lo que está iluminado es la cerradura del portón.
La noche estrellada sobre nuestros cuerpos desnudos era testigo del inmenso amor que fluía entre nosotros. El Nilo, en calma, dejaba reposar sus dulces olas como suaves notas de una música impertérrita que nos hacía disfrutar más aún de nuestra devota pasión. El agua era plateada por el reflejo de la luna llena.
Hacer el amor con Ella era algo tan hermoso, tan lleno de paz y al mismo tiempo de una incontrolable tensión apaciguada en parte por nuestros ánimos calmos, que casi no podía creerlo. En esos momentos me sentía el hombre más afortunado de la Tierra, lo que me hacía mirarla a los ojos sin poder disimular una sonrisa, misma que Ella me devuelve con picardía.
Nuestros movimientos eran rítmicos, casi poéticos, pues no necesitábamos nada más que estar el uno junto al otro para que la armonía fuera la nota predominante en una obra tan cargada de sensibilidad que resultaba imposible no sentirse conmovido. Al fin, un inmenso e indescriptible placer inundó nuestras almas, llevándonos a nuestra propia felicidad. Habíamos terminado, una vez más, pero no dejábamos de jadear, de besarnos, acariciarnos y mirarnos mutuamente con infinita complicidad. Éramos un sólo ser.
—Te amo con toda mi alma —le digo—. Eres lo más maravilloso que me pudo haber pasado y no dejo de agradecer a los dioses por haberte puesto en mi camino.
—Yo también te amo con todo mi ser —me responde Ella—. Desde el momento en que Shai nos unió, supe que sería para siempre, y aunque hubiera tenido que esperar toda una vida por ti, lo habría hecho, puesto que la esperanza de volver a verte fue lo que me mantuvo alerta todo este tiempo.
Las palabras cargadas de sentimientos resonaban sordas contra el incesante sonido del agua del Nilo pugnando por lamer la ribera y de la misma naturaleza que poblaba sus lomos. No existía nada en el mundo capaz de compararse con aquel momento, aquella realidad tan perfecta, tan bella e idílica que parecía un sueño. Nos quedamos dormidos, abrazados, mientras la noche profunda continuaba su curso natural.
“El odio no disminuye con el odio.
El odio disminuye con el amor”
Buda, 563 AC — 486 AC. Sidhartha Gautama.
Fundador del budismo
Al final, todo tiene sentido…
<PRIMERA PARTE<
CAPÍTULO I
Madrid, 28 de febrero de 2007—¿Inspector Ramírez? —preguntó una voz femenina desde el otro lado de la línea.
—Con él mismo está usted hablando —replicó una veterana y gruesa voz.
El inspector Federico Ramírez, quien había sido policía desde que tenía veinte años, estaba ya al borde de su jubilación, después de treinta y ocho años de servicio ininterrumpido. Tras pasar sus primeros años por diversos puestos y unidades, encontró su sitio en la Brigada Central y había ido ascendiendo dentro de su unidad hasta subinspector. Después hizo carrera hasta que, en el año 1996, fue nombrado inspector en jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Judicial.
Hombre alto, delgado, con una cabeza mucho más grande en su copa, adornada con un cabello rizado y hosco que parecía estar siempre de punta, que en su diminuta barbilla. Un poblado bigote asomaba bajo una nariz prominente, valiente y con presencia propia. Unas gafas redondas ocultaban en parte sus pequeñísimos y achinados ojos azules.
Inteligente, metódico, cuidadoso y muy intuitivo. Su mirada era fría, distante, muy ajena, oculta tras unos cristales anchos y casi translúcidos. Aquella mañana iba elegantemente vestido con un traje azul marino; ese día estaba celebrando, de forma muy íntima y particular, que sólo faltaban seis meses para su jubilación. No podía dejar de pensar en la casa de playa en su amada y añorada Cantabria, misma que le estaba esperando para disfrutar lo que se merecía. Se había servido su habitual primer café en su taza de toda la vida; la que tenía el escudo de su querido Real Racing de Santander; la misma que había usado día tras día desde sus tiempos de subinspector; había sido un regalo de su mujer, de la que años después acabó irremediablemente divorciado.
—Soy la subinspectora de homicidios Irene Gamboa —dijo la mujer que estaba al teléfono—. Estoy a cargo de la investigación de un homicidio que tuvo lugar hace aproximadamente setenta y dos horas aquí en San Sebastián —pronunció la mujer con marcado acento guipuzcoano.
—Prosiga —ordenó Ramírez, removiendo su café recién servido con una cucharita, ya sentado sobre la silla de su escritorio, atestado de informes, entre los cuales asomaban los marcos de las fotos de sus tres hijos.
—La víctima es un antiguo militante de la ETA. La pista nos ha llevado a averiguar que en los últimos años ha hecho trabajos esporádicos para ciertas esferas como mercenario o centinela. No llevaba ningún tipo de documentación. Hombre joven y corpulento, murió por hemorragia interna producida por una bala de nueve milímetros de semiautomática, una Glock 18, disparada a muy corta distancia, en la parte alta del vientre. El proyectil atravesó el estómago, partió una arteria y rompió diversos tejidos; murió en cuestión de segundos.
—¿Me cuenta los detalles por algo en particular, subinspectora? —Quiso saber el inspector Ramírez, arrimando la taza a sus labios para dar un sorbo.
—La misma Glock, que se encontraba en la escena del crimen, fue utilizada para disparar a otra víctima, en este caso una mujer, que no estaba en la escena cuando llegamos. Por lo visto fue trasladada de urgencia al hospital en vista de que aún no había muerto, aunque no lo consiguió y falleció en la unidad de vigilancia intensiva al poco de llegar. Esta es la parte que le va a interesar, y el motivo de mi llamada —añadió la subinspectora.
—Soy todo oídos —animó el inspector, muy curioso y carente de paciencia.
—Se trata de una heredera multimillonaria a la que al parecer usted ha estado siguiendo la pista últimamente… —pronunció la subinspectora.
—¡No me jodas! —interrumpió bruscamente el inspector Ramírez, quien sin querer derramó unas gotas del café sobre el puño de la manga izquierda de su blanca camisa. —Buen trabajo, subinspectora, y gracias por llamarme. Voy a ordenar un helicóptero para trasladarme de inmediato. Nos vemos en unas horas, Gamboa.
~1~
“Durante siglos, los designios marcados por los hombres han diferido y chocado contra las articulaciones de los efectos que los dioses, o el cosmos, tenían reservadas para nosotros. La civilización egipcia que, junto a la maya, fue la más milenaria y pródiga de todas cuantas han visto nacer el sol sobre nuestra tierra, sentó las bases del politeísmo que después reinauguraron los griegos y los romanos. Inventaron el clero, entendieron la divinidad —a su manera— y, si bien el único que podía pasar a la Eternidad como glorioso y único estigma de la capacidad del hombre —como reencarnación de los dioses— era el faraón. Éste, equívocamente y como hombre, condujo guerras sinfín, dejándose dominar por Set, el dios del caos, y por Montu, el mismo dios de la guerra. Mas no es la guerra la respuesta a nuestros anhelos por sobrevivir, sino al contrario. El ser humano, en tanto ser irracional, se ha dejado consumir por la ambición y la soberbia, por la vanidad, la codicia y la lujuria sin medición posible, convirtiéndose en esclavo de su propio destino y de su propio cuerpo. No es sencillo hallar la paz en nuestros días, y por desgracia, a medida que el tiempo pase y deje sus cicatrices marcadas a fuego en nuestra civilización, los peores presagios no harán sino representarse con más fuerza que nunca. Para crear una civilización en la Tierra será necesario recurrir a la razón y no a la política. Aquellos que se pronuncian como gobernadores de nuestras tierras son corruptos esclavos del poder”.
El pequeño Francisco escuchaba con atención a su abuelo. Éste le había impartido enseñanza en todos los temas imaginables, y a Francisco le encantaba pasar sus horas recibiendo conocimiento en estado puro, puesto que su sabio abuelo no era un maestro al uso, sino un hombre que sabía cómo producir curiosidad y ganas de saber más. Le había enseñado a leer, escribir, estudiar y le había hablado de Historia y Filosofía, Artes y Medicina, Matemáticas y Geografía. Pero lo más importante para Francisco, quien ya contaba con once años, era que lo había hecho de una forma entretenida, divertida, convirtiendo cada sesión en una interesante anécdota que podía durar horas.
—Tal vez te parezca un tanto increíble lo que voy a decirte, Francisco —proseguía su abuelo, de pie en la sala enmaderada por opulentos muebles y decorada con grandes alfombras multicolor, dejándose embaucar por la cálida sensación del fuego encendido, que dotaba al ambiente de un misticismo propio de los lugares donde tienen lugar las demostraciones más íntimas de sabiduría. —Nuestra especie se dirige irremediablemente al desastre, al apocalipsis más profundo que pueda imaginarse. Tal vez ahora no sea el momento de que se manifieste así, pero estoy seguro de que, tal y como profetizaron los más sabios, el siglo XX sea el último que vea felicidad en los rostros de los hombres, bañados por el sol de la mañana, convencidos de que todo está bien y despreocupados de todo lo que no tenga que ver con sus posesiones, con sus quehaceres diarios. El hombre tiende a olvidar y a dar por sentado todo suceso. El hombre es un mero espectador de su propia barbarie y no está tomando ninguna responsabilidad, ni hacia sus semejantes ni hacia nuestro propio medio.
El anciano y noble caballero se tomó una pausa para terminar de ordenar sus pensamientos y pudo observar a su nieto Francisco observarlo atónito, con los ojos muy abiertos. El niño veía la figura de su querido abuelo recortada por la incipiente entrada de la luz de un sol más poderoso que de costumbre, que parecía iluminar las palabras de aquella silueta grande, imponente, acompañada por una voz ronca y portentosa que daba rienda suelta a aquél arranque de arte adivinatorio. Era una escena inaudita y única, prolegómeno del principio del último siglo que precedía el acaecer de los acontecimientos. Aquel año, 1789, no sólo sería el de la Revolución Francesa, sino también el último que viera aquel anciano, pues a pesar de encontrarse en buena forma, le aguardaba un destino poco favorable a su estirpe. Él lo intuía y logró aceptar eso en lo más profundo de sí, razón por la cual no cesó en el empeño de que su joven nieto recibiera aquél conocimiento, con el único fin de postergarlo a través de las generaciones venideras. Aquel hombre, marcado por el intransigente paso del tiempo, aún conservaba la esperanza.
—Solamente existe un camino, Francisco —continuó el experimentado abuelo, tras encender su pipa con experta habilidad. El niño lo observaba como solía hacerlo cada vez que recibía la sabiduría de su familiar más querido, del que fue un padre para él, puesto que su verdadero progenitor había muerto trágicamente cuando él apenas contaba tres años—. Es el camino más difícil, más arduo y plagado de obstáculos que pueda imaginarse, pero es el único. Te aseguro, joven Francisco, que si no se sigue ese camino, los peores presagios se cumplirán y el Hombre se conducirá sin remisión a la última de todas las Guerras. Desatará todo el poder de Set, el dios del caos, rememorando a nuestros ancestros egipcios, y no existirá fuerza humana ni sobrehumana capaz de detenerlo. Sólo habrá fuego, lamento y sufrimiento sinfín, y entonces el infierno, o el Inframundo, habrá ganado la batalla sobre la Tierra. Los ejemplares del conocimiento habrán quedado quemados en el suelo y las riquezas por las que tanto lucharon y mataron los hombres quedarán reducidas a cenizas. A no ser que se siga ese camino…
En un lugar del norte de la península ibérica, corría el año 1801…
—Te amo —dijo Francisco—. Te amo como si fuese el primer día, como un niño entusiasmado. Te amo, Sofía, con todo mi corazón. Y es la sensación más grande que puede experimentar un ser humano. —El rostro de Francisco radiaba de emoción.
—Yo también te amo, Francisco —dijo Sofía, quien abrazaba con fuerza la cintura de su marido—. Eres un gran hombre y me siento muy orgullosa de ti.
—Creo que este es el día más feliz de toda mi vida —sentenció Francisco, tras un suspiro de alivio.
—¿De verdad? —inquirió Sofía, con una pícara sonrisa, como para confirmar la sensación tan fresca y bonita que le reportaba su esposo. —Me alegro mucho. También es el día más feliz de mi vida.
La cálida habitación se veía apenas iluminada por una luz tenue, proveniente de un candelabro de tres velas situado sobre un elegante velador de roble, acompañante de una gran cama, cuidadosamente tallada en su cabecera con la forma de una cabeza de caballo. Sobre el respaldar había un cuadro grande que sostenía una pintura del abuelo de Francisco, quien antaño había sido un noble barón, muy respetado y de buena fama. Se trataba de un jinete ataviado con un elegante traje y armadura de caballero y equipado con una larga y afilada espada, a lomos de un opulento caballo. Su mirada era firme como el acero y su postura erguida como la del filo de su sable.
Aquella era la noche de bodas de Francisco Díaz de Haro y Sofía Isabel Sainz de Rozas. Francisco era un hombre alto, fornido y apuesto que contaba ya veintitrés años. A esa edad, en esa época, ya se era todo un adulto. Era dueño de algunas tierras en el norte de España, y antes de casarse había sido uno de los caballeros más codiciados por las mujeres que poblaban el valle del río Calera. Sofía era de familia pudiente, puesto que su padre, el respetado Augusto Sainz de Rozas, era un afamado terrateniente que habitaba en las proximidades del valle, en un lugar llamado Ampuero. Sofía era la mujer más bella de la región, y según aseguraban los más ancianos del lugar, la más hermosa de cuantas habían visto nacer aquellas fértiles y verdes montañas. Se conocieron gracias a los negocios que Francisco y Augusto mantenían en términos de intercambio; Francisco cambiaba alguna de sus vacas al terrateniente por burros de carga y modernos rastrillos para arar la tierra.
Una tarde en la que Francisco llegó a la casa del señor Augusto un poco antes de lo previsto y le fue comunicado que éste había tenido que partir sin demora de viaje, con rumbo a Santander, para tratar unos asuntos personales. Fue invitado a permanecer allí aquella mañana, y dado que Francisco no tenía prisa, aceptó. Entonces, y como por arte de magia, surgió aquella figura. Él ni siquiera se dio cuenta de cómo sucedió, pero la primera vez que vio a aquella joven, supo que sería su mujer. No era un simple enamoramiento instantáneo como los que había sentido siendo más joven y que sólo llevaron a la lascivia, produciéndole un vacío interior intratable tras consumar el acto. Esto era distinto. Sentía que la conocía y que ella, al verlo, también lo reconocía a él. Sintió que el mundo se detenía, que el tiempo cobraba un nuevo significado. Su belleza era inocente, poderosa, e irradiaba una sensación distinta a cualquier otra, llena de paz y de sosiego, como si ese fuera el objetivo de su misma existencia. Ella lo vio y quedó, de igual manera, irremediablemente prendida de él. Desde aquel momento sólo pasaron once semanas hasta que se casaron.
Sofía y Francisco hicieron el amor por vez primera, muy despacio y con profunda afinidad, disfrutando al máximo de cada percepción, alimentándose mutuamente con eternas caricias y aliviando sus corazones en un descanso perenne. Se abandonaron mutuamente a una sensación que les permitía ser libres y creer en sí mismos sin límite ni obstáculo alguno, aunque Francisco recordaba muy bien las últimas palabras de su abuelo.
Cuando hubieron terminado, permanecieron abrazados durante un tiempo difícil de calcular, entregados a su amor recién sellado. Después, Francisco se tumbó en posición supina y fijó su vista en la imagen de la pintura que representaba a su difunto abuelo. La veía al revés y se acordó de cuando era pequeño y solía colarse entre sus largas piernas para que le diese la voltereta, sujetándolo por los brazos con sus manos grandes y fuertes.
—Cada día creo más en todo lo que me enseñó mi abuelo —susurró Francisco.
Hubo un silencio, y se pudo escuchar el graznar de una lechuza, proveniente del exterior de la casona.
—¿Lo del apocalipsis? —quiso saber Sofía, algo temerosa, puesto que la primera vez que escuchó a Francisco hablarle de ello, sintió como un inquebrantable miedo se hacía dueño de ella.
—Sí, eso. Aunque no fue lo único que me explicó… —Francisco dudó un momento pero enseguida se hizo cargo de su propia comprensión—. Por lo visto, existe una manera de evitarlo, aunque sea en el último momento. Verás, déjame explicarte cuál era el plan que él tenía…
Sofía se tomó un momento para asimilar las ideas que brotaban de su esposo, quien se mostraba bastante entusiasmado exponiendo su argumento.
Después de explicar el plan, Francisco permaneció callado un momento, con expresión reflexiva.
—Verás, Sofía —comenzó a decir—: Mi abuelo era una persona muy sabia. Me enseñó muchas cosas, y ha sido un padre para mí, ya que mi progenitor falleció cuando yo apenas contaba tres años. —El rostro del hombre no mostraba ninguna lástima ni melancolía al mencionar a su difunto padre.
Sofía se quedó observando a su pareja con cariño y extrañeza al mismo tiempo. —Me consta que él fue importantísimo para ti —dijo.
—Él fue un hombre tranquilo, amante de la naturaleza, de gran nobleza, respetado por todos y querido por muchos. Tenía casta y grandeza, virtudes no muy comunes en nuestros días. Sin duda, un ejemplo a seguir. Me inculcó valentía, dignidad y templanza, altos valores para cualquier hombre. Me enseñó a amarme a mí mismo para poder así amar a quienes me rodean. Me demostró cómo ganar la amistad de las personas con buenos modales y tratando a los demás siempre con respeto. En definitiva, él me transmitió todo lo que había aprendido y, gracias a la educación que él me dio, soy quien soy ahora.
Sofía estaba prestando toda su atención a su marido, pero seguía sin entender bien a dónde quería llegar con todo aquello.
—Voy a seguir el plan de mi abuelo —sentenció Francisco.
La intención firme y decidida con que Francisco había pronunciado aquellas palabras, como si no tuviera ni la más mínima duda de lo que decía, dejó a su mujer ciertamente atónita. La miraba fijamente con sus ojos oscuros, que parecían arder en determinación.
—Quiero hacerte un juramento, Sofía. ¿Entiendes lo que significa hacer un juramento?
—Sí —respondió la mujer, en tono de un despierto interés—. Un juramento representa algo más grande que una promesa. Es un acuerdo real para dos partes, irrompible desde el momento en que se realiza.
—¡Exacto! —exclamó Francisco, entusiasmado—. Eso mismo, Sofía. Eres tan inteligente…
—Gracias —replicó ella, visiblemente ruborizada por el comentario, pero radiante por haber recibido, una vez más, la validación de su esposo.
—Está bien, mi amor —dijo Francisco—. Esta noche, la noche de nuestro Sagrado Matrimonio, en la que hicimos el amor por vez primera, quiero hacerte un juramento que nunca será roto.
—Tienes toda mi atención —aseveró Sofía, quien estaba impaciente por escuchar lo que su esposo estaba a punto de decirle.
Francisco dejó unos segundos de silencio, durante los cuales miró con fijación a su mujer. Finalmente, dijo:
—Yo, Francisco Díaz de Haro, te juro a ti, Sofía Isabel Sainz de Rozas, que te voy a amar durante toda la eternidad; no sólo en esta vida, sino también en todas las vidas por haber. Y no me importa el tiempo que me tome volver a encontrarte, ni los cuerpos que tengamos, ni nuestra raza, sexo o condición. Eres todo lo que había soñado, y más. Eres el único ser al que quiero amar. ¿Aceptas mi juramento?
Sofía estaba profundamente conmovida por lo que acababa de escuchar. Sentía su corazón latir con fuerza y un ligero escalofrío estremecía su cuerpo, poniéndole la piel de gallina. Entrelazaba sus manos, nerviosa y fascinada.
—Jamás había imaginado algo así —dijo la joven, entrecortadamente—. Me sobrepasaste. Por supuesto que acepto el juramento, y te doy mi palabra de que, si realmente existen otras vidas, así será.
Ambos se dieron un cálido abrazo, un cariñoso beso de buenas noches y se quedaron profundamente dormidos.
Al amanecer, Sofía despertó y encontró a su esposo Francisco sentado, escribiendo algo sobre el escritorio del dormitorio, vestido con su bata. Una ligera luz asomaba a través de las cortinas de las tres ventanas de la habitación.
—Buenos días, mi amor —dijo Sofía, bostezando y restregándose el ojo derecho, legañoso, con su mano.
—Buenos días, tesoro —contestó Francisco, sin darse la vuelta—. En unos instantes estoy contigo.
El hombre continuó escribiendo y Sofía se sentó en la cama, apoyando su espalda en el cabecero, justo donde estaba situada la talla del caballo. Estaba deseando preguntarle a su marido qué era lo que escribía, pero aguardó sin pronunciar palabra.
Cinco minutos después, Francisco estiró el brazo izquierdo, abrió el primer cajón del escritorio, introdujo su mano y extrajo un sobre. Metió en el sobre tres hojas escritas por su propio puño y letra. A continuación, cogió una vela encendida del candelabro que había sobre el escritorio. Dejó caer cuatro gotas de cera en el sobre, de manera que quedó sellado. Finalmente, se levantó y giró sobre si mismo, mirando a su mujer. Irradiaba alegría y entusiasmo.
—¡Apresúrate, Sofía! —exclamó—. Tenemos mucho que hacer hoy.
La mujer se vio rápidamente contagiada por el buen espíritu de su marido.
—¡Muy bien, Francisco! —contestó. Y, mientras se levantaba rápidamente de la cama, preguntó—: ¿Qué era eso que estabas escribiendo?
—Es nuestro juramento. Decidí ponerlo por escrito, para que conste. Además, tengo en mente un objeto que simbolizará nuestro acuerdo y mantendrá en secreto el juramento hasta que llegue el momento…
Sofía pensó que su marido iba a añadir algo, pero de hecho se quedó callado, mientras se dirigía al armario para sacar su ropa.
—¿El momento de qué, cariño? —quiso saber Sofía—. Y, ¿de qué objeto me estás hablando?
—El momento en que lo podamos cumplir y hacer que sea eterno. El objeto es… Algo metálico… De plata. Después de desayunar, iré al taller a fabricarlo. Cuando esté terminado, te lo mostraré.
~2~
Quito, Ecuador, 16 de enero de 2007Alberto Hernáiz era un curioso indígena. Su padre había sido español y su madre nacida en la selva amazónica, igual que él. Sus rasgos mezclaban lo salvaje y lo europeo, lo indio y lo ario. Piel morena y pelo negro, ojos azules y rasgos marcados. Era una buena mezcla.
Llevaba una vida propia de la clase trabajadora ecuatoriana, ya que ganaba su propio dinero a la vez que estudiaba, aunque tenía amigos de alto poder adquisitivo. Era muy carismático, caía bien a las mujeres y se colaba en todas las discotecas y sitios de moda que quería.
Se había desarrollado como un buen indígena; inteligente y resuelto, de los que saben moverse. Su rostro inocente y sus buenos modales le hacían parecer un tanto dócil, pero era en realidad un chico avispado y observador. Solía vestir pantalones vaqueros medio caídos, camisas de manga corta o sudaderas con capucha y una cazadora de cuero en los días fríos. Su pelo negro, largo y despeinado estaba en continuo movimiento, cayendo sobre sus pómulos o alborotándose en su nuca, le daban ese aire de lobo del rock y asiduo a la noche tan típico de la clase media latinoamericana. Caminaba dando largas zancadas con sus interminables piernas, escondidas bajo la caída de los vaqueros. Se movía de forma lenta y desgarbada, casi arrastrando los pies, lo que instalaba su presencia de lejos en la retina de las personas que le conocían.
Era un joven espontáneo, sincero y cortés. Le encantaba la ciudad donde vivía, Quito, y amaba la alta montaña y los deportes de riesgo. Estaba en buena forma, aunque se veía bastante delgado a causa de sus ciento ochenta y cinco centímetros. Si bien sus estudios en Medicina ocupaban la mayoría de su tiempo, la cerveza y, cuando su bolsillo lo permitía, el buen scotch, eran dos aficiones muy considerables, aunque no tanto como las mujeres. No se trataba de un mujeriego incurable, sino más bien de uno de pronóstico favorable.
Alberto tenía aquel día muchas preguntas que hacerle a su madre. La muerte de su padre seguía siendo una incógnita para él, y la carta que había recibido el día de su vigésimo tercer cumpleaños hacía que se sintiera profundamente inquieto. Desde entonces apenas había podido pegar ojo.
Su padre había sido un afamado médico que viajó al corazón de la Amazonía ecuatoriana a principios de los ochenta, en busca de la cura de una enfermedad hasta entonces intratable: el cáncer. El doctor Hernáiz conoció allí a Zara, el amor de su vida. Se casaron y tuvieron a su único hijo, Alberto. Zara era una mujer de exóticos rasgos, dueña de una belleza tan peculiar como salvaje. Su cabello era negro como el carbón, sus gruesos labios de firmes contornos y sus ojos de un intenso color miel. Alberto había heredado esas tres características. De su padre había extraído una nariz ancha y uniforme y unos pómulos redondeados, de rasgos marcados. Su tez era blanca y tenía algunos lunares que decoraban su rostro.
El doctor Hernáiz había fallecido cinco años y medio después del nacimiento de Alberto; al parecer, a causa de la mortal picadura de una serpiente típica de la región. Los recuerdos que tenía con su padre eran escasos, aunque intensos. Él lo llevó a la escuela en su primer día, le enseñó a caminar con la espalda recta, a comportarse en la mesa y a ser responsable y respetuoso. También recordaba, muy vagamente, un viaje a España.
Cuando su padre murió, su mamá comenzó a encargarse de todo. Le dejó a cargo la empresa de guías turísticas en la Amazonía de Pastaza y con el paso de los años le fue cada vez mejor. Ocho años después de quedar viuda, ella se volvió a casar y Alberto había tenido que aprender a respetar a su padrastro, aunque a los quince años se fue a terminar sus estudios de secundaria a Quito. No solamente supo sacarse las castañas del fuego, sino que además se convirtió en uno de los mejores alumnos de su colegio.
Antes de terminar la escuela ya estaba decidido a estudiar Medicina para ser un doctor, tal y como su padre, quien había estudiado neurología; aunque al final terminó desviándose más a la biología y la medicina de investigación. Tuvo que trabajar duro para poder costearse los estudios, pero su determinación y constancia siempre lo caracterizaban. Su facilidad para los idiomas le había llevado a aprender inglés, francés y un poco de alemán. Consiguió un trabajo como guía turístico, y con eso y una beca concedida por el Ministerio de Educación del Ecuador pudo costearse su carrera de Medicina en la Universidad Católica de Quito. Al segundo año ya había conseguido la beca que con tanto tesón peleó.
Ahora ya llevaba cuatro años de carrera y esperaba convertirse algún día en uno de los mejores médicos de su país. Había llevado a cabo numerosas investigaciones exitosas y sus calificaciones eran las más altas de su promoción y de las diez anteriores. Verdaderamente se trataba de un joven brillante y los doctores que daban cátedra no podían sino admirarse ante su talento y capacidad.
La carta que tenía ante sí era toda una revelación para él. Faltándole un año de carrera, más otros dos de especialización y prácticas, lo que acababa de leer le dejaba atónito, ya que podía cambiar el curso de los acontecimientos. La carta decía así:
Queridísimo hijo:
Si estás leyendo esta carta es porque has cumplido lo que yo considero como la mayoría de edad en estos tiempos, veintitrés años, y no estoy contigo.
Estoy seguro de que estás llevando a cabo tu vida tal y como la quieres. Sé que eres un joven trabajador y responsable, que has peleado mucho y muy duro para estar donde estás y que seguirás tu camino con fe y determinación. Me siento orgulloso de ti.
Seguramente te estás haciendo muchas preguntas y es posible que te sientas un tanto atemorizado ante la falta de respuestas. Tranquilo, hijo mío. No temas.
Tendrás todas tus respuestas, y cuando lo hagas, nada ni nadie podrán detenerte.
Hace mucho tiempo me fue revelado un secreto. Gracias a él, mi vida cambió por completo. No podría explicarte en estas líneas en qué consiste ese secreto; tendrás que averiguarlo por ti mismo.
Sé que tu madre te ha dado todo cuanto una madre puede darle a su hijo. Y lo sé porque antes de que tú nacieras acordamos que así sería. Te ha criado y educado con amor y disciplina, con cariño y constancia, y el resultado debe ser extraordinario. No eres como la gente común y corriente, eres distinto. Eres una estrella en un mundo de sombras.
Has sabido aprovechar todas y cada una de las oportunidades que se te han concedido y eres una persona capaz de conseguir todo lo que se proponga. Por esa razón te voy a hacer un requerimiento. Considéralo el último deseo de un hombre moribundo.
He dejado guardado algo para ti. El mismo secreto que me fue develado a mí hace ya algunos años te será develado a ti. Es un secreto que muy pocas personas conocen, y la persona que me lo entregó a mí fue alguien muy importante, cuya identidad no puedo revelar. Considéralo mi herencia.
En una caja de seguridad de un importante banco ubicado en el corazón de Europa encontrarás aquello de lo que te hablo. No te sorprendas por el contenido, ni tengas miedo. Simplemente tómalo y sigue adelante; ahora es tuyo. Sabrás exactamente qué hacer.
Sé cuidadoso; es lo único que te pido. No permitas que nadie que no sea de tu plena confianza intuya siquiera que mi herencia está en tu poder. No recurras a abogados ni a ningún tipo de autoridad. Esto es algo entre tú y yo. La cuenta del banco está a tu nombre y la caja de seguridad también. No tendrás que mostrar nada más que tu pasaporte español para tener acceso.
De corazón te deseo fuerza para seguir adelante en tu nueva travesía. Si te pierdes o te asalta la duda o el temor, lee de nuevo esta carta y repítete mentalmente las siguientes palabras: “El fracaso nunca me sobrevendrá si mi determinación al éxito es lo suficientemente poderosa”. El resto es cosa tuya. Estás preparado.
P.D.: ¿Cómo llegué a anticiparme tantos años a los acontecimientos? Bueno, digamos que alguien muy sabio me enseñó lo que el “tiempo” es en realidad…
La carta había llegado dentro de un sobre que a su vez estaba en el interior de un paquete que contenía más cosas; una pequeña nota recopilaba una dirección en Zurich, Suiza, así como un número de cuenta. También había varios fajos de billetes norteamericanos y uno de francos suizos. Alberto calculó que debía haber unos cien mil dólares en total. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto, ni siquiera la décima parte, y se sintió algo aturdido.
Tras recibir la pertinente llamada de su querida madre, celebró por todo lo alto su cumpleaños con sus amigos. Usó parte del dinero que le había regalado su padre. No faltaron los tragos, las risas ni las mujeres. Se divirtió mucho, aunque una sensación de inquietud e incertidumbre lo invadía desde dentro. Durante los tres días que siguieron a su cumpleaños, Alberto se encontraba ido, absorto en sus pensamientos. Apenas podía concentrarse en sus estudios, menos en su trabajo. No encontraba el rumbo. No entendía nada. ¡Su padre, por el amor de Dios! Apenas le recordaba, le había añorado durante toda su vida y ahora, de repente, de la nada, recibía esto. —¿Qué clase de juego macabro era éste? —se preguntaba.
Al cuarto día, sin embargo, había tomado una decisión. No tenía elección; debía hacer el viaje y resolver por sí mismo la gran incógnita. ¿Qué había en esa caja de seguridad? Estaba decidido por completo a resolverlo. Además, siempre había querido viajar al viejo continente, ya que la única vez que lo había hecho tenía tan solo cinco años y apenas lo recordaba.
Sin embargo, al día siguiente tenía que trabajar. Debía acompañar a unos visitantes españoles a realizar un recorrido por los principales puntos turísticos de la región del Pichincha y Ambato. Serían dos días de viaje, pero después de aquello se liberaría de todas sus responsabilidades para poder partir en paz hacia su nueva aventura.
Aquella noche durmió plácidamente debido al agotamiento acumulado de los últimos días. No obstante, despertó muy temprano para estar puntual en su cita que se iniciaba en el hotel Hilton Colón de Quito, situado muy cerca de donde él vivía; en pleno corazón de la capital ecuatoriana. Sería un agradable paseo de diez minutos desde la ciudadela universitaria tomando la calle Bolivia en dirección a la amplia avenida Patria. Durante el trayecto a pie, pensó que sería, posiblemente, su última oportunidad de caminar por las calles de aquella hermosa ciudad antes de regresar de su viaje.
Cuando el curioso indígena, ataviado con su característicos vaqueros medio caídos y su sudadera roja con capucha, cargando su habitual mochila. Llegó al hotel; entró al vestíbulo, saludando a los guardias que escoltaban la entrada, a quienes había visto en numerosas ocasiones. Se dirigió a la gran recepción, tras cuyo bastidor se encontraba una joven de aspecto impecable y con cara soñolienta mirando la pantalla de uno de los ordenadores. Alberto puso su clásica mueca de cachorro en busca de afecto mientras alzaba el cuello de su cazadora al observar que la chica ya le miraba por el rabillo del ojo. Andrea, que era como se llamaba ella, era una joven resultona, con bonitos rasgos y una voz muy suave. Tenía su cabello azabache recogido en una coleta y vestía el uniforme del hotel; un elegante conjunto azul marino de chaqueta y falda a media pierna.
—Mi querida Andrea, ¿cómo has estado? Te ves divina al amanecer… —dijo el muchacho, lanzándole una seductora sonrisa a la joven, con la que en alguna ocasión había tenido algo más que palabras.
—Tú siempre tan galán, Tito. Me tienes cansada con tu labia barata. Ya es hora de que te centres y me pidas matrimonio como se debe —contestó Andrea, en tono de broma y con su marcado acento de la sierra ecuatoriana.
—Parece que nuestros planes de boda tendrán que aplazarse un poco, querida —replicó Alberto, con un tono de voz tranquilo y alegre—, en un par de días me voy de viaje.
—¿En serio? —La cara de Andrea no ocultaba su sorpresa—, y, ¿a dónde te vas?
—A Europa —contestó Alberto en un susurro, acercándose a su amiga a través del mostrador.
—¡Llévame contigo! —gritó Andrea, jubilosa
—Ssshhh… no grites… Es un viaje secreto.
—¿Secreto? —preguntó la joven, bajando la voz.
—Ahora no puedo contártelo todo, pero prometo hacerlo muy pronto —se limitó a decir Alberto—. Cambiando de tema, ¿qué tenemos para hoy? ¿El típico grupito de viejos aburridos que no saben cómo gastar su dinero?
—Nada de eso, rompecorazones —contestó Andrea—, se trata de una pareja joven, aunque en lo que se refiere al dinero creo que no estás equivocado.
—¿Una pareja joven? —repitió Alberto sin ocultar su sorpresa; hacía muchos meses que no le tocaba acompañar a gente joven, ya que estaban fuera de temporada.
—Así es —dijo la muchacha—. Españoles. Aterrizaron en Quito la semana pasada, pero estuvieron tres días en Guayaquil por asuntos de negocios. Regresan el próximo sábado a la madre patria y, por lo visto, no querían irse sin conocer más a fondo la sierra. Se alojan en una de las suites más lujosas del hotel.
—Entiendo. Está bien, creo que puede ser divertido. Al ser jóvenes, podremos movernos más deprisa. Estoy un poco harto de tener que ir al ritmo de personas que a duras penas pueden caminar. Extraño a esos grupos de gringos mochileros que vienen en temporada alta.
Ambos se rieron entrecortadamente.
—¿Está listo el carro? —preguntó Alberto a Andrea.
—Claro, debe estar a punto de llegar —contestó.
—¿Quién es el chofer?
—Walter.
—Perfecto. Gracias, preciosa. Dame un beso de despedida, no me verás por aquí en algún tiempo.
Andrea salió del mostrador para abrazar a Alberto, a pesar de que entre los empleados del hotel estaba prohibido hacerlo. Afortunadamente, el director no había llegado todavía.
—Cuídate mucho, Tito —dijo la joven mirando cariñosamente a Alberto mientras le apretaba fuerte los brazos.
—Descuida, linda. Tú sabes que sé cuidar de mí mismo. Te voy a extrañar mucho.
—Yo también te voy a… —Andrea alzó la mirada por encima del hombro de Alberto, en dirección a los ascensores. La pareja a la que éste estaba esperando salía en ese instante al vestíbulo—. Ahí vienen tus prospectos —se limitó a decir. Fingió no haber hecho nada que no fuera propio de una recepcionista y regresó presurosa a su puesto de trabajo.
Alberto giró sobre sí mismo para observar a los turistas. La visión de la mujer que tenía delante le cortó la respiración.
~3~
Lanestosa, Vizcaya, 4 de agosto de 1995Lorena siempre había sido una niña inquieta y espabilada, aunque también tímida e introvertida. Su castaño y liso cabello, sus grandes ojos pardos y su rostro suave la hacían parecer un ángel. Estaba convencida de que era una princesa y tenía una peculiar forma de moverse, siempre con una delicadeza despistada y desprendiendo entusiasmo e inocencia. En el colegio había alumnos que hablaban de ella a sus espaldas, especialmente las niñas, no sólo por ser bonita y delicada sino también por ser de las mejores de su curso. Ella simulaba que no le importaba mucho, pero en el fondo le molestaba sentirse apartada, puesto que eso hacía que se encerrara mucho en sí misma. Lorena contaba once años, aunque para ella la edad era algo circunstancial y arbitraria, sin mucha importancia.
Lorena tenía un hermano menor que era prácticamente lo contrario a ella. Había sido internado todo el verano en un colegio de curas en Ávila, a causa de su mala conducta y sus pésimas calificaciones, por lo que aquellas vacaciones la niña estaba sola con su querida abuela, María del Carmen, que era la madre de su padre. Para ella era un verdadero placer cuidar de su nieta cada mes de agosto, cuando los padres de la niña tomaban unas merecidas vacaciones viajando a algún lugar exótico; en aquella ocasión el destino era la India.
Aquél verano en Lanestosa estaba siendo caluroso, pero durante la noche solía refrescar, haciendo necesario el uso de una buena chaqueta de lana. Cuando era de día, Carmen siempre inventaba alguna tarea para mantener ocupada a Lorena. El jardín de la casona era muy grande y a Lorena le gustaba ayudar a su abuela en las tareas del cuidado del mismo. Solía entretenerse limpiando el suelo de musgos azada en mano, cortando ortigas, recogiendo caracoles y depositándolos con sumo cuidado en una caja de zapatos, barriendo las hojas acumuladas o ayudando a cortar el césped.
La casona era una edificación muy antigua, construida en piedra, y se trataba del edificio más grande del pueblo. El piso inferior pertenecía a parte de la familia Ruiz, que prosperaba en Gerona, Cataluña. Rara vez iban de visita y tenían su parte de la casa en casi abandono. Lo que más le gustaba a Lorena de ese piso era su salón, ya que tenía un antiguo piano muy bonito, aunque mal cuidado y desafinado. La niña solía sentarse a tocar algunas notas y, de una manera o de otra, inventaba melodías breves basándose en villancicos o canciones populares. Sin embargo, nunca podía disfrutar de su talento musical todo el tiempo que quería, ya que a su abuela no le gustaba que estuviera mucho rato en una parte de la casa que no les pertenecía.
El piso segundo, que estaba deshabitado desde hacía muchos años y de cuyo dueño nada se sabía, le daba miedo. Cada vez que pasaba por ahí procuraba no mirar mucho, puesto que los cristales translúcidos sólo dejaban ver una siniestra negrura. Alguna vez había entrado de la mano de su abuela para espantar a los murciélagos, abriendo las ventanas y puertas para que la luz entrase y ahuyentara a los extraños seres amantes de la más completa oscuridad. Solían entrar con linternas, tapando sus cabezas con gorras o capuchas para evitar que los murciélagos se agarraran a su cabello. Resultaba triste ver una casa tan hermosa abandonada. Los muebles eran muy antiguos, de madera noble, y aún eran servibles en su mayoría. En los estantes todavía se podían ver vajillas y copas, y dentro de los cajones había cubiertos, servilletas y manteles. A su abuela tampoco le gustaba pasar más del tiempo necesario en aquella casa y, una vez que iluminaba y refrescaba un poco la estancia, volvía a cerrar todo a cal y canto. La puerta de entrada quedaba sellada con un gran candado, de cuya llave Lorena tampoco necesitaba saber mucho, puesto que a ella sola nunca se le ocurriría entrar.
La parte habitada de la casa era el tercer piso. Si uno entraba por la puerta principal, se hallaba en un inmenso y precioso salón, poblado por muebles grandes y antiguos, gustosamente decorado. Grandes alfombras de piel de animales cubrían el suelo de madera y numerosos cuadros y cabezas de ciervos disecados copaban las paredes. Había sillas, mecedoras, mesas bajas, un antiguo tocadiscos que fascinaba a Lorena y algunos baúles que contenían objetos peculiares, como candelabros o cestos de mimbre. Justo al otro lado del salón había otra puerta que daba a un gran pasillo que recorría toda la casa, desde la cocina hasta la sala de estar. Ésta última estaba a la derecha del gran salón, conectada a éste por una cristalera translúcida. En el pasillo había un total de ocho puertas; una para la sala de estar, cinco para los dormitorios, una para la cocina y otra para un baño que estaba al otro lado. El pasillo hacía una curva de noventa grados en la mitad de su recorrido, alrededor de la sala principal. Desde la cocina se accedía a una gran galería que daba a la parte trasera de la casa. En sí, la arquitectura interna era bonita, aunque el salón principal resultaba demasiado grande para su poca utilización.
A Lorena le gustaba mucho pasar allí los veranos y disfrutaba la compañía de su abuela.
Un día la niña se fijó en que había una puerta que nunca había cruzado, o al menos no recordaba haberlo hecho. Estaba situada en una esquina del salón principal. Trató de abrirla, pero estaba cerrada. Fue corriendo a buscar a su abuela para matar su curiosidad.
—¡Mimi, Mimi! —La inquietud de la niña hacía que gritara por toda la casa, aunque sabía que a su abuela no le gustaba gritar y jamás contestaba cuando se la llamaba a gritos. Se dirigió presurosa hacia la cocina, donde, por la hora, intuía que se encontraba su abuela.
Al llegar a la cocina vio a ésta de espaldas a la puerta, cocinando. El ruido de la olla era ensordecedor y la pequeña tuvo que gritar de nuevo para hacerse escuchar.
—¡Mimi! —alzó la voz y vio que su abuela se daba la vuelta para contestarle. Antes de que pudiera decir nada, Lorena le espetó:
—¡Quiero entrar al cuarto del salón!
Mimi —así era como le llamaban cariñosamente sus hijos y sus nietos—, dejó el trapo que sostenía junto a la olla, y se dirigió hacia su nieta. Sin pronunciar palabra, la tomó de la mano y la condujo hacia la galería. Lorena pensó que era porque el infernal sonido de la olla a presión no dejaba hablar tranquilamente. Entraron en la galería y Mimi se sentó en una silla. Puso a la niña en frente suyo.
—¿Quieres entrar al cuarto de invitados? —le preguntó.
Así que eso era, se dijo Lorena. El cuarto de invitados. —¡Sí! —contestó—, quiero saber cómo es.
—Está bien, pero antes déjame terminar de cocinar esas deliciosas alubias rojas que tanto te gustan, ¿de acuerdo?
—Vale, vale —contestó la niña, un poco a regañadientes. Estaré viendo los dibujos, Mimi—. La niña dio un beso en la mejilla de su abuela y se fue corriendo a través de la puerta. Mimi pensó que nada podría detener la curiosidad y las ganas de saber de su nieta, si bien eso no le desagradaba.
Una vez hubo terminado en la cocina, Carmen se dirigió a la salita de estar para buscar a la niña y al entrar, ésta apagó inmediatamente el televisor y se puso en pie de un salto. Se veía muy linda con sus trencitas en ambos lados de la cabeza y su vestido blanco con flores rojas. Estaba como siempre: sonriente y llena de energía.
—Muy bien, jovencita. Acompáñame —ordenó a su nieta. Ambas se dirigieron al salón principal, lo atravesaron y se colocaron delante de la puerta. Carmen sacó una llave del bolsillo de su chaqueta, pero antes de abrir la puerta se dirigió a la niña.
—Este cuarto lleva tiempo sin ser habitado, aunque está bien cuidado. De ahora en adelante, todos los días entrarás aquí para estudiar. Apenas has tocado los libros del colegio y ya ha pasado una semana desde que llegaste. Es hora de ponerse manos a la obra con eso, ¿de acuerdo?





























