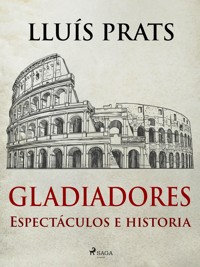5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Recuerdo que, de niña, antes de acostarme, me sentaba en las rodillas del abuelo Laertes y él dejaba que acariciara su barba blanca y recorriera con los dedos las arrugas y las cicatrices que adornaban su rostro solemne. Luego el abuelo decía para sí: —Ha sido el miedo. El miedo al persa, el horror a perder la libertad, lo que ha hecho que Esparta se convierta en lo que es ahora. Es el miedo la causa de que ya no haya tiempo para la música o la poesía". Esparta, 432 a.C. Aretes, anciana lacedemonia, se dispone a recordar los acontecimientos que han marcado su vida. Será su voz, serena y apasionada, la que describa la azarosa historia de su familia —que contra su voluntad se verá envuelta en las intrigas de la época— y, a través de ella, la forma de pensar y vivir de los espartanos, sus leyes y sus costumbres, y revele los problemas internos y las traiciones en la ciudad, la creciente enemistad con Atenas y la destrucción del terremoto que asoló Esparta. Será ella quien detalle los hechos que marcaron el futuro de su pueblo: la mítica batalla de las Termópilas y la posterior y definitiva batalla de Platea, en la que los persas fueron finalmente expulsados de Grecia. Todo ello en un relato introspectivo, tierno y crítico a la vez, en el que se descubre una historia de amor y valor, de honor y pérdida. Una historia de los hombres más valerosos que hayan pisado la Tierra, inmortalizada por la memoria de una mujer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Primera edición digital: abril de 2020
© 2010 de Lluís Prats
© de esta edición: 2020, ediciones Pàmies, S. L.C/ Mesena, 1828033 [email protected]
BIC: FVISBN:978-84-17683-91-7
Ilustración y diseño de cubierta: CalderónSTUDIO®
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Nota histórica
Sinopsis
Biografía
Abandona ahora el amado Taigeto,
Musa laconia, y ven con nosotros,
celebra al dios de Amiclas
y a Atenea, la del broncíneo santuario,
y a los valientes Tindáridas
que junto al Eurotas se divierten.
¡Ea!, toma más impulso,
¡oh!, ea, ve más ligera saltando,
para que cantemos a Esparta,
a la que gustan los coros de los dioses,
y el movimiento rítmico de los pies,
cuando, como potrillas, las muchachas
junto al Eurotas
brincan repetidamente con sus pies
levantando polvo,
y agitan sus cabellos como Bacantes,
moviendo el tirso y saltando.
Lisístrata, de Aristófanes (vv. 1296-1315)
1
432 a. C.
¡Oh, Calíope, Clío, Erato y Euterpe, y musas todas que habitáis las moradas del Olimpo, que por vuestra belleza conseguís todo lo que os proponéis! ¡Y vosotras, Ninfas del Peloponeso! Tú, Hamadríabes, que cuidas de los árboles, y tú, Napeas, que lo haces de las montañas y las cascadas. Y vosotras, las Nereidas del mar de anchos pastos, hijas del divino Océano; y tú, Epimélides, la que cuida de las ovejas. ¡Vosotras, hijas de Zeus el soberano, que bailáis en los claros del bosque junto a mi diosa Ártemis y que tejéis prendas púrpuras en sus cuevas mientras vigiláis amablemente el destino de los mortales! Otorgad a esta anciana la gracia de recordar y la fuerza para escribir lo que sus ojos marchitos han vivido. Si la obtengo, os prometo ofrecer un sacrificio memorable en vuestro Nimfeo de Esparta.
Me llamo Aretes y soy hija de Eurímaco y de Briseida, nieta de Laertes, lacedemonia o espartana, como queráis. Si mis cálculos no yerran, mis ojos han visto más de setenta primaveras, una edad más que respetable para los tiempos que me han tocado vivir. Si ahora me vierais no reconoceríais a la muchacha que fui. Ya no puedo ir andando a muchos sitios y preciso de un asno o una carreta para llegarme al mercado de la aldea o a sus templos para ofrendar a los dioses. Mis manos arrugadas no son lo precisas que fueron y la memoria inmediata me flaquea. No así los recuerdos de mi infancia y juventud, que tengo presentes como si hubieran sucedido esta mañana, porque cuando cierro los ojos aparecen en mi mente las imágenes de mi padre y mis hermanos bruñendo y engrasando sus armas, mi madre amasando el pan o nuestros ilotas segando la mies entre las ramas plateadas de los olivos agitadas por el Noto, el viento cálido que en verano remonta el cauce del Eurotas desde el mar.
No puedo ya valerme del todo por mí sola y mis manos tiemblan como una vieja rueca cansada de rodar, aunque lo hacen de modo casi imperceptible. Mi ojo derecho se ha cubierto de una tela fina y peligrosa como la de una araña. A veces, la niebla que lo mantiene en la penumbra se disipa, como la bruma desaparece de la cima de un monte alto, y entonces puedo escribir con pulso más o menos firme.
Sin embargo, aún conservo algo que me hizo una de las muchachas más esbeltas de mi tiempo. Mis ojos verdes todavía pueden chispear con malicia, pues conservo el don de ver más allá de las palabras y de leer los corazones. En mi juventud fui una mujer bella, o al menos eso decían. Lo digo sin pizca de engreimiento porque tuve admiradores, hermosos muchachos que me cortejaron y presentes dignos de una reina, como collares de cuentas, perfumes egipcios o vasijas de barro fenicio. La vida al aire libre y las continuas prácticas atléticas a las que la educación espartana obliga también a las mujeres, esculpieron en mí un cuerpo bello.
Dicen que las mujeres espartanas superamos en belleza a las demás de la Hélade. Nuestra diosa no es Afrodita como para el resto de las griegas, sino Ártemis cazadora, pues, desde pequeñas, moldeamos nuestras piernas, nuestra cintura o nuestros hombros en la palestra y en las carreras alrededor de los campos. Nuestro cabello claro luce a la luz de la lámpara no por las cremas o los cosméticos, sino por el lustre de nuestra salud. Nuestros ojos no se bajan ante la mirada de un hombre como hacen los ojos maquillados de las prostitutas de Corinto y nuestras piernas no se cuidan en el tocador con ceras o jugo de arándano, sino bajo el sol, en las carreras o en la pista atlética. Desde niñas nos inculcan que nuestra principal responsabilidad es criar niños fuertes que sean guerreros y héroes, defensores de la polis. Las espartanas somos mujeres bravas como yeguas, corredoras olímpicas. El entrenamiento produce en nosotras algo poderoso y lo sabemos. Otras ciudades producen monumentos o poesía entre otras artes. Esparta, en cambio, produce guerreros, y nosotras los parimos.
He de reconocer que siempre he sido algo tímida o reservada, aunque no pusilánime ni retraída, y mucho menos cobarde, que esta palabra no existe en el vocabulario de Esparta. Por eso, cuando el grupo de muchachas de mi edad nos cruzábamos con mi padre y su homoi o grupo de guerreros ejercitándose en la llanura, o nos veían correr con las piernas desnudas, entonces mi padre gritaba a sus compañeros: «¡Mirad mi gacela de ojos de ternera!», yo me sentía morir, enrojecía hasta la raíz del cabello al oír los comentarios procaces de los hombres. Por eso corría aún más deprisa, seguida de mis compañeras por el campo, cubierta de sudor y del polvo del camino. De esa forma no podían apreciar mi ondulado cabello del color del roble joven, ni los hoyuelos de mis mejillas, ni mi boca ancha y sonriente. Solo se fijaban en las piernas o en los muslos de una muchacha, más parecida a una potrilla que a una mujer. Sin embargo, mi padre lo decía lleno de orgullo y, cuando por la tarde regresaba a casa serena, me pellizcaba como solo él sabía hacer repitiéndomelo en la oreja: «¡Mi gacelilla de ojos de ternera!». Entonces yo ya no enrojecía. Allí me lanzaba a sus brazos y me lo comía a besos, porque ser la única hija de un padre otorga esos derechos. Mis hermanos pasaban gran parte del día en los campos, o en la palestra junto a los otros muchachos, y mi madre, como contaré, vivía ensimismada en su dolor. Demasiado a menudo estaba sumergida en su mundo de melancolía.
Soy vieja, he dicho. Por eso, mi nieta Ctímene escribe a ratos por mí. Hace semanas le propuse que se trasladara a vivir una temporada conmigo al campo y, al oírlo, le brillaron los ojos como dos monedas de plata ateniense. Abandonar la austera vida de su aldea de Limnai para venir unas semanas a nuestra granja en la falda del escarpado y hosco Taigeto la ha sacado de la rutina, de las pesadas labores domésticas y de algo peor, porque su madre, mi nuera Clitemnestra, se ha empeñado en que la corteje un guerrero mal parecido que ha perdido un ojo en una refriega contra la ciudad de Argos. Ella podrá elegir al guerrero que quiera, pero ya se sabe que a las muchachas no les gusta que los mayores les importunen demasiado con estos asuntos del corazón. Anteayer, mi hijo Eurímaco la acompañó en carro a la finca de la familia. Creo que a la muchacha le está sentando muy bien el cambio de aires.
Nuestra hacienda es, como todas, propiedad de la Polis, aunque hace ya más de cinco generaciones que la explotamos junto a nuestros ilotas. He escrito bien, sí. He dicho junto a nuestros ilotas. No nos aprovechamos de su trabajo, como hace la inmensa mayoría del pueblo espartano. Para nuestra familia, los ilotas no son esclavos. Esto es algo que mi abuelo Laertes nos inculcó desde que tuvimos uso de razón. Los ilotas son trabajadores. Por eso, desde niños, hemos procurado tratarlos como se merecen. No hemos trabajado junto a ellos recolectando la fruta o agitando las ramas de los olivos cuando llega la época de recoger la aceituna porque eso lo tenemos prohibido, pero sí que hemos procurado que en nuestra finca no faltara lo imprescindible para hacer su trabajo más llevadero.
Recuerdo que, cuando se convocaba la Kripteia y los crueles y rudos guerreros vagaban de noche por los campos para exterminar a los ilotas más fuertes, mi abuelo autorizaba a nuestro capataz, Menante, para que saliera corriendo a prevenirles. Así los hombres escapaban unos días a las montañas hasta que pasaba el peligro.
Desconozco si todos los pueblos de la Hélade son tan belicosos como el nuestro. No sé si en Micenas, Beocia o en las islas del Egeo, los hombres son tan rudos y avezados en la guerra como en Esparta. Desconozco si pasan el día recitando poesías o tañendo la lira bajo sus pórticos. Pero, en nuestra tierra, el escudo y la espada son reverenciados como dioses y la fuerza es el bien más preciado. Por ello, nuestros hombres son atletas y soldados, jamás han trabajado la tierra ni han sido artesanos. Estos trabajos menores están reservados a los ilotas o a los periecos, sometidos hace generaciones, y que conviven con nosotros.
La tradición dice que Amiclas fue la última aldea que se agregó a Esparta y que fue cedida por los aqueos a Filonomos, quien la repobló con colonos de dos islitas del Egeo de las que no recuerdo el nombre, aunque los habitantes originales permanecieron en la ciudad. Antes de la primera guerra contra Mesenia, en tiempos de mi bisabuelo, nuestra aldea fue ocupada por el rey Teleclos de Esparta. Con el tiempo perdió su importancia, y solo es recordada porque en ella tiene lugar el festival de las Jacintias, que celebramos cada año en la aldea, o por la colosal estatua que se venera en el templo de Apolo.
Nuestra casa se encuentra unos cuarenta estadios al sur de las otras aldeas, junto al río Eurotas, a dos calles del camino del atardecer, junto a los pies de viejos robles y olivos que crecen en uno de los lindes del barranco. Antes de llegar a nuestro hogar, el viajero pasa frente a las casas de otros iguales, con sus chimeneas encendidas de las que sale un humo azulado que asciende al cielo igual que las columnitas del templo. Nuestro patio y nuestros terrenos están resguardados por una empalizada de troncos junto a la que crecen los jacintos y los arándanos. Junto a la puerta de piedra hay un álamo y, cerca de la casa, crece una higuera pequeña que da sombra a la mesa y a las sillas del patio.
Nuestra vivienda, fresca y sombreada, tiene dos pisos. En el bajo se abre un pequeño patio para banquetes, cuyas paredes encalamos cada año en primavera, y allí se distribuyen las habitaciones. Al fondo se encuentran la cocina y un pequeño almacén por el que se baja a la diminuta bodega, donde prensamos la uva y las aceitunas. También allí se curan los quesos de cabra que los ilotas manufacturan cada año en primavera, cuando nacen los cabritos.
En el piso alto hay otras habitaciones, más acogedoras, pues cada una de ellas tiene su brasero de cobre. No contamos con mucho mobiliario además del banco de piedra corrido que rodea el patio, de los tres arcones con ropa y utensilios o de la mesa grande y las sillas. Las paredes están decoradas con algunos trofeos de guerra de la familia, como lanzas y escudos. A estos, en Esparta, se les llama hoplones y llevan una gran letra Lambda grabada en el centro. Ocupan un lugar privilegiado en la pared del patio, bajo el pórtico encalado, y están flanqueados por las lanzas de mi hermano Alexias y de mi padre, Eurímaco. Son motivo de orgullo a la vez que un recuerdo doloroso. Entre ellas destacan los escudos de mi abuelo y de Polinices, mi hermano mayor, caído en las Termópilas. Cuantos viajeros pasan por la casa se detienen para ver las marcas de las docenas de flechas persas que los agujerearon.
En nuestro campo cultivamos higos, membrillo, fresas, moras, cerezas y mucha uva de distintas variedades. Nuestra tierra es del color del bronce al salir de la fragua, como el cabello de mi madre. También tenemos un huerto con un melonar, avellanos y almendros; y hortalizas como coles, rábanos, nabos, remolacha, zanahorias, puerros y ajos, cebollas, apio y menta, que tengo en una maceta aparte para que no se extienda demasiado, y lechuga. En el centro de la huerta se encuentra una fuente de piedra cubierta por un tejadillo. En nuestros campos pacen algunas vacas rojizas, unos caballos para la labranza y dos bueyes: Argos y Tirinto. Por la casa pasean algunos mastines que persiguen a las presas al salir de caza y, en el camino de piedras blancas que serpentea hacia el monte, conservamos todavía los panales de abejas que cuidaba con mimo el abuelo Laertes.
Junto a la casa tenemos un pequeño jardín lleno de plantas aromáticas y algunas variedades de flores, entre las que ocupan un lugar destacado los jacintos y los mirtilos. Siempre me ha parecido que las flores de nuestro jardín han lucido más lozanas o que la cebada de nuestros campos ha crecido más hermosa que las del resto de los espartanos. No sé si porque es realmente así o porque son las nuestras.
Los jacintos son una flor muy espartana, pues los caminos de nuestra patria están sembrados de estas flores en honor de Jacinto, hijo del rey Amiclas. Su tumba se encuentra a los pies de la estatua del dios Apolo, allí le adoramos. Esta es la divinidad tutelar de uno de los principales festivales de mi patria: las Jacintias, que celebramos cada verano durante tres días; uno para llorar la muerte del héroe divino y los otros dos para celebrar su renacimiento.
Según nos recuerdan los poetas, Jacinto era un hermoso joven amado por el dios Apolo. Un día estaban ambos jugando a lanzarse el disco cuando el dios, para demostrar su poder a Jacinto, lo lanzó con todas sus fuerzas. Este, para impresionar a su vez a Apolo, intentó atraparlo, pero el disco le golpeó y cayó muerto. Según algunos, el responsable de la muerte del joven fue el dios del viento, Céfiro, porque la belleza del muchacho había provocado una disputa amorosa entre este y Apolo. Celoso de que Jacinto prefiriera el amor de Apolo, desvió el disco con la intención de herirle. Sin embargo, mientras agonizaba, Apolo no permitió que Hades reclamara al muchacho y de la sangre derramada hizo brotar una flor, el jacinto. Las lágrimas de Apolo cayeron sobre sus pétalos y la convirtieron en una señal de luto. A mí, personalmente, me gusta más esta versión, pues es más poética, y las flores de mis jacintos son como cascaditas de lágrimas rosadas que adornan el patio con los primeros calores del estío.
En cambio, el arándano, también llamado mirtilo, nos da un fruto maduro con el que todavía preparo una deliciosa mermelada. El abuelo Laertes y algunos hombres de mi familia lo han usado siempre como astringente, pero no hablaré más de esto porque me parecería de mal gusto. El otro día, la ilota Neante, hija de Menante, me dijo que una infusión de esta planta ayuda a eliminar la tela que cubre mi ojo. Probaré…
Más allá de la casa, junto al camino de cañas e hinojo que conduce al arroyuelo, se encuentran las dos chozas de nuestros ilotas, pegadas a una cuesta que en verano se llena de amapolas. La construyeron Menante y otros esclavos, con ayuda del abuelo Laertes, para evitar los vientos fríos que bajan en invierno del escarpado y hosco Taigeto.
El abuelo, aunque era espartano, era más propenso a interesarse por las cosechas que por la milicia. Algunos me han dicho que ese desapego al ejército, aunque sirvió en él como el mejor, fue el origen de nuestros males. Parece que algún éforo no veía con buenos ojos que Laertes el de la colina, como era conocido en su confraternidad de mesa, recitara tanto a Hesíodo y a Tirteo y que dedicara más tiempo a controlar los trabajos del campo, al arado y a la hoz que al escudo y a la lanza. Si en Esparta un éforo comunica a los ancianos de la Gerusía que un espartano no es fiel a las leyes de Licurgo, echa el mal de ojo a sus descendientes.
Esparta nunca ha sido tan militar como ahora. Antiguamente, el teatro y la música, la poesía y la danza, eran los grandes protagonistas de las fiestas de la ciudad. Recuerdo que, de niña, antes de acostarme, me sentaba en las rodillas del abuelo Laertes y él dejaba que acariciara su barba blanca y recorriera con los dedos las arrugas y las cicatrices que adornaban su rostro solemne. Entonces me contaba que, en tiempos de su abuelo, Esparta había sido la cuna de grandes artistas como Alcmán o Tirteo, de quienes a veces me recitaba fragmentos para arrullarme:
Duermen de los montes cumbres y valles,picachos y barrancas,cuantas razas de bestias la oscura tierra cría.Las fieras montaraces y el enjambre de abejas,y los monstruos en el fondo del agitado mar.Y las bandadas de aves de largas alas duermen.
Luego el abuelo decía para sí:
—Ha sido el miedo. El miedo al persa, el horror a perder la libertad, lo que ha hecho que Esparta se vigorice y se quede encerrada en su puño de hierro. Es el miedo la causa de que ya no haya tiempo para la música o la poesía.
Yo entonces no entendía qué podía significar aquello. Los persas eran una nación lejana y desconocida. Sin embargo, los rumores del tamaño de su ejército y las conquistas de sus reyes en oriente, o sus incursiones en Tracia, atemorizaban a los ancianos y a los políticos. A Esparta habían llegado ya varias embajadas de Atenas, Delfos y Corinto para tratar de estos asuntos. Por eso, desde niña recuerdo ver a centenares de hombres preparándose para la guerra en la llanura de Otona. Allí embrazaban sus escudos y realizaban pesadas marchas o ejercicios extenuantes, como hacen los muchachos que entran en la milicia.
2
432 a. C.
Durante mucho tiempo he tomado notas de los días que he pasado con los míos, y pienso que he de ponerlo por escrito. No a modo de ejemplo con el que ilustrar a generaciones futuras, ni para ejercitar mi memoria marchita. Tan solo como regalo a la vida que me ha tocado vivir. Así ocuparé las largas horas del día en las que mi tarea no va más allá del cultivo de mis jacintos o el bordado de algún mantel. Escribo para que los que han vivido junto a mí lo hagan de alguna manera eternamente. También porque quiero morir en paz y para que, cuando la negra Parca venga a buscarme y Hades me reciba en sus moradas, vaya yo desnuda de recuerdos y pesares. Escribo porque la historia que quiero contar merece ser contada, y para que se haga justicia a mis seres queridos.
Por eso, desde que llegó mi nieta Ctímene hace tres días, cuando los ilotas marchan a los campos para la siega, después del desayuno, nos sentamos bajo la parra de la casa y le dicto durante buena parte de la mañana. A veces, cuando se cansa, va corriendo al pozo de la Néyade de hombros esbeltos para traerme un pequeño cántaro de agua fresca. Con ella calmamos la sed de este verano pegajoso y lleno de mosquitos que esta noche apenas me han dejado dormir.
Esta chiquilla, ya casi una esbelta mujer, es la viva imagen de su padre, mi hijo Eurímaco. Su piel es tan bruna que tiene el color de las ciruelas moradas; su nariz es pequeña y simpática; sus ojos son expresivos y grandes; sus labios sonrosados y sonrientes. La muchacha aún deja que le peine sus rizos rubios que le caen por encima de los hombros como un manantial dorado. No es orgullo de abuela, pero mi nieta es la muchacha más bella de Esparta, y a sus quince años ya ha ganado dos veces la carrera del camino de los jacintos. Quiere superarme un día; yo la gané cinco veces consecutivas y participé en dos juegos panhelénicos en Olimpia, las primeras veces que las mujeres podíamos tomar parte en ellos. Confío orgullosa que lo consiga. Ahora, cuando le dicto esto, se sonroja y me dice:
—Abuela, esto no puedo escribirlo.
Yo le replico con un guiño:
—Ctímene, obedece a tus mayores.
—Amiclenses… —se queja ella.
—Tú también lo eres, hija mía.
—No tanto como tú, abuela.
Yo sonrío, ella hace un mohín y se pone de nuevo a escribir en el papiro. Mi nieta es un hueso duro de roer, al igual que su padre. Es cierto que solo es medio amiclense, pues su madre es de la aldea de Limnai y los de Amiclas tenemos fama de testarudos. Sin embargo, el tesón y el carácter de vencedora que fluye por sus venas es lacedemonio. Mi hijo conoció a su esposa, Clitemnestra, en Atenas, cuando acompañamos a la embajada que se entrevistó con el General Pericles y visitamos los acantilados de las Termópilas para honrar a nuestros caídos. Según me contó, y así lo presencié, se encontraron paseando por la acrópolis ateniense, admirando los trabajos del nuevo templo dedicado a su diosa Atenea, que los ciudadanos levantaban sobre las ruinas del que los persas habían destruido. Se miraron un instante a los ojos y parece que Eros, que paseaba ese día por la acrópolis, disparó una certera flecha a ambos corazones.
Para escribir estas páginas conservo los rollos que el bueno de Simónides de Ceos me trajo de Egipto. Me los regaló hace muchos años en pago por nuestra amistad, y porque oyó en nuestra casa los hechos ocurridos en las Puertas Calientes. Allí, en las Termópilas, como he dicho, murió combatiendo mi hermano Polinices entre otros trescientos espartanos con el rey Leónidas al frente.
Creo que es el momento, al inicio de mi relato, de describir nuestra patria, agreste y fecunda al mismo tiempo. Pues bien, Lacedemonia, tierra de cabras y olivos, está formada por cinco aldeas que forman la Polis, a saber: Pitana, Mesoa, Konosura, Limnai y Amiclas. La ciudad, si es que así se la puede llamar, está bañada por el río Eurotas, que nace en el monte Boreo y desemboca en el golfo, cerca de la arenosa Giteo, nuestro bullicioso puerto de mar. El río recibe el nombre de su creador, Eurotas, primer rey de Esparta, quien le dio origen drenando los pantanos de la llanura.
Parece ser que mi pueblo proviene del norte, de los montes donde nace el frío Boreas. Hace muchas generaciones, mucho antes de que los helenos marcharan contra Troya, mis antepasados ya habitaban esta tierra a la sombra del escarpado y hosco Taigeto. Las calles de las aldeas son austeras y no muy anchas, de piedra cincelada a martillo como sus propios habitantes, que se creen descendientes del mismo Heracles. Cuenta con dos mercados, varios templos, el palacio de los dos reyes, la acrópolis y dos pistas de carreras: la pequeña, que empieza en el edificio del gimnasio y sigue por el camino de Konosura bajo la figura de Atenea de la casa descarada (me ahorraré aquí decir porqué recibe este nombre), y la pista grande, que da la vuelta a las cinco aldeas, pasa por Amiclas, recorre el camino de los jacintos y pasa al lado de las laderas del Taigeto, que mide casi cien estadios de recorrido.
Desde tiempos inmemoriales, los atletas de Esparta han sido laureados en los juegos de Olimpia. Un día, le pregunté al abuelo Laertes por qué los espartanos pasábamos media vida entrenando. Entonces, me contestó orgulloso:
—Aretes, has de saber que, entre la decimoquinta olimpiada y los tiempos de mi abuelo Filotas, transcurrieron más de cinco generaciones de hombres. Durante ellas, de los ochenta atletas coronados en los Juegos, más de la mitad fueron espartanos. De esta manera, al ver el poderío de nuestro pueblo, las otras polis de la Hélade nos respetan y temen.
Creo que haber residido de manera habitual en Amiclas ha dado a mi familia un aire más campestre que si hubiéramos sido criados en las otras aldeas. Siempre hemos sido conocidos allí como los de la colina. Toda mi vida he vivido en nuestra granja, a la sombra del monte, y tan solo durante los años de las revoluciones, después de los terremotos, busqué refugio en el norte.
Como he escrito, mi padre se llamaba Eurímaco, y sus padres fueron Laertes y Eurímaca, la del dulce talle, quien murió al darle a luz, según me contaron de niña. Mi madre se llamaba Briseida y era hija de Alexias, guerrero muerto en una batalla años antes de mi nacimiento, y de la abuela Pentea, fallecida cuando yo contaba dos años de edad.
Nosotros vivíamos en la casa familiar con el abuelo y eso siempre fue una ventaja. Mi padre pasaba mucho tiempo, aunque no todo, con sus camaradas de la Systia, en los barracones donde cohabitan los guerreros. No siempre participaba en los banquetes del caldo negro de su hermandad. Si salía a cazar y se podía ausentar de la cena fraternal de los guerreros, llegaba a casa al anochecer. Entonces, el abuelo y él podían discutir de política y de los hechos de armas. Mi abuelo no había tenido otro hijo, ni se había vuelto a casar tras la muerte de la abuela Eurímaca. Treinta años después de su fallecimiento, el abuelo aún conservaba el recuerdo de su mujer intacto, y no pocas veces le sorprendí hablando con su fantasma cuando se encontraba solo. Parece que el que ha conocido solo a una mujer y la ha amado sabe más de mujeres que si hubiera conocido a mil, porque de todos es sabido que el castigo del promiscuo es la soledad; y esta es la amiga más amarga, la que hace menos compañía. Por eso decía que no necesitó conocer a ninguna otra habiendo tenido a la mejor, porque hubiera sido como probar un vino demasiado aguado después de gustar una divina ambrosía.
3
502 a. C.
Creo que, para seguir un orden lógico de los acontecimientos, he de empezar mi relato por el principio. Pues bien, mi primer recuerdo de infancia se remonta al nacimiento de mis hermanos gemelos. Ocurrió durante una noche de finales de otoño en que la luna llena brillaba como una moneda de plata ateniense. Había llovido toda la tarde. Los campos estaban anegados y Boreas, el frío e irritado viento del norte, hacía crujir las ventanas. El olor de la tierra mojada llenaba las estancias y se mezclaba con el olor del aceite, porque la prensa de la aceituna había terminado hacía pocos días. Por ello, el pilón de piedra de la bodega y los contenedores de esparto aún rezumaban de su jugo.
Madre llevaba más de una hora acompañada de las parteras. Intentaba dar a luz sin gritar, como hace una buena espartana. Tan solo de vez en cuando se oía algún jadeo y las voces de ánimos de las dos ilotas que la asistían. Era su tercer embarazo, tras el de mi hermano mayor, Polinices, y el mío. Yo entonces contaba cinco años y Polinices siete. Recuerdo que me encontraba sentada en el regazo de padre, junto al fuego. Polinices había empezado la milicia ese otoño, al cumplir los siete años, como cualquier niño espartano. Había llegado a casa empapado por la lluvia antes de que empezara el parto, y se secaba junto al fuego sentado a los pies del abuelo. Hasta los once años vendría a casa cada tarde al acabar los rudos ejercicios de la palestra. Después ya no, porque al acabar esos primeros años de iniciación, viviría con los otros muchachos en los barracones hasta que, a los veinte, se convertiría en un guerrero de la Polis. Mi hermano llegaba a diario con magulladuras o cortes, que madre o yo sanábamos con agua caliente, sal y un vendaje limpio que él se sacaba cada mañana antes de salir de casa para no ser el hazmerreír de sus compañeros. Esa tarde tuve que restañarle una herida que se había hecho en la frente peleando con otros muchachos.
El abuelo Laertes, sentado en un taburete, entretenía sus dedos en la confección de un canasto de mimbre, y yo los observaba como si viera moverse las nudosas raíces de un roble viejo. Tenía un aspecto muy digno, de dulces ojos oscuros, nariz aguileña y la barba más maravillosa que nunca haya poblado ningún mentón humano: blanca como la nieve del monte que, en su cara tostada por el sol, brillaba a la luz del fuego. Estaba convencida de que era el abuelo que cualquier niña desearía tener.
Cuando se oían los jadeos de madre, padre me apretaba contra su pecho y yo oía los latidos de su corazón acelerado.
—No te preocupes, gacelilla —me susurraba de vez en cuando al oído—. Todo irá bien.
Mis ojos verdes se calmaban al ver su mirada serena. Así me tenía, apretada contra su ancho y poderoso pecho, cuando la ilota Neante, hija del capataz Menante, una muchacha de ojos despiertos y unos años mayor que yo, salió de la habitación de madre.
—Vienen dos —dijo con su voz chillona mientras se secaba las manos manchadas de sangre en el delantal.
El abuelo soltó el canasto y meneó la cabeza, preocupado. Se acercó al pequeño altar de Ártemis y musitó una plegaria mientras echaba unos granos de cebada al fuego. Padre me dejó con suavidad en el suelo y se levantó para acercarse a la habitación, pero las dos ilotas le prohibieron la entrada porque dicen que es de mal augurio que un hombre vea a la parturienta. Polinices y yo nos miramos sin entender nada.
Un poco después, el primero de los niños llenó la casa con sus lloros y una alegría inenarrable explotó en mi interior. Una de las dos ilotas salió de la habitación de madre con un pequeño fardo que dejó en manos de mi padre con una sonrisa. Me agarré a su manto y él se puso a mi lado, con el niño en brazos para mostrármelo y satisfacer mi curiosidad. Entonces vi por primera vez los ojos de mi hermano Alexias y quedé maravillada.
Después, padre tendió el bebé al abuelo, que lo depositó encima de la mesa de haya entre las frutas y los platos. Abrió el pequeño fardo y examinó al recién nacido con cara de satisfacción, porque era un niño gordo y sano que agitaba las manos y los pies sonrosados.
Sin embargo, la actividad no había terminado en la habitación de madre. Dentro de la estancia se oyeron algunos gritos y movimiento ajetreado. Al cabo de unos minutos, se oyó otro balbuceo infantil más débil y la otra muchacha ilota salió llevando otro fardo en el que envolvía al segundo recién nacido. Padre entró corriendo en la habitación y la ilota tendió el otro pequeño paquete al abuelo Laertes, quien repitió la operación y lo puso encima de la mesa para examinarlo. Mis ojos seguían las manos del abuelo, que cogieron al niño como si fuera un conejo para examinar sus miembros tiernos y frágiles.
—Aretes, Polinices —nos llamó padre desde la estancia donde se hallaba madre.
Apartamos la tosca cortina que nos separaba de ellos y entramos. Por el suelo, entre la cama y los arcones, había paños y cuencos humeantes en los que habían bañado a los dos recién nacidos. Madre estaba tendida sobre las sábanas manchadas de sangre, agotada como el corredor que ha terminado su carrera victorioso. Desde allí nos sonrió sudorosa. Había terminado lo más bonito que una mujer puede hacer en esta vida por cuarta vez.
—He dado dos guerreros a Esparta, dos… —balbució satisfecha.
Solo ella sabía lo que había supuesto ese parto. Padre le cogía una mano con orgullo mientras le acariciaba la frente perlada de gotas de sudor. Madre tendió la otra hacia mí, me acarició la mejilla y yo la besé en los labios resecos.
—Aretes —me dijo con una tierna sonrisa mientras acariciaba los rizos de mi cabeza—, tendrás que ayudarme, porque dos niños nos darán mucho trabajo.
Yo asentí ilusionada con la cabeza y ella se volvió a Polinices con una mueca de placer y de dolor.
—Y, cuando sean mayores —le dijo madre—, necesitarán un entrenador para la pista y para el combate, hijo mío.
Mi hermano mayor hinchó el pecho y sonrió complacido, pues ya se veía dirigir a sus hermanos en las batallas que tendrían lugar en el patio de nuestra casa. Pero ese dulce momento se agrió porque, de repente, desde la otra estancia, nos llegó la voz del abuelo llamando a su hijo:
—Eurímaco…
Padre nos dejó con madre en la habitación y se acercó a la mesa donde se agitaban los dos recién nacidos. Yo aparté la cortina y oí como los dos cuchicheaban y señalaban primero a un bebé y después al otro. Parecía que estuvieran en el mercado y compararan a dos lechones para ver cuál comprar. El más robusto de los recién nacidos no paraba de agitarse encima de la mesa; el otro, en cambio, permanecía acurrucado entre las pieles de oveja que le envolvían.
—Este niño —dijo el abuelo meneando la cabeza mientras señalaba al último— no pasará por la criba del consejo. Hemos de robustecerle antes de presentarlo a la Lesjé.
En aquel entonces yo desconocía la bárbara costumbre que todavía pervive entre mi pueblo, aunque años después tuve que someterme a ella como cualquier espartana. Hay que saber que desde tiempos inmemoriales, entre los espartanos, se practica una estricta eugenesia destinada a conseguir niños sanos y fuertes. Nada más nacer, el niño espartano es examinado bajo los soportales de la plaza de la ciudad por la Lesjé, una comisión de ancianos que determinan si es hermoso y de constitución robusta. Si supera la prueba, es confiado a su familia para que lo críe hasta el día que inicia su educación como guerrero. En caso contrario, se le lleva al Apóthetas, una zona barrancosa al pie del Taigeto, donde es arrojado o abandonado para eliminar así toda boca improductiva. Por eso, aún hoy día, algunas mujeres huyen a otras Polis o se esconden en los montes si presumen que su hijo no superará la cruel prueba.
Yo estaba hipnotizada con los dos bebés. Miraba al más fuerte y estaba orgullosa de que madre hubiera parido a un niño tan robusto. Entonces, mis ojos miraban al más débil y mi corazón se enternecía imaginando cómo le arroparía, le alimentaría o le bañaría. Tampoco sabía entonces que en Esparta todo niño debe ser formado desde un principio para ser parte de la élite espartana, y que las leyes del estado son implacables. Durante su estancia en el ámbito familiar no se mima a los niños, sino que se instruye especialmente a las nodrizas para que los críen sin pañales que constriñen su crecimiento o debiliten su resistencia al frío y al calor. Al niño pequeño se le prohíbe toda clase de caprichos o rabietas. Debe acostumbrarse también a estar solo y no temer a la oscuridad. Así que nada de pañales, nada de lloriqueos, ni siquiera calzado, porque todo espartano debe demostrar carácter y valía desde su nacimiento. Es también costumbre bañarlos con vino, pues existe la creencia de que provoca convulsiones, hace que las naturalezas enfermizas sucumban enseguida y robustece, en cambio, a las sanas.
El abuelo Laertes se volvió a las dos muchachas ilotas y las miró a los ojos. Su rostro parecía de piedra, como si fuera una estatua del altísimo Zeus, dios de las nubes. Se podía confiar en la que era hija de Menante, nuestro ilota más fiel, del que podía decirse que era el mejor amigo del abuelo y el único en el valle a quien permitía, en su ausencia, cuidar de las abejas. Sin embargo, de la otra sabíamos muy poco.
—Esta noche —les dijo—, en esta casa no ha ocurrido nada, ¿entendido? Si alguien os pregunta, la señora os ha llamado para sacar el agua de la lluvia que ha inundado la bodega. Este niño —dijo señalando al más escuálido de los dos—, tiene que reforzarse. Hay que ocultarlo y alimentarlo antes de…
El abuelo calló y miró fijamente a Neante, hija de Menante, una muchacha avispada y obediente.
—Hay que buscar discretamente a la nodriza más rolliza —le dijo.
—No importa el precio —señaló mi padre—. Que venga cuanto antes a esta casa.
El abuelo Laertes se quedó pensativo mirando a la muchacha. Ambas marcharon a cumplir su cometido y nosotros regresamos junto a madre. Padre se sentó a su lado en la cama y le cogió amorosamente la mano.
—Uno de los chicos —le dijo— es demasiado débil para presentarle ante el consejo. Hemos mandado a las muchachas a buscar a la mejor nodriza ilota. Si logramos ocultar su nacimiento dos semanas se robustecerá y podrá ser presentado a los ancianos.
Madre asintió preocupada y se puso a examinar a sus dos hijos como hace la leona que ha parido cachorros, pues ya había visto que el segundo bebé abultaba mucho menos que su hermano gemelo. Ambos dormían en sus brazos y, a pesar del parto largo y difícil, su rostro aceitunado era la imagen de la felicidad. Estaba radiante, con los rizos del color del cobre que le colgaban sobre el pecho. Si yo heredé algo de mi madre fue ese cabello que se desliza como una cascada caprichosa. Es el mismo cabello que, ahora, mi nieta Ctímene quiere que le peine cada mañana.
—Tú, Aretes —me dijo madre mientras acariciaba a los dos recién nacidos acurrucados a su lado—, te encargarás del mayor de los dos.
En ese momento, cientos de flores de jacintos rosados brotaron a la vez en mi alma infantil. Acababan de darme la inmensa responsabilidad de cuidar de uno de los dos bebés que descansaban en sus brazos.
—Al mayor le llamaremos Alexias, en recuerdo de mi padre —dijo ella.
Padre y el abuelo Laertes asintieron.
—Y al pequeño… —dijo madre.
—¡Le llamaremos Taigeto, como al monte! —soltó el abuelo—. ¡Porque haremos que sea fuerte como una roca!
Todos reímos su ocurrencia y aplaudimos. El abuelo sentía reverencia por el monte Taigeto, bajo cuyos peñascos anidan las águilas y a cuya escarpada sombra cultivaba sus panales de abejas en recipientes de paja trenzada, colgadas en un alcornoque o al amparo de una gran roca. Allí también recogía en otoño setas y espárragos con los que preparábamos en casa sabrosas tortillas. Sin embargo, nadie cayó en la cuenta de las resonancias macabras que este nombre provoca entre los padres de los recién nacidos.
La nodriza llegó antes de que Polinices y yo nos acostáramos. Era una mujer gruesa y con cara de manzana madura, de manos regordetas y mirada avispada. Un poco nerviosa para nuestra manera de ser, pero válida para su función por las generosas formas que se adivinaban bajo su túnica. Se llamaba Pelea y enseguida se encargó de dar el pecho a los dos bebés.
La siguiente semana pasé las horas muertas frente a la cuna de los gemelos. Me quedaba encandilada al verles comer o dormir, no me perdía un detalle de sus caritas y grababa en mi memoria cada uno de sus rasgos, tan similares y distintos al mismo tiempo. Parecían dos tiernas bellotitas; tenían ojos claros como el agua del Eurotas y unos incipientes rizos de oro decoraban sus cabecitas, lisas como dos melocotones. Sin embargo, mientras Alexias comía con fruición, Taigeto no terminaba de encontrar el gusto a la leche de la nodriza. Yo no sabía entonces a cuál de los dos iba a querer más, porque aunque me habían adjudicado al robusto Alexias, el pequeño Taigeto me inspiraba más compasión, ya que necesitaría más cuidados.
Madre se levantó de la cama al cabo de dos días para asistir al sacrificio de un cabritillo, que hicimos de modo discreto en el patio trasero de la casa con el fin de dar gracias a los dioses.
Seguimos con la rutina de siempre, yo me encargaba de echar la comida a las gallinas y a las ocas, de ir a buscar agua a la fuente o de ayudar a Neante en algunas tareas caseras. Sin embargo, mi vida había cambiado por completo. Hasta la llegada de mis hermanos siempre me había sentido la protagonista de la casa, pero desde ese momento algo había cambiado. Cuando madre me cepillaba el pelo no la atendía, pues estaba ensimismada con los dos bebés. Yo era a la primera que veían cuando abrían los ojitos, o la que avisaba a la nodriza Pelea cuando lloraban para pedir alimento si ella se encontraba fuera de la casa. Me pasaba las horas muertas viendo cómo dormían y hasta contaba su respiración, esperando que alguno de los dos abriera los ojos y pudiera cogerle en brazos y sacarle de la cuna. Con todo, los esfuerzos de la nodriza y del abuelo Laertes, que mezclaba la mejor miel en la leche que se les daba, resultaban estériles. Taigeto no engordaba. Alexias, en cambio, se robustecía día a día.
4
502 a. C.
Una mañana soleada, pocos días después del nacimiento de los gemelos, nos visitó la anciana Laonte. Llegó desde la ciudad por el camino del riachuelo montada en una mula y acompañada de dos siervos. Atravesó los campos recién sembrados, llenos de terrones cubiertos de escarcha que parecían espolvoreados de harina. Se cruzó con los rebaños que apacentaban los ilotas y se presentó en nuestra casa sin avisar. Cuando madre la vio descender de la mula a través de la ventana y oyó su voz parecida al graznido de un cuervo, ordenó a Neante que advirtiera al abuelo Laertes, porque padre se encontraba en los ejercicios militares, en el campo, con los otros hombres. También el abuelo había salido de madrugada hacia el frondoso Taigeto, como hacía cada mañana, para inspeccionar sus panales de abejas. Polinices estaba en la palestra con sus compañeros y en casa solo estábamos madre, la nodriza Pelea, Neante y yo.
Laonte era regordeta y engreída. Vestía un peplos color miel. Sobre sus hombros llevaba una clámide del color de la bellota tierna. Era una espartana muy conocida, a caballo entre la aristócrata refinada (si en Esparta puede existir tal cosa) y la fisgona más indiscreta de la ciudad. Por sus formas de dar vueltas y revueltas para salirse con la suya, por su mirada desconfiada y porque adornaba sus brazos con unas preciosas pulseras con forma de serpiente, algunos la llamaban Laonte la culebra. Era de esas personas que pensaba que el mundo debía girar a su alrededor y que, con solo una mirada, los demás debían interpretar sus intenciones o sus caprichos. Su familia frecuentaba el círculo de uno de nuestros dos reyes, y su esposo, Atalante, formaba ya parte de la Gerusía, la asamblea de los ancianos. Sus dos hijos varones, Atalante y Prixeo, eran iguales o compañeros que luchaban en el grupo de servidores de Cleómenes, el rey que habían llegado al poder unos años antes de mi nacimiento y que gobernaba junto al otro monarca, Demarato.
Hay que saber que los espartanos tenemos dos reyes de dinastías diferentes: los Agíadas y los Euripóntidas, cada uno de ellos en su palacio. Uno es el sacerdote de Zeus Lacedemonio y el otro de Zeus Uranio, y a ambos ofrecen sacrificios y libaciones. Así pues, estamos gobernados por una diarquía. Ambos reyes participan en las decisiones internas, tienen los mismos derechos y su autoridad solo puede ser cuestionada o revocada por la aristocracia. Tienen bajo su mando un cuerpo especial de guardia y cuatro sirvientes que consultan al oráculo de Delfos en su nombre. A su vez, ellos son controlados por los cinco éforos que se alternan en el cargo cada año. Los reyes de Esparta reciben una educación igual a los demás espartanos, pero tan pronto finalizan sus estudios reciben la instrucción necesaria para ocupar el poder.
Durante mi infancia, los dos reyes fueron Cleómenes y Deramato. Sus relaciones eran pésimas desde lo acaecido en Eleusis, cuando el primero —que había organizado una coalición en la que participaron todas las ciudades del Peloponeso—, no explicó a sus socios los objetivos ni el alcance de la misión. Cuando en el santuario de Eleusis los corintios y Demarato advirtieron que se trataba de luchar contra Atenas, se produjo el «divorcio de Eleusis». Cleómenes fue abandonado por sus aliados y por su socio en el gobierno de la ciudad. Un año después, Esparta convocó una nueva alianza para restablecer en el trono de Atenas al rey Hipias, dando lugar a la fundación de la Liga del Peloponeso.
Para cuando Laonte entró en la casa, madre se había metido en la cama y Neante había salido ya por la puerta de atrás en busca del abuelo.
—¡Briseida! —chilló imperiosa.
Pelea la miró con desconfianza mientras doblaba unas colchas que habíamos lavado en el río la tarde anterior y le señaló con la cabeza hacia la habitación cerrada por la cortina.
La recién llegada nos prestaba atención a Pelea y a mí. Sin embargo, su mente estaba en otro lado. Sus ojos escrutaban la casa como los de un ave de rapiña y miraban de un modo extraño, entre asombrados y desconfiados. Lo cierto es que parecía más peligrosa que un comerciante fenicio en el mercado de Giteo. La anciana nos sonrió dejando al descubierto una boca con unos dientes que no hubiera querido para sí un caballo viejo, marcándose dos grietas de tierra reseca en las comisuras de los labios. Luego corrió la cortina para ver a madre, que reposaba en la cama.
—Mi querida Briseida —dijo la mujer cogiendo la mano de madre—. ¿Cómo te encuentras? Ya debe quedarte poco para dar a luz…
Madre calló para no comprometer nuestra delicada situación. Hacía meses que no sabíamos de esa mujer ni de su familia. Madre se quedó un tanto extrañada de la libertad con que la trataba la mujer, como si estuviéramos unidos por algún tipo de parentesco. Nada más lejano a la realidad.
—Esta es tu hija, la pequeña Aretes, ¿verdad? —preguntó volviéndose hacia mí.
Madre asintió.
—¿Y esta ilota tan rolliza? —preguntó interesada señalando a Pelea, quien difícilmente podía esconder su oficio.
—Nuestra nueva sirviente, Pelea —respondió madre sin darle importancia.
—Pelea… —musitó la visitante como si grabará ese nombre en una tablilla de cera.
Yo sonreí a la nodriza pero atendí a la mirada alarmada de madre. Aunque era muy pequeña no era tonta y la comprendí al instante. Un instinto de supervivencia alertó mis sentidos, porque los ojos de madre miraban a la recién llegada con el miedo de la loba que cría a sus lobeznos y ve acercase el cazador armado con el arco y la lanza. Balbucí algo y salí de inmediato para esconder a los dos gemelos, que estaban en la sala, llevándolos a la cocina mientras Pelea venía tras de mí.
—Ya sabes que, en pocas semanas —dijo la anciana con una media sonrisa que escondió enseguida—, tiene lugar la fiesta de Ortia.
Esperaba no tener que añadir nada más y que sus palabras fueran interpretadas correctamente. La señora Laonte venía con el propósito de recoger los quesos que las familias de los iguales entregan cada año para la fiesta de la diamastigosis, celebrada en el santuario de Ártemis, a la que yo aún no había acudido porque era demasiado pequeña.
El culto a esta diosa es de los más antiguos de Esparta y se celebra en su santuario de la aurora, el más popular de la polis. El templo actual fue construido bajo el reinado de León y de Agasicles, cuyos éxitos militares suministraron los fondos. Junto al templo hay una pequeña estancia llena de ofrecimientos: máscaras de arcilla que representan a ancianos, figurillas de plomo o de terracota que muestran a hombres y mujeres tocando la flauta, la lira o los címbalos y también a hoplitas que han regresado vivos de las campañas e incluso jinetes montando a caballo.
El culto a Ártemis se dirige a una efigie grosera de madera considerada maléfica. Según algunos, fue robada en Táurica por Orestes e Ifigenia, y muchas generaciones atrás era considerada causa de la locura en nuestra patria, porque la efigie volvía locos a los que ofrecían sacrificios a Ártemis y se suicidaban. Solo la intervención de un oráculo permitió domesticar a la estatua. Entonces se derramó sangre humana sobre el altar que acogía sacrificios humanos por sorteo para aplacar a la diosa. Licurgo los reemplazó por la flagelación ritual de los efebos, que se celebra durante esta fiesta. Su culto comprende, además de la flagelación, danzas individuales de jóvenes y danzas de coros de chicas. Durante la parte central de la fiesta, y con todo el pueblo espartano rodeando el recinto sagrado, se apilan unos quesos sobre el altar y se protegen por adultos armados de látigos. Los muchachos deben apropiarse de ellos, desafiando los latigazos. Cuando uno de los flageladores detiene sus golpes para no desfigurar a un guapo joven, o en consideración a su familia, la diosa considera su función entorpecida. Entonces, la sacerdotisa reprende al azotador culpable. Para los chicos valientes, el premio del que consigue llevarse más quesos es una hoz.
Laonte había venido a requerir nuestra aportación de quesos para las fiestas. No quiero pensar cuántos quesos entregados por las familias de los iguales, a modo de impuesto, se vendían luego en los mercados y no eran ofrecidos en la fiesta de la diosa.
Pelea estaba en la cocina, muy nerviosa, porque los niños se habían agitado con el movimiento y Alexias había abierto los ojos. Así que los cogió en sus robustos brazos, tapándolos con una manta para salir de casa sin que nos delataran. Entonces, uno de los dos, nunca sabremos cuál, empezó a llorar. Fue casi imperceptible, pero Laonte giró la cabeza como el buitre que descubre a la presa en la espesura del bosque.
—¡Enhorabuena, querida Briseida! —exclamó—. Pensaba que… ¿Cuándo ha nacido? ¿Has parido un guerrero o una amazona?
Madre calló. Yo sentí que se me helaba la sangre.
—Han sido dos… Dos guerreros… —dijo madre finalmente.
La mujer la miró asombrada.
—¿Dos? ¡Tú, sirvienta! —chilló Laonte a la nodriza mientras salía de la habitación de madre.
Pelea estaba ya en el umbral de la puerta para llevarse a Alexias y a Taigeto y esconderles en la aldea ilota cuando oyó que la llamaba por segunda vez.
—¡Pelea!
La nodriza se dio la vuelta incapaz de desobedecer una orden tan perentoria y acercó a los bebés a Laonte sin soltarlos. Tuvo la habilidad de mostrarle antes al rollizo Alexias que al débil Taigeto, pero la mujer le ordenó:
—Ponlos encima de la mesa.
Ella obedeció y los depositó sobre ella con sumo cuidado, como si fueran dos tartas de ciruelas recién cocidas. Pelea y yo vimos aterradas cómo la ruda mujer desnudaba a los niños y los manoseaba igual que haría con dos pollos para cocinar. Entonces los niños empezaron a llorar.
—¡Qué distintos son! —dijo al verlos—. Ya han pasado por la Lesjé, ¿verdad? ¡Qué duro es cumplir con la ley de Licurgo! Pero dime, Briseida… ¿Los dos han pasado la criba? ¿O aún no les habéis llevado ante los ancianos? Porque me extraña que a este, tan menudo… ¿Cómo se llama?
—Taigeto —dijo madre con un hilo de voz.
—Pues me extraña que, a este, los ancianos…
Laonte calló de repente y pareció comprender. Sus ojos mudaron del asombro a la desconfianza de la resabiada comadreja que olisquea los pastos en busca de roedores. Nos miró taciturna a Pelea y a mí, cubrió a los niños con la manta y los devolvió a la nodriza.
—Creo que debería irme —dijo de repente—. Me esperan en Esparta. ¡Hay tanto qué hacer!
—¿Cuántos quesos quieres que aportemos, Laonte? —dijo madre en un suspiro.
—Los de cada año servirán —respondió secamente.
No añadió nada más. Se acercó a mí y me pellizcó la mejilla antes de salir por la puerta.
—Muy guapa… —añadió ya en la puerta—. Briseida, tienes una hija que será muy guapa.
La mujer salió al camino, donde la esperaban sus sirvientes. Pelea hizo la señal contra el mal de ojo y regresó sollozando a la cocina. Yo me quedé junto a madre, que siguió en la cama como si una lanza hubiera atravesado su alma.
5
502 a. C.
Laonte se alejaba en mula por el camino del riachuelo seguida de sus ilotas cuando el abuelo Laertes llegó corriendo seguido de la ilota Neante. Entró en casa como un rayo y vio a madre sentada a la mesa con la cabeza entre las manos. Pelea temblaba mientras sostenía a los dos niños, que lloraban desconsolados pues estaban acostumbrados a nuestras manos cuidadosas y no a las frías garras de una arpía.
—¿Qué ha ocurrido? —preguntó el abuelo.
—Laonte… —musitó madre con los ojos enrojecidos.
—¿Qué ha hecho esta víbora venenosa?
Madre le contó lo sucedido y el abuelo Laertes se sentó a la mesa junto a ella.
—Mejor dejar el asunto en manos de Zeus todopoderoso —dijo solemne—. Él sabrá qué hacer.
—O de las odiosas parcas —musitó madre.
Padre llegó por la noche de los ejercicios militares. Venía de buen humor, pero al entrar en casa olió la amenaza que, como una nube, se cernía sobre nuestro hogar. Era soldado y por ello estaba acostumbrado a percibir la señal del peligro por la demasiada quietud. Después de oír lo que había sucedido, cayó derrotado en una silla y ocultó su cabeza entre las manos.
Esa tarde cenamos en silencio. Yo comí poco y madre apenas probó el guiso de cerdo con cebollas y puerros que Neante había cocinado entre sollozos.
Polinices y yo ya dormíamos cuando nos despertaron unos golpes en la puerta de la casa. Nos levantamos y corrimos la cortina para ver qué sucedía. El abuelo Laertes y padre esperaban despiertos aquella visita. Estaban sentados cabizbajos y derrotados. Tenían los brazos en las rodillas y los ojos fijos en el crepitar de los troncos en el hogar. Su única compañía era la de los perros que yacían a sus pies. Abrieron la puerta y vimos a dos ancianos de la Gerusía entrar en nuestra casa. Vestían el manto carmesí que usan cuando cumplen misiones oficiales y sus rostros parecían cincelados en piedra.
—Tus hijos, Eurímaco —dijo el más alto de ellos señalando a padre con un dedo rugoso—, deben pasar por la Lesjé. Es la ley y la habéis quebrantado.
Padre tragó saliva pero el abuelo no se amedrentó. Conocía perfectamente a esos dos hombres, porque había compartido con ellos muchas guardias y muchos codazos luchando en la falange contra las ciudades del Peloponeso.
—Es tarde —les dijo mientras sostenía la mirada de sus antiguos camaradas de armas—, mejor mañana.
—Será esta noche. Os esperamos en los soportales —respondió el otro de los hombres de mirada taciturna—. Se ha convocado a los ancianos del mes.
Los espartanos somos así: parcos en palabras y exiguos de sentimientos. Algunas veces somos ladinos, otras ariscos y siempre austeros. Padre y el abuelo sabían que no tenían elección. Madre había salido de su cámara y les esperaba de pie en la sala, junto al fuego. Apretaba las manos con fuerza para no exteriorizar sus convulsos sentimientos. El abuelo y padre cogieron a los dos bebés que dormían, les abrigaron con una manta a cada uno y salieron al camino. Madre no dijo nada. Les acompañó hasta la puerta, les dio un fanal de sebo para que se alumbraran y luego cerró la puerta para no ver cómo se alejaban.
Lo que ocurrió esa noche en los soportales de la plaza me lo contó el abuelo años después, cuando le insistí en saber qué había pasado durante el encuentro con los ancianos que componían la Lesjé. Los ancianos del consejo, llamado Gerusía, se turnaban una o dos noches por semana en la plaza para la criba de los recién nacidos. Los gemelos contaban ya casi dos semanas cuando fueron llevados a su presencia. Sin embargo, Taigeto aún no tenía el aspecto deseable que cabía esperar para un futuro guerrero. Comparado con otro niño no hubiera tenido problemas para superar la dura selección pero, al lado de su hermano Alexias, parecía un cachorrillo sin amamantar, pues los huesos se le pegaban al cuerpo y abultaba un tercio menos que él.
Durante el camino, padre y el abuelo Laertes no hablaron y cuando llegaron a la ciudad cruzaron aprisa por delante de las sombras del templo, de las casas y de las plazas bien porticadas. Las calles estaban desiertas, porque es de mal augurio pasear por ellas cuando tiene lugar la Lesjé, y lo que los ojos no ven, el corazón no puede sentirlo. Además, Esparta no es Atenas y las calles no se alumbran por la noche. Los soportales de la stoa, la plaza principal, estaban apenas iluminados por alguna antorcha. Bajo ellos se reunían los miembros de la Lesjé, hombres sin sentimientos que siguen unas costumbres arcaicas y atroces. Eran como un grupo de estatuas aterradoras cuya sola visión hiela la sangre. Tenían unos pequeños bultos envueltos en mantas a sus pies, de los que sobresalían manitas y pies medio helados. Eran los niños que no habían superado la prueba. Los hombres y las mujeres atravesaban la plaza desde los soportales. Los que llevaban a sus hijos a ser presentados lo hacían con la cara llena de angustia. Algunos de los que regresaban lo hacían satisfechos. Otros, los que se iban sin su pequeño fardo, eran la viva imagen de la desolación.
El ceremonial se desarrolló en la oscuridad y el más estricto de los silencios. Nadie hablaba en el grupo. El único lenguaje era el de los gestos. Las cabezas de los ancianos asentían o negaban, y entonces, unos sollozos o algún grito ahogado cruzaba la plaza como el silbido de una flecha mortal.
Padre y el abuelo Laertes se pusieron a la cola. Delante de ellos estaba Policletes con su hijo recién nacido, y vieron a Anaximenes y a Talos atravesar la gélida stoa con sus bebés en los brazos para ir a dar la buena noticia a sus casas.
Llegó el turno de mis hermanos Alexias y Taigeto, y padre los puso en manos de un anciano cubierto y de barba entrecana que resultó ser Atalante, el esposo de Laonte, el hombre más envidioso, reservado y desconfiado de la ciudad. No falto a la verdad si digo que era un hombre taciturno y cruel y que por ello formaba una pareja perfecta con Laonte, presumida, pretenciosa y desalmada. Atalante, pues, cogió a los dos bebés de los pies como si fueran conejos, los desnudó y ellos empezaron a llorar. Es lo que querían ver los ancianos: si tenían o no espíritu de guerrero, si serían capaces de cantar a pleno pulmón la elegía de Tirteo junto a sus hermanos.
Que cada uno siga firme sobre sus piernas abiertas,que fije en el suelo sus pies y se muerda el labio con los dientes.Que cubra sus músculos y sus piernas, su pecho y sus hombrosbajo el vientre de su vasto escudo.Que su diestra empuñe su fuerte lanza.Que agite sobre su cabeza el temible airón.