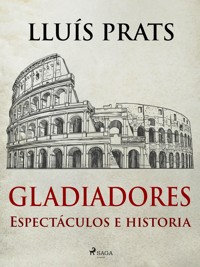Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
"He aprendido mucho más de mi única derrota que de todas mis victorias." Carlomagno (742-814) es una de las figuras históricas más destacadas de la Europa de los siglos VIII y IX. Como rey de los francos y emperador de Occidente siempre tuvo como objetivo integrar los distintos pueblos que habitaban la geografía del continente en un proyecto común. Su tesón y su carisma para liderar, así como su política de protección al papado, permitieron sentar las bases de lo que más tarde podría definirse como una identidad europea. Los que más disfrutarán de esta obra son lectores de cualquier edad que tengan curiosidad por conocer a uno de los personajes más influyentes de la historia, Carlomagno. Otros libros de Lluis Prats relacionados con los entresijos de la historia antigua son "Gladiadores" y "El escriba del rey leproso".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lluís Prats
Carlomagno
El padre de Europa
Saga
Carlomagno
Imagen en la portada: Midjourney
Copyright ©2021, 2023 Lluís Prats and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728177150
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
1 El viajero de los Alpes
Febrero del año de Nuestro Señor de 754
La nieve caída la víspera, fiesta de San Antonio Abad, cubría por completo el reino de los francos. Los caminos desde las riberas del Rin hasta las del Elba estaban cubiertos por inmaculados mantos blancos que llegaban a la frontera con las salvajes tribus del norte.
La nevada había sido tan intensa que incluso las águilas, que se habían refugiado en los picachos más altos, debieron de sorprenderse al ver una pequeña comitiva a caballo que viajaba hacia el sur.
Se trataba de cuatro emisarios reales que atravesaban los bosques desafiando aquel tiempo de perros. Mientras avanzaban hacia los Alpes, las pezuñas de sus caballos dejaban en la nieve una sucesión de marcas, como si fueran hileras de hormigas. Los animales resoplaban hielo y las ramas de los abetos se doblaban llenas de nieve, como haciendo una reverencia.
La única compañía que los cuatro jinetes francos habían tenido durante días fue la de los cuervos y algún venado que les sirvió de cena, asado con ajos, romero y miel. El corpulento germano que encabezaba la marcha se había encargado, con placer, de cocinarlo. Su nombre era Gualterio; de vez en cuando bebía de su cantimplora de cerveza y alegraba la marcha cantando unas conocidas estrofas sobre una pastorcilla y un dragón.
Detrás del forzudo montaba un muchacho llamado Carlos, al que se conocía en la corte de los francos como el Palurdo, porque todavía no se había iniciado en el aprendizaje de las letras. Sin embargo, según algunos se le debía llamar el Larguirucho, ya que, a sus 12 años, sacaba más de una cabeza a sus compañeros de juegos. Era tan rubio como desgarbado y parecía más un labriego que el primogénito de Pipino, rey de los francos.
Carlos el Palurdo, el cazador Gualterio, su hijo Teodorico el Cojo y Lullus, el anciano obispo de Maguncia, habían partido una semana antes de la fortaleza de Thionville hacia los Alpes para dar la bienvenida a un viajero tan ilustre como inesperado: Esteban de Roma.
Era la segunda vez que un Papa acudía al rey de los francos para pedir auxilio. Su predecesor, Zacarías, lo había hecho unos años antes para evitar que los salvajes lombardos profanaran las reliquias de las iglesias de Roma. Sin embargo, esta era la primera vez que un Pontífice se atrevía a atravesar los Alpes en pleno invierno.
En cuanto la noticia llegó a la corte, muchos comentaron que el Papa debía de estar realmente desesperado para cruzar las montañas.
—Esperemos que no se le congele el báculo —había bromeado uno de los consejeros reales—. Me apuesto diez monedas de plata a que no lo logrará.
La primera vez que Roma pidió auxilio a los francos, cuatro años antes, el rey Pipino el Breve prometió ayudar, venció a los lombardos y, a cambio, el papa Zacarías le recompensó generosamente. Al terminar la campaña, Pipino, que había sido hasta entonces mayordomo de las casas de Neustria y Austrasia, 1 fue coronado rey de los francos y alemanes.
El joven Carlos recordaba la ceremonia que se celebró poco después en la basílica de San Denís, cerca de París. Por orden papal, fray Bonifacio ungió la frente de su padre con el óleo sagrado. El fraile bonachón, que había concedido al nuevo rey la misión de «dirigir los pueblos que Dios le confía», murió martirizado dos años atrás en las fronteras del oeste, en Flandes. Sin embargo, como había presagiado ese día, el reino de los francos cobró un nuevo impulso gracias al férreo gobierno de Pipino.
Todos esos hechos sucedieron cuando el joven Carlos tenía 8 años. Por esa época, se pasaba el día trepando a las copas de los árboles junto a sus inseparables compañeros Oto y Teodorico el Cojo, para cazar ardillas o robar huevos de abubillas. Aún no le habían llamado de la corte ni había recibido ningún encargo de su padre.
En cambio, esa gélida mañana de febrero, tras ocho días de marcha helado hasta los tuétanos, iba a cumplir una misión muy importante: recibir al pontífice Esteban y acompañarlo a la corte. Carlos el Palurdo se entretenía con estos pensamientos cuando las cumbres del terrible monte Luppiter empezaron a brillar entre las brumas. Entonces, se volvió hacia el obispo de Maguncia, que seguía dormitando en la retaguardia, y le rogó:
—¿Por qué no nos contáis la historia de mi abuelo, buen Lullus?
—¿Otra vez? —se extrañó el anciano de barba plateada abriendo un ojo.
El chico se encogió de hombros y el cazador Gualterio, que encabezaba la marcha, replicó:
—Sí, ya sabéis que le gusta oírla.
El prelado se arrebujó entre sus pieles, miró taciturno hacia el cielo cargado de nubarrones y se aclaró la garganta.
—Está bien —masculló—. Si así lo deseáis... ¿Qué parte queréis oír? ¿La de la batalla?
—Esa, sí —sonrió el chico de ancha frente, nariz afilada y ojos claros como el agua del Rin.
El anciano sonrió también. Por enésima vez iba a relatarle las gestas de su abuelo Carlos Martel, o el Martillo, y su victoria sobre las tropas árabes sucedida unos veinte años atrás, en la que él mismo había participado como escudero.
—Corría el año de gracia de Nuestro Señor de 732 — empezó a contar ajustándose el estribo— y vuestro abuelo Carlos, Dios lo tenga en su gloria, oyó que los hijos de Alá habían conquistado los reinos visigodos 2 y pretendían proseguir hacia Francia.
»Odón, el conde de Aquitania, 3 ya los había frenado ante las murallas de Toulouse años después de que arrollaran los reinos de Hispania. 4 Sin embargo, meses más tarde, los árabes atravesaron los Pirineos y saquearon la región, pasándolo todo a sangre y fuego. Viendo el conde que no podía hacer nada, pidió ayuda a vuestro abuelo, a cuyos oídos ya había llegado la noticia de que los sarracenos querían apoderarse del santuario de San Martín en Tours, que estaba lleno de reliquias y riquezas.
Mientras el anciano obispo relataba las gestas de Carlos el Martillo, el muchacho recordó el tosco retrato de su abuelo que presidía la sala de los fuegos del palacio de Thionville, en el que tenían lugar las cenas y las celebraciones, y donde ardía una gran hoguera con leños de robles viejos permanentemente. Se lo imaginó cabalgando al frente de sus huestes por la vaguada cubierta de nieve.
Hasta entonces, Carlos el Palurdo había vivido apartado de la corte junto a su madre, Bertrada de Laon, que lo había educado piadosamente. Por eso, cuando su padre lo llamó a su lado, solo había recibido la educación de un mozo de caballerizas. Sabía que era un hijo bastardo y que su padre se había apoderado del trono tras deponer al rey Childerico, 5 raparle la cabeza y recluirlo en un monasterio. Tanto él como los nobles estaban hartos de ver llegar a Childerico a las asambleas montado en un carro que tiraban bueyes, como un bulto. No en vano, el pueblo llamaba a esa dinastía merovingia la de «los reyes holgazanes».
El chico sonrió, porque era más fácil ver a Childerico borracho y rodando por el suelo como un tonel de cerveza, que caminando con paso orgulloso entre los barones francos. A pesar de esas circunstancias —pensó—, él era el primogénito y, si su padre lo había llamado a su lado, quizás se debiera a que la Providencia le reservaba grandes acciones. Así se lo dijo su madre la tarde que los emisarios de Pipino fueron a buscarlo a la choza de los bosques de Aquisgrán. Entonces, la grave voz del anciano Lullus hizo que regresara de sus pensamientos:
—Así que el día de la festividad de San Cerbonio, las tropas de veteranos de vuestro abuelo y de Odón se reunieron cerca de Poitiers y avanzaron por las antiguas carreteras romanas, hasta encontrar desprevenidos a los invasores.
»Veinte mil lanzas cristianas seguían a los estandartes de vuestro abuelo, que situó a su ejército en un lugar por donde esperaba que pasara el enemigo y aguardó. Al ver el bosque de hierro que tenía delante, el innumerable ejército de los infieles nos vigiló durante seis días y al séptimo se lanzó al ataque.
»Al alba tronaron los tambores y los cuernos agrietaron los cielos cuando las dos fuerzas nos lanzamos una contra la otra. Los sarracenos no disponían de cotas de hierro y sus lanzas eran cortas, de modo que, tras la primera carga de su caballería y a pesar de que la nuestra era menos numerosa, nos dimos cuenta de que seríamos superiores y empezamos a gritar: «¡Por la cruz y san Dionisio!».
»Los francos íbamos bien equipados para combatir el frío y contábamos con la ventaja de que conocíamos el terreno y de nuestras largas lanzas. Los árabes no estaban tan bien provistos, así que su cabecilla, Abderramán, confió en la superioridad táctica de su caballería y la hizo cargar repetidamente.
Sin embargo, la fe de los árabes en sus jinetes, que iban armados con las lanzas y las espadas que les habían dado la victoria en batallas anteriores, no estaba justificada. Los disciplinados soldados francos resistimos cinco asaltos, pese a que la caballería árabe consiguió romper nuestro cuadro varias veces.
»La batalla duró un día. Mientras intentaba frenar la retirada, Abderramán fue rodeado y un hercúleo soldado de la guardia de vuestro abuelo le cortó la cabeza de un mandoble. Al verlo, los árabes regresaron a su campamento de Narbona y los francos empezamos a gritar: «¡La cruz y san Dionisio! ¡Victoria!».
»Desde esa mañana, vuestro santo abuelo recibió el apodo de Carlos Martel, porque había machacado a las tropas sarracenas como el martillo del herrero en el yunque. 6
El anciano obispo terminó el relato y bebió un largo trago de cerveza. En ese momento, el cielo plomizo terminó de encapotarse, las cumbres del monte Luppiter dejaron de verse y unos gruesos copos de nieve empezaron a bailar entre los abetos.
—¡Cómo me gustaría poder leer esos hechos en las crónicas! —se lamentó el joven Carlos, cubriéndose la cabeza con la capucha.
—No tenéis nada de qué avergonzaros... —susurró el obispo mientras guardaba su odre en el zurrón—. Algún día aprenderéis a leer.
—Quizás... —musitó él mirando a su alrededor.
Poco después, el grupo aceleró el paso para llegar cuanto antes a una posada situada en las estribaciones de las montañas. El vapor que desprendían los caballos sudorosos se confundía con la espesa neblina que los rodeaba y permanecieron en silencio durante un buen trecho.
Luego, las monturas penetraron en las brumas hasta que llegaron a un claro del bosque en el que sobresalía una tosca cruz de piedra partida en uno de sus extremos. A continuación, el camino torcía a su derecha y se adentraba en un nuevo barranco.
El trayecto se hizo en silencio, el cual solo rompieron los chillidos de las águilas o los ladridos de los perros cuando pasaban cerca de alguna granja. Tras media hora, los jinetes vislumbraron unas gruesas volutas de humo que se elevaban en el cielo y poco después vieron la posada.
El establecimiento era chato y estaba construido en piedra y madera. La nieve recubría sus tejados y se accedía a su interior a través de un pequeño arco de piedra ennegrecido por el humo. En el poste de entrada se balanceaba un letrero; el anciano obispo fue el único que sonrió al leerlo, pues solo él podía hacerlo.
—El real refugio del cazador —murmuró—. Un nombre muy apropiado para el hijo de un rey, ¿no creéis?
El chico se encogió de hombros porque no le gustaban las adulaciones. Sin embargo, sus gruesos labios se curvaron en una sonrisa. Tras una semana de penosa marcha, iban a disfrutar de un trago de vino con especias, venado asado y hogazas de pan tierno.
Los cuatro emisarios francos descabalgaron frente a la rústica construcción y entregaron las riendas de los animales a los mozos de cuadra que habían salido al atrio. Atravesaron los establos y entonces Carlos sonrió, porque el consejero de su padre acababa de perder diez monedas de plata: atados a los pesebres reposaba un grupo de caballos hispanos, pequeños y nerviosos. Eso significaba que el Papa y sus acompañantes habían logrado atravesar los montes y los aguardaban en el interior de la cabaña.
Un orondo posadero los recibió a las puertas del local haciendo exageradas reverencias ante los cuatro jinetes rubios que habían llegado por el camino del norte con las capas cubiertas de nieve.
—¡Buenos y fríos días, señores! —les dio la bienvenida tiritando—. Muy agitados estamos. Viajeros de Roma han llegado, muy importantes si mi olfato no me engaña...
—¡Mesa para el hijo del rey Pipino y sus compañeros! —se limitó a decir el obispo Lullus, cuyas narices se habían ensanchado al olor de la comida.
Al oírlo, Carlos dio un respingo, porque no le gustaba que lo anunciaran como tal ni darse importancia. Sin embargo, no tuvo tiempo de protestar, ya que el posadero abrió unos ojos como platos y les indicó que lo siguieran hacia el interior.
2 El real refugio del cazador
Marzo del año de Nuestro Señor de 754
La posada rebosaba de peregrinos y cazadores. Algunos acababan de llegar y todavía iban enfundados en sus capas. Otros yacían sobre las pieles de oso que tapizaban las tarimas. El lugar olía a cebolla, a ajo y a cerveza agria, y estaba lleno de humo.
Carlos paseó la mirada por el local y se fijó en un grupo de cuatro hombres que se calentaba junto al fuego que ardía en un rincón. Todos lucían grandes tonsuras que dejaban sus calvas al descubierto, tenían una edad más que respetable y llevaban sobre sus hombros las pesadas capas de viaje.
El Papa había procurado viajar de riguroso incógnito para la misión más delicada que iba a llevar a cabo desde que ocupaba la cátedra de san Pedro. Aun así, la dignidad que emanaba de su rechoncha figura y el respeto con el que lo trataban sus compañeros delataban que se trataba de alguien muy poderoso. Carlos se acercó, seguido por sus compañeros, y le saludó recordando la contraseña que había aprendido de memoria:
—Los tallos de la cebada ya están tiernos.
El hombre de cara cuadrada, mentón prominente y unos ojos negros que brillaban como dos brasas, lo miró sorprendido y dijo:
—Sí, pronto llegará la siega.
El muchacho respiró confortado porque había cumplido la primera parte de la misión que le había encargado su padre, el rey. La segunda, acompañar al Papa hasta la corte, resultaría más fácil. Tanto él como el cazador Gualterio o su hijo eran capaces de orientarse por las estrellas hasta regresar a Aquisgrán, donde se había trasladado la corte el mismo día de su partida.
—Así que tú eres el joven hijo de Pipino —dijo el Papa, respirando con alivio.
Carlos se limitó a asentir y el Papa lo invitó a sentarse a su lado.
—¿Qué edad tienes?
—Doce años, santidad.
Mientras Carlos ponía al Papa al corriente del plan de viaje para acompañarle a la ciudad de Aquisgrán, uno de los hombres del séquito susurró a su compañero, que bebía ruidosamente de una jarra:
—Ha enviado a su primogénito, sí, pero debía haber venido Pipino en persona, si queréis saber mi opinión, señor camarlengo —gruñó.
—Pero, ¿a qué pensáis que hemos venido, señor archidiácono de san Pedro? —replicó el clérigo al tiempo que depositaba la jarra sobre la mesa—. ¿A qué hemos venido si no a postrarnos ante Pipino para que salve Roma de los lombardos?
El anciano archidiácono miró hacia las brasas del fuego y masculló algo que su compañero no entendió.
Gualterio, su hijo Teodorico el Cojo y el obispo Lullus se sentaron a la mesa junto al séquito del Papa y aguardaron a que les sirvieran la comida. Luego, junto a Carlos, escucharon lo que el Papa empezó a contarles:
—Hemos llegado esta misma mañana, después de un viaje de doce días desde Roma. ¿Habéis estado allí?
Carlos negó con la cabeza y dio un mordisco a la porción de asado que el posadero le había servido.
—Los territorios del norte están peor de lo que imaginábamos —prosiguió el Papa—. Hemos cruzado las tierras de los lombardos de noche, a la tremenda luz de las aldeas que ardían en pavorosos incendios. No creo que haya quedado ni un alma cristiana con vida en esas regiones.
Carlos se estremeció al imaginar las atrocidades que esa tribu de salvajes podía estar cometiendo contra personas inocentes. Pensó que hombres así no merecían vivir en un reino cristiano. Quizás tuviera razón su padre cuando decía que solo había dos maneras de tratar a los lombardos de los que hablaba el papa Esteban: adiestrarlos o sacrificarlos, igual que se hace con los perros salvajes.
Eso era lo que había aprendido hasta entonces. Eso era lo que estaba dispuesto a hacer si algún día le tocaba gobernar. No le entraba en la cabeza la idea de que los hombres actuaran como las bestias. Su madre y su tutor fray Eusebio le habían inculcado que hay que mostrar piedad, pero, también, que hay que tener mano firme con los hombres que no merecen ser llamados como tales.
El Papa les siguió contando atrocidades y el motivo que lo había llevado a emprender ese viaje, mientras ellos comían carne de ciervo aderezada con nabos y cebolletas. Después, apuraron las espumosas pintas de cerveza y, al terminar, Carlos se levantó de su silla. Con un gesto, invitó al Papa a hacer lo mismo.
—Si no os importa —le dijo—, emprenderemos el camino de regreso de inmediato.