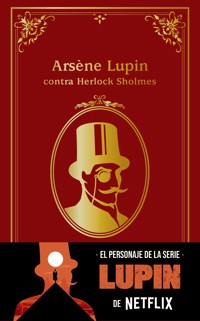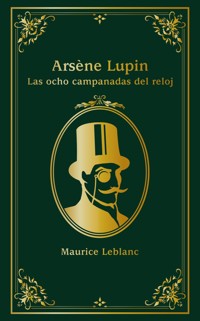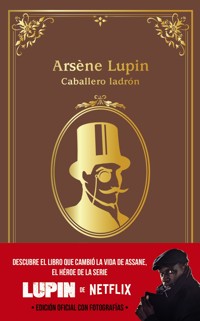
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Lupin
- Sprache: Spanisch
LA NOVELA DE CULTO DE MAURICE LEBLANC EN UNA EDICIÓN ESPECIAL CON FOTOGRAFÍAS DE LA SERIE DE NETFLIX. Arsène Lupin está entre rejas. ¿Significa eso que se han acabado sus aventuras? ¡No! No han hecho más que comenzar. Es ahora cuando la policía debería tener especial cuidado. Lupin es capaz de cambiar de domicilio, de vestuario y de forma de escribir, conoce todos los pasadizos secretos y avisa a sus víctimas antes de robarles. Es un ladrón pero, ante todo, es un caballero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. La detención de Arsène Lupin
2. Arsène Lupin en la cárcel
3. La fuga de Arsène Lupin
4. El viajero misterioso
5. El collar de la reina
6. El siete de corazones
7. La caja fuerte de la señora Imbert
8. La perla negra
9. Herlock Sholmes llega demasiado tarde
Créditos
¡Qué viaje tan peculiar! Y eso que había empezado bien. De hecho, nunca había emprendido un viaje que se presagiase con tan buenos augurios. El Provence es un transatlántico rápido y cómodo, gobernado por los hombres más amables. En él se había reunido lo más selecto de la sociedad. Se entablaban relaciones y se organizaban diversiones. Teníamos la deliciosa impresión de estar alejados del resto del mundo, reducidos a los que estábamos como si nos hallásemos en una isla desconocida y obligados, por tanto, a conocernos mejor.
Y eso hacíamos.
¿Nunca ha pensado el lector en lo que tiene de original e imprevisto que un grupo de seres que el día de antes ni siquiera se conocían vayan, durante varios días, entre el cielo infinito y la inmensidad del mar, a compartir su intimidad y a enfrentarse juntos a la furia del océano, al ataque aterrador de las olas y a la traicionera tranquilidad de las aguas dormidas?
En el fondo, así es, resumiéndola trágicamente, la vida misma, con sus tormentas y su esplendor, su monotonía y su diversidad, y quizá por eso disfrutamos con un ansia desesperada y una fruición tanto más intensa este breve viaje cuyo final ya conocemos nada más empezar.
Sin embargo, desde hace varios años, sucede algo que intensifica especialmente las emociones de la travesía. El islote flotante sigue dependiendo del mundo del que nos creíamos emancipados. Sigue habiendo un vínculo, que se deshace poco a poco en pleno océano, y que poco a poco, en pleno océano, se vuelve a formar. ¡El telégrafo inalámbrico! Una llamada de otro universo, desde el que se reciben noticias de la forma más misteriosa que existe. Si ya la imaginación no era capaz de concebir la existencia de alambres cuyo interior atraviesa el mensaje invisible, este misterio es aún más insondable y más poético: son las alas del viento a las que hay que recurrir para explicar este nuevo milagro.
Así, las primeras horas nos sentimos perseguidos, acompañados, hasta adelantados por esa voz remota que, de cuando en cuando, susurraba a alguno de nosotros palabras lejanas. Dos amigos se comunicaron conmigo. Otros diez o veinte nos enviaron a todos, a través del espacio, su despedida afligida o sonriente.
Ahora bien, el segundo día, a quinientas millas de la costa francesa, una tarde de tormenta, el telégrafo inalámbrico nos trasmitió un comunicado cuyo contenido era el siguiente:
Arsène Lupin a bordo, primera clase, cabello rubio, herida en el antebrazo derecho, viaja solo con el nombre de R...
En ese preciso momento, un fuerte relámpago tronó en el cielo oscuro e interrumpió la corriente eléctrica, de modo que no llegamos a recibir lo que quedaba de mensaje. Del nombre bajo el que se escondía Arsène Lupin solo conocíamos la inicial.
Si se hubiese tratado de cualquier otra noticia, no dudo de que el secreto lo habrían guardado escrupulosamente tanto los empleados de la oficina de telégrafos como el sobrecargo y el comandante. Se trataba de uno de esos acontecimientos que obligan a la más rigurosa discreción. Sin embargo, ese mismo día, sin que nadie pudiera decir cómo se había filtrado la información, todos sabíamos que el famoso Arsène Lupin se ocultaba entre nosotros.
¡Arsène Lupin, entre nosotros! El escurridizo ladrón de cuyas hazañas informaban todos los periódicos desde hacía meses. El enigmático personaje contra el que el viejo Ganimard, nuestro mejor policía, se había enfrentado en un duelo a muerte que se desarrolló de la forma más pintoresca. Arsène Lupin, el disparatado caballero que solo actúa en palacios y salones y que, una noche, entró en el hogar del barón Schormann y se marchó con las manos vacías tras haber dejado su tarjeta con el siguiente escrito: «Arsène Lupin, caballero ladrón, volverá cuando los muebles sean auténticos». Arsène Lupin, el hombre de los mil disfraces: según el día, conductor, tenor, librero, joven de alcurnia, adolescente, anciano, viajante marsellés, médico ruso o torero español.
Imagíneselo: ¡Arsène Lupin yendo y viniendo en el marco relativamente limitado de un transatlántico! Y en las pequeñas dependencias de la primera clase, en las que todos nos encontrábamos con todos, en el salón, en la sala de fumadores... Quizá Arsène Lupin fuese ese caballero... o ese. Mi vecino de mesa. Mi compañero de camarote.
—Y así vamos a estar otros cinco días más —gritó al día siguiente Nelly Underdown—. ¡Es intolerable! Espero que lo detengan—. Y dirigiéndose a mí—: A ver, señor d’Andrézy, usted que se lleva bien con el comandante, ¿no sabe nada?
Ojalá hubiese sabido algo para complacer a Nelly, una de esas magníficas criaturas que, vayan a donde vayan, siempre ocupan el lugar más a la vista de todos. Cuya belleza deslumbra tanto como su fortuna. Que tienen acólitos, admiradores, entusiastas.
Creció en París con su madre francesa, hasta que se marchó a Chicago con su padre, el millonario Underdown. La acompañaba una amiga, lady Jerland.
Desde el primer momento, me había postulado como candidato a un amorío, pero, con las confianzas precoces del viaje, su encanto me perturbó de forma repentina y, cuando me miraba con esos grandes ojos negros, me enternecía demasiado como para considerarla solo una aventura. No obstante, recibía mis reverencias con una actitud favorable. Se dignaba a reírse de mis agudezas y se interesaba por mis anécdotas, y parecía reaccionar con ligera simpatía al afán que mostraba yo por ella.
Solo me preocupaba un único rival: un joven bastante apuesto, elegante y reservado, cuyo humor taciturno parecía en ocasiones preferir Nelly por encima de mis modales parisinos más extravertidos.
Precisamente formaba parte del grupo de admiradores que rodeaba a Nelly mientras me interrogaba. Nos hallábamos en el puente, cómodamente sentados en mecedoras. La tormenta del día anterior había despejado el cielo, y hacía un tiempo maravilloso.
—No sé nada en concreto, señorita —le respondí—, pero ¿no podríamos llevar a cabo la investigación nosotros mismos, igual que haría el viejo Ganimard, el archienemigo de Arsène Lupin?
—¡Ah! Se está precipitando.
—¿En qué? ¿Acaso es tan complicado el problema?
—Muy complicado.
—Se olvida de los elementos con los que contamos para resolverlo.
—¿Qué elementos?
—Primero, el apellido que utiliza Lupin empieza por «r».
—No es una pista muy clara.
—Segundo, viaja solo.
—Si eso le aclara algo...
—Tercero, es rubio.
—¿Y bien?
—Pues que solo tenemos que consultar la lista de pasajeros y proceder a descartar.
Llevaba la lista en el bolsillo. La saqué y la repasé.
—En principio, veo que hay trece personas a cuya inicial debemos prestar atención.
—¿Solo trece?
—En primera clase, sí. De esos tres apellidos que empiezan por «r», como puede comprobar, nueve vienen acompañados por mujeres, hijos o criados. Solo nos quedan cuatro personas: el marqués de Raverdan...
—Secretario de la embajada —interrumpió Nelly—. Lo conozco.
—El comandante Rawson...
—Mi tío —dijo uno de los presentes.
—El señor Rivolta...
—Presente —gritó un italiano cuyo semblante desaparecía bajo una preciosa barba negra.
Nelly se echó a reír.
—El caballero no es precisamente rubio.
—Pues entonces —continué—, nos vemos obligados a llegar a la conclusión de que el culpable es el último de la lista.
—¿Es decir...?
—Es decir, el señor Rozaine. ¿Alguien conoce a Rozaine?
Nadie respondió. Pero Nelly interpeló al joven taciturno cuya constante cercanía a ella me atormentaba:
—¿Y bien, señor Rozaine? ¿No va a responder?
Todos lo miramos. Era rubio.
Debo reconocer que me dio un leve vuelco el corazón, y el silencio incómodo presente entre nosotros indicaba que los demás asistentes también sufrían esa misma sensación de ahogo. Era una situación absurda, porque no había nada en la apariencia de aquel caballero que hiciese que sospechásemos de él.
—¿Que por qué no respondo? —dijo—. Porque, en vista de cómo me apellido, de que viajo solo y del color de mi pelo, yo ya había llevado a cabo una investigación semejante y había llegado al mismo resultado. Así que creo que deberían detenerme.
Pronunció aquellas palabras con un curioso gesto en el rostro. Sus labios finos como dos líneas rectas se achicaron aún más y palidecieron, y los ojos se le inyectaron en sangre.
Estaba claro que bromeaba. Sin embargo, nos impresionaban su fisonomía y su actitud. Una ingenua Nelly le preguntó:
—Y herida no tiene, ¿verdad?
—Cierto —contestó—. No tengo ninguna herida.
Con un gesto nervioso, se remangó para mostrar el brazo. Pero entonces me di cuenta de algo. Nelly y yo nos miramos a los ojos: había enseñado el brazo izquierdo.
Cuando me disponía a señalarlo, un incidente desvió nuestra atención. Lady Jerland, la amiga de Nelly, venía corriendo.
Se la veía conmocionada. Nos congregamos todos a su alrededor y a duras penas consiguió balbucear:
—¡Mis joyas! ¡Mis perlas! ¡Se lo han llevado todo!
No, no se lo habían llevado todo, como supimos después; curiosamente, se habían permitido escoger.
De una estrella de diamantes, un colgante de rubíes, collares y pulseras, habían robado no las piedras más grandes, sino las más finas, las más preciosas: las que tenían mayor valor y ocupaban menos espacio. Ahí estaban los engastes, en la mesa. Los vi yo y los vieron todos, despojados de sus joyas como las flores a las que arrancan los pétalos más hermosos, relucientes y coloridos.
Y, para ejecutar su maniobra, había hecho falta, mientras lady Jerland tomaba el té, a plena luz del día y en un pasillo muy frecuentado, reventar la puerta del camarote, buscar una bolsita escondida adrede al fondo de una sombrerera, abrirla y escoger.
Entre nosotros solo había un sentir. Entre todos los pasajeros solo había una opinión una vez descubierto el robo: era obra de Arsène Lupin. Era su modo de actuar, complejo, misterioso, inconcebible y, sin embargo, lógico, pues, aunque era difícil ocultar el estorboso volumen de la totalidad de las joyas, la molestia era mucho menor en el caso de diminutos objetos independientes, como perlas, esmeraldas y zafiros.
En la cena, sucedió lo siguiente: a derecha e izquierda de Rozaine, los asientos estaban vacíos. Y por la noche supimos que el comandante lo había hecho llamar.
Su detención, que nadie puso en duda, provocó un verdadero alivio. Al fin podíamos respirar tranquilos. Esa noche, jugamos y bailamos. Nelly en particular demostró una sorprendente alegría que me hizo darme cuenta de que, aunque las reverencias de Rozaine pudieron haberle agradado en un principio, ya apenas se acordaba de ellas. Su encanto terminó de conquistarme. Hacia medianoche, bajo la serena claridad de la luna, le comuniqué mi entrega con una emoción que no pareció desagradarle.
Pero, al día siguiente, para sorpresa general, averiguamos que los cargos presentados contra Rozaine no bastaban y que quedaba libre.
Era hijo de un importante comercial de Burdeos y había mostrado sus papeles perfectamente en regla. Además, no había ni rastro de heridas en los brazos.
—¡Papeles! ¡Certificados de nacimiento! —exclamaban los enemigos de Rozaine—. ¡Arsène Lupin los tiene a puñados! En cuanto a la herida, puede ser que no la tenga... o que haya borrado su rastro.
Se argüía que, a la hora del robo, se podía demostrar que Rozaine estaba paseando por la cubierta, a lo que los objetores respondían:
—¿Creen que un hombre con el temple de Arsène Lupin tiene la necesidad de asistir a los robos que comete?
Además, aparte de toda consideración ajena, había un argumento sobre el que ni los más escépticos podían comentar. ¿Quién salvo Rozaine viajaba solo, era rubio y tenía un apellido que empezaba por «r»? ¿A quién señalaba el telegrama si no era a Rozaine?
Cuando Rozaine, minutos antes de la comida, se atrevió a dirigirse hacia nuestro grupo, Nelly y lady Jerland se levantaron y se marcharon.
Tenían miedo de verdad.
Una hora después, una circular manuscrita pasó de mano en mano entre los empleados de a bordo, marineros y viajeros de todas las clases: Louis Rozaine ofrecía una suma de diez mil francos a quien desenmascarase a Arsène Lupin o encontrase al poseedor de las piedras robadas.
—Y si nadie me protege contra ese bandido —declaró Rozaine al comandante—, tendré que hacer yo su trabajo.
Rozaine contra Arsène Lupin, o, más bien, según se decía, Arsène Lupin contra sí mismo; una batalla de lo más interesante.
Batalla que duró dos días.
Se vio a Rozaine deambular de un lado a otro, mezclarse entre el personal, interrogar, fisgonear. Se vio a su sombra merodear por la noche.
El comandante, por su parte, se mostraba enérgico y activo. De arriba abajo, por cada rincón, registró todo el barco. Inspeccionó todos los camarotes, sin excepción, con el pretexto de que los objetos podían estar ocultos en cualquier parte, salvo en el camarote del culpable.
—Se acabará averiguando algo, ¿no? —me preguntó Nelly—. Por muy mago que sea, no puede hacer invisibles los diamantes y las perlas.
—Espero que sí —le respondí—, o habrá que mirar dentro del ala de los sombreros, el dobladillo de los chalecos y todo lo que llevamos encima.
Le enseñé mi Kodak, una 9 × 12 con la que no me cansaba de fotografiarla en las actitudes más diversas.
—¿No cree que en un aparato poco más grande que este podrían caber todas las piedras preciosas de lady Jerland? Solo tendría que fingir hacer fotos y listo.
—No obstante, siempre he oído que no hay ladrón que no deje pistas tras de sí.
—Sí que lo hay: Arsène Lupin.
—¿Por qué?
—¿Que por qué? Porque no solo piensa en el robo que va a cometer, sino también en todas las circunstancias que podrían delatarlo.
—Antes se le veía a usted más confiado.
—Hasta que lo he visto actuar.
—Entonces, ¿qué es lo que cree?
—Creo que estamos perdiendo el tiempo.
De hecho, las investigaciones no dieron sus frutos, o, más bien, los frutos que dieron no se correspondían con el esfuerzo general: le robaron el reloj al comandante.
Este, furioso, intensificó el empeño y vigiló aún más de cerca a Rozaine, al que ya había interrogado varias veces. Al día siguiente, irónicamente, se encontró el reloj entre los cuellos desmontables del subcomandante.
La situación era inverosímil, puro reflejo del humor de Arsène Lupin, ladrón, pero también un mero aficionado. Ciertamente trabajaba por placer y por vocación, pero también por diversión. Daba la impresión de entretenerse con la obra que interpretaba y, entre bastidores, reírse a carcajadas de sus ocurrencias y de las situaciones por él provocadas.
Estaba claro que era un artista en lo suyo, y, cuando observaba yo a Rozaine, oscuro y pertinaz, y pensaba en los dos papeles que sin duda interpretaba este curioso personaje, no podía sino hablar de él con cierta admiración.
Ahora bien, la penúltima noche, el oficial de guardia oyó quejidos en la zona más oscura del puente y se acercó. Allí yacía un hombre, con la cabeza cubierta por una gruesa bufanda gris y las muñecas atadas con un fino cordel.
Lo desataron, lo pusieron en pie y no escatimaron en cuidados.
Ese hombre era Rozaine.
Lo habían asaltado durante una de sus expediciones, abatido y desvalijado. Una tarjeta de visita clavada a la ropa con un alfiler rezaba:
Arsène Lupin acepta con gratitud los diez mil francos del señor Rozaine.
En realidad, la billetera robada contenía veinte billetes de mil.
Como era natural, se acusó a la víctima de haber fingido el ataque contra sí mismo. Sin embargo, además de que era imposible que él solo se hubiese podido atar de semejante forma, se llegó a la conclusión de que la letra de la tarjeta era totalmente distinta a la letra de Rozaine y, por el contrario, era prácticamente idéntica a la de Arsène Lupin, tal y como se mostraba en un viejo diario encontrado a bordo.
De este modo, Rozaine dejó de ser Arsène Lupin. Rozaine era Rozaine, hijo de un comercial de Burdeos, y la presencia de Arsène Lupin se confirmaba una vez más con aquel acto temible.
Cundió el pánico en el barco. Nadie se atrevió a quedarse a solas en el camarote y mucho menos aventurarse a los lugares más recónditos. Por prudencia, los pasajeros se juntaban con aquellos en los que más confiaban y, aun así, un recelo instintivo separaba a las amistades más cercanas. La amenaza no procedía de un individuo aislado y, por ende, menos peligroso. Ahora Arsène Lupin era todo el mundo. Nuestra imaginación exaltada le atribuía poderes milagrosos e ilimitados. Lo suponíamos capaz de hacerse pasar por la persona más inesperada: el comandante Rawson o el noble marqués de Raverdan o incluso, puesto que ya no nos ceñíamos a la inicial acusadora, cualquier otra persona, ya fuese mujer, niño o criado.
Los primeros comunicados que llegaron no aportaron ninguna novedad, o, por lo menos, el comandante no nos hacía partícipe de ellas, y el silencio no nos tranquilizaba precisamente.
El último día se nos hizo interminable. Vivíamos nerviosos, esperando una desgracia. Esta vez no sería un robo ni una simple agresión: sería un crimen, una muerte. Nadie pensaba que Arsène Lupin fuera a limitarse a dos hurtos insignificantes. Dueño absoluto del buque, demostrada la impotencia de las autoridades, podía conseguir todo lo que se propusiese; todo le estaba permitido y disponía de bienes y existencia.
Reconozco que fueron unas horas maravillosas para mí, pues me valieron la confianza de Nelly. Impresionada por los numerosos acontecimientos, y de naturaleza ya inquieta, buscaba de forma espontánea a mi lado una protección y una seguridad que estaba feliz de ofrecerle.
En el fondo, daba gracias por la presencia de Arsène Lupin. ¿Acaso no nos habíamos conocido mejor gracias a él? ¿Acaso no tenía el derecho de abandonarme a los más dulces sueños gracias a él? Sueños de amor y sueños menos utópicos, debo confesar. Los Andrézy somos de un buen linaje de Poitiers, pero hemos perdido prestigio, y no me parece indigno de un caballero pensar en devolverle a su nombre el lustre perdido.
Y sentía que estos sueños no disgustaban a Nelly. Sus ojos sonrientes me autorizaban a tenerlos, pero la dulzura de su voz me pedía que esperase.
Hasta el último momento, con los codos apoyados en la borda, permanecimos el uno junto a la otra, mientras la costa americana vagaba ante nosotros.
Se habían interrumpido los registros. Permanecíamos a la espera. Desde la primera clase hasta el entrepuente en el que se arremolinaban los emigrantes, esperábamos a que llegase el ansiado momento en que se nos explicase el irresoluble enigma. ¿Quién era Arsène Lupin? ¿Bajo qué nombre, bajo qué máscara se escondía el famoso Arsène Lupin?
Y el ansiado momento llegó. Ni aun viviendo cien años olvidaría el menor de los detalles.
—Qué pálida la veo, señorita Nelly —le dije a mi acompañante, que, tambaleante, se apoyaba en mi brazo.
—Y a usted —me contestó— lo veo distinto.
—¡Y que lo diga! Estoy muy feliz de vivir junto a usted un momento tan apasionante como este, señorita Nelly. Estoy seguro de que me va a costar olvidarla.
Nelly no me escuchaba, jadeante y febril. Se desplegó la pasarela, pero, antes de que pudiésemos cruzarla, subieron a bordo agentes aduaneros, hombres de uniforme y carteros.
Nelly balbuceó:
—No me sorprendería si descubriesen que Arsène Lupin se ha escapado durante la travesía.
—Quizá prefiera la muerte al deshonor y ahogarse en el Atlántico antes de que lo detengan.
—No se burle —dijo molesta.
De repente, me estremecí, y, puesto que me preguntó, le respondí:
—¿Ve a ese hombrecillo que está en pie junto a la pasarela?
—¿Con paraguas y levita verde oliva?
—Es Ganimard.
—¿Ganimard?
—Sí, el famoso policía que juró que detendría con sus propias manos a Arsène Lupin. Supongo que a este lado del océano no tenían información y, casualmente, Ganimard estaba aquí. No le gusta que nadie se ocupe de sus asuntos.
—Entonces, ¿seguro que van a detener a Arsène Lupin?
—¿Quién sabe? Ganimard solo lo ha visto caracterizado y disfrazado. A menos que conozca el nombre que está usando.
—¡Ah! —dijo con esa curiosidad femenina algo cruel—. Ojalá pudiera ver cómo lo detienen.
—Paciencia. Seguramente Arsène Lupin ya se haya percatado de la presencia de su enemigo. Preferirá salir de los últimos, cuando el viejo ya esté cansado.
Empezaron a desembarcar, y Ganimard, apoyado en el paraguas con gesto indiferente, no parecía prestar atención a la multitud que se amontonaba entre las barandillas. Me fijé en que un oficial de abordo, situado detrás de él, le hablaba de vez en cuando.
Pasaron el marqués de Raverdan, el comandante Rawson, el italiano Rivolta y muchos otros. Y vi aproximarse a Rozaine.
¡Pobre Rozaine! No parecía recuperado de sus infortunios.
—Quizá sea él, de todas formas —me dijo Nelly—. ¿Qué opina usted?
—Opino que sería muy interesante tener en una misma fotografía a Ganimard y a Rozaine. Cójame la cámara, que yo voy muy cargado.
Se la entregué, pero no le dio tiempo a tomar ninguna foto antes de que Rozaine se marchase. El oficial le dijo algo a Ganimard al oído y este se encogió levemente de hombros cuando Rozaine pasó de largo.
Dios bendito, ¿quién sería Arsène Lupin?
—Eso —dijo la joven en voz alta—. ¿Quién será?
Solo quedaban unas veinte personas. Nelly las contemplaba una por una, con el temor y la confusión de que él no se encontrase entre esos veinte pasajeros.
Le dije:
—No podemos seguir esperando.
La joven echó a andar y yo la seguí, pero apenas habíamos avanzado unos metros antes de que Ganimard nos cortase el paso.
—¿Qué ocurre? —exclamé.
—Un momento, caballero. ¿Tiene usted prisa?
—Acompaño a la señorita.
—Un momento —repitió con impaciencia en la voz.
Me examinó minuciosamente antes de decirme, mirándome a los ojos:
—Es usted Arsène Lupin, ¿verdad?
Me eché a reír.
—No, soy Bernard d’Andrézy.
—Bernard d’Andrézy falleció hace tres años en Macedonia.
—Si Bernard d’Andrézy estuviera muerto, yo no estaría en este mundo, y no es el caso. Mire mi documentación.
—Es la documentación del Bernard d’Andrézy original. Será un placer explicarle cómo ha llegado a sus manos.
—¡Está usted loco! Arsène Lupin embarcó usando un nombre falso que empezaba por «r».
—Exacto, un truco de los suyos; una pista falsa. Es usted muy hábil, amigo mío. Pero esta vez la fortuna le ha dado la espalda. Vamos, Lupin. Dé la cara.
Dudé por un segundo. Con un gesto seco, me golpeó el antebrazo derecho y dejé escapar un grito de dolor. Me había dado en la herida aún mal curada que apuntaba el telegrama.
En fin, tenía que resignarme. Me volví hacia Nelly, que escuchaba lívida y tambaleante.
Me miró a los ojos antes de bajar la vista a la Kodak que le había entregado. Hizo un gesto brusco y tuve la impresión, o, mejor dicho, la seguridad, de que de repente lo entendió todo. Sí, entre las finas paredes de cuero negro, en los huecos del pequeño objeto que, por precaución, había dejado en sus manos antes de que Ganimard me detuviese, se hallaban los veinte mil francos de Rozaine y las perlas y los diamantes de lady Jerland.
Juro que, en ese momento solemne, mientras me rodeaban Ganimard y dos de sus acólitos, todo me fue indiferente: la detención, la hostilidad de los presentes... Todo menos una cosa: la decisión que iba a tomar Nelly con respecto al bien que le había confiado.
No cabía duda de que lo único que tenían contra mí era esa prueba material y decisiva, pero ¿optaría Nelly por entregarla?
¿Me traicionaría? ¿Estaría perdido por su culpa? ¿Actuaría como un enemigo al que no perdonaría jamás o como una mujer con recuerdos y cuyo menosprecio quedaría apaciguado por un poco de indulgencia y simpatía involuntaria?
La joven pasó de largo y me despedí de ella con discreción, sin pronunciar una sola palabra. Se mezcló con los demás viajeros y se dirigió hacia la pasarela, con mi Kodak en la mano.
«Seguramente —pensé— en público no se atreva. Es cuestión de tiempo que la entregue».
Pero, en mitad de la pasarela, en un movimiento de torpeza fingida, la dejó caer al agua, entre las paredes del muelle y el casco del barco.
Entonces la vi alejarse.
Su hermosa silueta se perdió entre la multitud y la vi asomarse una última vez antes de desaparecer. Había terminado para siempre.
Por un instante permanecí inmóvil, triste a la vez que inundado por una tierna compasión, y suspiré, para sorpresa de Ganimard.
—Una pena que no sea usted un hombre honrado.
Así fue como, una tarde de invierno, Arsène Lupin me contó la historia de su detención. Los caprichosos contratiempos cuyo relato escribiré algún día habían forjado entre nosotros una relación... ¿de amistad, se podría decir? Sí, me atrevo a creer que Arsène Lupin me honra con su amistad y que por eso a veces acude a mi casa sin avisar, trayendo consigo, en el silencio de mi despacho, su alegría juvenil, el resplandor de su apasionante vida y el buen humor de aquel para quien el destino solo tiene preparados favores y sonrisas.
¿Cómo podría describirlo? Veinte veces he visto a Arsène Lupin y veinte veces me he encontrado con un ser diferente, o, mejor dicho, el mismo ser, del que veinte espejos me han reflejado unas tantas imágenes deformadas, cada una con sus particularidades, su forma especial del rostro, su propio gesto, su silueta y su carácter.
—Ni yo —me dice— sé ya muy bien quién soy. No me reconocería en el espejo.
Una genialidad, cierto, y una paradoja, pero verdadera para quienes lo conocen y que ignoran sus infinitos recursos, su paciencia, sus destrezas en el maquillaje, su prodigiosa facultad de transformar las proporciones de su rostro e incluso modificar sus rasgos.
—¿Por qué —dice— tener un aspecto concreto? ¿Por qué no evitar el peligro de una apariencia siempre idéntica? Mis actos ya me definen lo suficiente.
Y aclara, con cierto toque de orgullo:
—Me alegro de que nadie pueda jamás afirmar con total certeza: «He aquí Arsène Lupin». Lo que busco es que puedan decir, sin miedo a equivocarse: «Eso es obra de Arsène Lupin».
Estas son algunas de las acciones, algunas de las aventuras, que intento reconstruir, según las revelaciones que tuvo la cortesía de concederme algunas tardes de invierno en el silencio de mi despacho.
No hay turista que se precie que no conozca las orillas del Sena ni se fije, en su trayecto de las ruinas de Jumièges a las de Saint-Wandrille, en el curioso y diminuto castillo feudal de Malaquis, asentado con orgullo en su roca, en pleno río. El arco de uno de los puentes lo comunica con la carretera, y la base de sus torrecillas oscuras se confunde con el granito que soporta su peso: un bloque enorme desprendido de no sé sabe qué montaña y trasladado hasta ese punto en alguna extraordinaria convulsión. A su alrededor, las aguas tranquilas del magnífico río juguetean entre los juncos, y las aguzanieves tiemblan subidas a los húmedos guijarros.
La historia de Malaquis es tan dura como su nombre1 y tan abrupta como su silueta. Solo constan combates, asedios, asaltos, rapiñas y masacres. En las veladas del país de Caux, se recuerdan entre escalofríos los crímenes que se cometieron, se cuentan misteriosas leyendas y se habla del famoso túnel que antaño comunicaba la abadía de Jumièges y la mansión de Agnès Sorel, la amante de Carlos VII.
En esta antigua guarida de héroes y granujas vive el barón Nathan Cahorn, o el barón Satán, como se le llamaba en la Bolsa, en la que se hizo rico quizá demasiado rápido. Los señores de Malaquis, arruinados, tuvieron que venderle, a cambio de un mendrugo de pan, la residencia de sus ancestros. En ella instaló su magnífica colección de muebles, cuadros, lozas y esculturas de madera. Vive él solo, con tres viejos criados. Nunca ha entrado nadie más. Nadie ha contemplado, en la decoración de esas salas antiguas, los tres Rubens que posee, los dos Watteau, el sillón de Jean Goujon y tantas otras maravillas arrebatadas a base de billetes a los más ricos asiduos a las subastas.
El barón Satán tiene miedo, no por él, sino por los tesoros acumulados con una pasión tenaz y con la perspicacia de un aficionado al que ni los comerciantes más avispados pueden vanagloriarse de haber inducido a error. Adora sus posesiones. Las adora con crudeza, como los avaros, y con celos, como los enamorados.
Todos los días, al atardecer, cierran con llave las cuatro puertas acorazadas que controlan los dos extremos del puente y la entrada al patio de armas. Al menor contacto, un timbre eléctrico vibraría en el silencio. Del lado del Sena, no hay nada que temer, pues la roca se erige muy abruptamente.
Sin embargo, un viernes de septiembre, se presentó el cartero como de costumbre ante el puente, y, según lo habitual, el barón entreabrió el pesado batiente.
Examinó al hombre tan minuciosamente como si aún no conociera, después de tantos años, aquel amable rostro feliz y su mirada socarrona de pueblerino. El cartero le dijo entre risas:
—Vuelvo a ser yo, señor barón. No me han quitado el mono y la gorra para hacerse pasar por mí.
—Nunca se sabe —murmuró Cahorn.
El cartero le entregó un montón de diarios antes de añadir:
—Señor barón, le traigo una novedad.
—¿Una novedad?
—Una carta, y certificada, además.
El barón, solo, sin amigos ni nadie que se interesase por él, nunca recibía cartas, por lo que directamente aquel acontecimiento se le antojó de un mal agüero del que era menester preocuparse. ¿Quién sería el misterioso remitente que lo acosaba en su refugio?
—Tiene que firmar, señor barón.
Firmó refunfuñando, tomó la carta, esperó a que el cartero hubiese desaparecido en la curva de la carretera y, tras pasear de un lado a otro unos segundos, se apoyó contra el parapeto del puente y abrió el sobre. Dentro había una hoja de papel cuadriculado con el siguiente encabezado escrito a mano: «Cárcel de la Santé, París». Se fijó en la firma: «Arsène Lupin». Atónito, leyó:
Señor barón:
En la galería que comunica sus dos salones, hay un cuadro de Philippe de Champaigne de excelente factura que me agrada enormemente. Sus Rubens son también de mi gusto, así como su pequeño Watteau.En el salón de la derecha, me he fijado en el aparador Luis XIII, las tapicerías de Beauvois, el velador de estilo imperio de Jacob y el baúl renacentista. En el de la izquierda, toda la vitrina de joyas y miniaturas.
Por esta vez, me conformaré con estos objetos, que, creo, serán de fácil circulación. Por ello, le ruego que los embale de la forma adecuada y los envíe a mi nombre (portes pagados), a la estación de Batignolles, antes de las ocho. De lo contrario, procederé yo mismo a su traslado la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Y, como es justo, no me conformaré con los objetos ya indicados.
Le ruego que me disculpe por las molestias. Le envío todos mis respetos.
Arsène Lupin
P.D.: No me envíe el Watteau grande. Aunque le pagase treinta mil francos a la casa de subastas, no es más que una copia. El original lo quemó Barras durante una orgía en la época del directorio. Compruébelo en las memorias inéditas de Garat.
Tampoco quiero el collar de estilo Luis XV, de cuya autenticidad dudo.
La carta dejó trastornado al barón Cahorn. Si hubiese llevado cualquier otra firma, ya lo habría alarmado lo suficiente, pero, por si fuera poco, la firmaba Arsène Lupin.
Como lector asiduo de la prensa, al corriente de todo lo que acontecía en el mundo en cuestiones de robos y delincuencia, conocía todas las hazañas del infernal ladrón. Igualmente, sabía que Lupin, detenido en Norteamérica por su enemigo Ganimard, estaba en la cárcel. En la prensa se informaba de su juicio; ¡y menuda condena! Pero también sabía que de él se podía esperar cualquier cosa. Además, el conocimiento perfecto del castillo y de la disposición de los cuadros y los muebles era un temible indicio. ¿Quién le había informado de cosas que nadie más había visto?