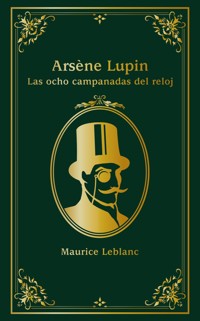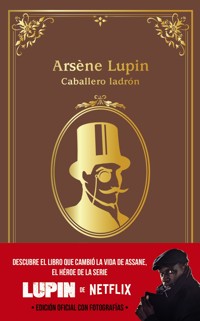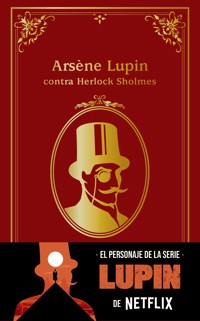
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Lupin
- Sprache: Spanisch
El personaje de culto de Maurice Leblanc que ha inspirado la serie LUPIN de Netflix. Este volumen recopila las novelas La dama rubia y La lámpara judía. Cuando Arsène Lupin, el ladrón despreocupado y audaz, se enfrenta a Herlock Sholmes, parodia del famoso detective británico, el encuentro promete ser inolvidable. Después del robo de un diamante azul de valor incalculable, los dos hombres competirán en inteligencia y estrategia. ¿Quién tendrá la última palabra?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Marcel L’Heureux, como muestra de mi afecto.
M. L.
Índice
Episodio primero. La dama rubia
1. El número 514, serie 23
2. El diamante azul
3. Herlock Sholmes inicia las hostilidades
4. Una luz en la oscuridad
5. Un secuestro
6. La segunda detención de Arsène Lupin
Episodio segundo. La lámpara judía
1. La provocación
2. El duelo
Créditos
Episodio primero
LA DAMA RUBIA
El ocho de diciembre del año pasado, el señor Gerbois, profesor de Matemáticas en el instituto de Versalles, desempolvó, entre el batiburrillo de una tienda de antigüedades, un pequeño escritorio de caoba que le gustó por lo numeroso de sus cajones.
«Me viene de perlas para el cumpleaños de Suzanne», pensó.
Y como se las ingeniaba, en la medida de sus modestos recursos, para agradar a su hija, negoció el precio y abonó la cantidad de sesenta y cinco francos.
Mientras daba su dirección, un joven de atuendo elegante, que fisgoneaba a izquierda y derecha, vio el mueble y preguntó:
—¿Cuánto?
—Ya está vendido —replicó el vendedor.
—Ah, ¿al caballero, quizá?
Gerbois lo saludó y, aún más feliz de haber adquirido el mueble ahora que lo pretendía un prójimo, se marchó.
Pero apenas había recorrido unos pasos en la calle cuando se le acercó el joven, quien, sombrero en mano y con un tono del todo cortés, le dijo:
—Le pido perdón, caballero, pero me gustaría hacerle una pregunta indiscreta: ¿buscaba usted ese escritorio en concreto?
—No. Buscaba una báscula de segunda mano para los experimentos de física.
—Entonces, no le interesa mucho.
—Me interesa; eso es todo.
—¿Porque es antiguo, quizá?
—Porque es práctico.
—En tal caso, ¿estaría dispuesto a cambiarlo por un escritorio igual de práctico, pero en mejor estado?
—Este está en buen estado, así que me parece absurdo cambiarlo.
—Sin embargo...
Gerbois es un hombre fácilmente irascible y de carácter hosco, así que respondió de malas maneras:
—Le ruego, caballero, que no insista.
El desconocido se plantó delante de él.
—Ignoro el precio que ha pagado, caballero, pero le ofrezco el doble.
—No.
—El triple.
—Ah, dejémoslo ahí —alzó la voz el profesor, impaciente—. Me pertenece y no está a la venta.
El joven lo miró fijamente, con un semblante que Gerbois no olvidaría, y a continuación, sin mediar palabra, dio media vuelta y se marchó.
Una hora después le llevaron el mueble a la casita en la que residía, en la carretera a Viroflay. Llamó a su hija.
—Para ti, Suzanne, si te sirve.
Suzanne era una hermosa muchacha, expresiva y alegre. Corrió a los brazos de su padre y lo abrazó con tanta felicidad como si le hubiera regalado un obsequio de la realeza.
Esa misma tarde, tras haberlo emplazado en su dormitorio con la ayuda de Hortense, la empleada doméstica, limpió los cajones y guardó en ellos con esmero sus documentos, la cajita llena de sobres, su correspondencia, su colección de postales y algunos recuerdos furtivos que conservaba en honor de su primo Philippe.
Al día siguiente, a las siete y media, Gerbois se marchó al instituto. A las diez, Suzanne, como era costumbre, lo esperaba a la salida, y al hombre le alegraba enormemente divisar, en la acera de enfrente de la verja, su figura grácil y su sonrisa infantil.
Regresaron juntos a casa.
—¿Y el escritorio?
—¡Una auténtica maravilla! Hortense y yo hemos pulido los herrajes. Parecen de oro.
—Entonces, ¿estás contenta?
—¡Claro que estoy contenta! Tanto que no sé cómo he podido vivir sin él hasta ahora.
Mientras atravesaban el jardín que precede a su casa, el señor Gerbois le propuso:
—¿Vamos a verlo antes de comer?
—Sí, qué buena idea.
Fue ella quien subió la primera, pero, nada más llegar al umbral de su dormitorio, dejó escapar un grito de horror.
—¿Qué ha pasado? —balbuceó Gerbois.
Entonces entró él también en la estancia. El escritorio había desparecido.
Lo que más sorprendió al juez de instrucción fue la sencillez de los métodos empleados, digna de admiración. Tras la marcha de Suzanne, y mientras la empleada doméstica hacía la compra, un comisionista provisto de placa —los vecinos la vieron— aparcó su carreta delante del jardín y llamó dos veces. Los vecinos, que desconocían que la empleada no estaba en casa, no sospecharon en absoluto, de modo que el individuo llevó a cabo su labor en la más absoluta tranquilidad.
Hay que destacar un detalle: no se dañó ni un solo armario ni se desplazó de su sitio ni un solo reloj. De hecho, el monedero de Suzanne, que había dejado sobre el mármol del escritorio, se halló encima de la mesa de al lado, junto con las monedas de oro que contenía. Así pues, el móvil del robo había quedado claramente determinado, lo que lo hacía aún más inexplicable, pues ¿para qué correr tantos riesgos por un botín tan minúsculo?
La única pista que pudo proporcionar el profesor fue el incidente del día anterior.
—De inmediato, el joven manifestó ante mi rechazo una exagerada oposición, y tuve la clara impresión de que me amenazó al marcharse.
La declaración fue muy imprecisa. Interrogaron al vendedor, que dijo no conocer ni al uno ni al otro de los caballeros. En cuanto al objeto, lo había adquirido por cuarenta francos en Chevreuse, en una venta tras un fallecimiento, y consideraba haberlo revendido por su justo valor. La investigación posterior no sacó nada más en claro.
Sin embargo, Gerbois seguía convencido de que había sufrido una gran pérdida. Debía de haber escondida una fortuna en el doble fondo de un cajón, y ese era el motivo por el que el joven, conocedor del escondrijo, había actuado con semejante decisión.
—¡Mi pobre padre! ¡Todo lo que podríamos haber hecho con semejante fortuna! —repetía Suzanne.
—¡Y tanto! Con semejante dote, habrías aspirado a las más altas posibilidades.
Suzanne, que limitaba sus pretensiones a su primo Philippe, quien era una posibilidad lamentable, suspiraba con amargura. Y así continuó la vida en la casita de Versalles: menos feliz, menos despreocupada y ennegrecida por los remordimientos y las decepciones.
Transcurrieron dos meses. Y de repente, uno tras otro, se sucedieron los acontecimientos más graves: una serie imprevista de venturas y tragedias.
El uno de febrero, a las cinco y media, Gerbois, que acababa de llegar a casa con un periódico en la mano, se sentó, se puso las gafas y comenzó a leer. Como no le interesaba la política, pasó la página. De inmediato le llamó la atención un artículo titulado «Tercer sorteo de la lotería de las Asociaciones de Prensa. El número 514, serie 23, ha ganado un millón...».
El periódico se le cayó de las manos. Las paredes le temblaban delante de los ojos y se le detuvo el corazón. El número 514, serie 23, era su número. Lo había comprado por casualidad, por hacerle un favor a un amigo, ya que no creía en los favores del destino. Y, mira por dónde, ¡había ganado!
A toda prisa, fue a por su libreta. El número 514, serie 23, se había calcado en la primera página del cuaderno. Pero ¿dónde estaba el billete?
Corrió hacia su despacho para buscar la cajita de sobres entre los que había guardado el preciado billete, y en la misma entrada se detuvo en seco, tambaleándose de nuevo y con el corazón en un puño: la caja de sobres había desaparecido y, aterrado, se dio cuenta al instante de que hacía semanas que no la veía. Llevaba semanas sin verla ante sí cuando corregía los deberes de sus alumnos.
Se oyó un ruido de pasos en la gravilla del jardín. Gerbois gritó:
—¡Suzanne! ¡Suzanne!
La joven venía corriendo y subió a toda prisa las escaleras, mientras su padre balbuceaba con la voz ahogada:
—Suzanne... La caja... ¿La caja de sobres?
—¿Cuál?
—La del Louvre, que me traje un jueves y que estaba en esta mesa.
—Acuérdate, padre, de que la guardamos juntos.
—¿Cuándo?
—La tarde... ya sabes. La víspera del día...
—Pero ¿dónde? Dime. Me va a dar algo.
—¿Dónde? Pues en el escritorio.
—¿En el escritorio robado?
—Sí.
—¡En el escritorio robado!
Repitió aquellas palabras en voz baja con horror, antes de tomar a su hija de la mano y, en voz aún más baja, decirle:
—Contenía un millón, hija mía.
—¡Ah! Padre, ¿por qué no me lo dijiste? —murmuró con ingenuidad.
—¡Un millón! —repitió—. Era el número ganador del sorteo de la prensa.
Los arrolló la magnitud de la tragedia, y, durante largo rato, guardaron un silencio que ninguno tuvo el valor de romper.
Por fin Suzanne se pronunció:
—Pero, padre, lo puedes cobrar igualmente.
—¿Cómo? ¿Con qué pruebas?
—¿Se necesitan pruebas?
—¡Por supuesto!
—¿Y no tienes?
—Sí, tengo una.
—¿Y bien?
—Estaba en la caja.
—¿En la caja desaparecida?
—Sí. Y es el otro quien lo cobrará.
—Pero eso sería una barbaridad. Padre, ¿podrías enfrentarte a él?
—¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Debe de ser un hombre muy fuerte. Posee numerosos recursos. Acuérdate de lo del mueble.
Se puso en pie de un brinco y, golpeando el suelo con el talón, dijo:
—¡Pues no! No se va a quedar con el millón. ¿Por qué se lo iba a quedar? Al fin y al cabo, por diestro que sea, él tampoco puede hacer nada. En el momento en que se presente para cobrarlo, lo detendrán. Ah, habrá que verlo, amigo mío.
—¿Se te ha ocurrido algo, padre?
—Defender nuestros derechos hasta el final, pase lo que pase. Y lo conseguiremos. El millón es mío y lo voy a conseguir.
Minutos después, enviaba el siguiente mensaje:
Al gobernador de Crédit Foncier, calle Capucines, París. Soy poseedor del número 514, serie 23. Opóngase por todos los medios legales a toda reclamación ajena. Gerbois.
Casi al mismo tiempo llegaba a Crédit Foncier este otro telegrama:
El número 514, serie 23, está en mi poder. Arsène Lupin.
Cada vez que pretendo narrar alguna de las numerosas aventuras de las que se compone la vida de Arsène Lupin, me veo afectado por una verdadera confusión, pues se me antoja que la más trivial de sus aventuras es conocida por todos los que me van a leer. De hecho, no hay un acto de nuestro «ladrón nacional», como se lo ha denominado alegremente, que no haya sido anunciado de la forma más rotunda, ni una proeza que no haya sido estudiada en todas sus facetas, ni una acción que no se haya comentado con la abundancia de detalles que normalmente se reserva al relato de hazañas heroicas.
Quién no conoce, por ejemplo, la curiosa historia de La dama rubia, con los peculiares episodios que los periodistas titularon en una letra enorme «El número 514, serie 23», «El crimen de la avenida Henri Martin», «El diamante azul»... ¡Cuánto ruido en torno a la intervención del famoso detective inglés Herlock Sholmes! ¡Qué efervescencia tras cada una de las peripecias que marcaron el combate entre los dos grandes artistas! ¡Y qué jaleo en los bulevares, el día en que los repartidores de periódicos vociferaron: «¡La detención de Arsène Lupin!»!
Mi excusa es que yo sí aporto algo nuevo: la solución del enigma. En torno a estas aventuras siempre queda un halo de misterio que yo me ocupo de disipar. Reproduzco artículos leídos y releídos y copio antiguas entrevistas, pero todo lo combino, lo clasifico y lo sujeto a la más exacta verdad. Mi colaborador es Arséne Lupin, cuya amabilidad con mi persona es incansable. Y también lo es, en este caso, el inefable Wilson, amigo y confidente de Sholmes.
Todo el mundo recuerda la magnífica carcajada con la que se recibió la publicación del doble mensaje. Solo el nombre de Arsène Lupin era garantía de contratiempo, una promesa de divertimento para el público. Y el público era el mundo entero.
Las investigaciones llevadas a cabo de inmediato por Crédit Foncier revelaron que el número 514, serie 23, había sido entregado por el intermediario de la sucursal de Versalles de Crédit Lyonnais al comandante de artillería Bessy. Ahora bien, el comandante había fallecido al caerse del caballo. Se supo por los compañeros con los que había hablado que, un tiempo antes de su muerte, tuvo que ceder su billete a un amigo.
—Y ese amigo soy yo —afirmó Gerbois.
—Demuéstrelo —objetó el gobernador de Crédit Foncier.
—¿Que lo demuestre? Será fácil. Veinte personas podrán decirle que tenía contacto permanente con el comandante y que nos veíamos en la cafetería de la plaza de Armes. Fue allí donde un día, para complacerlo en un momento de dificultad, le compré el billete a cambio de veinte francos.
—¿Hay testigos de la transacción?
—No.
—En tal caso, ¿sobre qué funda usted su reclamación?
—Sobre la carta que me escribió a este propósito.
—¿Qué carta?
—Una carta que iba prendida al billete.
—Muéstremela.
—¡Pero si estaba dentro del escritorio robado!
—Pues encuéntrela.
Fue Arsène Lupin quien la difundió. Una nota publicada en el Écho de France —que tiene el honor de ser su instrumento oficial y del que es, según parece, uno de los principales accionistas— anunció que ponía en manos del señor letrado Detinan, su abogado, la carta que el comandante Bessy le había escrito a él personalmente.
Aquello fue una explosión de alegría: ¡Arsène Lupin había contratado a un letrado! Arsène Lupin, para respetar las reglas establecidas, designaba como representante a un integrante del colegio de abogados.
Toda la prensa se amontonó en el despacho del letrado Detinan, respetado diputado radical, hombre de la máxima integridad a la vez que de gran inteligencia, algo escéptico y de buen grado irónico.
El letrado Detinan no había tenido el placer de conocer en persona a Arsène Lupin —lo cual lamentaba—, pero acababa de recibir sus instrucciones y, muy emocionado por una elección de la que se sentía honrado, pensaba defender enérgicamente los derechos de su cliente. Así pues, abrió el expediente que se acababa de constituir y, sin rodeos, enseñó la carta del comandante, que demostraba la cesión del billete, pero no mencionaba el nombre del comprador. «Querido amigo mío», se limitaba a decir.
«“Querido amigo mío” soy yo —escribió Arséne Lupin en una nota adjunta a la carta del comandante—. Y la mejor prueba es que soy yo quien tiene la carta».
El enjambre de reporteros se abalanzó de inmediato sobre la casa de Gerbois, que no pudo sino repetir:
—«Querido amigo mío» solo puedo ser yo. Arsène Lupin me ha robado la carta del comandante junto con el billete de lotería.
«Que lo demuestre», respondió Lupin a los periodistas.
—¡Pero si ha sido él quien me ha robado el escritorio! —exclamó Gerbois ante los mismos periodistas.
Y Lupin contestó:
«Que lo demuestre».
Fue un espectáculo fabuloso, el duelo público entre los dos dueños del número 514, serie 23; las idas y venidas de los periodistas; la sangre fría de Arsène Lupin frente al enloquecimiento del pobre Gerbois.
La prensa se hizo eco de los lamentos del infeliz, que contaba su desgracia con una ingenuidad enternecedora.
—Han de entender, caballeros, que ese bribón me ha robado la dote de Suzanne. Si fuera solo por mí, me daría igual, pero Suzanne... Piénsenlo: ¡un millón! ¡Cien mil francos multiplicados por diez! ¡Ah! Ya sabía yo que el escritorio contenía un tesoro.
Por mucho que se le objetara que su adversario, al llevarse el mueble, desconocía la presencia de un billete de lotería y que de ninguna forma podría haber predicho que aquel ganaría el gran premio, gemía:
—¡Tenía que saberlo! Si no, ¿por qué se tomó la molestia de llevarse tan mísero mueble?
—Por motivos desconocidos, pero seguramente no para hacerse con un simple pedazo de papel que entonces valía la modesta suma de veinte francos.
—¡La suma de un millón! Lo sabía. Lo sabía todo. Ah, ustedes no conocen a ese bandido. A ustedes no los ha privado de un millón.
El diálogo podría haberse hecho eterno. Sin embargo, el duodécimo día Gerbois recibió de Arsène Lupin una misiva marcada como confidencial. La leyó, con cada vez mayor inquietud:
Muy señor mío:
El público se divierte a nuestra costa. ¿No cree que ha llegado el momento de ponerse serios? Yo, por mi parte, estoy decidido.
La situación está clara: poseo un billete que no tengo derecho a cobrar, mientras que usted tiene derecho a cobrar un billete que no posee. Así pues, dependemos el uno del otro.
Sin embargo, usted no aceptaría cederme SU derecho ni yo cederle MI billete.
¿Qué podemos hacer?
Solo veo una opción posible: repartirlo. Medio millón para usted y medio millón para mí. ¿No le parece equitativo? ¿No satisface este juicio salomónico la necesidad de justicia que hay en cada uno de nosotros?
Solución justa, pero inmediata. No es una oferta que tenga la oportunidad de discutir, sino una necesidad ante la que lo obligan a ceder las circunstancias. Le doy tres días para reflexionar. El viernes por la mañana espero leer, en los anuncios por palabras del Écho de France, una discreta nota dirigida a D. Ars. Lup. que contenga, redactada con discreción, su aceptación simple y llana del pacto que le propongo. Tras ello estará en posesión inmediata del billete y podrá cobrar el millón, sin perjuicio de que deba abonarme quinientos mil francos por la vía que le indicaré más adelante.
En caso de que lo rechace, he tomado medidas para que el resultado acabe siendo el mismo. Sin embargo, además de las gravísimas molestias que le causaría semejante obstinación, sufriría una deducción de veinticinco mil francos por gastos adicionales.
Muy atentamente,
Arsène Lupin
Enojado, Gerbois cometió el grave error de enseñar la carta y permitir copiarla. Su indignación lo empujaba a hacer todo tipo de tonterías.
—¡Nada! ¡Se va a quedar sin nada! —exclamó delante del grupo de reporteros—. ¿Compartir lo que me pertenece? Jamás. Que rompa el billete si quiere.
—No obstante, quinientos mil francos son mejor que nada.
—No se trata de eso, sino de mi derecho; derecho que haré valer delante de los tribunales.
—¿Piensa denunciar a Arsène Lupin? No le servirá de nada.
—No, a Crédit Foncier. Son ellos quienes deben entregarme el millón.
—Solo si les facilita el billete o, al menos, una prueba de que lo haya comprado.
—La prueba existe, pues Arsène Lupin reconoce haber robado el escritorio.
—¿Bastará la palabra de Arsène Lupin ante los tribunales?
—No importa. Pienso intentarlo.
El público estaba impaciente. Se hicieron apuestas: unas sostenían que Lupin acabaría con Gerbois; otras, que no cumpliría sus amenazas. Y todos sentían una especie de temor por lo desiguales que eran las fuerzas entre los dos adversarios: uno, insaciable en el ataque; el otro, asustado como un animal acorralado.
El viernes, el público se peleó por el Écho de France y escudriñó nervioso la quinta página, la de los anuncios por palabras. Ni una sola línea dirigida a D. Ars. Lup. Ante las órdenes de Arsène Lupin, Gerbois respondía con el silencio. Le había declarado la guerra.
Por la noche se supo por la prensa del secuestro de la señorita Gerbois.
Lo que más nos gusta de lo que podrían llamarse los espectáculos de Arsène Lupin es el papel eminentemente cómico de la policía. Todo sucede sin su participación. Lupin habla, escribe, advierte, ordena, amenaza y ejecuta como si no existieran ni jefe de policía ni agentes ni comisarios; en definitiva, nadie que pueda poner trabas a su cometido. Son inexistentes y carentes de valor. El obstáculo es irrelevante.
Y, sin embargo, la policía se parte el lomo. Cuando se trata de Arsène Lupin, todo el mundo, independientemente de su rango, arde y hierve de la ira. Es el enemigo; el enemigo que los desafía, que los provoca, que los menosprecia y que, peor aún, los ningunea.
¿Y qué hacer frente a semejante enemigo? A las diez menos veinte, según el testimonio de la empleada doméstica, Suzanne salió de casa. A las diez y cinco, al salir del instituto, su padre no la vio en la acera en la que la muchacha acostumbraba a esperarlo. Así que todo hubo de suceder durante el breve paseo de veinte minutos que llevó a Suzanne de su casa al instituto, o al menos a los alrededores de este.
Dos vecinos afirmaron habérsela cruzado a trescientos pasos de la casa. Una señora vio caminar por la avenida a una joven cuya descripción correspondía con la suya. ¿Y luego? No se supo nada más.
Se investigó en todos los frentes y se interrogó a los empleados de las estaciones y del fielato, que no se habían fijado en nada aquel día que pudiese tener relación con el secuestro de una joven. Sin embargo, en Ville-d’Avray, un tendero declaró haber vendido aceite a un automóvil cerrado procedente de París. En el asiento había un mecánico, y en el interior, una dama rubia (excesivamente rubia, precisó el testigo). Una hora después, el automóvil regresaba de Versalles. El tráfico lo obligó a reducir la velocidad, lo que permitió al tendero constatar, al lado de la dama rubia antes vista, la presencia de otra dama, cubierta de chales y velos. No cabía duda de que se trataba de Suzanne Gerbois.
Sin embargo, había que suponer que el secuestro había tenido lugar a plena luz del día, en un camino muy frecuentado, en el centro de la ciudad.
¿Cómo? ¿En qué punto? No se oyó ni un grito ni se observó un solo movimiento sospechoso.
El tendero aportó la descripción del automóvil: una limusina de veinticuatro caballos de la casa Peugeon, con carrocería azul oscuro. Por si acaso, fueron a interrogar a la directora del Grand Garage, la señora Bob-Walthour, que se había acabado especializando en secuestros en automóvil. Así pues, el viernes por la mañana, había alquilado por un día una limusina Peugeon a una dama rubia a la que no había vuelto a ver.
—¿Y el mecánico?
—Era un tal Ernest, contratado el día anterior a juzgar por sus excelentes certificaciones.
—¿Está aquí?
—No. Se llevó el coche y no ha vuelto.
—¿No podemos seguirle el rastro?
—Seguramente a través de las personas que me lo recomendaron. Estas son.
Acudieron a visitar a esas personas, ninguna de las cuales conocía a nadie llamado Ernest.
Así pues, toda pista que seguían para resolver el misterio acababa llevándolos a otro misterio, a otro enigma.
Gerbois no iba a poder soportar una batalla que comenzaba para él de una forma tan desastrosa. Inconsolable desde la desaparición de su hija y atormentado por los remordimientos, se rindió.
Un breve anuncio en el Écho de France, que todo el mundo comentó, confirmó su sumisión simple y llana, sin segundas intenciones.
Lupin había vencido, y la guerra había llegado a su fin en cuestión de cuatro días.
Dos días después, Gerbois atravesaba el patio de Crédit Foncier. Se presentó ante el gobernador y le entregó el número 514, serie 23. El gobernador se sobresaltó.
—¡Ah! ¿Tiene el billete? ¿Se lo ha entregado?
—Se me había extraviado. Aquí lo tiene —respondió Gerbois.
—Sin embargo, ha fingido... Se ha hablado...
—No han sido más que rumores y mentiras.
—Aun así, necesitamos algún documento que lo confirme.
—¿Le sirve la carta del comandante?
—Sin duda.
—Aquí la tiene.
—Perfecto. Le solicito que deposite los dos documentos. Tenemos quince días para verificar su validez. Ya lo avisaré cuando pueda acudir a nuestra caja. De ahora en adelante, caballero, creo que lo que más le conviene es no decir nada y poner fin a este asunto en el más absoluto de los silencios.
—Esa es mi intención.
Gerbois no dijo nada, como tampoco el gobernador. Sin embargo, hay secretos que se revelan sin que se haya cometido indiscreción alguna, y de pronto se supo que Arsène Lupin había tenido el arrojo de enviar a Gerbois el número 514, serie 23. La noticia se recibió con atónita admiración. Estaba claro que era señal de cordialidad que pusiese sobre la mesa una baza de semejante envergadura: el preciado billete. Sin duda, solo se había desprendido de él en el momento oportuno y a cambio de una carta que restablecía el equilibrio. Pero ¿y si la joven se escapaba? ¿Y si conseguían rescatar a la rehén que retenía?
La policía percibió el punto débil del enemigo y redobló sus esfuerzos. Arsène Lupin desarmado, desplumado por sí mismo, atrapado en el engranaje de su propia maquinaria, sin cobrar un mísero céntimo del codiciado millón. De golpe, las sonrisas habían cambiado de bando.
Pero aún había que encontrar a Suzanne. Y ni la encontraban ni ella se escapaba.
Es decir, punto para Arsène Lupin, que se llevó la primera manga. Pero lo más difícil aún estaba por venir. Quedaba claro que la señorita Gerbois estaba en su poder y que solo la soltaría a cambio de quinientos mil francos. Pero ¿cómo tendría lugar el intercambio? Para ello, debían citarse, así que ¿qué impedía a Gerbois advertir a la policía y, de este modo, recuperar a su hija a la vez que conservaba el dinero?
Entrevistaron al profesor, quien, abatido, deseoso de silencio, se mostró hermético.
—No tengo nada que decir. Estoy a la espera.
—¿Y la señorita Gerbois?
—Continúan las pesquisas.
—Pero ¿le ha escrito Arsène Lupin?
—No.
—¿Lo confirma?
—No.
—O sea que sí. ¿Cuáles son sus instrucciones?
—No tengo nada que decir.
Acosaron al letrado Detinan, que hizo gala de la misma discreción.
—El señor Lupin es mi cliente —respondió con gesto de gravedad—. Comprenderán que me deba a la más absoluta de las reservas.
Tanto misterio molestaba al público. Estaba claro que había planes tramándose en la sombra. Arsène Lupin disponía y estrechaba su red, mientras que la policía organizaba en torno a Gerbois vigilancia día y noche. Se consideraban los tres únicos desenlaces posibles: detención, triunfo o fracaso ridículo y lamentable.
Pero sucedió que la curiosidad del público solo fue satisfecha de forma parcial, y es aquí, en estas páginas, donde por primera vez se revela la pura verdad.
El martes doce de marzo, Gerbois recibió en un sobre de aspecto corriente una notificación de Crédit Foncier.
El jueves a la una tomó el tren a París. A las dos le entregaron los mil billetes de mil francos.
Mientras los hojeaba uno por uno, tembloroso —¿no se podía considerar que aquel dinero era el rescate de Suzanne?—, dos hombres conversaban en un coche detenido a cierta distancia del portón. Uno de esos hombres tenía el cabello canoso y un semblante enérgico que contrastaba con su vestimenta y su aspecto de subordinado. Era el inspector Ganimard, el viejo Ganimard, el enemigo implacable de Lupin. Y Ganimard le decía al cabo Folenfant:
—No debería tardar. Dentro de menos de cinco minutos vamos a volver a ver a nuestro amigo. ¿Todo listo?
—Por supuesto.
—¿Cuántos somos?
—Ocho, dos de ellos en bicicleta.
—Y yo que cuento por tres. Suficientes, pero no demasiados. Por nada del mundo podemos dejar que se nos escape Gerbois; si no, adiós: irá a ver a Lupin adonde hayan quedado, cambiará a la señorita por el medio millón y se habrá acabado.
—Pero ¿por qué el hombre no recurre a nosotros? Sería muy sencillo. Con nuestra intervención, conservaría el millón íntegro.
—Ya, pero tiene miedo. Si intenta tenderle una trampa al otro, se quedará sin su hija.
—¿Qué otro?
—Él.
Ganimard pronunció esa palabra con gravedad y algo de temor, como si hablase de un ser sobrenatural cuyas garras ya lo habían herido.
—Es bastante ridículo —apuntó juiciosamente el cabo Folenfant— que hayamos quedado para proteger a ese caballero de sí mismo.
—Con Lupin, es el mundo al revés —suspiró Ganimard.
Transcurrió un minuto.
—Atención —dijo.
Estaba saliendo Gerbois. Al final de la calle Capucines, tomó los bulevares a la izquierda. Se alejaba a paso lento, junto a las tiendas, mientras miraba los escaparates.
—Demasiado tranquilo, el cliente —dijo Ganimard—. Un individuo que lleva un millón en el bolsillo no está tan tranquilo.
—¿Qué podría hacer?
—Nada, evidentemente. Pero da igual; no me fío. Lupin es Lupin.
En ese momento, Gerbois se dirigió hacia un quiosco, eligió varios periódicos, esperó a que le dieran el cambio, extendió una de las hojas y, con los brazos estirados y avanzando a pequeños pasos, comenzó a leer. Y de repente, de un brinco, se subió a un automóvil estacionado junto a la acera. El motor debía de estar en marcha, pues partió a toda velocidad, giró en la Madeleine y desapareció.
—¡Maldición! —exclamó Ganimard—. ¡Otro truco de los suyos!
Se precipitó tras él, junto con los demás hombres, que echaron a correr, y rodearon la Madeleine.
Pero Ganimard prorrumpió en una carcajada. A la entrada del bulevar Malesherbes se había detenido el automóvil, averiado, y de él se bajaba Gerbois.
—Deprisa, Folenfant. Puede que el mecánico sea ese tal Ernest.
Folenfant se ocupó del mecánico, un hombre llamado Gaston, empleado de la Sociedad de Automóviles. Diez minutos antes, un caballero lo había parado y le había dicho «bajo presión» que esperase cerca del quiosco a la llegada de otro caballero.
—Y el segundo cliente —preguntó Folenfant— ¿qué dirección le dio?
—Ninguna. «Bulevar Malesherbes, avenida de Messine, doble propina». Eso es todo.
Sin embargo, mientras tanto, sin perder un minuto, Gerbois se había subido al primer vehículo que pasaba.
—Cochero, al metro de la Concorde.
El profesor se bajó del metro en la plaza del Palacio Real y corrió hacia otro coche, que lo llevó hasta la plaza de la Bolsa. Hizo un segundo viaje en metro hasta la avenida de Villiers, donde tomó un tercer coche.
—Cochero, a la calle Clapeyron 25.
El número 25 de la calle Clapeyron está separado del bulevar de Batignolles por una casa que hace esquina. Subió al primer piso y llamó a la puerta. Le abrió un caballero.
—¿Es aquí donde vive el letrado Detinan?
—Soy yo. Usted debe de ser el señor Gerbois.
—Justamente.
—Lo estaba esperando, caballero. Haga el favor de pasar.
Cuando Gerbois entró en el despacho del abogado, el reloj de péndulo marcaba las tres, así que dijo bruscamente:
—Es la hora a la que me había citado. ¿Aún no ha llegado?
—Aún no.
Gerbois se sentó, se secó el sudor de la frente, se miró el reloj como si no supiese qué hora era y continuó, nervioso:
—¿Va a venir?
El abogado respondió:
—Me está preguntando, caballero, por aquello que más me gustaría saber en el mundo. Nunca había estado tan impaciente. En todo caso, si viene, será para correr un gran riesgo, pues esta casa lleva quince días muy vigilada. Nadie se fía de mí.
—Y menos aún de mí. Además, no puedo garantizar que los agentes que me perseguían me hayan perdido el rastro.
—¿Cómo?
—No será por mi culpa —levantó la voz el profesor— y no se me puede reprochar nada. ¿Qué fue lo que prometí? Obedecer sus órdenes. Pues he obedecido ciegamente sus órdenes, he cobrado el dinero a la hora marcada por él y he venido a su casa de la forma en que me indicó. Como responsable de la desgracia de mi hija, he cumplido con lo prometido con fidelidad. Ahora le toca a él cumplir. —Y añadió, con la misma voz nerviosa—: Me va a traer a mi hija, ¿verdad?
—Eso espero.
—No obstante, ¿usted lo ha visto?
—¡Pues claro que no! Simplemente me ha pedido por carta que los reciba a los dos, que dé el día libre a mis empleados domésticos antes de las tres y que no reciba a nadie en mi piso entre su llegada y su marcha. Y si no aceptaba la propuesta, me rogaba que lo avisase con dos líneas en el Écho de France. Pero me alegro de trabajar para Arsène Lupin y he aceptado su propuesta.
Gerbois gimió:
—¡Por desgracia! ¿Cómo terminará todo esto?
Se sacó del bolsillo los billetes, los amontonó sobre la mesa y formó dos paquetes por el mismo importe. Luego permanecieron en silencio. De cuando en cuando, Gerbois aguzaba el oído. ¿No habían llamado a la puerta?
Con el paso de los minutos iba aumentando su inquietud, y el letrado Detinan también albergaba una sensación casi dolorosa.
De hecho, en un momento el abogado perdió toda su sangre fría y se puso en pie repentinamente.
—No lo vamos a ver. ¿Cómo quiere...? Sería una locura por su parte. Está bien que confíe en nosotros, que somos gente honrada incapaz de traicionarlo. Pero el peligro no está solo aquí.
Y Gerbois, destrozado, con las dos manos sobre los billetes, balbuceó:
—Que venga, por Dios, que venga. Lo daría todo por volver a ver a Suzanne.
Entonces se abrió la puerta.
—Bastará con la mitad, señor Gerbois.
En el umbral se hallaba un joven de elegante atuendo, que Gerbois reconoció de inmediato como el individuo que lo había abordado cerca de la tienda de antigüedades en Versalles. Corrió hacia él.
—¿Y Suzanne? ¿Dónde está mi hija?
Arsène Lupin cerró la puerta con delicadeza y, mientras se quitaba los guantes con la máxima serenidad, le dijo al abogado:
—Querido letrado, no sé cómo agradecerle la buena voluntad con la que ha consentido defender mis derechos. Nunca lo olvidaré.
El letrado Detinan murmuró:
—Pero no ha llamado. No he oído la puerta.
—Los timbres y las puertas son objetos que deberían funcionar sin que nunca se los oyese. Pero he venido, y eso es lo importante.
—¡Mi hija! ¡Suzanne! ¿Qué ha hecho con ella? —repitió el profesor.
—Por Dios, caballero —dijo Lupin—. Sí que está nervioso. Tranquilícese y, dentro de un instante, su hija estará entre sus brazos.
Se paseó por la estancia y, seguidamente, con la entonación de un gran señor que reparte elogios, dijo:
—Señor Gerbois, lo felicito por la destreza con la que ha actuado hace un rato. Si el automóvil no hubiese sufrido esa absurda avería, nos habríamos encontrado simplemente en Étoile, y le habríamos ahorrado al letrado Detinan las molestias de esta visita. ¡En fin! Así son las cosas.
Se fijó en los dos fajos de billetes y exclamó:
—¡Ah! ¡Perfecto! Ahí tiene el millón. No perdamos el tiempo. ¿Me permite?
—Pero —objetó el letrado Detinan, situándose delante de la mesa— aún no ha llegado la señorita Gerbois.
—¿Y?
—¿No es indispensable su presencia?
—Entiendo, entiendo. Arsène Lupin solo inspira una confianza relativa. Se guarda el medio millón y no devuelve a la rehén. Ah, mi querido letrado, qué poco se me conoce. Porque el destino me haya llevado a cometer actos de carácter algo... especial, se sospecha de mi buena fe. Yo, que soy un hombre con escrúpulos y delicadeza. Además, mi querido letrado, si tiene miedo, solo tiene que abrir la ventana y gritar. Hay tranquilamente una docena de agentes en la calle.
—¿Está seguro?
Arsène Lupin apartó la cortina.
—El señor Gerbois es incapaz de despistar a Ganimard. ¿Qué le decía? ¡Qué valiente nuestro amigo!
—¡Será posible! —exclamó el profesor—. Pero le juro que...
—¿Que no me ha traicionado? No me cabe duda alguna, pero esos mocetones son bien hábiles. ¡Anda, si veo a Folenfant! Y a Gréaume. Y a Dieuzy. Todos mis buenos amigos.
El letrado Detinan lo miraba sorprendido. ¡Qué tranquilidad! Reía con alegría, como si se divirtiese con un juego infantil y no lo amenazase ningún peligro.
Aún más que la presencia de los agentes, lo que tranquilizó al abogado fue su despreocupación. Se alejó de la mesa en la que se encontraban los billetes.
Arsène Lupin tomó uno tras otro los dos montones, extrajo de cada uno de ellos veinticinco billetes y, tendiéndole al letrado Detinan los cincuenta billetes de este modo obtenidos, dijo:
—Los honorarios correspondientes al señor Gerbois, mi querido letrado, y los correspondientes a Arsène Lupin. Se lo debemos.
—No me deben nada —replicó el letrado Detinan.
—¿Cómo? ¿Y todos los problemas que le hemos causado?
—El placer ha sido mío.
—Es decir, mi querido letrado, que no desea aceptar nada de Arsène Lupin. Ese es el problema —suspiró— de tener una mala reputación.
Le tendió los cincuenta mil francos al profesor.
—Caballero, en recuerdo de nuestro encuentro, permítame que se los devuelva: será mi regalo de nupcias para la señorita Gerbois.
Gerbois se apresuró a tomar los billetes, pero protestó:
—Mi hija no se va a casar.
—No se va a casar sin su consentimiento. Pero arde en deseos de casarse.
—¿Usted qué sabe?
—Sé que las jóvenes suelen soñar sin la autorización de sus padres. Por suerte, hay espíritus bondadosos llamados Arsène Lupin que descubren, en el fondo de escritorios, el secreto de tan agradables sentimientos.
—¿Y no ha descubierto nada más? —preguntó el letrado Detinan—. Reconozco que siento gran curiosidad por saber por qué aquel mueble fue objeto de su deseo.