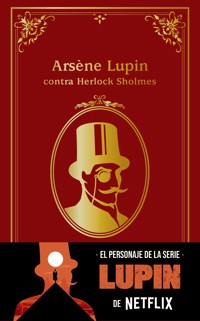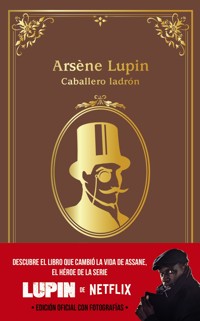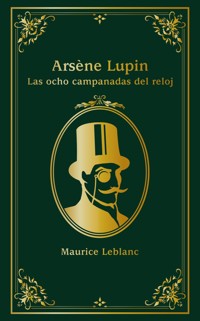
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Lupin
- Sprache: Spanisch
Ocho historias que atestiguan la inteligencia y fantasía del más caballero de los ladrones. El personaje de culto de Maurice Leblanc que ha inspirado la serie LUPIN de Netflix. En el castillo de La Marèze, Hortense Daniel lleva una existencia demasiado insulsa para su gusto. Decidido a entretener y seducir a la joven, el príncipe Serge Rénine (¿o deberíamos llamarlo Arsène Lupin?) aprovecha la oportunidad para hacerle una propuesta: convertirse en su compañera de aventuras.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Estas ocho aventuras me las narró en una ocasión Arsène Lupin, que se las atribuyó a uno de sus amigos, el príncipe Rénine. Para mí, dada la forma en que transcurren, los métodos, los gestos y el propio carácter del personaje, es imposible no confundir a los dos amigos entre sí. Arsène Lupin es un extravagante tan capaz de renegar de algunas de sus aventuras como de otorgarse otras de las que no fue protagonista. Que sea el lector quien juzgue.
Índice
1. En lo alto de la torre
2. La jarra de agua
3. Thérèse y Germaine
4. La película reveladora
5. El caso de Jean-Louis
6. La dama del hacha
7. Pasos en la nieve
8. Al dios Mercurio
Créditos
HORTENSE DANIEL ENTREABRIÓ la ventana y susurró:
—¿Está ahí, Rossigny?
—Aquí estoy —dijo una voz que ascendía desde los parterres que se amontonaban a los pies del palacio.
Inclinándose un poco, vio a un hombre bastante robusto que alzaba hacia ella un rostro grueso, rojo y enmarcado por una barba demasiado rubia.
—¿Y bien? —dijo el hombre.
—Resulta que, anoche, discutí con mis tíos. Se niegan en rotundo a firmar la operación cuyo borrador les había enviado mi notario y a devolverme la dote que dilapidó mi marido antes de su internamiento.
—Su tío, que fue quien quiso el matrimonio, es, sin embargo, responsable, según las condiciones del contrato.
—No importa. Le digo que se niega.
—¿Entonces?
—Entonces, ¿sigue usted dispuesto a llevarme consigo? —preguntó riéndose.
—Más que nunca.
—Pero sin más intenciones, no se olvide.
—Lo que usted diga. Sabe bien que estoy loco por usted.
—El problema es que, por desgracia, yo no estoy loca por usted.
—No le pido que esté loca por mí, sino que me ame un poco.
—¿Un poco? Qué exigente es usted.
—En tal caso, ¿por qué me ha elegido?
—Por azar. Me aburría. Llevaba una vida sin imprevistos. Así que voy a correr el riesgo. Tome, mi equipaje.
Hortense dejó caer enormes bolsos de cuero, que Rossigny recibió en sus brazos.
—La suerte está echada —murmuró Hortense—. Vaya a esperarme con el automóvil en el cruce del If. Yo iré a caballo.
—¡Cielos! No voy a poder llevar conmigo a su caballo.
—Volverá él solo.
—Perfecto. Ah, por cierto...
—¿Qué ocurre?
—¿Quién es ese príncipe Rénine que lleva allí tres días y que nadie conoce?
—No lo sé. Mi tío lo conoció de caza, en la finca de unos amigos, y lo ha invitado.
—Lo agrada usted demasiado. Ayer dio un largo paseo con él. No me cae bien ese hombre.
—Dentro de dos horas, me habré marchado del palacio en su compañía. Será un escándalo que probablemente desaliente a Serge Rénine. Pero ya es suficiente. No tenemos tiempo que perder.
Durante unos minutos, observó al gordo de Rossigny, quien, doblado bajo el peso de los bolsos, se alejaba al abrigo de un camino desierto, y a continuación cerró la ventana.
Fuera, lejos en el jardín, una fanfarria de cornos señalaba la hora de despertarse. Los perros prorrumpieron en ladridos furiosos. Era la apertura, esa mañana, en el palacio de La Marèze, en el que todos los años, a comienzos de septiembre, el conde de Aigleroche, gran cazador como los que ya no quedan, y la condesa reunían a algunos amigos y a los señores de los alrededores.
Hortense terminó despacio de asearse, se atavió con una amazona que le dibujaba la cintura, se puso un sombrero de fieltro cuya gran ala le enmarcaba el hermoso rostro de cabello rojo y se sentó delante de su escritorio, en el que escribió a su tío, el señor Aigleroche, una carta de despedida que habrían de remitirle por la tarde; una carta difícil que hubo de empezar varias veces y a la cual, finalmente, renunció.
—Ya le escribiré más adelante —se dijo—, cuando no esté tan encolerizado.
Y se dirigió al comedor principal.
Enormes troncos ardían en el hogar. Decoraba las paredes un abanico de fusiles y carabinas. De todas partes confluían y llegaban los invitados a estrecharle la mano al conde de Aigleroche, uno de esos caballeros rurales, de aspecto robusto y cuello poderoso, que solo viven para la caza. En pie, delante de la chimenea, con una enorme copa de fino champán en la mano, brindaba.
Hortense le dio un beso, distraída.
—¡Pero bueno! ¡Mi tío, con lo sobrio que suele estar!
—¡Bah! —dijo—. Una vez al año, uno puede permitirse algunos excesos.
—Mi tía lo va a regañar.
—Tu tía tiene migraña y no va a bajar. Además —añadió con un tono huraño—, eso no la incumbe. Y a ti menos aún, querida.
El príncipe Rénine se acercó a Hortense. Era un hombre joven, de una gran elegancia, rostro delgado y algo pálido, cuyos ojos tenían a la vez la expresión más dulce y la más dura, la más amable y la más irónica.
Se inclinó ante la joven, le besó la mano y le dijo:
—¿He de recordarle su promesa, estimada dama?
—¿Mi promesa?
—Sí, acordamos que retomaríamos el hermoso paseo de ayer y que intentaríamos visitar la vieja vivienda tapiada cuyo aspecto nos intrigó. Parece que es la finca de Halingre.
Hortense replicó con cierta aspereza:
—Lo lamento, señor, pero sería una excursión larga y estoy un poco cansada. Voy a dar una vuelta por el jardín y volver.
Se produjo el silencio entre ellos, y Serge Rénine pronunció sonriendo, con la mirada fija en la de la joven y de manera que solo ella lo oyera:
—Estoy seguro de que va a cumplir su palabra y de que va a aceptarme como acompañante. Es lo preferible.
—¿Por quién? Por usted, ¿no es así?
—Y también por usted; se lo aseguro.
Hortense se ruborizó ligeramente y respondió:
—No lo entiendo, caballero.
—Pues no le estoy proponiendo enigma alguno. El trayecto es encantador, y la finca de Halingre, interesante. No hay ningún otro paseo que pueda aportarle el mismo placer.
—No carece usted de fatuidad, caballero.
—Ni de obstinación, señora.
Hortense esbozó un gesto de irritación, pero no se dignó en responder. Le dio la espalda, estrechó varias manos a su alrededor y salió de la estancia.
A los pies de la escalinata, un botones le sujetaba el caballo. Hortense lo montó y se marchó hacia el bosque que bordeaba el jardín.
Hacía un día fresco y tranquilo. Entre las hojas que apenas se estremecían, se observaba un cielo de cristal azul. Hortense siguió al paso caminos sinuosos que la condujeron, al cabo de media hora, a una región de barrancos y escarpaduras que atravesaban la carretera principal.
La joven se detuvo. No se escuchaba ni un ruido. Rossigny debió de haber apagado el motor y escondido el coche entre los matorrales que rodeaban el cruce del If.
Quinientos metros como mucho la separaban de la rotonda. En la primera curva, advirtió a Rossigny, quien corrió hacia ella y la arrastró hacia los matorrales.
—Deprisa, deprisa. ¡Ah, cuánto temía un retraso... o incluso un cambio de opinión! ¡Pero ha venido! ¿Será posible?
Hortense sonrió.
—¡Qué feliz está por hacer una necedad!
—¡Y que lo diga! Y le juro que usted también lo estará.
—Tal vez, pero yo no voy a hacer ninguna necedad.
—Hará a su antojo, Hortense. Su vida será un cuento de hadas.
—Y usted será el príncipe azul.
—Tendrá todos los lujos y riquezas.
—No quiero ni lujos ni riquezas.
—¿Qué quiere, entonces?
—La felicidad.
—Pues la tendrá, le digo.
Hortense bromeó:
—Dudo un poco de la calidad de la felicidad que podrá ofrecerme.
—Eso ya se verá. Eso ya se verá.
Habían llegado junto al automóvil. Rossigny, aún balbuceando palabras de alegría, puso en marcha el motor. Hortense se subió y se cubrió con un amplio abrigo. El coche siguió sobre la hierba el sendero estrecho que lo llevó hasta el cruce, y Rossigny estaba acelerando cuando, de pronto, tuvo que frenar.
Había sonado un disparo en el bosque colindante, a la derecha. El automóvil se tambaleó.
—Tenemos un pinchazo en uno de los neumáticos delanteros —profirió Rossigny, que se bajó del vehículo.
—¡No puede ser! —gritó Hortense—. Han disparado.
—Imposible, mi querida amiga. ¿Qué dice usted?
En ese preciso instante, se oyeron dos débiles impactos y otras dos detonaciones, una tras otra, bastante lejos, pero aún en el bosque.
Rossigny gritó:
—Los neumáticos de atrás, pinchados. Pero, cielos, ¿quién es el bandido? Como lo coja...
Trepó por el talud que bordeaba la carretera. No había nadie. Además, las hojas de los matorrales le impedían ver.
—¡Maldición! —blasfemó—. Tenía usted razón: han disparado al automóvil. No podemos continuar. Vamos a estar horas parados. ¡Hay que reparar tres neumáticos! Pero ¿qué hace, mi querida amiga?
Por su parte, la joven se bajó del vehículo y corrió hacia él, nerviosa.
—Me voy.
—Pero ¿por qué?
—Eso me gustaría saber. Nos han disparado, pero ¿quién? Eso me gustaría saber.
—No nos separemos; se lo ruego.
—¿Cree usted que voy a esperarlo varias horas?
—Pero ¿y nuestra marcha? ¿Y nuestros proyectos?
—Ya lo hablaremos mañana. Vuelva al palacio y tráigame el equipaje.
—Se lo suplico, se lo suplico. No ha sido culpa mía. La veo enfadada conmigo.
—No estoy enfadada con usted, pero, caramba, cuando uno huye con una mujer, no sufre un pinchazo, querido. Hasta la próxima.
Hortense se marchó a toda prisa; tuvo la suerte de encontrarse con su caballo y partió al galope en una dirección opuesta a La Marèze.
La joven no tenía la menor duda: los tres disparos los había efectuado el príncipe Rénine.
—Es él —murmuró Hortense encolerizada—. Es él. Solo él es capaz de actuar así.
Además, ¿no se lo había advertido con una autoridad sonriente?
«Vendrá, estoy seguro. La espero».
La joven lloraba de rabia y de humillación. En ese momento, de haberse encontrado frente al príncipe Rénine, lo habría fustigado.
Ante ella se extendía la áspera y pintoresca comarca que corona, al norte, el departamento de la Sarthe, apodado la pequeña Suiza. Varias pendientes pronunciadas la obligaban a menudo a reducir la velocidad, más aún cuando todavía le faltaba por recorrer una decena de kilómetros para llegar al objetivo que se había propuesto. Pero, aunque su ímpetu era cada vez menor y el esfuerzo físico se aplacaba poco a poco, no dejaba de insistir en su indignación contra el príncipe Rénine. Le guardaba rencor, no solo por el acto incalificable que había cometido, sino también por su conducta para con ella desde hacía tres días, por su dedicación, su seguridad y su excesiva educación.
Hortense se estaba acercando. Al fondo de un valle, un viejo muro perimetral, repleto de grietas y revestido de musgo y malas hierbas, dejaba ver el campanario de un palacio y varias ventanas con los postigos cerrados. Era la finca de Halingre.
La joven rodeó el muro y dobló la curva. En el centro de la media luna que se arqueaba delante de la puerta de entrada, la esperaba Serge Rénine, en pie, junto a su caballo.
Hortense se bajó de su montura y, cuando el príncipe avanzó hacia ella, sombrero en mano, y le dio las gracias por haber acudido, la muchacha gritó:
—Antes de nada, caballero, quiero decirle una cosa. Hace un momento ha sucedido un hecho inexplicable. Han disparado tres veces sobre el automóvil en el que me encontraba. ¿Ha sido usted el autor de los disparos?
—Sí.
Hortense se quedó atónita.
—Entonces, ¿lo reconoce?
—Me ha hecho una pregunta, señora, y yo se la he respondido.
—Pero ¿cómo se atreve? ¿Con qué derecho...?
—No he ejercido ningún derecho, señora: he obedecido a un deber.
—¿Será posible? ¿A qué deber?
—El deber de protegerla frente a un hombre que busca aprovecharse de su sufrimiento.
—Caballero, le prohíbo que hable así. Soy responsable de mis propias acciones y he tomado mi decisión con total libertad.
—Señora, esta mañana oí la conversación que tuvo por la ventana con el señor Rossigny, y no me pareció que lo siguiese con regocijo. Reconozco la brutalidad y el mal gusto de mi intervención, y me disculpo humildemente, pero he querido, aun a riesgo de quedar como un patán, concederle algunas horas de reflexión.
—Ya he reflexionado lo suficiente, caballero. Cuando decido una cosa, no cambio de opinión.
—Sí, señora, alguna vez sí, pues está usted aquí en vez de estar allí.
La joven sufrió un momento de bochorno. Le había desaparecido la ira. Observaba a Rénine con ese asombro que se siente cuando uno se encuentra frente a seres distintos a los demás, más capaces de acciones insólitas, más generosos y más desinteresados. Se había dado cuenta de que Rénine actuaba sin segundas intenciones ni cálculos; simplemente, como aseguraba, por deber de caballero para con una mujer que se equivoca de rumbo.
Con dulzura, el príncipe le dijo:
—Sé muy pocas cosas sobre usted, señora; sin embargo, son suficientes para que arda en deseos de serle útil. Tiene veintiséis años y es huérfana. Hace siete años, se casó con el sobrino por matrimonio del conde de Aigleroche, el cual, de inusual espíritu, medio loco, hubo de ser encerrado. De ahí su imposibilidad de divorciarse y la obligación, una vez que se dilapidó su dote, de vivir a cargo de su tío y con él. Es un ambiente triste, pues los condes no coinciden. Por desgracia, al conde lo abandonó su primera mujer, que huyó con el primer marido de la condesa. Los dos esposos abandonados unieron sus respectivos destinos por despecho, pero en el matrimonio no han encontrado más que decepción y rencor. Y usted ha sufrido las consecuencias: una vida monótona, limitada y solitaria más de once meses de doce. Un día, conoció al señor Rossigny, que se quedó prendado de usted y le propuso fugarse con él. No lo amaba, pero el aburrimiento, una juventud que se le escapa, la necesidad de percances y el deseo de aventuras... En fin, aceptó con la clara intención de rechazar a su enamorado, pero con la esperanza algo ingenua de que el escándalo obligase a su tío a rendir cuentas y garantizarle una existencia independiente. Y en ese punto está. En este momento, ha de elegir: o cae en manos del señor Rossigny... o confía en mí.
Hortense clavó la mirada en él. ¿A qué se refería? ¿Qué significaba esa oferta que le hacía con seriedad, como un amigo que no pide más que sacrificarse?
Tras un silencio, Rénine cogió los dos caballos por la brida y los ató. Luego, examinó la pesada puerta, cuyos batientes estaban reforzados por dos tablas clavadas en forma de cruz. Un cartel electoral, con fecha de veinte años atrás, demostraba que nadie desde entonces había franqueado el umbral de la finca.
Rénine arrancó uno de los postes de hierro que sostenían una alambrada que rodeaba la media luna y lo utilizó como palanca. Cedieron las tablas podridas. Una de ellas reveló la cerradura, contra la que el príncipe acometió con una gruesa navaja, provista de numerosas hojas y útiles. Un minuto después, se abría la puerta sobre un campo de helechos que se extendía hasta un edificio alargado y en ruinas, sobre el que se alzaba, entre cuatro campanarios esquineros, una suerte de mirador construido sobre una torreta.
El príncipe se volvió hacia Hortense.
—Nada la obliga —dijo—. Esta noche, tome su decisión y, si el señor Rossigny consigue convencerla una segunda vez, le juro por mi honor que no me interpondré en su camino. Hasta entonces, concédame su presencia. Ayer acordamos visitar el palacio; pues visitémoslo, ¿le parece? Es una manera como cualquier otra de pasar el tiempo y estoy seguro de que no carecerá de interés.
Tenía una forma de hablar que obligaba a obedecerlo. Parecía a la vez ordenar y suplicar. La joven ni siquiera intentó despojarse del adormecimiento en el que poco a poco zozobraba su voluntad. Lo siguió hacia una escalinata medio demolida, en lo alto de la cual se advertía una puerta también reforzada con tablas en cruz.
Rénine procedió de la misma manera, y accedieron a un amplio vestíbulo, pavimentado en negro y blanco, amueblado con aparadores antiguos y sillas de iglesia, y decorado con un emblema de madera en el que se veían vestigios de escudos de armas que representaban un águila encaramada a un bloque de piedra, todo bajo un tejido de telarañas que pendía sobre una puerta.
—La puerta del salón, evidentemente —afirmó Rénine.
Abrirla fue lo más difícil, y solo cargando contra ella consiguió que cediera uno de los batientes.
Hortense no había dicho palabra alguna. Asistía, no sin sorpresa, al allanamiento ejecutado con verdadera maestría. Rénine adivinó lo que la joven estaba pensando y, tras volverse, le dijo con un tono serio:
—Esto es un juego de niños para mí. He sido cerrajero.
La muchacha lo agarró del brazo y murmuró:
—Escuche.
—¿El qué? —dijo el príncipe.
Hortense lo agarró aún con más fuerza, exigiendo silencio. Casi de inmediato, Rénine murmuró:
—En efecto, es extraño.
—Escuche, escuche —repitió Hortense, estupefacta—. ¿Será posible?
Estaban oyendo, no muy lejos de ellos, un ruido seco —un ruido de golpecitos a intervalos regulares—, y les bastó con aguzar el oído para reconocer el tictac de un reloj. En realidad, sí, era aquello lo que declamaba en el silencio del salón oscuro; era el tictac muy lento y rítmico como un metrónomo, producido por un pesado péndulo de cobre. Era eso. Y nada podía impresionarles más que el pulso medido de ese pequeño mecanismo que había seguido viviendo en la muerte del palacio. ¿Por qué milagro? ¿Gracias a qué fenómeno inexplicable?
—Sin embargo —balbuceó Hortense, que no se atrevía a levantar la voz—, no ha entrado nadie, ¿verdad?
—Nadie.
—Y es impensable que el reloj haya podido estar en funcionamiento veinte años sin que le dieran cuerda.
—Impensable.
—¿Entonces?
Serge Rénine abrió las tres ventanas y forzó los postigos.
Se encontraban, efectivamente, en un salón, que no ofrecía el menor rastro de desorden. Las sillas estaban en su sitio. No faltaba ningún mueble. Quienes residían en él, y que lo habían convertido en la estancia más íntima de la vivienda, se habían marchado sin llevarse nada, ni los libros que leían ni los adornos que decoraban las mesas y las consolas.
Rénine examinó el viejo reloj, encerrado en un alto cofre esculpido que dejaba ver, a través de un cristal ovalado, el disco del péndulo. Entonces lo abrió: los pesos, colgados de cuerdas, estaban llegando al final de su trayecto.
En ese momento, se oyó un chasquido. El reloj dio ocho campanadas, con un sonido grave que la joven no olvidaría jamás.
—¡Qué prodigio! —murmuró.
—Un verdadero prodigio, sí —declaró Rénine—, pues el mecanismo, muy sencillo, no permite más que un movimiento semanal.
—¿Y no ve nada en particular?
—No, nada, por lo menos...
Rénine se inclinó y, al fondo del cofre, tiró de un tubo de metal escondido tras los pesos, y que sacó a la luz.
—Un catalejo —dijo pensativo—. ¿Por qué lo habrán escondido aquí? Y lo han dejado extendido. Qué raro. ¿Qué significará?
Por segunda vez, según la costumbre, sonó el reloj: ocho campanadas. Rénine volvió a cerrar el cofre y, sin soltar el catalejo, continuó la inspección. Un enorme vano comunicaba el salón con una estancia más pequeña, una especie de sala de fumadores, también amueblada, pero en la que, no obstante, había una vitrina para fusiles cuyo armero estaba vacío. Fijado al panel contiguo, un calendario mostraba una fecha: el 5 de septiembre.
—¡Ah! —exclamó Hortense, confundida—. Es la fecha de hoy. Han arrancado las hojas del calendario hasta el 5 de septiembre. ¡Y hoy es el aniversario de aquel día! ¡Qué inaudita casualidad!
—Inaudita, sí —pronunció Rénine—. Es el aniversario de su marcha, hace hoy veinte años.
—Reconozca —dijo la joven— que todo esto es incomprensible.
—Sí, obviamente, pero, de todas formas...
—¿Se le ocurre algo?
El príncipe respondió al cabo de unos segundos:
—Lo que me intriga es el catalejo escondido, metido ahí dentro en el último momento. ¿Para qué serviría? Desde las ventanas de la planta baja solo se ven los árboles del jardín, igual que desde todas las demás ventanas. Estamos en un valle, sin el menor horizonte. Para hacer uso de este instrumento, habría que subir a lo alto. ¿Le gustaría que subiésemos?
Hortense no dudó. El misterio que desprendía la aventura despertaba tanto su curiosidad que solo deseaba seguir a Rénine y asistirlo en sus pesquisas.
Así pues, subieron por la escalera principal y llegaron al segundo piso, a una plataforma donde daba inicio la escalera de caracol del mirador.
Arriba había una terraza al aire libre, aunque rodeada de un parapeto que se alzaba más de dos metros.
—Antaño debieron de ser almenas que más adelante rellenaron —apuntó el príncipe Rénine—. Fíjese: tiempo atrás hubo troneras que han tapado.
—En todo caso —dijo la joven—, aquí el catalejo también era inútil y no podemos hacer más que volver a bajar.
—No soy de su opinión —dijo Rénine—. Lógicamente, debía de haber vistas al campo y, también lógicamente, aquí es desde donde se usaba el catalejo.
Con gran esfuerzo, consiguió alzarse hasta lo alto del parapeto y pudo ver que, desde allí, se avistaba todo el valle, el parque —cuyos grandes árboles bordeaban el horizonte— y, bastante lejos, al final de un corte en una colina arbolada, otra torre en ruinas, muy baja, envuelta en hiedra y que estaría tal vez a setecientos u ochocientos metros de distancia.
Rénine continuó con la inspección. Podría decirse que, para él, el problema se resumía en el empleo del catalejo, y que el problema se resolvería de inmediato si se descubriese la forma en que se empleó.
Estudió una por una las troneras. Una de ellas, o más bien su emplazamiento, le llamó especialmente la atención. Existía, en medio de la capa de yeso que debía de servir para taparla, un hueco lleno de tierra y en el que habían crecido plantas.
El príncipe las arrancó y retiró la tierra, lo que dejó ver un orificio de veinte centímetros de diámetro que atravesaba el muro de lado a lado. Rénine se inclinó y constató que la fisura, estrecha y profunda, dirigía inevitablemente la mirada, por encima de la cumbre colmada de árboles y siguiendo el corte de la colina, hasta la torre de hiedra.
Al final del conducto, en una especie de ranura que transitaba como una zanja, el catalejo encontró su sitio, de una forma tan exacta que habría sido imposible moverlo, por poco que fuera, a la derecha ni a la izquierda.
Rénine, que había limpiado la parte exterior de las lentes, con cuidado de no alterar el punto de mira, llevó el ojo al fino extremo del instrumento.
Así permaneció treinta o cuarenta segundos, atento y en silencio. A continuación, se levantó y pronunció con una voz afectada:
—Es terrible. En verdad, es terrible.
—¿Qué ocurre? —preguntó Hortense, nerviosa.
—Mire.
La joven se encorvó, pero, como no veía la imagen con claridad, hubo de ajustar el instrumento a su visión. Casi de inmediato dijo con un escalofrío:
—Son espantapájaros, ¿no? Los dos situados ahí arriba. Pero ¿por qué?
—Mire —repitió el príncipe—, mire con más atención. Bajo los sombreros..., la cara.
—¡Ah! —dijo Hortense, casi desfalleciendo—. ¡Qué horror!
El área del anteojo ofrecía, circular cual proyección luminosa, el siguiente espectáculo: la plataforma de una torre truncada, cuyo muro, más alto en la parte más alejada, formaba una especie de telón de fondo invadido por oleadas de hiedra. Delante, en el centro de un revoltijo de arbustos, dos seres, un hombre y una mujer apoyados contra un montón de piedras.
Pero ¿se puede llamar hombre y mujer a esas dos figuras, esos dos maniquíes siniestros, ciertamente ataviados con ropajes y una suerte de sombrero, pero que ya no tenían ojos ni mejillas ni mentón ni un ápice de carne y que estrictamente eran, en realidad, dos esqueletos?
—Dos esqueletos —balbuceó Hortense—. Dos esqueletos vestidos. ¿Quién los habrá llevado hasta allá?
—Nadie.
—Pero...
—Ese hombre y esa mujer debieron de morir en lo alto de la torre, hace años y años. Y, bajo la ropa, la carne se ha podrido y los han devorado los cuervos.
—¡Pero es terrible! ¡Terrible! —dijo Hortense, cuyo semblante pálido se crispaba del asco.
Media hora después, Hortense Daniel y Serge Rénine abandonaban el palacio de Halingre. Antes de marchar, se habían acercado hasta la torre de hiedra, vestigio de un viejo torreón demolido casi en su totalidad. El interior estaba vacío. En una época relativamente reciente, debía de poder subirse por unas escaleras de madera cuyos restos estaban esparcidos por el suelo. La torre estaba adosada al muro que marcaba la linde del parque.
Una rareza, que sorprendió a Hortense, fue que el príncipe Rénine se había olvidado de llevar a cabo un examen más minucioso, como si el asunto hubiera perdido todo interés para él. Ni siquiera habló más del tema y, en el mesón del pueblo más cercano, donde les sirvieron alimento, fue ella quien interrogó al mesonero sobre el palacio abandonado. En vano, por cierto, pues aquel hombre, recién llegado a la comarca, no pudo proporcionarle indicación ninguna. Hasta desconocía el nombre del propietario.
Tomaron el camino hacia La Marèze. En varias ocasiones, Hortense recordó la repugnante imagen contemplada, pero Rénine, muy alegre y lleno de deferencias para con su acompañante, parecía plenamente indiferente a estas cuestiones.
—¡Por el amor de Dios! —exclamó la joven, impaciente—. Es imposible dejarlo así. Necesitamos una solución.
—En efecto —dijo el príncipe—, necesitamos una solución. El señor Rossigny ha de saber a qué atenerse y usted tiene que tomar una decisión al respecto.
Hortense se encogió de hombros.
—Ah, no me refiero a eso. Por ahora...
—¿Por ahora?
—Tenemos que averiguar de quiénes son esos cadáveres.
—Pero Rossigny...
—Rossigny que espere. Porque yo no puedo esperar.
—De acuerdo. Además, aún no habrá acabado de reparar los neumáticos. Pero ¿qué va a decirle? Eso es lo más importante.
—Lo más importante es lo que hemos visto. Me ha puesto usted frente a un misterio fuera del cual no importa nada. Veamos, ¿cuáles son sus intenciones?
—¿Mis intenciones?
—Sí. Hemos encontrado dos cadáveres. Va a avisar a la justicia, ¿verdad?
—¡Cielo santo! —dijo Rénine entre risas—. ¿Para qué?
—Pero hay un enigma que hay que esclarecer cueste lo que cueste. Una tragedia aterradora.
—Para eso no nos hace falta nadie más.
—¡Pero bueno! ¿Qué dice? ¿Sabe usted algo?
—Por Dios, lo tengo casi tan claro como si hubiera leído en un libro una historia narrada con todo lujo de detalles e ilustraciones en apoyo. Es todo muy simple.
Hortense lo contempló por el rabillo del ojo mientras se preguntaba si se estaba burlando de ella. Pero parecía hablar muy en serio.
—¿Y bien? —dijo la joven, temblorosa.
Comenzaba a caer la tarde. Habían avanzado deprisa y, mientras se acercaban a La Marèze, ya regresaban los cazadores.
—Bien —dijo Rénine—, tenemos que completar la investigación de boca de quienes viven en la zona. ¿Conoce usted a alguien que esté cualificado?
—Mi tío. Siempre ha vivido en esta región.
—Perfecto. Interrogaremos al señor Aigleroche y verá con qué lógica rigurosa se encadenan los hechos uno tras otro. Cuando se llega al primer eslabón, se está obligado, se quiera o no, a alcanzar el último. No conozco nada más entretenido.
Una vez en el palacio, se separaron. Hortense encontró su equipaje y una carta furiosa de Rossigny, por medio de la cual se despedía y anunciaba su marcha.
—Bendito sea —se dijo Hortense—. Ese ridículo personaje ha descubierto la mejor solución.
Su amorío con él, su huida, sus proyectos; lo había olvidado todo. Rossigny le parecía más extraño en su vida que el desconcertante Rénine, quien, unas cuantas horas atrás, tan poca simpatía le inspiraba.
Rénine llamó a su puerta.
—Su tío está en la biblioteca —dijo—. ¿Querría acompañarme? Lo he avisado de mi visita.
Hortense lo siguió.
El príncipe añadió:
—Una cosa más. Esta mañana, al contrariar sus proyectos y al suplicar que confiase en mí, adquirí con ello un compromiso ante usted que no querría tardar en saldar, y de ello va a tener la prueba definitiva.
—El único compromiso que ha adquirido —dijo la joven entre risas— es el de satisfacer mi curiosidad.
—Será satisfecha —afirmó Rénine con seriedad—, y mucho más allá de lo que pueda usted imaginarse, si el señor Aigleroche confirma mi razonamiento.
Por supuesto, el señor Aigleroche estaba solo, fumando pipa y bebiendo jerez. Le ofreció una copa a Rénine, que la rechazó.
—¿Y tú, Hortense? —dijo Aigleroche con la voz algo pastosa—. Sabes que aquí solo nos divertimos durante estos días de septiembre. Aprovéchalos. ¿Has dado un buen paseo con Rénine?
—De esa cuestión precisamente me gustaría hablarle, estimado caballero —interrumpió el príncipe.
—Discúlpeme, pero dentro de diez minutos debo marchar a la estación a buscar a una amiga de mi esposa.
—Ah, con diez minutos me basta y me sobra.
—El tiempo necesario para fumarse un cigarrillo, pues.
—No más.
Cogió un cigarrillo de la caja que le ofrecía Aigleroche, lo encendió y le dijo:
—Figúrese que, por casualidad, el paseo nos ha conducido hasta una vieja finca que estoy seguro de que usted conoce, la finca de Halingre.
—Sin duda. Pero está cerrada, tapiada desde hace un cuarto de siglo, creo. ¿No han podido entrar?
—Sí.
—¡Pero bueno! ¿Ha sido una visita interesante?
—Extremadamente. Hemos descubierto cosas de lo más extraño.
—¿Qué cosas? —preguntó el conde, que miraba el reloj.
Rénine le contó:
—Estancias bloqueadas, un salón que han dejado en su orden cotidiano, un reloj de péndulo que sonó milagrosamente a nuestra llegada...
—Muy pequeños detalles —murmuró el señor Aigleroche.
—Pero la cosa se pone mejor. Subimos a lo alto del mirador y, desde allí, vimos, en una torre, bastante lejos del palacio, dos cadáveres. Más bien dos esqueletos: un hombre y una mujer, ataviados aún con la ropa que portaban cuando los asesinaron.
—¡Ah! ¿Cuando los asesinaron? Será una simple suposición.
—Una certeza; por eso hemos venido a importunarlo. Esta tragedia, que debe remontarse a unos veinte años atrás, ¿no es conocida en la actualidad?
—Pues claro que no —declaró el conde de Aigleroche—. Nunca he oído hablar de ningún crimen ni de ninguna desaparición.
—Ah —dijo Rénine, que parecía algo desconcertado—. Esperaba recibir algo de información.
—Pues lo lamento.
—En tal caso, discúlpeme.
Consultó a Hortense con la mirada y marchó hacia la puerta, pero se echó atrás.
—¿No podría, al menos, estimado caballero, ponerme en contacto con personas de su entorno o de su familia que estén al corriente?
—¿De mi familia? ¿Por qué?
—Porque la finca de Halingre pertenecía, y aún pertenece sin duda, a los Aigleroche. Los escudos de armas muestran un águila sobre un bloque de piedra: sobre una roca. Así que de inmediato encontré la relación.1
Esta vez, al conde se le vio sorprendido. Dejó la botella y la copa y replicó:
—¿Qué me dice? Desconocía esa relación.
Rénine negó con la cabeza, sonriente.
—Estaría más dispuesto a creer, estimado caballero, que no tiene mucha prisa por reconocer grado de parentesco alguno entre usted... y el propietario desconocido.
—¿Es entonces un hombre poco recomendable?
—Es un hombre que ha asesinado, simplemente.
—¿Qué dice?
El conde se había levantado. Hortense, conmovida, pronunció:
—¿Está usted de verdad seguro de que se ha cometido un crimen y de que el crimen lo ha cometido alguien del palacio?
—Sin ninguna duda.
—Pero ¿por qué tanta certeza?
—Porque sé quiénes son las dos víctimas y la causa de la muerte.
El príncipe Rénine solo procedía con afirmaciones y, al oírlo, podía parecer que se fundamentaba en las pruebas más sólidas.
El señor Aigleroche caminaba de un lado a otro de la estancia, con las manos a la espalda, hasta que acabó por decir:
—Siempre he tenido la intuición de que algo había pasado, pero nunca he querido saberlo. Así pues, sí, hace veinte años, un pariente mío, un primo lejano, vivía en la finca de Halingre. Tenía la esperanza de que, debido al apellido que ostento, esta historia de la que, repito, no tenía conocimiento, pero que he presentido, permaneciese en la sombra para siempre.
—Entonces, ¿ese primo en cuestión es un asesino?
—Sí, se vio obligado a matar.
Rénine negó con la cabeza.
—Lamento tener que corregir esa frase, estimado caballero. La verdad es que su primo mató, al contrario, con frialdad y cobardía. No conozco crimen concebido con mayor sangre fría y sordidez.
—¿Qué sabrá usted?
Había llegado el momento de que Rénine se explicase; un momento grave, cargado de angustia, cuya solemnidad entendió Hortense, aunque todavía no hubiera averiguado nada de la tragedia en la que se había ido involucrando poco a poco el príncipe.
—La aventura es muy sencilla —dijo—. Todo nos hace pensar que aquel señor Aigleroche estaba casado y que en las inmediaciones de la finca de Halingre vivía otra pareja con la cual los dos señores mantenían una relación de amistad. ¿Qué ocurrió un día? ¿Cuál de aquellas cuatro personas fue la primera en traer problemas a la relación entre los dos matrimonios? No sabría decirlo. Pero hay una posibilidad que no tarda en venírseme a la cabeza: que la esposa de su primo, la señora Aigleroche, se citase con el otro marido en la torre de la hiedra, que tenía una salida directa al campo. Cuando se enteró del ardid, su primo Aigleroche decidió vengarse, pero de forma que no fuese un escándalo y que nadie supiese jamás que los culpables habían sido asesinados. Ahora bien, se había percatado (cosa que yo también he constatado) de que había un lugar del palacio, el mirador, desde el que se podía ver, por encima de los árboles y las ondulaciones del jardín, la torre que se encontraba a ochocientos metros de allí, y que solo desde ese lugar se podía contemplar lo alto de la torre. Así pues, hizo un agujero en el parapeto, en la ubicación de una antigua tronera condenada, y, desde allí, gracias a un catalejo que colocaba exactamente en el fondo del conducto abierto, asistía a la cita de los dos culpables. Fue desde allí igualmente donde, tras haber tomado todas las medidas y haber calculado todas las distancias, un domingo, 5 de septiembre, con el palacio vacío, mató a los amantes de dos disparos.
Había asomado la verdad. La luz del día luchaba contra las tinieblas. El conde murmuró:
—Sí, eso fue lo que tuvo que pasar. Así fue como mi primo Aigleroche...
—El asesino —continuó Rénine— tapó con esmero la tronera con un terrón. ¿Quién iba a saber jamás que había dos cadáveres pudriéndose en lo alto de la torre a la que nadie subía jamás y cuyas escaleras de madera había tenido la precaución de demoler? Solo le quedaba explicar la desaparición de su esposa y de su amigo. Fácil explicación: los acusó de haber huido juntos.
Hortense tembló. De repente, como si esa última frase hubiese sido una revelación completa y, para ella, totalmente imprevista, supo adónde quería llegar Rénine.
—¿Qué dice?
—Digo que el señor Aigleroche acusó a su esposa y a su amigo de haber huido juntos.
—No, no —gritó Hortense—, no, no lo puedo reconocer... Se trata de un primo de mi tío. Entonces, ¿por qué mezclar dos historias?
—¿Por qué mezclar esta historia con otra historia de la misma época? —respondió el príncipe—. Pero si no las estoy mezclando, estimada señora; solo hay una historia y la estoy contando tal y como sucedió.
Hortense se volvió hacia su tío, que estaba callado, con los brazos cruzados y el rostro en la oscuridad que formaba la pantalla de la lámpara. ¿Por qué no había protestado?
Rénine continuó con firmeza:
—Solo hay una historia. La misma tarde del 5 de septiembre, a las ocho, el señor Aigleroche, dando sin duda como pretexto que marchaba a la búsqueda de los fugitivos, abandonó el palacio después de haberlo atrancado. Se marchó, dejando todas las estancias tal y como estaban, y tan solo se llevó los fusiles de su vitrina. En el último momento, tuvo el presentimiento, hoy justificado, de que el descubrimiento del catalejo que semejante rol había desempeñado en la preparación del crimen podría servir de punto de partida para una investigación, y lo dejó en la caja del reloj, donde la suerte quiso que interrumpiese el trayecto del péndulo. Este acto automático, como cometen todos los criminales de forma inevitable, debía traicionarlo veinte años después. Hace un rato, los golpes que di para abrir la puerta del salón soltaron el péndulo. El reloj continuó su movimiento, dieron las ocho y... encontré el hilo de Ariadna que debía guiarme por el laberinto.
Hortense balbuceó:
—¡Pruebas! ¡Pruebas!
—¿Pruebas? —replicó levantando la voz Rénine—. Abundan y las conoce tanto como yo. ¿Quién habría podido matar a una distancia de ochocientos metros sino un tirador hábil, entusiasta de la caza? ¿Verdad, señor Aigleroche? ¿Pruebas? ¿Por qué no se llevaron nada del palacio, nada salvo los fusiles, sin los que no puede estar un entusiasta de la caza? ¿Verdad, señor Aigleroche? Estos fusiles que aquí vemos, dispuestos en un arsenal. ¿Pruebas? La fecha del 5 de septiembre, que fue la del crimen, y que dejó en el alma del criminal semejante recuerdo horrible que todos los años, en esta época y solo en esta época, se rodea de distracciones, y que todos los años, a 5 de septiembre, olvida su hábito de la sobriedad. Ahora bien, hoy estamos a 5 de septiembre. ¿Pruebas? Si no hubiera más, ¿no le bastaría con esta?