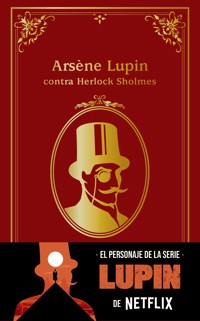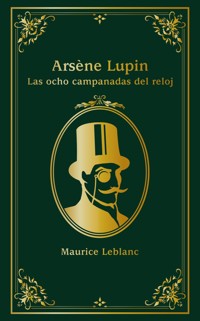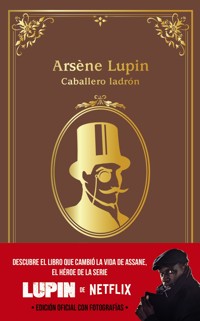Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ANAYA INFANTIL Y JUVENIL
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: LITERATURA JUVENIL - Lupin
- Sprache: Spanisch
El personaje de culto de Maurice Leblanc que ha inspirado la serie LUPIN de Netflix. Drama en el castillo del conde de Gesvres: un extraño, sorprendido de noche en la propiedad, recibe un disparo. Poco después, secuestran a la sobrina del conde. ¿Es acaso un nuevo golpe de Arsène Lupin? Isidore Beautrelet, estudiante y detective aficionado, tratará de resolver el misterio. ¡Sigue la pista de la aguja hueca! Un secreto que, hasta ahora, solo estaba al alcance de los reyes de Francia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. El disparo
2. Isidore Beautrelet, alumno de retórica
3. El cadáver
4. Frente a frente
5. Tras la pista
6. Un secreto histórico
7. El tratado de la aguja
8. De César a Lupin
9. Ábrete, sésamo
10. El tesoro de los reyes de Francia
Créditos
RAYMONDE AGUZÓ EL OÍDO. De nuevo, y por dos ocasiones, se oyó el ruido, tan claro que destacaba de entre todos los confusos sonidos que componían el gran silencio nocturno, pero tan débil que no habría podido asegurar si se había originado cerca o lejos, entre las paredes del amplio castillo o fuera de ellas, en los tenebrosos recovecos del jardín.
Despacio, la joven se levantó y abrió los batientes de la ventana, que estaba a medio cerrar. La luz de la luna descansaba sobre un paisaje tranquilo de prados y arboledas, en el que se alzaban las dispersas ruinas de la vieja abadía en forma de trágicas siluetas, columnas truncadas, ojivas incompletas, esbozos de pórticos y retazos de arbotantes. Sobre la superficie de los objetos flotaba algo de aire, que se deslizaba a través de las ramas desnudas e inmóviles de los árboles, pero que agitaba las incipientes hojitas de los macizos.
Y, de repente, el mismo ruido. Procedía de su izquierda, debajo del piso en que vivía y, por consiguiente, de los salones que ocupaban el ala occidental del castillo.
La joven, aunque valiente y fuerte, sintió la inquietud del miedo. Se puso la ropa de noche y tomó las cerillas.
—Raymonde... Raymonde...
Una voz débil como un suspiro la llamaba desde la habitación de al lado, cuya puerta no estaba cerrada. Fue hasta ella a tientas, mientras que Suzanne, su prima, salió de la alcoba para derrumbarse entre sus brazos.
—Raymonde, ¿eres tú? ¿Lo has oído?
—Sí. ¿No estabas dormida?
—Imagino que me despertó el perro hace ya un rato, pero ha dejado de ladrar. ¿Qué hora será?
—Deben de ser sobre las cuatro.
—Vayamos al salón.
—Estamos a salvo. Allí está tu padre, Suzanne.
—El que no está a salvo es él. Duerme al lado de la salita.
—También está Daval.
—En la otra punta del castillo. ¿Cómo pretendes que lo haya oído?
Dudaban, sin saber qué decisión tomar. ¿Llamar a alguien? ¿Pedir ayuda? No se atrevían, pues hasta temían el sonido de su propia voz. Suzanne, que estaba cerca de la ventana, ahogó un grito.
—Mira, hay un hombre junto al estanque.
Efectivamente, un hombre se alejaba a paso rápido. Llevaba bajo el brazo un objeto de grandes dimensiones que no pudieron distinguir y que, por ir golpeándole la pierna, le dificultaba la marcha. Vieron que pasaba junto a la antigua capilla y se dirigía hacia una puertecilla en el muro, que debía de estar abierta, pues el hombre desapareció de repente, y no oyeron el chirrido habitual de las bisagras.
—Ha salido del salón —murmuró Suzanne.
—No, la escalinata y el vestíbulo lo habrían llevado más bien a la izquierda. A no ser que...
Las dos pensaron en la misma idea. Se asomaron a la ventana. Debajo de ellas, habían apoyado una escalera de mano contra la fachada del primer piso. Una tenue luz iluminaba el balcón de piedra. Y otro hombre, también cargado, franqueó la barandilla del balcón, se dejó caer por la escalerilla y escapó por el mismo camino.
Suzanne, asustada y sin fuerzas, se dejó caer de rodillas mientras balbuceaba:
—¡Vamos! ¡Pidamos ayuda!
—¿Y quién va a venir? ¿Tu padre? ¿Y si hay más hombres y lo atacan?
—Podríamos avisar al personal. Tu timbre comunica con su piso.
—Sí... Sí... Es una posibilidad. Eso si llegan a tiempo.
Raymonde rebuscó cerca de su cama el timbre eléctrico y lo pulsó. Vibró una alarma en lo alto y tuvieron la impresión de que desde abajo seguro que habían oído tan inconfundible sonido.
—Tengo miedo... Tengo miedo... —repetía Suzanne.
Y de repente, en plena noche, debajo de ellas, el ruido de una pelea, el estrépito de los muebles al moverse y exclamaciones seguidas de un gemido ronco, horrible y siniestro: el estertor de un ser degollado.
Raymonde se precipitó hacia la puerta, pero Suzanne le agarró desesperada el brazo.
—No, no me dejes sola. Tengo miedo.
Raymonde la apartó y echó a correr por el pasillo, seguida por Suzanne, que se tambaleaba de una pared a la otra gritando. Llegó hasta la escalinata, la bajó corriendo de escalón en escalón, se precipitó hacia el portón de la sala y se frenó en seco, clavada en el umbral, con Suzanne desplomada a su lado. Frente a ellas, a pocos pasos, había un hombre que portaba un farol. Con un gesto, apuntó hacia las dos jóvenes, a las que deslumbró, y contempló largamente sus rostros; luego, sin prisa, con los movimientos más tranquilos del mundo, se puso la gorra, recogió una hoja de papel y dos briznas de paja, borró las huellas que había dejado en la alfombra, se acercó hasta el balcón, se volvió hacia las jóvenes, las saludó y desapareció.
De inmediato, Suzanne corrió hacia la pequeña alcoba que separaba el gran salón del dormitorio de su padre. Sin embargo, nada más entrar, quedó aterrada al contemplar un espectáculo horrendo. Bajo la luz lateral de la luna, se podían observar en el suelo dos cuerpos inertes, tirados uno junto al otro.
—¿Padre? Padre, ¿eres tú? ¿Qué te pasa? —gritó enloquecida, inclinada sobre uno de los dos cuerpos.
Al cabo de un instante, el conde de Gesvres se movió. Con la voz entrecortada, dijo:
—Tranquila. No estoy herido. ¿Y Daval? ¿Está vivo? ¿El cuchillo...? ¿El cuchillo...?
En ese momento llegaron dos empleados domésticos con velas. Raymonde se precipitó sobre el otro cuerpo y reconoció a Jean Daval, el secretario y hombre de confianza del conde. En su rostro ya lucía la palidez de la muerte.
Luego se levantó, regresó al salón, tomó una escopeta que guardaba cargada en un arsenal de la pared y accedió al balcón. Apenas habían pasado cincuenta o sesenta segundos desde que el individuo hubo pisado el primer listón de la escalera de mano, por lo que no podía hallarse muy lejos de allí, sobre todo teniendo en cuenta que había tenido la precaución de apartar ligeramente la escalerilla para que nadie más pudiese hacer uso de ella. En efecto, no tardó en verlo bordear las ruinas del viejo claustro. La joven encaró la escopeta, apuntó con tranquilidad y disparó. El hombre se desplomó.
—¡Lo tiene! ¡Lo tiene! —gritó uno de los empleados domésticos—. Lo tenemos. Voy a por él.
—No, Víctor. Se está levantando. Baja por la escalera y corre hasta la puertecilla. Solo puede escapar por ahí.
Víctor se apresuró, pero, antes siquiera de que pudiera llegar al jardín, el hombre volvió a desplomarse. Raymonde llamó al otro empleado doméstico.
—Albert, ¿lo ves ahí abajo, cerca de la arcada grande?
—Sí. Está arrastrándose por el césped. Está perdido.
—Vigílalo desde aquí.
—No tiene forma de escapar. A la derecha de las ruinas hay campo abierto.
—Víctor, vigila la puerta de la izquierda —dijo la joven mientras volvía a armarse con la escopeta.
—No vaya, señorita.
—Voy a ir —respondió con un tono decidido y gestos bruscos—. Dejadme. Me queda un cartucho. Si se mueve...
Salió del edificio. Instantes después, Albert la vio dirigirse hacia las ruinas y le gritó desde la ventana:
—Está tirado detrás de la arcada. No lo veo. Tenga cuidado, señorita.
Raymonde rodeó el antiguo claustro para impedirle la huida al desconocido, y Albert no tardó en perderla de vista. Al cabo de unos minutos, como no había vuelto a verla, se preocupó y, sin apartar los ojos de las ruinas, en vez de bajar por la escalinata, trató de alcanzar la escalera de mano. Una vez que lo hubo conseguido, bajó rápidamente y corrió directo a la arcada cerca de la que había visto al individuo por última vez. Treinta pasos más allá, se encontró con Raymonde, que había ido en busca de Víctor.
—¿Y bien? —preguntó.
—Ha sido imposible ponerle la mano encima —respondió Víctor.
—¿Y la puerta?
—De allí vengo. Llevo la llave.
—Sin embargo, hay que...
—Ah, lo tenemos hecho. Dentro de menos de diez minutos, el bandido será nuestro.
El granjero y su hijo, a los que había despertado el disparo, habían salido de la granja, cuyos edificios se alzaban a lo lejos, a la derecha, pero dentro del recinto de las murallas; no se habían topado con nadie.
—¡Diantre! —exclamó Albert—. Ese bribón tiene que estar entre las ruinas. Seguro que lo encontramos en el fondo de un hoyo.
Organizaron una metódica batida, durante la que inspeccionaron cada matorral, apartando las pesadas redes de hiedra que rodeaban las columnas. Se aseguraron de que la capilla estuviese bien cerrada y de que no hubiese ningún cristal roto. Bordearon el claustro y visitaron todos y cada uno de los rincones, pero la búsqueda fue en vano.
Solo descubrieron una cosa: en el mismo punto en el que Raymonde abatió de un disparo al desconocido, recogieron una gorra de chófer confeccionada en cuero rojizo. Aparte de eso, nada más.
A las seis de la mañana, avisaron a la comisaría de Ouville-la-Rivière. Los agentes se presentaron en el castillo tras haber enviado por correo urgente a la comisaría de Dieppe una breve nota que relataba las circunstancias del delito, la inminente captura del principal culpable y el descubrimiento de su sombrero y del puñal con el que había perpetrado el crimen. A las diez, dos automóviles bajaron por la ligera pendiente que iba a parar al castillo. En uno de ellos, una respetable calesa, viajaban el sustituto del fiscal y el juez de instrucción, acompañado de su secretario judicial. En el otro, un modesto descapotable, iban dos jóvenes reporteros, que trabajaban para el Journal de Rouen y un diario parisino.
Ante sus ojos se alzó el viejo castillo, antaño residencia de los priores de Ambrumésy, mutilado por la Revolución y restaurado por el conde de Gesvres, a quien pertenecía desde hacía veinte años. Consta de una vivienda coronada por un pináculo desde el que monta guardia un reloj, y dos alas, cada una de ellas rodeada por una escalinata con barandilla de piedra. Por encima de los muros del jardín y más allá de la meseta que sostienen los elevados precipicios normandos, se advierte, entre los pueblos de Sainte-Marguerite y Varengeville, la línea azul del mar.
Allí vivía el conde de Gesvres con su hija Suzanne, una hermosa y delicada criatura de cabello rubio, y su sobrina Raymonde de Saint-Véran, a la que había acogido dos años atrás cuando murieron simultáneamente su padre y su madre y Raymonde se quedó huérfana. La vida en el castillo era tranquila y rutinaria. De vez en cuando se pasaban a verlos vecinos. En verano, el conde llevaba casi todos los días a las dos jóvenes a Dieppe. El conde era un hombre muy voluminoso, de rostro apuesto y serio y pelo entrecano. Era muy acaudalado y gestionaba personalmente su fortuna y vigilaba sus propiedades con la ayuda de su secretario, Jean Daval.
Desde que entró, el juez de instrucción recopiló las primeras constataciones del cabo Quevillon. Aún no se había detenido al culpable, pero la captura era inminente, ya que se estaban vigilando todas las salidas del jardín. Era imposible escapar.
El grupo atravesó a continuación la sala capitular y el comedor, situados en la planta baja, y subieron al primer piso. De inmediato se fijaron en el perfecto orden del salón. No había ni un solo mueble, ni un solo objeto, que no pareciera ocupar su sitio habitual, y ni un solo hueco vacío entre muebles y decoraciones. A izquierda y derecha había colgados magníficos tapices flamencos con personajes. En el fondo, sobre las ventanas, cuatro preciosos cuadros, en sus respectivos marcos de la época, representaban escenas mitológicas. Eran los célebres cuadros de Rubens que había heredado el conde de Gesvres; junto con los tapices de Flandes, se los había dejado en herencia su tío por vía materna, el marqués de Bobadilla, grande de España. Filleul, el juez de instrucción, apuntó:
—Si el robo es el móvil del crimen, no se refleja en este salón.
—¿Quién sabe? —dijo el sustituto, que hablaba poco, pero, siempre que lo hacía, era en sentido contrario a la opinión del juez.
—A ver, caballero, la primera labor de un ladrón habría sido llevarse estos tapices y cuadros de fama universal.
—Puede que no tuviera la oportunidad.
—Eso es lo que vamos a averiguar.
En ese momento entró el conde de Gesvres, seguido del médico. El conde, que no parecía sufrir las consecuencias de la agresión de la que había sido víctima, les dio la bienvenida a los funcionarios judiciales y, a continuación, abrió la puerta de la alcoba.
La estancia, a la que no había accedido nadie desde el crimen, con la excepción del médico, destacaba frente al salón por su inmenso desorden. Había dos sillas volcadas, una mesa destrozada y varios objetos tirados en el suelo: un reloj de viaje, un archivador y una caja de papel de cartas. También había sangre en algunas de las hojas blancas desparramadas por el suelo.
El médico apartó la sábana que ocultaba el cadáver. Jean Daval, vestido con su habitual ropa de terciopelo y botines con refuerzos metálicos, yacía boca arriba, con uno de los brazos doblados bajo el cuerpo. Tenía abierta la camisa, y se observaba una gran herida que le atravesaba el pecho.
—Debió de fallecer en el acto —declaró el médico—. Bastó con una puñalada.
—Tiene que ser sin duda —dijo el juez— el cuchillo que he visto encima de la chimenea del salón, cerca de una gorra de cuero.
—Sí —confirmó el conde de Gesvres—, aquí mismo se recogió el cuchillo. Procede de la armería del salón; la misma de la que mi sobrina, la señorita de Saint-Véran, sacó la escopeta. En cuanto a la gorra de chófer, está claro que pertenece al asesino.
Filleul siguió examinando en detalle la estancia, le planteó unas cuantas preguntas al médico y le pidió a Gesvres que le contase todo lo que había visto y lo que sabía. El conde se expresó en los siguientes términos:
—Me despertó Jean Daval. No estaba durmiendo bien, con momentos de lucidez en los que tenía la impresión de oír pasos, cuando, de repente, al abrir los ojos, lo vi a los pies de mi cama, con una vela en la mano y vestido tal y como se ve, pues a menudo se quedaba hasta tarde trabajando. Parecía muy nervioso, y me dijo en voz baja: «Hay alguien en el salón». Y es verdad que se oían ruidos. Me levanté y entreabrí con suavidad la puerta de esta alcoba. En ese mismo momento, se abrió la otra puerta que da al salón y apareció un tipo, que se abalanzó sobre mí y me dejó inconsciente con un puñetazo en la sien. No puedo contarle más detalles, señor juez de instrucción, porque solo me acuerdo de los datos principales, que transcurrieron a una velocidad extraordinaria.
—¿Y luego?
—Luego, no sé más. Cuando recuperé el conocimiento, Daval estaba tirado en el suelo, asesinado.
—A primera vista, ¿no sospecha de nadie?
—No.
—¿No tiene enemigos?
—No, que yo sepa.
—¿Ni tampoco el señor Daval?
—¿Daval, enemigos? Si es el ser más maravilloso del mundo. Jean Daval ha sido mi secretario los últimos veinte años y puedo asegurarle que nunca he visto a su alrededor más que simpatías y amistades.
—Sin embargo, han entrado en el edificio y ha habido un muerto. Tiene que haber un móvil para todo esto.
—¿Un móvil? Simple y llanamente, el robo.
—¿Y qué le han robado?
—Nada.
—¿Y entonces?
—Entonces, aunque no hayan robado nada ni falte nada, algo tendrán que haberse llevado.
—¿El qué?
—No lo sé. Pero mi hija y mi sobrina le dirán, con toda certeza, que vieron sucesivamente a dos hombres atravesar el jardín portando respectivas cargas bastante voluminosas.
—¿Y si las señoritas...?
—¿Y si lo han soñado? Es algo que me puedo plantear, pues, desde esta mañana, no paro de investigar y hacer conjeturas, pero es fácil interrogarlas.
Hicieron llamar a las dos primas al gran salón. Suzanne, aún pálida y temblorosa, apenas podía hablar. Raymonde, más enérgica y firme, también más hermosa, de ojos castaños con reflejos dorados, narró lo acontecido por la noche y la parte en la que había participado.
—Entonces, señorita, ¿su declaración es en firme?
—Absolutamente. Los dos hombres que atravesaban el jardín portaban objetos.
—¿Y el tercero?
—Se marchó con las manos vacías.
—¿Podría describírnoslo?
—Nos deslumbraba con el farol. Como mucho, diría que era de constitución grande y rolliza.
—¿Usted también lo describiría así, señorita? —preguntó el juez a Suzanne de Gesvres.
—Sí... o no —respondió Suzanne, reflexiva—. Yo lo vi de altura mediana y delgado.
Filleul sonrió, acostumbrado a que los testigos de un mismo hecho tengan opiniones y percepciones distintas.
—Así pues, estamos en presencia, por una parte, de un individuo, el del salón, que es a la vez grande y pequeño, gordo y delgado, y, por otra, de dos individuos, los del jardín, a los que se los acusa de haber robado del salón objetos que aquí siguen.
Filleul era un juez de la escuela sarcástica, como él mismo decía. También era un juez al que no le molestaba el protagonismo ni perdía la oportunidad de mostrar al público su destreza, tal y como demostraba el cada vez mayor número de personas que se amontonaban en el salón. A los periodistas se unieron el granjero y su hijo, el jardinero y su mujer, el personal del castillo y los dos chóferes que habían conducido los coches procedentes de Dieppe. Continuó:
—También habría que ponerse de acuerdo sobre la forma en que desapareció el tercero de los personajes. Señorita, ¿usted disparó con esta escopeta desde esta ventana?
—Sí. El tipo se dirigía a la lápida casi sepultada entre las zarzas, a la izquierda del claustro.
—Pero ¿se recuperó?
—Solo a medias. Víctor se apresuró a bajar a proteger la puertecilla, mientras que yo lo seguí. Aquí se quedó vigilando nuestro empleado doméstico, Albert.
Albert, por su parte, prestó declaración, y el juez concluyó:
—Por consiguiente, según su declaración, el herido no pudo escapar por la izquierda, puesto que su compañero vigilaba la puerta, ni por la derecha, pues lo habría visto atravesar el jardín. Así que, como es lógico, en este preciso momento, debe de hallarse en el espacio relativamente limitado que tenemos ante nosotros.
—Es lo que yo creo.
—¿Y usted, señorita?
—También lo creo.
—Y yo —dijo Víctor.
El sustituto del fiscal dijo, con un tono socarrón:
—El alcance de las investigaciones es limitado. Solo hay que continuar la búsqueda que se inició hace cuatro horas.
—A lo mejor tenemos más suerte.
Filleul tomó la gorra de cuero que se encontraba en la repisa de la chimenea, la examinó, llamó al cabo de la gendarmería y le dijo, apartado de los demás:
—Cabo, envíe de inmediato a uno de sus hombres a Dieppe, a la sombrerería de Maigret, a ver si puede decirnos a quién vendió esta gorra.
«El alcance de las investigaciones», según palabras del sustituto, se limitaba al espacio comprendido entre el castillo, el césped de la derecha y el ángulo formado por el muro de la izquierda y el opuesto al castillo; es decir, un cuadrilátero de aproximadamente cien metros de lado, donde se encontraban dispersas las ruinas de Ambrumésy, un celebérrimo monasterio durante la Edad Media.
De pronto, entre la hierba pisoteada, se percibió el paso del fugitivo. En dos puntos distintos, se observaron restos de sangre oscurecida, casi seca. Tras la curva de la arcada, que marcaba el extremo del claustro, no había nada más; la naturaleza del suelo, cubierto de agujas de pino, no era la más adecuada para que un cuerpo dejase huellas. Aun así, ¿cómo es posible que el herido escapase de la vista de la joven, de Víctor y de Albert? No había más que unos cuantos matorrales, que los empleados domésticos y los gendarmes habían registrado, y unas pocas lápidas bajo las cuales también se había examinado.
El juez de instrucción pidió al jardinero, que era quien tenía la llave, que le abriera la capilla de Dios, un auténtico tesoro escultórico que el tiempo y las revoluciones habían respetado y que siempre se había considerado, por las exquisitas cinceladuras de su pórtico y los detalles de sus estatuillas, una de las maravillas del gótico normando. La capilla, de sencillo interior, sin ningún ornamento más allá del altar de mármol, no ofrecía refugio alguno. Además, para eso tendría que haber entrado, pero ¿cómo?
La inspección finalizó en la puertecilla que servía de acceso a los visitantes de las ruinas. Daba a un sendero entre la muralla y un bosquecillo en el que se observaban canteras abandonadas. Filleul se agachó: el polvo del camino presentaba marcas de neumáticos antideslizantes. De hecho, Raymonde y Víctor creían haber oído, tras el disparo, el suspiro de un automóvil. El juez de instrucción insinuó:
—El herido estará con sus cómplices.
—¡Imposible! —exclamó Víctor—. Yo ya estaba ahí mientras la señorita y Albert lo estaban viendo.
—A ver, en algún sitio tiene que estar. Fuera o dentro, no hay más opción.
—Está aquí —dijeron los empleados domésticos con obstinación.
El juez se encogió de hombros y regresó al castillo, apesadumbrado. El caso tenía mala pinta. Un robo en el que no habían robado nada y un prisionero invisible: no había nada de lo que alegrarse.
Era tarde. Gesvres pidió a los funcionarios judiciales y a los dos periodistas que se quedaran a comer. Y lo hicieron en silencio. Luego, Filleul regresó al salón, donde interrogó a los empleados domésticos. Sin embargo, se oyó el trote de un caballo procedente del lado del patio y, momentos después, entró el gendarme al que habían enviado a Dieppe.
—Dígame, ¿ha hablado con el sombrerero? —preguntó el juez, impaciente por saber.
—Vendió la gorra a un chófer.
—¿Un chófer?
—Sí, un chófer que se paró con su coche delante de la tienda y preguntó si era posible adquirir, para uno de sus clientes, una gorra de chófer de cuero amarillo. Se quedó en la tienda, pagó sin preocuparse siquiera de la talla y se marchó. Tenía mucha prisa.
—¿Qué clase de coche era?
—Un cupé de cuatro plazas.
—¿Qué día fue?
—¿Cómo que qué día? Ha sido esta mañana.
—¿Esta mañana? ¿Qué me dice?
—Que la gorra la compraron esta mañana.
—Eso es imposible, porque la encontraron la pasada noche en el jardín. Y para eso la tienen que haber comprado antes.
—Ha sido esta mañana. Me lo ha dicho el sombrerero.
Por un momento reinó el desconcierto. El juez de instrucción, estupefacto, hacía lo posible por comprender lo que estaba pasando. De repente, dio un respingo: se le había ocurrido una idea.
—Que traigan al chófer que nos condujo esta mañana.
El cabo de la gendarmería y su subordinado echaron a correr hacia las caballerizas. Tras unos minutos, el cabo regresó solo.
—¿Y el chófer?
—Le sirvieron la comida en la cocina, comió y luego...
—¿Qué pasó después?
—Se marchó.
—¿Con el coche?
—No. Con la excusa de ir a visitar a un familiar de Ouville, se llevó la bicicleta del mozo de cuadra. Aquí tiene su sombrero y su gabán.
—¿Se ha marchado sin sombrero?
—Se sacó del bolsillo una gorra y se la puso.
—¿Una gorra?
—Sí, de cuero amarillo —respondió.
—¿De cuero amarillo? Imposible: la tenemos aquí delante.
—Exacto, señor juez de instrucción, pero la suya es una parecida.
El sustituto dejó escapar una ligera risita burlona.
—¡Qué gracia! ¡Es divertidísimo! Hay dos gorras. Una de ellas, la auténtica, la que era nuestra única prueba del delito, ha desaparecido en la cabeza de un falso chófer. Y la otra, la falsa, es la que tiene entre manos. ¡Ah! Nuestro querido amigo nos ha timado.
—¡Que lo atrapen! ¡Que me lo traigan! —gritó Filleul—. Cabo Quevillon, envíe a dos de sus hombres a caballo, y al galope.
—Estará muy lejos —dijo el sustituto.
—Por muy lejos que esté, tenemos que atraparlo.
—Eso espero, pero creo, señor juez de instrucción, que deberíamos concentrar nuestros esfuerzos sobre todo aquí. Fíjese en esta hoja que he encontrado en el bolsillo del abrigo.
—¿Qué abrigo?
—El del chófer.
El sustituto del fiscal le entregó a Filleul una hoja doblada en cuatro en la que se leía un escrito a lápiz con una letra algo vulgar:
Pobre de la señorita si ha matado al jefe.
El incidente provocó algo de conmoción.
—A buen entendedor, pocas palabras bastan —murmuró el sustituto.
—Señor conde —continuó el juez de instrucción—, le ruego que no se ponga nervioso. Ni ustedes, señoritas. Esta amenaza no tiene ninguna importancia, porque están aquí las autoridades. Se tomarán todas las precauciones. Les garantizo su seguridad. En cuanto a ustedes, caballeros —añadió volviéndose a los dos reporteros—, cuento con su discreción. Gracias a mi condescendencia han asistido a esta investigación, así que no deberían pagarme con...
Se interrumpió, como si acabase de ocurrírsele una idea. Miró alternativamente a los dos jóvenes y se acercó a uno de ellos.
—¿Para qué periódico trabaja?
—Para el Journal de Rouen.
—¿Su identificación?
—Tenga.
El documento estaba en regla. No tenía nada que reprocharle. Filleul le preguntó al otro reportero:
—¿Y usted, caballero?
—¿Yo?
—Sí, ¿a qué redacción pertenece?
—Santo cielo, señor juez de instrucción. Escribo para varios periódicos.
—¿Su identificación?
—No tengo.
—¡Anda! ¿Y eso por qué?
—Porque los periódicos solo conceden identificaciones a los empleados fijos.
—¿Y qué?
—Pues que no soy más que un colaborador ocasional. Envío a distintos sitios artículos que se publican o se rechazan, según las circunstancias.
—En tal caso, dígame su nombre. Y enséñeme su documentación.
—Mi nombre no le iba a decir nada. En cuanto a mi documentación, no la tengo.
—¿No tiene ningún documento que dé fe de su profesión?
—No tengo profesión.
—En fin, caballero —dijo el juez bruscamente—, espero que no aspire a permanecer en el anonimato después de haber accedido aquí con artimañas y haber descubierto secretos judiciales.
—Le ruego que tenga en cuenta, señor juez de instrucción, que no me preguntó nada cuando llegué y que, por tanto, no tengo nada que decirle. Además, en ningún momento me pareció una investigación secreta, pues esto está lleno de gente, incluido uno de los culpables.
Hablaba con amabilidad y con una educación infinita. Era un hombre joven, muy alto y delgado, ataviado con unos pantalones demasiado cortos y con un chaqué demasiado ajustado. Tenía una complexión rosada, como de niña; una frente amplia coronada por un corte de cabello militar y una barba rubia mal afeitada. Le brillaban los ojos de inteligencia. No parecía mínimamente avergonzado y sonreía con simpatía y sin rastro de sarcasmo.
Filleul lo observaba con un recelo agresivo. Los dos gendarmes dieron un paso adelante, y el joven enunció con alegría:
—Señor juez de instrucción, está claro que piensa que soy uno de los cómplices. Pero, si así fuera, ¿no me habría escapado en el momento adecuado, como hizo mi compañero?
—Podría tener la esperanza...
—Toda esperanza habría sido absurda. Piénselo, señor juez de instrucción, y llegará a la conclusión de que lógicamente...
Filleul lo miró a los ojos y dijo de malas maneras:
—¡Basta de tonterías! ¿Cómo se llama?
—Isidore Beautrelet.
—¿A qué se dedica?
—Soy alumno de retórica en el instituto Janson-de-Sailly.
Filleul volvió a mirarlo a los ojos y le dijo secamente:
—¿De qué habla? ¿Alumno de retórica?
—En el instituto Janson, calle de la Pompe número...
—¡Pero bueno! —exclamó Filleul—. ¿Se está riendo de mí? No voy a dejar que siga jugando conmigo.
—Tengo que reconocer, señor juez de instrucción, que me asombra su sorpresa. ¿Qué me impide ser alumno del instituto Janson? ¿Mi barba, quizá? No se preocupe: es de mentira.
Isidore Beautrelet se arrancó los escasos mechones que le decoraban la barbilla, y su rostro imberbe se antojó aún más juvenil y más rosado: el auténtico semblante de un adolescente. Cuando una risa infantil reveló sus dientes blancos, preguntó:
—¿Ahora me cree? ¿Necesita más pruebas? Mire, en estas cartas de mi padre puede leer mi dirección: «Isidore Beautrelet, interno del instituto Janson-de-Sailly».
Convencido o no, a Filleul no parecía agradarle la historia. Preguntó con un tono brusco:
—¿Qué hace usted aquí?
—Pues... aprender.
—Para eso están las escuelas, como su instituto.
—Se olvida, señor juez de instrucción, de que hoy, 23 de abril, estamos en plenas vacaciones de Pascua.
—¿Y qué?
—Pues que puedo hacer uso de mis vacaciones como me plazca.
—¿Y su padre?
—Mi padre vive lejos, en lo más profundo de Saboya. De hecho, ha sido él mismo quien me ha aconsejado que me viniese de viaje a la costa del canal de la Mancha.
—¿Con una barba postiza?
—No, eso no. Ha sido idea mía. En el instituto hablamos mucho de aventuras misteriosas, leemos novelas policiacas y nos disfrazamos. Nos imaginamos montones de cosas complicadas y terribles. Así que, para divertirme, me he puesto una barba postiza. Además, así he tenido la ventaja de que me tomaran en serio y me he hecho pasar por un reportero parisino. Así fue como anoche, después de más de una semana aburridísima, tuve el placer de conocer a mi colega de Ruan, y esta mañana, después de enterarse del caso Ambrumésy, me propuso amablemente que lo acompañase y que alquilásemos un coche a medias.
Isidore Beautrelet hablaba con sencillez y franqueza, y algo de ingenuidad, por lo que era difícil no dejarse afectar por su encanto. Al propio Filleul, con prudencia y recelo, le agradaba escucharlo.
Le preguntó con un tono menos huraño:
—¿Y está satisfecho con su expedición?
—Estoy encantado. Nunca había sido testigo de un caso como este, al que no le falta interés.
—Ni las complicaciones misteriosas que tanto aprecia.
—Y bien apasionantes son, señor juez de instrucción. No hay nada más emocionante que ver todos los acontecimientos que van surgiendo, que se van amontonando y que van formando poco a poco la más probable verdad.
—¿La más probable verdad? Qué atrevido es usted, joven. ¿Quiere decir que ya tiene la solución al enigma?
—Claro que no —prosiguió Beautrelet entre risas—. Solo es que... me parece que hay algunos aspectos en los que es normal formarse una opinión, y otros tan precisos que solo hay que llegar a una conclusión.
—¡Anda! Qué curioso... Por fin voy a averiguar algo, pues debo confesarle avergonzado que no tengo ni idea.
—Porque no ha tenido tiempo para reflexionar, señor juez de instrucción. Lo más importante es reflexionar. Es muy poco habitual que los hechos no se expliquen por sí mismos, ¿no lo cree? En cualquier caso, no he encontrado más hechos que los que constan en el acta.
—¡Maravilloso! De modo que si le preguntase qué objetos se han robado en este salón...
—Le respondería que sé cuáles son.
—¡Enhorabuena! El caballero sabe más que el mismo dueño. El señor de Gesvres no puede decir nada más, pero el señor Beautrelet sí. Le faltan una biblioteca y una estatua de tamaño real en las que nunca nadie se ha fijado antes. ¿Y si le preguntase el nombre del asesino?
—También le respondería que lo sé.
Los asistentes dieron un respingo. El sustituto y el periodista se acercaron. Gesvres y las dos jóvenes escuchaban con atención, impresionadas por la tranquilidad y la seguridad de Beautrelet.
—¿Sabe quién es el asesino?
—Sí.
—¿Y también dónde se encuentra?
—Sí.
Filleul se frotó las manos.
—¡Qué suerte! Su detención será el punto culminante de mi carrera. ¿Podría compartir conmigo tan fulminante revelación?
—Sin duda. Pero, si no tiene inconveniente, preferiría esperar un par de horas, a que finalice la investigación en curso.
—No, me gustaría que lo hiciese ya, joven.
En ese momento, Raymonde de Saint-Véran, que, desde el comienzo de la escena, no había apartado la vista de Isidore Beautrelet, se acercó a Filleul.
—Señor juez de instrucción...
—¿Qué desea, señorita?
Dudó durante dos o tres segundos, con la mirada clavada en Beautrelet, antes de dirigirse a Filleul.
—Me gustaría que le preguntase al caballero el motivo por el que ayer se estuvo paseando por la senda que lleva a la puertecilla.
¡Menudo golpe de efecto! Isidore Beautrelet parecía desconcertado.
—¿Se refiere a mí, señorita? ¿Me vio ayer?
Raymonde permaneció pensativa, sin dejar de mirar a Beautrelet, como si buscase convencerse aún más de sus palabras, y dijo con calma:
—Ayer me encontré en la senda, sobre las cuatro de la tarde, mientras atravesaba el bosque, a un joven de la altura del caballero, vestido igual que él y con una barba como la suya. Y me dio la impresión de que iba disfrazado.
—¿Y era yo?
—No podría afirmarlo con seguridad, pues tengo un recuerdo algo difuso. Sin embargo... Sin embargo, creo que sí. Si no, sería un parecido muy peculiar.
Filleul estaba perplejo. Ya lo había engañado uno de los cómplices. ¿Iba a dejar que ese supuesto adolescente le tomase el pelo?
—¿Qué tiene usted que decir, caballero?
—Que la señorita se equivoca y se lo puedo demostrar. Ayer a esa hora estaba en Veules.
—Va a tener que demostrarlo. En cualquier caso, la situación ha cambiado. Cabo, que uno de sus hombres acompañe en todo momento al caballero.
El semblante de Isidore Beautrelet se mostró contrariado.
—¿Cuánto va a durar?
—El tiempo necesario para obtener la información requerida.
—Señor juez de instrucción, le ruego que la obtenga con la mayor celeridad y discreción posibles.
—¿Por qué?
—Porque mi padre es anciano. Nos queremos mucho... y no querría hacerlo sufrir.
El tono lastimero de su voz desagradó a Filleul, que se olía el melodrama. No obstante, prometió:
—Esta noche, o mañana como muy tarde, sabré a qué atenerme.
Transcurrió la tarde y el juez volvió a las ruinas del claustro, no sin antes haberles prohibido la entrada a todos los curiosos, y, con paciencia y método, dividió el terreno en parcelas que se fueron examinando sucesivamente en una investigación dirigida por él. Sin embargo, al terminar el día, apenas había avanzado, y declaró delante de un ejército de reporteros que habían invadido el castillo:
—Caballeros, todo nos hace suponer que tenemos al herido ahí mismo, al alcance de la mano; todo salvo la realidad de la situación. Así pues, según nuestra humilde opinión, ha debido de escaparse, y lo encontraremos fuera de esta finca.
Sin embargo, por precaución, acordó junto con el cabo la vigilancia del jardín y, tras una nueva inspección de los dos salones y una visita completa al castillo, y después de que lo hubieran puesto al día de la situación, regresó a Dieppe en compañía del sustituto.
Se hizo de noche. La alcoba debía permanecer cerrada, y se había trasladado el cadáver de Jean Daval a otra estancia. Velaron por él dos mujeres de la zona, acompañadas por Suzanne y Raymonde. Abajo, bajo la atenta mirada del guarda rural, que debía acompañarlo en todo momento, el joven Isidore Beautrelet dormitaba en el banco del viejo oratorio. Fuera, los gendarmes, el granjero y una decena de aldeanos se habían apostado entre las ruinas y a lo largo de los muros.
Hasta las once reinó la tranquilidad, pero a las once y diez sonó un disparo al otro lado del castillo.
—¡Atención! —bramó el cabo—. Que se queden aquí dos hombres, Fossier y Lecanu. Los demás, a paso ligero.
Todos echaron a correr y rodearon el castillo por la izquierda. Entre las sombras huyó una silueta. Luego, al momento, un segundo disparo los llevó aún más lejos, casi a los límites de la granja. Y, de repente, justo cuando llegaban en tropel al seto que bordeaba el huerto, brotó una llama a la derecha de la casa del granjero, y de inmediato surgieron más llamas en forma de gruesas columnas. Lo que ardía era el granero, atestado de paja de suelo a techo.
—¡Los muy granujas! —gritó el cabo Quevillon—. Son ellos los que le han prendido fuego. Deprisa, muchachos. No deben de estar lejos.
Pero como la brisa desviaba el fuego hacia el edificio principal, antes de nada, había que hacer frente al peligro. Todos se pusieron manos a la obra con ahínco, sobre todo porque Gesvres, que había acudido al lugar del siniestro, los animaba con la promesa de recompensarlos. Para cuando tuvieron controlado el incendio eran ya las dos de la madrugada. Toda persecución sería en vano.
—Ya seguiremos por la mañana —dijo el cabo—, porque seguro que han dejado rastro. Los encontraremos.
—No me importaría —añadió Gesvres— saber los motivos del ataque. Veo bastante absurdo prender fuego a haces de paja.
—Acompáñeme, señor conde. Quizá pueda desvelarle el motivo.
Juntos llegaron hasta las ruinas del claustro. El cabo gritó:
—¿Lecanu? ¿Fossier?
Los demás gendarmes buscaron a sus dos compañeros que debían estar de guardia, y terminaron encontrándolos junto a la puertecilla de acceso. Estaban tirados en el suelo, atados, amordazados y con los ojos vendados.
—Señor conde —murmuró el cabo mientras soltaban a los dos agentes—, nos han tomado el pelo como a niños.
—¿Cómo?
—Los disparos, el ataque, el incendio... no han sido más que trampas para llevarnos hasta allí. Una distracción. Durante todo este tiempo, solo han tenido que atar a nuestros dos hombres y terminar la misión.
—¿Qué misión?
—Sacar de aquí al herido, obviamente.
—¿Eso cree?
—¡Claro que lo creo! Porque así ha sido. Se me ocurrió la idea hace diez minutos. Pero soy imbécil porque no se me haya pasado por la cabeza antes. Los habríamos atrapado.
Quevillon propinó una patada al suelo en un repentino golpe de ira.