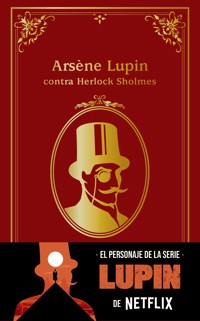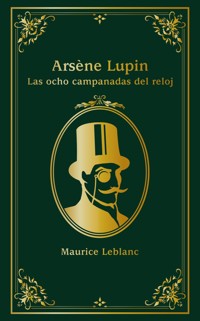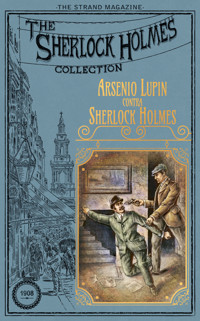
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: The Sherlock Holmes Collection
- Sprache: Spanisch
El duelo más ingenioso entre dos leyendas: Arsène Lupin y Sherlock Holmes En esta recopilación de relatos publicada en 1908, Maurice Leblanc enfrenta al célebre ladrón de guante blanco con el mítico detective británico. Con astucia y humor, Lupin —maestro del disfraz y del robo elegante— desafía la lógica implacable de «Herlock Sholmes», el alter ego de Holmes creado por Leblanc tras una disputa legal con Conan Doyle. Cada historia es un brillante juego literario lleno de suspense, ironía y giros inesperados, donde la elegancia del crimen se mide contra la deducción científica. Una obra imprescindible para amantes de la intriga, la literatura clásica y los duelos intelectuales entre dos iconos opuestos: el caballero delincuente y el detective racional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
PRIMERA PARTE. LA DAMA RUBIA
CAPÍTULO I. EL NÚMERO 514 — SERIE 23
CAPÍTULO II. EL DIAMANTE AZUL
CAPÍTULO III. SHERLOCK HOLMES ATACA
CAPÍTULO IV. ALGUNA CLARIDAD EN LAS TINIEBLAS
CAPÍTULO V. UN RAPTO
CAPÍTULO VI. EL SEGUNDO ARRESTO DE ARSENIO LUPIN
SEGUNDA PARTE. LA LÁMPARA JUDÍA
CAPÍTULO I
CAPÍTULO II
Arsenio Lupin contra Sherlock Holmes
Título original: Arsène Lupin contre Herlock Sholmès, 1914.
Traducción: Carlos Docteur
© 2021, RBA Coleccionables, S.A.U.
Diseño de cubierta: Tenllado Studio
Diseño interior: tactilestudio
Realización: EDITEC EDICIONES
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OBDO524
ISBN: 978-84-1098-386-1
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
“¿Y SUZANNE? ¿DÓNDE ESTÁ MI HIJA?”.
PRIMERA PARTE
LA DAMA RUBIA
NOTA DEL EDITOR: Como muchos otros autores, el gran escritor francés Maurice Leblanc sacó partido de la popularidad de Sherlock Holmes, convirtiéndolo en protagonista de algunas de las aventuras detectivescas que escribía. A fin de evitar problemas con los Derechos de Autor de Arthur Conan Doyle, Leblanc llamó a su personaje Herlock Sholmès. En estas páginas, por coherencia con el resto de la colección, nombramos al famoso detective de Baker Street con su nombre original.
THE SHERLOCK HOLMES COLLECTION
1908
Arsenio Lupin
contra Sherlock Holmes.
DE MAURICE LEBLANC
CAPÍTULO I
EL NÚMERO 514 — SERIE 23
L 8 DE DICIEMBRE del año pasado, el señor Gerbois, profesor de matemáticas del liceo de Versalles, dio, en el revoltijo de objetos de una tienda de segunda mano, con un escritorio de caoba que le gustó por los muchos cajoncitos que tenía.
«Esto es precisamente lo que necesitaba yo para el cumpleaños de Suzanne», pensó el profesor.
Y como tenía empeño en hermanar sus módicos recursos con su vehemente deseo de ofrecerle un regalo a su hija, regateó cuanto pudo, acabando por darle sesenta y cinco francos al chamarilero.
En el momento de dejar sus señas para que le llevaran el mueblecito, un joven de aspecto elegante, que ya desde hacía un rato estaba escudriñando entre aquel hacinamiento de objetos de todas clases, vio el escritorio y preguntó:
—¿Cuánto?
—Está vendido —contestó el comerciante.
—¡Ah!... ¿Al señor, quizás?
El profesor saludó, satisfecho al ver que aquel caballero codiciaba su compra, y se retiró.
Mas, apenas había andado diez pasos en la calle, notó que se le acercaba el joven, quien, sombrero en mano y con cumplida cortesía, le abordó:
—Ruego a usted me dispense, caballero, por la indiscreta pregunta que voy a dirigirle... ¿Venía usted a esa tienda con el exclusivo fin de adquirir ese escritorio?
—No; buscaba una balanza de precisión para ciertos experimentos de física.
—Por consiguiente, no tiene usted gran empeño en quedarse con ese mueblecito...
—Pero ya que lo he comprado, me quedo con él.
—¿Quizá porque es antiguo?
—Porque es cómodo.
—En ese caso, ¿consentiría usted en cambiarlo por otro tan cómodo, pero en mejor estado?
—Este está en buen estado, y no veo la necesidad de un cambio.
—No obstante...
El señor Gerbois que era de genio vivo y un tanto suspicaz, contestó secamente:
—Le ruego a usted, caballero, que no insista.
—Ignoro lo que ha pagado usted por el escritorio, señor mío, pero le ofrezco a usted el doble.
—No.
—El triple...
—Vaya, basta de ofrecimientos —exclamó el profesor, impaciente—, no compro para vender.
El joven lo miró fijamente, con una expresión que no había de olvidársele al señor Gerbois; luego, sin decir una palabra, dio media vuelta y se alejó.
Una hora más tarde llegaba el mueble a la casita que el profesor ocupaba en el camino de Viroflay. Gerbois llamó a su hija.
—Esto es para ti, Suzanne, suponiendo que te guste.
Suzanne era una linda muchacha, expansiva y feliz. Abrazó a su padre con tanta alegría como si le hubiese ofrecido un regalo regio.
Aquella misma noche, después de colocar en su cuarto el escritorio, con ayuda de Hortense, la criada, limpió la joven los cajones y en ellos encerró sus papeles: correspondencia, colección de tarjetas ilustradas, papel de cartas, más algunos recuerdos furtivos procedentes de su primo Philippe.
Al día siguiente, a las siete y media de la mañana, el profesor se fue al liceo. A las diez, según costumbre diaria, su hija le esperaba a la salida, y era motivo de gran alegría para el padre el distinguir, en la acera opuesta a la verja la graciosa silueta de la joven y su candorosa sonrisa.
Regresaron juntos a casa.
—¿Y tu escritorio?
—¡Una maravilla! Hortense y yo hemos estado limpiando los cobres, que ahora parecen de oro.
—¿De modo que estás contenta?
—¡Si estoy contenta! No sé cómo he podido pasar hasta ayer sin un escritorio...
Mientras atravesaban el jardín que precedía a la casa, el señor Gerbois propuso:
—Oye, me gustaría ver cómo ha quedado el escritorio una vez limpio, antes de sentarnos a la mesa...
—Muy bien pensado.
Subió delante la joven, pero, al abrir su cuarto, profirió un grito...
—¿Qué ocurre? —balbució el profesor, que había entrado en el cuarto. El escritorio había desaparecido.
Lo que asombró al juez de instrucción fue la admirable sencillez de los medios empleados por quien había sustraído el mueble. Aprovechando la ausencia de Suzanne, y mientras estaba en la compra la criada, un recadero provisto de su distintivo —algunos vecinos lo habían visto— había parado su pequeño carro delante del jardín y llamado dos veces. Los vecinos, ignorando que estaba fuera la sirvienta, no cayeron en sospecha alguna; de suerte que el individuo efectuó su tarea con absoluta tranquilidad.
No hallaron ningún mueble roto ni ningún objeto movido de su sitio. Es más, el portamonedas de Suzanne, dejado por ella sobre el mármol del escritorio, se halló sobre la mesa vecina con las monedas de oro que contenía. De modo que el móvil del robo resultaba evidente aunque no por ello más inexplicable, pues ¿por qué exponerse a tales riesgos por tan escaso botín?
El único indicio que pudo proporcionar el profesor a la policía fue el incidente de la víspera.
—Manifestó el joven viva contrariedad ante mi negativa, y comprendí muy bien que su mirada, al despedirse de mí, encerraba una amenaza.
Muy vago resultaba todo esto. A las preguntas del juez el vendedor contestó que no conocía a ninguno de aquellos dos señores. En cuanto al objeto, lo había comprado él por cuarenta francos, en Chevreuse, en una subasta de los enseres de un vecino fallecido, y creía haberlo vendido en su justo precio. No hubo más testimonios que lograran aportar luz a las indagaciones del juez.
Pero el señor Gerbois aseguraba haber sufrido un perjuicio enorme: creía que una fortuna estaba encerrada en el doble fondo de un cajón, y que, por estar el joven al tanto de aquel secreto, se había decidido a robarle el mueble.
—Pero, querido papá, ¿qué hubiéramos hecho con esa pretendida fortuna? —repetía Suzanne.
—¡Pero que inocente eres! Pues con semejante dote podías haberte casado con un joven de gran posición.
Suzanne, que limitaba sus aspiraciones a su primo Philippe, persona modestísima como mérito, suspiraba amargamente.
En la casita de Versalles siguió la vida su curso, menos alegre, menos despreocupada, enturbiada por pesares y decepciones.
Transcurrieron unos dos meses. Y, de repente, y, de forma concatenada, ocurrieron graves acontecimientos, una serie imprevista de sucesos felices y de catástrofes...
El primero de febrero, a las cinco y media de la tarde, el profesor, que acababa de regresar a su casa, con un periódico en la mano, se sentó, se puso los anteojos y comenzó a leer. Como no le interesaba la política, saltó la primera página. Enseguida llamó su atención un artículo titulado:
«Tercer sorteo de la lotería de las Asociaciones de la Prensa.
»El número 514 de la serie 23 gana un millón...».
El diario se le cayó de las manos. Le pareció que las paredes se movían, y su corazón cesó de latir. ¡El número 514, serie 23, era su número! Lo había comprado por casualidad, para favorecer a un amigo, pues él personalmente no creía en los favores de la suerte. ¡Y resultaba que ahora la fortuna venía a visitarle!
Miró su cuadernito de apuntes: en la primera página estaba escrito a modo de recordatorio el número 514, serie 23. Pero ¿y el billete?
Se precipitó a su gabinete de trabajo, en busca de la caja de sobres donde había metido el precioso billete y en el umbral se detuvo, sofocado: ¡no veía la caja de sobres en el lugar acostumbrado y, lo que era peor, hacía tiempo que no recordaba que estuviera allí! ¡Desde hacía varias semanas no era consciente de su presencia mientras corregía las redacciones de sus discípulos!
De pronto oyó ruido de pasos en el jardín... y llamó a su hija:
—¡Suzanne! ¡Suzanne!
La joven regresaba de la calle. Subió precipitadamente. Su padre balbució con voz ahogada:
—Suzanne... ¿la caja... la caja de los sobres?...
—¿Cuál?
—La que traje de los almacenes del Louvre... y que estaba en esa esquina de la mesa...
—Recuerda, papá, que juntos la pusimos en otro sitio mejor...
—¿Cuándo?
—La noche... ya sabes... la víspera del día...
—Pero ¿dónde?... ¡Contesta, por favor!
—¿Dónde?... Pues en el escritorio.
—¿En el escritorio que nos han robado?
—Sí.
—¿En el escritorio que nos han robado?
Repitió en voz baja esas palabras, con una expresión de espanto. Después, tomando una mano de la joven, añadió con voz más baja aún:
—Contenía un millón, hija mía...
—¿Por qué no me lo habías dicho, papá? —murmuró cándidamente Suzanne.
—¡Un millón, hija mía! El premio gordo de la lotería de la prensa.
La enormidad del desastre los abrumaba, y por espacio de un buen rato quedaron sin habla.
Por fin, dijo la joven:
—Pero, así y todo, te pagarán el millón.
—¿Por qué? ¿Qué pruebas puedo yo presentar?
—¿De modo que hacen falta pruebas?
—¡Pues claro!
—¿Y no las tienes?
—Sí, una.
—¡Pues entonces!
—Pero estaba en la caja.
—¿En la caja que ha desaparecido?
—Sí. Y el otro es quien lo cobrará.
—¡Eso sería abominable! Tienes que evitarlo, papá...
—¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Es tan astuto ese hombre! ¡Dispone de tales recursos!... Fíjate en cómo nos ha robado ese mueble...
Mas, impulsado por una repentina energía, el profesor se levantó y, golpeando reciamente el suelo con el pie, exclamó:
—¡Pues no, no, y no! ¡No se llevará ese millón! ¿Y por qué habría de llevárselo? Después de todo, por astuto que sea, tampoco él puede hacer nada: si se presenta para cobrar, lo llevarán a la cárcel. ¡Nos hemos de ver las caras, amiguito!
—¿Se te ocurre alguna idea, papá?
—La de defender nuestros derechos hasta las últimas consecuencias... y salir vencedores... ¡El millón es mío, y a mis manos ha de venir!
Minutos después, enviaba este telegrama:
«Gobernador Crédit Foncier,
»Calle Capucines, París.
»Soy poseedor del número 514 — serie 23; declaro que utilizaré todas las vías legales contra la reclamación del premio por parte de cualquier desconocido.
Gerbois».
Casi al mismo tiempo llegaba al Crédit Foncier este otro telegrama:
«Se halla en mi poder el número 514 — serie 23.
Arsenio Lupin».
Cada vez que emprendo la narración de alguna de las innumerables aventuras de Arsenio Lupin, siento verdadera confusión, puesto que hasta la más sencilla de esas peripecias es conocida por cuantos van a leerme. En realidad, no hay hazaña de nuestro «ladrón nacional», como tan gráficamente ha sido llamado, que no haya sido profusamente publicada, estudiada en todos sentidos, y comentada con esa abundancia de detalles con que suele la prensa dar noticia de las acciones heroicas.
¿Quién no conoce, por ejemplo, la extraña historia de La dama rubia, con esos curiosos episodios que los periódicos titulaban en gruesos caracteres: ¡El número 514, serie 23!... ¡El crimen de la avenida Henri-Martin!... ¡El diamante azul!... ¡Qué ruido en torno a la intervención del famoso detective inglés Sherlock Holmes! ¡Qué efervescencia después de cada una de las peripecias que señalaron la lucha de esos dos grandes artistas! ¡Y qué agitación en los bulevares el día en que los vendedores de periódicos vociferaban: «¡El arresto de Arsenio Lupin!».
Mi excusa es que traigo algo nuevo: traigo la explicación del enigma. Siempre queda alguna sombra en torno a esas aventuras: yo la disipo. Reproduzco artículos leídos hasta la saciedad, copio antiguas entrevistas: mas, todo eso, lo coordino, lo clasifico, lo someto a la exacta verdad. Tengo por colaborador al mismísimo Arsenio Lupin, cuya complacencia para conmigo es inagotable. Y, también, en el caso presente, tengo por colaborador al inefable Watson, amigo y confidente de Holmes.
Todos recuerdan la formidable carcajada con que fue acogida la publicación de los dos telegramas. Bastaba el nombre de Arsenio Lupin para que el público, es decir, el mundo entero, estuviera a la espera de algo imprevisto, de algo divertido.
De las inmediatas investigaciones del Crédit Foncier resultó que el número 514, serie 23, había sido vendido por mediación del Crédit Lyonnais, sucursal de Versalles, al comandante de artillería Bessy. Ahora bien, el comandante había fallecido a consecuencia de una caída de caballo. Se supo por compañeros a quienes nada ocultaba aquel oficial, que, poco antes de su desgraciada caída, había tenido que ceder su billete a un amigo.
—Ese amigo, soy yo —afirmó con convicción el señor Gerbois.
—Pruébelo usted —objetó el gobernador del Crédit Foncier.
—¿Que lo pruebe? Nada más fácil. Veinte personas le dirán a usted que tenía yo relaciones de amistad muy seguidas con el comandante, y que solíamos vernos en el café de la plaza de Armas. Allí fue donde, un día, en un momento de apuro por parte de mi amigo, le tomé su billete dándole lo que le había costado: veinte francos.
—¿Hay testigos que presenciaran aquel cambio?
—No.
—En ese caso, ¿sobre qué funda usted su reclamación?
—Sobre la carta que me escribió respecto de ese asunto.
—¿Qué carta?
—Una carta prendida al billete con un alfiler.
—Enséñela.
—¡Pero si estaba en el escritorio!...
—Pues trate de recuperarla.
El caso es que fue Arsenio Lupin quien comunicó la existencia de dicha carta. Una nota inserta en el Écho de France —diario al que cabe la honra de ser su órgano oficial, y del cual es, según dicen, uno de los principales accionistas— anunciaba que entregaba en manos del letrado Detinan, abogado consultor, la carta que el comandante Bessy le había escrito a él personalmente.
Eso provocó una carcajada general: ¡Arsenio Lupin sirviéndose de un abogado! ¡Arsenio Lupin respetando las reglas sociales establecidas, designaba, para representarlo a él, a un miembro del foro!
Toda la prensa acudió a casa del letrado Detinan, diputado radical influyente, hombre de reconocida probidad al mismo tiempo que de espíritu sutil, escéptico, y amigo de la paradoja. Nunca había tenido Detinan el placer de encontrarse con Arsenio Lupin —y lo lamentaba—, pero hoy acababa en efecto de recibir instrucciones suyas y, muy halagado por una elección de cuyo alcance era perfectamente consciente, se proponía defender con vigor el derecho de su cliente. Abrió pues el legajo recientemente constituido, y, sin rodeos, exhibió la carta del comandante. Probaba esta la cesión del billete, pero no mencionaba el nombre del que lo adquiría. «Querido amigo...», decía simplemente la carta.
—Ese «querido amigo» soy yo —añadía Arsenio Lupin en una nota que acompañaba la carta del comandante—. Y la prueba fehaciente de lo que adelanto es que está en mi posesión dicha carta.
La nube de periodistas se abatió inmediatamente en casa del señor Gerbois, quien solo pudo contestar:
—El «querido amigo» soy yo y únicamente yo. Arsenio Lupin ha robado la carta del comandante con el billete de lotería.
—¡Que lo pruebe! —replicó Lupin a los periodistas.
—Pero ¡si es Lupin quien ha robado el escritorio! —exclamó Gerbois ante los mismos periodistas.
Lupin insistió:
—¡Que lo pruebe!
Y fue un espectáculo nada vulgar aquel duelo público entre los dos poseedores del número 514, serie 23, aquellas idas y venidas de los periodistas, aquella sangre fría de Lupin frente a la exacerbación del pobre señor Gerbois. ¡Qué desdichado! La prensa iba llena de sus lamentos... Contaba su infortunio con enternecedora ingenuidad.
—¡Comprendan ustedes, señores, que ese pillo me ha robado la dote de mi hija! Yo, personalmente, nada necesito; ¡pero Suzanne! ¡Y, fíjense, un millón, diez veces cien mil francos! ¡Ah, bien sabía yo que el escritorio contenía un tesoro!
Por más que le objetaban que, al llevarse aquel mueble, ignoraba su contrario que encerraba un billete de lotería, y que, en todo caso, nadie podía prever que aquel billete ganaría el premio gordo, el profesor gemía:
—¡Vaya si lo sabía!... Si no, ¿por qué haberse tomado la molestia de sustraerme ese mísero mueble?
—Por razones desconocidas; pero no ciertamente para apoderarse de un pedazo de papel que valía la modesta suma de veinte francos.
—¡Que valía un millón! ¡Lo sabía... lo sabe todo!... ¡No le conocen ustedes, al muy granuja!... ¡Bien se ve que no les ha privado a ustedes de un millón!
Mucho hubiera podido prolongarse el diálogo. Pero, doce días después de la desaparición del escritorio, el señor Gerbois recibió de Lupin una misiva que ostentaba la mención «confidencial». La leyó con creciente inquietud:
«Muy señor mío: La gente se divierte a costa nuestra. ¿No le parece a usted que ha llegado el momento de que obremos con seriedad? Por mi parte, estoy firmemente resuelto a ello.
»La situación es clara: poseo un billete que no tengo derecho a cobrar, y usted tiene derecho a cobrar un billete que no posee. Por consiguiente, nada podemos hacer el uno sin el otro.
»Y es el caso que usted no ha de consentir en cederme su derecho, ni yo en cederle MI billete.
»¿Cómo lo solucionamos?
»Solo un medio veo: dividamos. Medio millón para usted, medio millón para mí. ¿No es esto equitativo? Este juicio a lo Salomón, ¿no satisface esa necesidad de justicia innata en nosotros?
»Solución justa, pero solución inmediata. Fíjese en que esto no es un ofrecimiento que usted puede discutir, sino una necesidad a la cual las circunstancias le obligan a doblegarse. Le concedo a usted tres días para reflexionar.
»Espero que el viernes próximo por la mañana leeré en los anuncios particulares del Écho de France una discreta nota dirigida al señor Ars. Lup., la cual contenga, en términos velados, su adhesión de usted pura y simple al pacto que le propongo. Mediante lo cual vuelve usted a verse enseguida en posesión del billete y cobra usted el millón, a cambio de enviarme quinientos mil francos por la vía que ulteriormente le indicaré.
»En caso de negarse usted a mi pretensión, he tomado mis disposiciones para que el resultado sea idéntico. Pero, además de los graves disgustos que semejante decisión habría de acarrearle, tendría usted que perder veinticinco mil francos para gastos suplementarios.
»Reciba usted, caballero, la expresión de mis más respetuosos sentimientos.
Arsenio Lupin».
Exasperado, el señor Gerbois cometió la falta enorme de enseñar esta carta y de dejar que sacaran copias. Su indignación le empujaba a toda clase de imprudencias.
—¡Nada, ni un céntimo! —exclamó el profesor ante la asamblea de los periodistas—. ¿Partir con otro lo que es mío? Jamás. ¡Que rompa el billete, si le da la gana!
—Sin embargo, más vale recibir quinientos mil francos que no recibir nada.
—No se trata de eso; se trata de mi derecho, el cual sabré hacer valer ante los tribunales.
—¿Enfrentarse a Arsenio Lupin? Tendría chiste la cosa.
—A él no, al Crédit Foncier; es el banco el que tiene que darme un millón.
—Contra el billete de lotería o, cuando menos, contra la carta que prueba que usted compró dicho billete.
—Existe la prueba, puesto que Arsenio Lupin confiesa que ha robado el escritorio.
—Sí; pero ¿les bastará a los tribunales la palabra de Arsenio Lupin?
—No importa; voy a demandarle igualmente.
El público se apasionaba. Se cruzaron apuestas: unos afirmaban que Lupin obligaría al señor Gerbois a someterse y otros, que serían despreciadas sus bravatas. Pero la mayoría de la gente compadecía al profesor, que parecía un animal acosado, frente a la fiera y astuta acometida de Lupin.
El viernes, la gente se disputaba el Écho de France: en los anuncios de la quinta página ni un renglón para el señor Ars. Lup. El profesor contestaba con el silencio. Lo cual significaba una declaración de guerra.
Los diarios de la noche anunciaban el rapto de Suzanne Gerbois.
Lo que nos regocija en lo que podría llamarse el teatro Arsenio Lupin es el papel eminentemente cómico de la policía. Todo ocurre a espaldas de ella. Él habla, escribe, previene, ordena, amenaza, ejecuta, cual si no existieran jefes de la seguridad, ni agentes, ni comisarios, ni nadie en fin que pudiera estorbar sus planes. Toda esa maquinaria resulta prácticamente nula o inexistente. Para Lupin, nada ni nadie significan un obstáculo.
Y, no obstante, ¡vaya si se mueve la policía! Tratándose de Arsenio Lupin, desde el más alto hasta el más modesto, todo el personal se apasiona, hierve, se consume de ira. Lupin es para ellos el enemigo, el enemigo que los burla, que los provoca, que los desprecia, o, peor aún, que los ignora.
¿Y qué hacer contra semejante enemigo? A las diez menos veinte de la mañana, según declaración de la criada, Suzanne salió de su casa. A las diez y cinco, al salir del liceo, su padre no la vio en la acera en que acostumbraba esperarle. Por consiguiente, el suceso había ocurrido durante los veinte minutos que mediaron entre la salida de Suzanne y su llegada al liceo, o cuando menos cerca de este.
Dos vecinos afirmaron haberla visto a unos trescientos pasos de la casa. Una señora había visto en la avenida a una joven cuyas señas respondían a las suyas. ¿Y después? Después, ya nada se sabía.
Buscaron por todas partes, preguntaron a los empleados de las estaciones y de la aduana: nada habían notado aquel día que se pareciera al rapto de una joven. No obstante, en Ville d’Avray, un tendero de ultramarinos declaró que había vendido aceite a un automóvil cerrado que venía de París. En el interior se hallaba una señora rubia, excesivamente rubia, precisó el testigo.
Una hora después, el automóvil regresaba de Versalles. Unos carros que estaban en la carretera le cortaron el paso, lo cual permitió al tendero ver que, al lado de la señora rubia ya entrevista, había otra señora, pero muy tapada. Sin duda esta era Suzanne Gerbois.
Pero, en este caso, había que suponer que el rapto se había efectuado en pleno día, en un camino muy frecuentado, en el centro mismo de la ciudad... ¿Cómo? ¿En qué lugar? No se oyó grito alguno, ningún movimiento sospechoso fue observado.
El tendero dio las señas del automóvil: máquina de 24 caballos de la casa Peugeot, con caja azul oscuro. Por si por casualidad podía añadir algún indicio, acudieron a la directora del Depósito Central, madame Bob-Walthour, especializada en raptos con automóvil. En efecto, el viernes por la mañana había alquilado para todo el día un coche grande, marca Peugeot, a una dama rubia, a la que, por cierto, no había vuelto a ver.
—Pero ¿y el conductor?
—Era un tal Ernest, contratado la víspera, merced a excelentes informes.
—¿Está aquí?
—No; volvió con el coche al depósito, y no ha aparecido más.
—¿No sabe de nadie que nos pueda dar noticias de él?
—Las personas que han firmado las cartas de recomendación. Aquí tiene sus nombres.
Consultadas dichas personas, se dio la circunstancia de que ninguna de ellas conocía al tal Ernest.
Todas las indagaciones efectuadas para salir de las tinieblas daban por resultado más tinieblas, más enigmas.
El señor Gerbois carecía de temple suficiente para sostener una batalla que comenzaba para él de tan desastrosa manera. Inconsolable desde la desaparición de su hija, atormentado por los remordimientos, capituló. Un corto anuncio inserto en el Écho de France, y que todo el mundo comentó, proclamó su derrota incondicional.
Dos días después, el señor Gerbois atravesaba el patio del Crédit Foncier. Ya en el despacho del gobernador, le tendió el número 514, serie 23. El gobernador manifestó una vehemente sorpresa.
—¡Ah! ¿Ya lo tiene usted? ¿Se lo han devuelto?
—Estaba traspapelado, y por fin di con él —contestó el profesor.
—Sin embargo, pretendía usted... se ha hablado de...
—Cuentos y mentiras...
—De todas maneras, sería menester algún documento fehaciente.
—¿Basta con la carta del comandante?
—Sí.
—Aquí está.
—Muy bien. Tenga usted a bien dejarnos ambos papeles; la ley nos concede quince días para su comprobación. Le avisaré tan pronto como pueda usted presentarse a recibir su pago. De aquí a entonces, creo, caballero, que en su interés debe mantener usted el silencio más absoluto.
—Tal es mi intención.
Nada dijo el señor Gerbois, nada dijo el gobernador del Crédit Foncier. Pero hay secretos que descorren los velos que los ocultan sin que nadie cometa indiscreción alguna: ¡de repente se supo que Arsenio Lupin había tenido la audacia de devolver al profesor el número 514, serie 23! La noticia causó asombro y estupefacción. Muy seguro de sí mismo debía de estar quien se desprendía de semejante prenda; pero seguramente que la entregaba a cambio de otra. Mas, ¿y si se escapaba la joven? ¿Y si conseguían apoderarse de ella?...
La policía se dio cuenta del lado débil del enemigo y redobló sus esfuerzos. Arsenio Lupin desarmado, despojado por sí mismo, capturado en el engranaje de sus propias combinaciones, no cobrando ni un céntimo del millón codiciado... ¡cómo se iban a reír de él!...
Pero había que dar con el paradero de Suzanne. Y no daban con él, y tampoco parecía que la joven iba a escaparse de su captor...
Bueno, decían, Arsenio gana la primera jugada; pero queda lo más difícil. Suzanne se halla en sus manos, y no la soltará por menos de quinientos mil francos... Pero ¿dónde y cómo se efectuará el cambio? Para que ese cambio se lleve a cabo, es preciso que haya cita y, en ese caso, ¿quién le impide al señor Gerbois avisar a la policía y, por consiguiente, recuperar a su hija y no soltar un céntimo?
Se fueron a ver al profesor. Muy abatido y encerrado en su mutismo, no quiso dar explicación alguna.
—Nada tengo que decir; estoy a la espera de sucesos probables.
—¿Y la señorita Gerbois?
—La policía prosigue sus indagaciones.
—Pero ¿Arsenio Lupin le ha escrito a usted?
—No.
—¿Lo afirma usted?
—No.
—Por consiguiente es que sí. ¿Qué le ha dicho?
—Nada puedo contestarles a ustedes.
Trataron de que hablara el abogado con idéntico resultado.
—El señor Lupin es cliente mío —contestaba el letrado afectando gravedad—, pero comprendan ustedes que estoy obligado a la más absoluta reserva.
Todos estos misterios irritaban al público. Era evidente que algo gordo se estaba tramando en la sombra. Lupin tendía y estrechaba las mallas de sus redes, en tanto que la policía organizaba en torno del señor Gerbois una vigilancia permanente. Y la gente examinaba los tres desenlaces posibles: el arresto, el triunfo, o el fracaso ridículo y miserable.
Mas ocurrió que solo de manera parcial había de quedar satisfecha la curiosidad del público, y aquí, en estas páginas, es donde, por primera vez, se halla revelada la exacta verdad.
El 12 de marzo, el profesor recibió, bajo sobre de apariencia corriente, un aviso del Crédit Foncier.
El jueves, a la una, tomaba el tren para París. A las dos, ya tenía en su poder los mil billetes de mil francos. Mientras los contaba uno por uno, temblándole la mano por ver en aquel dinero el rescate de Suzanne, dos hombres conversaban en un coche estacionado a cierta distancia de la verja principal. Uno de ellos tenía el pelo entrecano y una cara enérgica que contrastaba con su traje y sus ademanes de empleado de sueldo escaso. Se trataba del inspector principal Ganimard, el viejo Ganimard, el implacable enemigo de Lupin, que hablaba con el cabo primero Folenfant:
—Ya falta poco... Antes de cinco minutos asomarán los individuos que esperamos. ¿Está todo listo?
—Todo.
—¿Cuántos somos?
—Ocho, dos de ellos con bicicleta.
—Y yo, que cuento por tres. Somos suficientes, pero ninguno sobra. Es absolutamente imprescindible que no se nos escape Gerbois...; si no, adiós: acude a la cita con Lupin, entrega a la joven contra el medio millón, y ni visto ni conocido.
—Pero ¿por qué no viene con nosotros el profesor? ¡Resultaría tan sencillo el golpe! Si se uniera a nosotros, se quedaría con todo el millón.
—Tiene miedo... Si trata de engañar al otro, se quedará sin su hija.
—¿Qué otro?
—Él.
Ganimard pronunció con tono grave esta palabra; se notaba en él temor, cual si hablara de un ser sobrenatural cuyas garras sintiera en su carne.
—Resulta bastante chistoso —observó atinadamente Folenfant— que nuestro trabajo se vea reducido a proteger al profesor de sí mismo.
—Cuando se trata de Lupin, todo resulta al revés de lo corriente —suspiró Ganimard.
Transcurrió un minuto.
—¡Ojo! —exclamó el policía.
Salía el señor Gerbois. Al final de la calle de Capucines, se encaminó hacia los bulevares, a la izquierda. Se alejaba lentamente, junto a las tiendas, mirando los escaparates.
—Demasiado tranquilo —decía Ganimard—. Un hombre que lleva un millón en el bolsillo no transita con tanta tranquilidad.
—¿Qué puede estar haciendo?
—Nada, supongo... Pero, de todas maneras, me escama. Lupin, es Lupin.
En aquel momento, el señor Gerbois se acercó a un quiosco, escogió algunos periódicos, recibió el cambio de la moneda con que pagó, desdobló uno de los diarios y, sujetándolo con ambas manos, y mientras seguía andando a paso corto, se puso a leer. De repente, de un salto se metió en un automóvil que esperaba cerca de la acera. Tenía el motor en marcha, pues arrancó velozmente, dobló la Magdalena y desapareció.
—¡Voto a tal! —exclamó Ganimard—. ¡Otro golpe de los suyos!
Se precipitó tras el coche y mientras sus hombres corrían alrededor de la Magdalena.
Entonces se paró y se echó a reír. A la entrada del bulevar Malesherbes, a consecuencia de una avería, el automóvil se había detenido y el profesor salía del coche.
—¡Pronto, Folenfant!... Al conductor... que acaso sea el tal Ernest.
Folenfant se dirigió hacia el chófer del vehículo, que resultó ser un tal Gastón, empleado de la sociedad de automóviles públicos. Diez minutos antes, un caballero había hablado con él y le había pedido que esperara con el motor en marcha, cerca del quiosco, hasta la llegada de otro caballero.
—¿Y el segundo cliente —preguntó el policía— qué dirección le ha dado?
—Ninguna fija... «Bulevar Malesherbes... avenida de Mesina... propina doble...». Y no sé más.
Mientras, sin perder un minuto, el señor Gerbois se había metido en el primer coche de punto que pasaba.
—Cochero, al metro de la Concordia.
El profesor salió del metro en la plaza del Palais-Royal, cogió otro coche de punto y se hizo llevar a la plaza de la Bolsa. Segundo viaje en metro; luego, en la avenida de Villiers, tomó un tercer coche.
—Cochero, al número 25 de la calle Clapeyron.
El 25 de la calle Clapeyron estaba separado del bulevar de Batignolles por la casa que hace esquina. Subió al primer piso y llamó. Un señor abrió la puerta.
—¿Es aquí donde vive el abogado señor Detinan?
—Servidor de usted. Y, sin duda, ¿usted es el señor Gerbois?
—El mismo, caballero.
—Le esperaba a usted. Sírvase entrar.
Cuando entró el profesor en el despacho del abogado, el reloj marcaba las tres en punto. Dijo el señor Gerbois:
—Esta es la hora fijada por él. ¿No está aquí?
—Todavía no ha venido.
El profesor se sentó, se enjugó la frente, sacó su reloj, como si no supiese qué hora era, y repitió con ansiedad:
—¿Vendrá?
El abogado contestó:
—Me pregunta usted, señor mío, una cosa que tengo grandísima curiosidad por saber. Jamás he sentido impaciencia semejante. En todo caso, si viene, corre gravísimo riesgo, pues desde hace quince días esta casa está muy vigilada... Desconfían de mí.
—Y de mí todavía más. Por eso no puedo asegurar que los agentes que me seguían hayan perdido mi rastro.
—En ese caso...
—No sería culpa mía —exclamó vivamente el profesor—, y nada tengo que reprocharme. ¿Qué prometí? Obedecer sus órdenes. Bueno, pues he obedecido ciegamente sus órdenes, he cobrado el dinero a la hora fijada por él, y he acudido aquí como él me indicó. Responsable de la desgracia de mi hija, he cumplido mis compromisos con toda lealtad. A él le toca ahora cumplir sus promesas.
Y añadió, con la misma ansia en la voz:
—¿Vendrá con mi hija, verdad?
—Espero que sí...
—Sin embargo..., usted le ha visto...
—¿Yo? ¡No, señor! Únicamente me ha pedido por carta que les recibiera a ustedes dos, que despidiera a mis criados antes de las tres, y que no dejara entrar a nadie en mi casa entre la llegada y la salida de usted. Y, caso de no acceder yo a todo eso, me pedía que se lo participara por medio de dos renglones en el Écho de France. Pero me es harto grato el complacer a Arsenio Lupin y a todo he dicho amén.
El señor Gerbois suspiró:
—¡Ay! ¿Cómo acabará todo esto?
Sacó de su bolsillo los billetes y se puso a dividirlos en dos montones iguales. Reinó el silencio durante un rato. De cuando en cuando el señor Gerbois escuchaba atentamente... ¿No había llamado?
A medida que pasaban los minutos, crecía su angustia, y también el abogado sentía una impresión casi dolorosa.
Por fin el abogado perdió su sangre fría. Se levantó bruscamente y dijo:
—No le veremos... ¡Cómo ha de venir!... ¡Haría una locura, si se atreviera a venir!... Que tenga confianza en nosotros, lo comprendo: somos gente decente, incapaces de delatarle. Pero no solo existe aquí el peligro.
El señor Gerbois, abrumado, con las dos manos en los billetes, balbuceaba:
—¡Que venga, Señor, que venga! Todo esto lo daría yo por que me fuera devuelta Suzanne.
La puerta se abrió:
—Bastará con la mitad, señor Gerbois.
En el umbral había una persona, un joven elegantemente vestido, en quien el señor Gerbois reconoció enseguida al individuo que se le acercó al salir de la tienda, en Versalles. Se precipitó hacia él.
—¿Y Suzanne? ¿Dónde está mi hija?
Arsenio Lupin cerró bien la puerta y, al mismo tiempo que con ademán tranquilo se quitaba los guantes, el abogado le dijo:
—Le doy mil gracias por la amabilidad con que ha consentido usted... No he oído la puerta...
—Las campanillas y las puertas son cosas que deben funcionar sin que se las oiga. Heme aquí: lo demás es secundario —replicó Lupin.
—¡Mi hija! ¡Suzanne! ¿Qué ha sido de ella? —repitió el profesor.
—¡Qué prisa la de usted, señor mío! —dijo Lupin—. Vaya, tranquilícese, y dentro de unos minutos tendrá usted en sus brazos a su hija.
Se paseó; luego, con aire de gran señor que distribuye plácemes dijo:
—Señor Gerbois, le felicito por la habilidad con que hace un rato ha obrado usted. De no haber tenido el automóvil aquella absurda avería, nos hubiésemos visto tranquilamente en la Estrella, con lo cual le hubiéramos ahorrado al señor Detinan el fastidio de esta visita... ¡En fin, estaba escrito!
Se percató de los dos montones de billetes y exclamó:
—¡Muy bien, aquí está el millón!... No perdamos tiempo... ¿Me permite usted?
—Pero —objetó el abogado colocándose ante la mesa—, la señorita Gerbois no ha llegado aún.
—¿Y qué?
—¿No es indispensable su presencia?
—Ya comprendo, ya comprendo... Arsenio Lupin solo inspira una confianza relativa; se apodera del medio millón sin cumplir lo estipulado... ¡Ah, mi querido abogado, no me conocen bien! Porque el destino me ha conducido a situaciones de naturaleza un poco... especial, sospechan de mi buena fe... ¡Sospechar de mí, que soy el escrúpulo y la delicadeza personificados! Por cierto que, si tiene usted miedo, abra la ventana y llame: hay lo menos doce agentes en la calle.
—¿Usted cree?