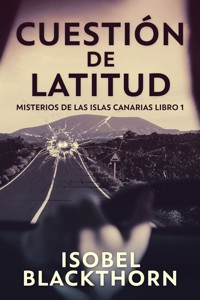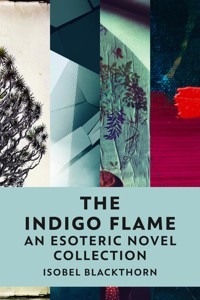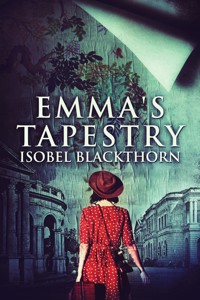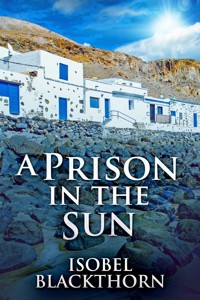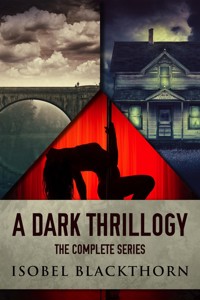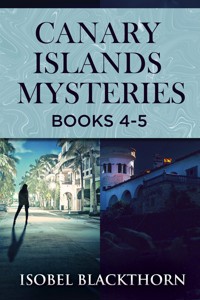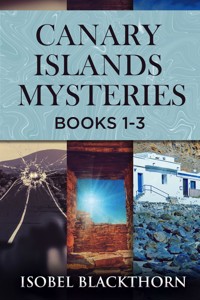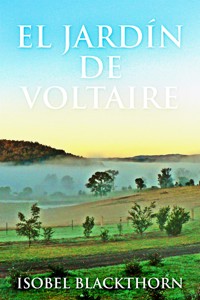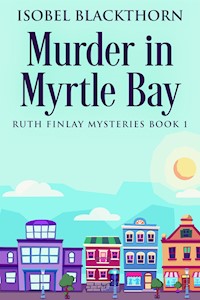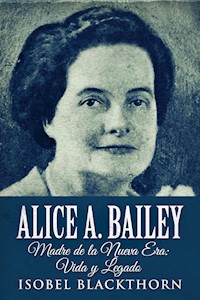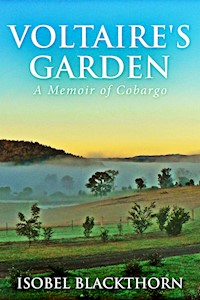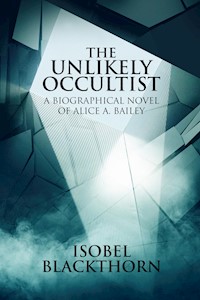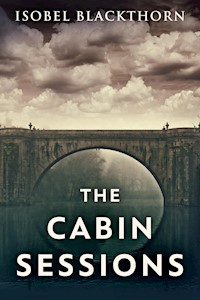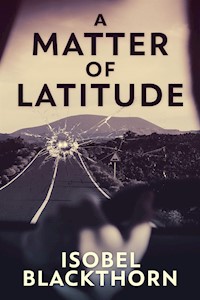0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cuando la escritora, Ruth Finlay y su vecina Doris Cleaver visitan un mercado de antigüedades y objetos de colección en la pequeña ciudad de Myrtle Bay, encuentran mucho más de lo que esperaban.
Después de encontrar a su antiguo entrenador de tenis muerto, descubren que no faltan personas que guardan rencor a la víctima y una maraña de mentiras y lazos familiares comienza a desmoronarse. ¿Podrán Ruth y Doris encontrar al asesino a tiempo para evitar un segundo asesinato?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
ASESINATO EN MYRTLE BAY
MISTERIOS DE RUTH FINLAY
LIBRO 1
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porTOMAS IBARRA
ÍNDICE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Agradecimientos
Próximo en la serie
Sobre la Autora
Derechos de autor (C) 2023 Isobel Blackthorn
Diseño y Copyright (C) 2023 por Next Chapter
Publicado en 2023 por Next Chapter
Editado por Alicia Tiburcio
Arte de portada: CoverMint
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación de la autora o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos, lugares o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Reservados todos los derechos. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso de la autora.
Este libro está dedicado en memoria de la verdadera Ruth Finlay.
1
—El puesto de Tupperware está arriba —dijo, señalando el edificio alargado de la fábrica—. Justo en la parte de atrás.
Doris estaba ansiosa por ponerse en marcha. Creía que alguien más le arrebataría la tapa que estaba buscando. Una tapa para su cuenco naranja. Había llamado antes para asegurarse de que el dueño de la tienda tenía una. La viejecita siempre tenía que encontrar una razón válida para ella, para sus acciones. Le seguí la corriente. ¿Qué buen vecino no lo haría? Pero ya me estaba arrepintiendo de haberla invitado.
—Solo una foto más de la pérgola —insistí.
Los jardines eran una característica esencial de la fábrica Goodfellow. Estábamos en el extremo occidental, cerca de la entrada principal del mercado. La pérgola constaba de vigas de madera pintadas de rojo brillante, colocadas sobre columnas blancas de estilo dórico. Debajo, dos filas de bancos de colores brillantes flanqueaban un sendero del jardín.
Doris fue y se apoyó en una de las columnas.
— ¿Quieres que pose?
Hizo una mueca pícara.
«No, no quiero que poses». No valía la pena decirlo. De todos modos, ella posó.
Clic, clic, clic.
Era un día soleado y quería aprovechar el cielo despejado. Detrás de nosotros, hacia el este, la escultura de la azotea, una enorme oveja que miraba hacia Myrtle Bay, se veía más icónica que nunca contra ese fondo azul. Luego estaba el propio jardín ornamental. Era el final de la primavera y los macizos de flores eran un derroche de color. Los jardines estaban inmaculados, las exhibiciones tan pulcras, y había decoración acuática, rocallas y esculturas que admirar. Y decoración artística. Tenía que admitir que me encantaban los jardines bonitos. Cuando "Estilo de vida sureño" me invitó a escribir un artículo de seis páginas sobre la fábrica aproveché la oportunidad de escribir un artículo en mi propio patio trasero. No había necesidad de investigar y no había necesidad de viajar. Una ventaja.
La fábrica solía hacer pantalones y trajes de lana, y tenía bastante historia, una en la que había comenzado a profundizar, pero ese día estaba allí para centrarme en el presente, ya que un par de décadas después del cierre de la fábrica, parte de ella se transformó en un mercado de antigüedades y objetos coleccionables. Un gran atractivo turístico. Y si quería hacerle justicia al lugar, necesitaba algunas buenas fotografías.
Tomé varias más y luego una nube errática se deslizó frente al sol, llevándose consigo gran parte del calor que había estado disfrutando. Al ver que la paciencia de Doris se había agotado, metí la cámara en mi bolso. Parecía bastante impasible. Pero abría y cerraba los puños. Era algo que hacía cuando se sentía reprimida. Me acerqué a ella y le di un codazo.
—Ven.
—Lo más probable es que ya no esté —dijo con amargura.
No pude evitar soltar una pequeña carcajada.
— ¿Pero quién la podría comprar?
—Para empezar, cualquiera de esas personas —agitó la mano hacia una multitud de turistas que salían de la fábrica—. Sin mencionar a cualquiera que salga por atrás.
—Apuesto a que a ninguno de ellos le gusta el Tupperware. Este grupo no parece de ese tipo.
— ¿Cómo lo sabes?
—Confía en mí. Lo sé.
—No puedes saberlo.
Podía. Casi nadie en mi generación había oído hablar de Tupperware. Le di otro codazo.
—Café y tarta, después. Yo invito.
Eso la animó.
— ¿En Las Tartaletas?
—Dónde más.
La dejé tomar la iniciativa. Era delgada para su edad, menuda y vivaz, largo y espeso cabello plateado atado en una cola de caballo, los mechones alrededor de su rostro recogidos con una diadema teñida. Se vistió para la ocasión con pantalones harem y una gruesa sudadera negra con capucha, la vestimenta era completada con un par de zapatillas color turquesa pálido. Siempre hubo un toque teatral en Doris Cleaver.
Cuando entramos por las puertas de vidrio, noté el descenso repentino de la temperatura y comencé a codiciar su atuendo. Tuve que parar y reacomodar mi bufanda (nunca iba a ninguna parte sin una), ajustando la tela alrededor de mi cuello antes de abrocharme todos los botones de mi delgada chaqueta de algodón. Había olvidado lo frío que podía llegar a estar el mercado aún en un día cálido y Doris tenía tanta prisa que me había olvidado de ponerme un cárdigan.
— ¿Estás bien? —dijo con preocupación cuando se detuvo repentinamente delante de mí y se dio vuelta.
—Estaré bien.
Aunque, mis manos ya estaban heladas.
¿Era esta peculiaridad de mi naturaleza la que me predisponía a apreciar las peculiaridades de los demás? Tal vez. Sabía que no lo tenía fácil al ser susceptible al frío. No en la costa sur de Australia, donde los vientos te acuchillaban y el invierno se prolongaba el doble de lo que se podía esperar. Mamá siempre había dicho que yo pertenecía a los trópicos.
Continuamos hasta la recepción por un pasillo ancho y alfombrado. El gran y antiguo escritorio de madera, estaba colocado al frente de un pequeño entresuelo entre los dos niveles del edificio. Detrás del escritorio, el entresuelo estaba alineado en la parte trasera y los costados con armarios llenos de cajones y estantes abiertos; ninguno de los muebles superaba la altura de la cintura, lo que permitía a quienquiera que estuviera trabajando inspeccionar gran parte del nivel inferior. A la izquierda del escritorio, las escaleras conducían al piso superior. Al frente, una rampa conducía al piso de abajo.
La fábrica fue construida en la década de 1940 después de la Segunda Guerra Mundial y era una especie de mezcolanza. Había varios edificios que albergaban áreas de corte, pisos de costura y un comedor. Se había añadido una fachada sencilla al frente de la estructura principal. El mercado estaba ubicado en el edificio original en lo que habían sido las oficinas arriba y las áreas para maquinistas abajo. Detrás de lo que se había convertido en la recepción del mercado, un patio central permitía a los que estaban en el nivel superior inspeccionar la actividad del piso inferior. En general, era el lugar perfecto para un mercado de artículos de colección. El lugar era cavernoso, y la sensación industrial realzaba el denso revoltijo de artículos en exhibición en puesto tras puesto.
Una peculiaridad del diseño era que la pendiente de la rampa comenzaba antes del escritorio, lo que causaba que cualquiera que estuviera parado en el frente esperando a ser atendido se sintiera un poco incómodo.
Joe estaba de servicio como dijo. Todos los dueños de los puestos hacían su trabajo, pero como arrendatario, Joe también tenía un papel de supervisor. Le gustaban las guitarras, los juguetes antiguos y todo lo relacionado con la década de 1950. Al ver que nos acercábamos, sonrió. Tenía una cara grande y redonda que iba bien con su físico y su personalidad, y siempre me había agradado.
—Elegiste un buen día —dijo.
Me entregó un gran sobre de papel manila, hojeé el contenido y lo encontré repleto de fotocopias de recortes de prensa junto con fotos, cartas antiguas y extractos de diarios. Complementos para mi artículo.
—Hazme saber si necesitas algo más.
—Estoy bastante segura de que será suficiente, gracias.
Reacomodé el contenido de mi bolso para hacer espacio para el sobre. Doris estaba a punto de subir las escaleras cuando Bob subió pesadamente por la rampa. Pasó detrás de nosotros y se paró junto a Joe detrás del escritorio. Bob, un hombre calvo de sesenta y tantos años, era un colaborador cercano de Joe, el tipo de hombre que siempre estaba dispuesto a echar una mano cuando era necesario.
Puso ambas manos sobre el escritorio, los dedos bien abiertos, se inclinó hacia adelante y dijo:
—Hola, Doris.
—Bob.
Ella le dirigió una mirada superficial antes de volverse hacia mí.
— ¿Nos vamos?
Guardé silencio. Me sentí avergonzada al instante. Podía ser demasiado taciturna cuando quería. Bob era miembro del comité de senderos del cual Doris fue fundadora y presidenta. No siempre estaban de acuerdo. Y Doris no era de las que ocultaban su irritación. Además, estaba más ansiosa que nunca por conseguir su tapa. En lo que a mí respecta, nada de eso excusaba su brusquedad.
Doris dirigió su mirada al escritorio y esperó. Bob se irguió con aparente expectativa. Joe rodaba un bolígrafo de lado a lado sobre el escritorio. Nadie parecía saber qué decir a continuación y se hizo un silencio incómodo. Lo rompí sugiriendo a Doris que fuéramos a echar un vistazo abajo.
Ella no se movió.
—Iré yo —dije—. Aquí no hay nadie.
—Hay algunas personas —dijo Joe.
—Iré a por ella —replicó Doris.
Le toqué el hombro cuando estaba a punto de irse al Tupperware.
—Eh, no. Es mejor permanecer juntas.
—Podría alcanzarte en el coche. Mejor aún, en la otra entrada ya que el coche está aparcado por ahí.
—Doris.
—Hoy no podrás —dijo Joe—. La salida posterior está cerrada. Tenemos poco personal y hemos tenido problemas con la puerta. De hecho, Brad debe estar ahí abajo arreglando la cerradura mientras hablamos.
—Podrían encontrarse aquí mismo —dijo Bob, encantado con la creciente agitación de Doris. Me miró y me guiñó un ojo—. Cuidaremos de ella.
—No soy una niña —dijo Doris con amargura.
Joe parecía un poco desconcertado y Bob parecía al borde de la risa.
—Si te vas, Doris, hay muchas posibilidades de que no te encuentre —le dije.
Joe sonrió.
—Podríamos enviar un grupo de búsqueda.
Bob no pudo contener la risa.
—No, no. Ruth tiene razón —objetó Doris—. A veces le cuesta encontrarme. Debe tener un problema con su visión. Le he dicho varias veces que se revise.
Doris me había echado la culpa, pero no dije nada. Más que nada, me sentí aliviada al recordar ese día en Dumfries cuando pasé dos horas buscándola.
Ese día estaba muy caluroso y ella había entrado en un mercado similar con la esperanza de encontrar alivio. Se dejó caer en una silla antigua en uno de los puestos para descansar. Solo que la silla tenía un respaldo alto y estaba metida detrás de un amplio exhibidor, y no podía verla desde el pasillo. Después de una búsqueda frenética, casi llamo a la policía. Terminamos perdiendo el autobús de regreso a Myrtle Bay y tuvimos que buscar un sitio donde alojarnos.
—Vámonos —sugerí.
Mi cuerpo se convertiría en un bloque de hielo si nos quedábamos más tiempo.
Estaba a punto de llevar a Doris por la rampa cuando Brendan Taylor se acercó a grandes zancadas. Pasó junto a nosotras al salir, musculoso con shorts de trabajo y una camisa fluorescente. Miré hacia atrás y lo vi salir del edificio. Brendan, un local y uno de los plomeros preciados del área, y ni siquiera un asentimiento para reconocer mi presencia.
Brendan se había graduado tres años antes que yo en la escuela, solo que él había asistido a Myrtle Bay High y yo había ido a Siena College. Público y privado, la gran división, pero nuestros caminos se habían cruzado todos los días en el camino hacia y desde nuestras respectivas escuelas y su madre había trabajado durante un tiempo como recepcionista de mi padre. Papá solía ser dentista. Por eso me sentí un poco ofendida de que Brendan no me hubiera saludado al pasar. Debió verme. Aunque parecía estar preocupado.
Era hora de una distracción del desaire, del roce y sobre todo del frío.
—Te aseguro que la tapa seguirá ahí —le susurré a Doris mientras nos dirigíamos a los puestos del piso inferior—. Mientras tanto, divirtámonos un poco.
No había estado en este mercado en años. Al mirar a mi alrededor vi que el espacio, gracias al diseño abierto de la fábrica, las paredes blancas y la buena iluminación, proporcionaba un escenario perfecto para las fotografías. Busqué en mi bolso y saqué mi cámara y paseamos de un puesto a otro, primero por un pasillo, luego por otro, maravillándonos de lo que era una colorida exhibición de mercancías.
Doris pronto se animó. Le encantaba hurgar entre las exhibiciones de cachivaches antiguos, señalar una baratija o un adorno con "Yo tenía uno de esos", sacar libros viejos y raros de los estantes al azar y exclamar: "Apenas puedo creerlo" y estudiar detenidamente la portada de un libro de tapa dura de Enid Blyton que había leído de niña. Se ponía las joyas, nuevas y antiguas, y manipulaba las copas, la cerámica y la porcelana fina. Ambas nos divertimos entre la moda retro. Paseamos entre los discos LP, juguetes antiguos, relojes y cajas de música, mirando esto y aquello. Ninguna de nosotras estaba tan interesada en las pinturas, la cerámica y los artículos de regalo, y seguimos adelante a los objetos militares. Aun así, había algo para todos los gustos. El mercado era un tesoro oculto y un lugar en el que perderse por completo.
Nos dirigíamos hacia la parte trasera de la fábrica cuando Doris dio un paso atrás y tropezó con Kathy Williams, quien dejó escapar un grito agudo. Kathy había estado tratando de pasar y Doris le había pisado el pie. Kathy parecía molesta. Era una mujer enérgica que llevaba su largo cabello color arena con raya en medio y nunca se maquillaba. Su rostro tenía esa mirada tosca aunque fuerte de alguien que ha pasado toda su vida al aire libre. Su familia poseía la granja al lado de la casa de mis abuelos en Bowerdale.
—Hola, Kathy —le dije—. Me alegra verte.
—A mí también.
No sonrió.
—No era mi intención… —se disculpó Doris.
—Todo está bien. Debí haber elegido la otra entrada.
—Esta se encuentra un poco abarrotada —dijo Doris, mirando a su alrededor.
—Por supuesto. Pero los productos no se venderán si no están en exhibición, así que…
—Jamás imaginé que te gustara el cristal de colores —dijo Doris, mirando el cuenco en la mano de Kathy.
—Es para una amiga. Le fascina el color rosa.
—Me parece bien.
La dejamos y continuamos por el pasillo.
Kathy era la segunda conocida que me había tratado con frialdad ese día. ¿Por qué? Su pie no podía doler tanto y además, no fui yo quien la pisó. En el fondo, sospechaba que se me habían subido los humos a la cabeza. Le estaba dando más importancia de la que se merecía. Una periodista. Definitivamente no era normal. Pero no me parecía nada justa esa actitud y me dolía un poco.
Nos acercábamos a la entrada trasera. El frío me calaba los huesos y el entusiasmo de Doris había comenzado a decaer.
— ¿Tenemos que mirar en cada uno de los puestos? —gimió.
—Vamos entonces, señora, vamos a llevarla al Tupperware.
Regresamos a la rampa, pasamos el escritorio y subimos las escaleras. Iba de prisa para que la sangre circulara, con suerte hasta la punta de los dedos.
— ¿Hacia dónde? —dije, una vez que ambas llegamos al patio central.
—Está justo en la parte de atrás.
Ella iba delante.
Estaba mucho más claro y brillante aquí arriba y el diseño era muy diferente. En el patio central, las vitrinas estaban alineadas a lo largo de algunas de las paredes. Más allá, un amplio pasillo repleto de mercancías conducía a varias oficinas dedicadas a grandes exhibiciones. Era un diseño confuso, una sensación caótica al principio y divertida. Aunque los productos no eran tan atractivos para fotografiar como los de la planta baja y metí la cámara en mi bolso.
Por fin, después de mucho esquivar y zigzaguear, llegamos a un pequeño puesto lleno de plástico de colores. Había envases de todas las formas y tamaños, muchos con tapas, ordenados por color en los estantes que recubrían el puesto y en un exhibidor central.
Doris parecía saber exactamente dónde encontrar la tapa que buscaba. Me la indicó y sonrió.
— ¡Qué suerte!
No contesté. La suerte no tenía nada que ver con eso. Nadie iba a venir al mercado con la misión de comprar esa misma tapa. Algunas cosas eran tan improbables que eran imposibles.
— ¿Terminamos?
Creía que sí. Solo quedaba el área al otro lado del Tupperware y luego podríamos caminar de regreso por la otra mitad del nivel superior para completar el recorrido.
Empezamos a deambular por los muebles antiguos. Estaba admirando un gran tocador pensando en dónde lo pondría cuando Doris murmuró:
—Ruth.
Era el tono bajo de su voz. Era la forma en que había dicho mi nombre. Era la forma en que pareció congelarse en su lugar lo que me hizo girar de inmediato.
Estaba de pie entre un armario y una mesa. Me acerqué y la encontré mirándose los pies. A medida que me acercaba, vi que estaba mirando un cuerpo tendido boca abajo sobre una alfombra persa. La sangre brotaba de la parte posterior de la cabeza. Era un hombre. Tomé nota de los jeans, la camisa azul. Su rostro apuntaba hacia el otro lado. Lo rodeé y me arrodillé a su lado para ver si respiraba. Lo hacía. Pero su rostro estaba contraído por el dolor.
—Estarás bien —le dije—. Conseguiremos ayuda.
Se esforzó por hablar. Me incliné más cerca de él.
—Yo no lo hice —susurró.
¿No hizo qué? Me pregunté.
Me senté en cuclillas y le di a Doris una mirada desesperada.
—Ve a buscar a Joe.
Ella salió corriendo.
Me senté por un momento con incredulidad. Cuando bajé la mirada hacia el rostro del hombre, apenas estaba consciente. Luego exhaló. Fue su último aliento.
La periodista en mí entró en acción. Mientras Doris no estaba, miré alrededor para asegurarme de que estaba sola. Lo estaba. Aprovechando el momento, metí la mano en mi bolso, saqué la cámara y tomé algunas fotos discretas del cadáver. Era macabro pero también vital.
Mientras guardaba la cámara, mi corazón comenzó a latir rápidamente. Sentí una ráfaga de adrenalina. No era la primera vez que presenciaba una muerte. Pero la otra vez fue diferente. Fue en un hospital. Y la persona que moría era mamá. En este momento, no sabía si quedarme y cuidar el cuerpo o dejarlo y buscar a Doris. Después de unos momentos de indecisión, me fui.
Regresé al escritorio cuando Joe estaba terminando de llamar a la policía. Bob merodeaba por ahí y Doris estaba de pie frente al mostrador. Pensando rápidamente, saqué mi móvil. Era mejor registrar la voz que confiar en las notas. Menos obvio, también. No estaba segura de lo que estaba haciendo, ya que nada de esto aparecería en mi artículo, pero el instinto se había apoderado de mí y tenía curiosidad, como mínimo. En especial porque sabía a quién pertenecía ese cuerpo: David Fisk.
Guardé el móvil en el bolsillo de mi chaqueta con el micrófono apuntando al escritorio.
—Es algo terrible que haya sucedido —dije, de pie junto a Doris—. ¿Quién haría algo así?
—Es difícil saberlo —dijo Joe.
—No puedo evitar pensar que quienquiera que haya hecho esto estaba aquí hace un momento y, a menos que se esté escondiendo en algún lugar del edificio, pasó junto a este escritorio al salir.
—Podría haber sido cualquiera —dijo Bob con desdén.
—Cualquiera no —corregí; en ese momento, me parecía tan molesto como a Doris.
—Podría haber sido Kathy Williams. Podría haber sido Brad Taylor. Estuvieron aquí —acusó ella.
—No seas ridícula.
— ¿Quién más estuvo aquí? —le pregunté a Joe.
— ¿Estás segura de que quieres involucrarte en esto, Ruth? —parecía escéptico.
—Bien podría —intervino Doris.
—A los policías no les gustará —dijo Bob.
—No tienen por qué saberlo.
—Descuida, no diremos nada —aseveró Joe.
Le di una sonrisa de agradecimiento.
—Llámalo un poco de periodismo de investigación.
—Puedes llamarlo como quieras —dijo Bob con arrogancia—. Pero no es asunto de nadie, excepto de la policía.
—Para nosotras no —espetó Doris—. De todos modos, ¿qué tiene de malo un poco de investigación?
Nadie tenía una respuesta, y el entresuelo se quedó en silencio.
—Solo necesitamos saber quién estaba aquí desde el momento en que entramos —dije; mi impaciencia aumentaba. La conmoción de ver a David Fisk morir a causa de su herida, junto con el aire fresco de la fábrica, me había helado hasta la médula y comencé a temer que comenzara a temblar.
—No hubo muchos —dijo Joe, sin duda aliviado de haber hecho avanzar un poco la conversación.
Miró a Bob, quien se encogió de hombros.
—Tú eras el que estaba en el escritorio. Yo estaba arreglando el papeleo.
Joe pareció reflexionar.
—Estaba esa pareja de Melbourne, Angie y Hu.
— ¿Turistas?
—Me dijeron que se alojaban en la calle Moss. Querían que Bob les llevara un escritorio.
—No es molestia —dijo Bob en voz baja.
— ¿En la propiedad de los Frank? —dijo Doris.
—Que yo sepa, no hay ningún otro alquiler vacacional en la calle Moss.
Conservaban la hostilidad. Uno pensaría que ese tipo de cosas se habrían quedado en el patio de recreo, pero esos dos habían estado enemistados desde el preescolar y ninguno podía cambiar ahora. Tomé nota mental de eliminar la grabación de voz una vez que hubiera extraído la valiosa información.
— ¿Quién más estuvo aquí? —pregunté.
Joe pensó por un momento.
—Solo las chicas de la panadería. Mónica y Barb.
—De la panadería Betty —dijo Doris.
No era una pregunta.
— ¿Las conoces?
—Solían hacer una buena tarta de crema.
—El negocio cambió de manos hace un par de años —dijo Bob—. Alguien de Melbourne lo compró.
—Mónica y Barb abandonaron el mercado poco después de que llegaran —agregó Joe—. Y esos serían todos los que recuerdo.
Doris no estaba satisfecha.
—Vimos una pandilla que salía cuando entrabamos. ¿Qué hay de ellos?
—No pasaron por caja. Al parecer, no encontraron lo que esperaban.
— ¿Qué vas a hacer ahora? —Dijo Bob—. Quiero decir, la policía hará un seguimiento de todos, incluidas ustedes. No entiendo qué ganarás interrogando a la gente.
— ¿Tienes algo que ocultar, Bobby? —dijo Doris.
Enfureció. Hasta yo sabía que Bob odiaba que lo llamaran Bobby.
—No lo creo —dijo Joe en su defensa—. Bob ha estado conmigo en la recepción todo el tiempo.
No había nada más que decir. Como testigos clave, teníamos que esperar hasta que la policía llegara a la escena. No soportaba el frío y sugerí que esperáramos afuera en los jardines. Doris fue la primera en salir.
El sol aún brillaba y pude descongelarme en un banco del parque con vista a un jardín cercano. Había poca gente en los alrededores.
— ¿Quién carajo querría matar a David Fisk? —dije en voz baja, mirando a una abeja navegar hacia una flor.
—Entonces tú también lo reconociste. Imagino que tenía muchos enemigos.
— ¿Crees?
Antes de que pudiera responder, dos agentes uniformados llegaron a grandes zancadas por los jardines. Los seguimos hasta la fábrica y nos quedamos cerca del escritorio. Joe estaba a punto de conducirlos hacia el cuerpo cuando Doris interrumpió:
—Por favor, si no les importa. ¿Podemos dejar nuestros nombres y direcciones y llamaremos a la estación por la mañana para dar nuestras declaraciones? Creo que mis piernas serán incapaces de sostenerme por mucho más tiempo.
—Ella encontró el cuerpo —dije.
Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos sacó su bloc de notas y anotó nuestros datos.
—Gracias —le dije a Doris cuando nos íbamos.
—De nada. Es más creíble de una vieja como yo. Probablemente te habrían hecho esperar hasta que te convirtieras en una estatua.
Forcé una risa.
Regresamos a mi auto y fuimos directamente a casa. Ambas habíamos olvidado mi invitación para tomar café y tarta en Las Tartaletas. Paseando en mi mente durante todo el viaje estaba el hecho repugnante de que si hubiera cedido al deseo de Doris de visitar primero el puesto de Tupperware, con toda probabilidad David Fisk aún estaría vivo.
2
Doris tenía una mirada dudosa.
—Son muchos sospechosos —dijo.
Una ráfaga de viento azotó la ventana.
Estábamos sentadas en mi sala de estar la mañana siguiente al asesinato mirando la pizarra que había apoyado en la repisa de la chimenea. En la pizarra estaban los nombres que había extraído de la grabación de voz: Brad el empleado de mantenimiento, Angie y Hu de Melbourne, y Barb y Mónica de la panadería Betty, junto con los nombres de los que habíamos visto: Joe Cousins y Bob Machin en el recepción, Brendan Taylor, el plomero, y Kathy Williams, que literalmente se había topado con Doris en uno de los puestos.
Miramos una y otra vez. Ninguna de las dos sabía por dónde empezar. Era consciente que debía estar trabajando, pero me dije que el artículo de "Estilo de vida sureño" podía esperar. Esto era mucho más apremiante y, si me atrevía a admitirlo, deliciosamente intrigante. También era una forma de apaciguar mi conciencia sobre mi decisión de buscar fotos para mi artículo antes que la tapa del Tupperware de Doris.
— ¿Nueve? —Dije, siguiéndole la corriente—. Debemos descartar algunos de inmediato. Quiero decir, como si Bob o Joe tuvieran ganas de matar a alguien.
—Y en su propio edificio cuando estaban de turno. Eso sería bastante estúpido.
Me levanté y borré a Joe y Bob de la pizarra.
—Lo que deja siete —dije, de pie como un maestro de escuela con su rotulador.
Doris frunció el ceño.
—Ocho. Tienes que volver a poner a Bob en la lista.
— ¿Bob? ¿Estás segura?
—Por supuesto. No lo conoces tan bien como yo, y siempre me ha parecido un poco deshonesto.
Con cierta reticencia, volví a poner a Bob en la lista. Siempre me había parecido un hombre honrado. Pero no discutiría con Doris.
La invité, después de que llegamos a casa desde la estación de policía el día anterior, a ayudar pensando que la investigación sería mucho más interesante con una compañera. Y además, Doris necesitaba una distracción. Su hija Emily estaba pasando por un mal momento en su matrimonio y, como vivía en Londres, Doris se sentía impotente.
—Te diré qué —le dije—. Si agrupamos a la pareja de Melbourne, Mónica y Barb, terminamos con seis. ¿Eso te satisface?
Se acarició la barbilla.
—Un poco ilusorio, pero es mucho mejor.
—No nos acerca más a saber quién lo hizo.
Hubo una larga pausa. Doris se llevó las manos a los muslos preparándose para levantarse de mi sillón. En ese momento, no quería que se fuera. No mientras tuviera un montón de pensamientos dando vueltas por mi cabeza.
—Tal vez debamos dejárselo a la policía —dije.
Me clavó la mirada y dijo:
—Te refieres a ese torpe detective, Ian Berry. Él no sabe nada sobre Myrtle Bay. Es de Queensland.
Ignoré su comentario. Berry me parecía perfectamente bien.
—Durante mi entrevista —expliqué—, dijo que ese mercado era un laberinto con cientos de escondites. Nadie puede discutir eso. Pero por lo que pude deducir, está bastante obsesionado con alguien que entró y salió de la fábrica sin ser visto.
—Persona X.
—Y si tiene razón, entonces no tenemos ninguna esperanza de averiguar quién es. La verdad sería mejor dejarlo en manos de la policía.
Doris estaba en completo desacuerdo.
—Apuesto a que cree que el asesinato estuvo relacionado con las drogas. Un atraco que salió mal. Cuando hay delitos por estos lares solo piensa en drogas.
—Traerán a la brigada de homicidios.
—Tampoco tendrán conocimiento local.
Mis comentarios habían tenido el efecto deseado y Doris se recostó en su asiento. Apoyó los codos en los reposabrazos y juntó los dedos. Me parecía una Sherlock Holmes femenina.
—Este repentino interés tuyo no tiene nada que ver con la víctima, ¿por casualidad?
A veces podía ser demasiado astuta. Una ventaja, aunque desconcertante cuando daba en el blanco. Me llevé la bufanda a la cara, ansiosa por ocultar mis mejillas ruborizadas. Cuando era adolescente, estaba muy enamorada de David Fisk. Y no podía esquivar la mirada escrutadora de Doris.
—David Fisk me enseñó a jugar al tenis —me defendí—. Me gustaba.
—Colegialas —dijo con una sonrisa irónica.
Recordé lo que me había dicho mientras agonizaba en el suelo. "Yo no lo hice". ¿No hizo qué? Él era la víctima, no el asesino. Supuse que nunca averiguaría a qué se refería. No quería sobrecargar a Doris en ese momento, pero tenía que mencionarlo si íbamos a ser socias, así que se lo dije.
—Ponlo en la pizarra —dijo, señalándome con el dedo.
—Preferiría no llenarla de nimiedades.
—Eso no es incidental. Lo que dijo que no hizo, el asesino creyó que lo había hecho, es decir, es el motivo mismo.
— ¿Tú crees? —dije, haciéndome la tonta mientras escribía la frase al lado de nuestra lista y me hacía a un lado, como una maestra de escuela al frente de su clase.
—Es obvio —dijo mi estudiante algo estridente—. Y ahora, tengo muchas ganas de averiguar qué fue lo que no hizo David Fisk.
Volvió a señalar la pizarra.
— ¿Y quién de ese grupo de personas es capaz de cometer un asesinato? Porque no creo que la llamada Persona X sea lo que estamos buscando.
—Apuesto por Kathy —dije, eligiendo un sospechoso al azar.
—Oh, vamos. ¿Por qué siempre tiene que ser una mujer? Cada programa policíaco que veo estos días tiene una asesina. Es un poco descabellado cuando piensas en cuántas mujeres cometen tal crimen en comparación con los hombres. En mi opinión, la corrección política se ha vuelto loca. Qué forma tan ridícula de alcanzar la igualdad.
Reprimí la risa.
—Bueno, ¿Y tú qué piensas?
Parecía reflexionar. Esperé.
—Brad es el más obvio.
¡Igual que yo! La verdad, no creía que fuera Kathy. Además, mantenía la mente abierta.
—Tenía acceso y los medios —agregué.
—En su caja de herramientas.
—Aunque no sabemos qué tipo de arma se utilizó.
—Le preguntaré al sargento Willis en la estación. Me debe un favor.
Doris ya estaba demostrando ser la compañera perfecta. No me sorprendía, ya que conocía a casi todos por aquí y su historia. Entre ambas, nuestro conocimiento de la zona era enciclopédico. Aun así, nadie puede saberlo todo.
Miré a Doris.
—Pero ¿qué tenía Brad contra David Fisk?
—Se me antoja un pastelillo para el almuerzo —contestó.
— ¿Qué?
Llegamos a la panadería Betty poco después del mediodía. Situada en la calle Larkman, en el extremo oeste de la ciudad, la panadería producía exquisitas tartas y había servido a Myrtle Bay durante generaciones. La puerta se abrió cuando nos acercamos y entramos en el cavernoso interior adornado con muebles rústicos. Respiré el aire cálido y disfruté del aroma hogareño del pan y los pasteles recién horneados. Doris fue directamente al mostrador donde servía una mujer joven que no reconocí. Esperamos en la cola y cuando nos tocó el turno pedimos por separado, ella un café y un pastelillo sencillo, y yo un flat white y un panini de pollo y aguacate.
No había señales de Mónica, pero Barb apareció detrás del mostrador y se paró junto a la caja. Me habría gustado interrogarla en ese mismo momento, pero la cola que se formaba detrás de nosotros estaba creciendo. Frustradas, nos dirigimos a un rincón tranquilo lejos de la entrada y me senté de espaldas a la pared para evitar la corriente de aire de la puerta. El invierno se aproximaba.
Nuestro pedido llegó rápidamente, traído a nuestra mesa por la joven que nos había atendido, y nos atiborramos. Aunque no había necesidad de apresurarse. Tuvimos que esperar hasta que las cosas se calmaran después del ajetreo de la hora del almuerzo y Barb estuviera limpiando las mesas para hacer nuestras averiguaciones.
Cuando se aproximó, le hice señas para que se acercara más. Era una mujer alta y bonita, de mediana edad, un poco corpulenta, con abundante cabello negro y una cara amistosa. Noté los círculos oscuros debajo de sus ojos, las líneas de preocupación alrededor de su boca y me pregunté si algo trágico había sucedido en su vida privada. Pero jamás lo sabría. No estaba dispuesta a preguntar.
— ¿Te puedo ayudar? —dijo, con su sonrisa habitual.
—Te enteraste de lo que pasó en la fábrica —dijo Doris.
—Estuve allí con Mónica.
Miró a su alrededor para ver quién estaba cerca.
—Nosotras también estuvimos allí.
Vaciló.
—No las vi.
—Es un lugar espacioso.
— ¿Viste a Brad? —Dije, yendo al grano—. Escuché que estaba arreglando la puerta trasera.
Pareció aliviada por la pregunta.
—No nos acercamos a esa parte del edificio —dijo, como explicación—. Estábamos abajo, cerca de la fachada. Mónica quería comprarle un disco a su papá. De Jimi Hendrix, creo. ¿O tal vez Daddy Cool?
Hizo una pausa, sus ojos se humedecieron.
—Apenas puedo creer que fue asesinado mientras buscábamos entre todos esos vinilos.
—Pensamos lo mismo —dije en voz baja.
— ¿Dónde estaban? —dijo, recuperando la compostura.
—Abajo. En el piso superior. Prácticamente en todas partes.
Una pareja vino y se sentó en una mesa cercana. Barb se adelantó y bajó la voz.
—Tienen que recordar que ninguna de nosotras sabe exactamente cuándo tuvo lugar el asesinato. Como le dije a Mónica, es posible que ya hubiéramos dejado el edificio para entonces. La pobre Mónica estaba muy conmocionada. De todos modos no pudimos encontrar el disco, así que no estuvimos allí mucho tiempo. Están ordenados alfabéticamente, ya saben. El tendero hace un buen trabajo…
—Pobre David —dijo Doris, interrumpiendo.
— ¿Lo conocías? —dijo Barb con repentino interés.
—Todo el mundo conocía a David.
Barb volvió a mi primera pregunta como si su mente hubiera dado un giro completo.
—Entonces, Brad también estaba allí —murmuró, casi para sí misma.
Doris clavó su mirada en ella.
— ¿Te sorprende
Barb cambió su peso de una pierna a la otra. Respiró hondo y dijo:
—Es solo que Brad y David no eran lo que se dice amigos. A Brad le molestaba el éxito de David.
Miró hacia el mostrador, nerviosa.
—Mejor me voy.
La vi alejarse mientras Doris apuraba los últimos restos de su café. Luego me incliné hacia adelante, manteniendo mi voz baja.
— ¿Es ese un motivo suficiente como para matar a alguien?
—Lo es si hubo una discusión y él arremetió en un ataque de ira.
Ninguna de las dos habló mientras imaginábamos la escena. ¿Una discusión? ¿Un ataque de ira? Alguien habría oído algo, ¿no?
—Será mejor que nos vayamos —dije—. Esta no es una conversación para un espacio público.
Había aparcado el coche en la calle. Apenas salimos del café, el viento envolvió un extremo de mi bufanda y se la arrojó a la cara de Doris.
— ¡Uy! —dije, volviendo a colocarme la bufanda alrededor del cuello. Ella rio.
— ¿Qué te pareció Barb? —dije una vez que estábamos en camino.
—No estoy segura.
—Parecía un poco enajenada.
—Todos sufrimos un gran trauma ayer. Afecta a las personas de manera diferente.
Giré a la derecha en la siguiente rotonda y me dirigí hacia la carretera principal que atraviesa la ciudad. Los semáforos estaban en rojo.
—Me pregunto por qué señalaría a Brad —dije, mi mente seguía desconcertada por el comentario de Barb.
— ¿Lo hizo?
— ¿Por qué otra razón mencionaría su problema con David?
—Tal vez su mente solo estaba divagando.
—Me pregunto si hay alguna razón.
—Parece un poco descabellado, ¿no crees?
—Supongo que sí. Sin embargo, Brad es un empleado de mantenimiento, la parte inferior de la jerarquía en cuanto a oficios, aun así puede ganar un buen salario. Y David es, o era, profesor de educación física. No es exactamente un trabajo superior. Nadie está celoso de un profesor de educación física. Más bien, sentirían lástima por él.
—No era cualquier profesor de educación física. Fundó el centro Fit for Fitness. Eso es todo un logro.
—En una pequeña ciudad rural. ¿Y qué?
Ella no respondió. Los semáforos se pusieron verdes y me concentré mientras atravesábamos la intersección escalonada con su franja central muy amplia.
—Si lo que dice Barb es cierto —dije una vez que pasamos al otro lado—, entonces, ¿por qué el resentimiento? ¿Fue algo que Brad pensó que David había hecho? Sigo recordando las últimas palabras de David: yo no lo hice.
—Esto es algo que tendremos que averiguar.
En la siguiente rotonda, me detuve detrás de un Subaru rojo. El conductor no se arriesgaba, feliz de esperar a que pasara una fila de vehículos camino a la ciudad.
— ¿Qué era David para Brad? —Dije, aún desconcertada por el móvil del crimen—. No estaban emparentados.
—Lo estaban. Por matrimonio. La esposa de David, Sara Greatbatch, era prima de la esposa de Brad.
—Eso no es un pariente.
—Se veían en reuniones familiares. Y había muchas, créeme. Los Fisk son una gran familia, al igual que los Greatbatch. La esposa de Brad, Maureen, es una Greatbatch.
—Y Brad…
—Es un Dovey.
—Estoy confundida.
—No hay tantos Dovey y no se especializan en superarse. Se podría decir que son muy humildes.
—En el caso de Brad, claramente no si mató a David.
El conductor de Subaru finalmente reunió el valor para ingresar en la rotonda y lo seguí.
—Tenemos que hablar con Brad —dijo Doris mientras nos acercábamos a nuestra calle—. Ver que tiene que decir.
—Debo visitar a papá —dije.
Percibí su decepción. Pero no podía dejarlo todo y dedicar todo mi tiempo a descubrir quién mató a David, y ella tampoco. Además, después de pasar la mitad de la mañana con el enigma del asesinato, ni siquiera estaba segura de cuán comprometida estaba. Bob Machin tenía razón; la policía encontraría al asesino. Ellos eran los expertos. Tal vez deberíamos dejarles el caso.
Un giro a la derecha y cien metros después llegaba a mi camino de entrada.
El asilo de ancianos Descanso Pacífico estaba escondido en una calle lateral arbolada que daba al río. Papá tenía una de las mejores habitaciones en la parte delantera del edificio. La habitación era un poco más grande que las demás y disfrutaba de la vista del río, así como de una línea de visión clara hacia el estacionamiento, lo que le brindaba a papá un pasatiempo satisfactorio, observar quién entraba y salía. Patos viejos sobre todo, según él. Y no se refería a los del río.
El aire en el edificio generalmente era estéril y sofocante. Pero no la habitación de papá. Insistía en mantener una ventana abierta, aunque solo fuera una rendija. El viento soplaba desde el océano y el personal se quejaba, pero a él no le importaba. Su respuesta era siempre la misma. Yo soy el que paga por esto, así que tomo las decisiones. Aunque no había posibilidad de cambiar el color de la pared o las cortinas o cualquiera de los accesorios. Papá tuvo que resignarse a las paredes color crema y al ambiente institucional. Había tratado de ocultar todo eso, trayendo consigo tantas reliquias familiares como cabían en el espacio. Lo había hecho bien. Había reemplazado su mesita de noche genérica con el viejo armario de roble que había estado en su lado de la cama conyugal desde que tenía memoria (no se le permitió reemplazar la cama). Una gran vitrina llena de libros y fotos enmarcadas ocupaba una gran parte de la pared opuesta. Descanso Pacífico había insistido en que conservara su macizo sillón de respaldo, pero se las arregló para acomodar sus dos sillones favoritos para las visitas, dispuestos alrededor de la mesa de café de patas arqueadas que siempre había estado en nuestro salón y que le recordaba a mamá. También en la habitación estaba la pequeña mesa de comedor y dos sillas que habían estado en nuestra habitación de huéspedes, y varios accesorios que decoraban la cocina. Incluso había traído su vieja lámpara de pie que se alzaba con orgullo en un rincón junto al armario. Al entrar en la habitación desde el pasillo sin rasgos distintivos, quedabas sorprendido.
A la mayoría de los residentes no les importaba su entorno. Pero a papá sí. Le importaba mucho. Solo estaba allí porque tenía ochenta y siete años y era frágil e incapaz de cuidar de sí mismo. Lo habría tenido conmigo, pero él no lo permitiría. Tenía mi propia vida y eso significaba mi libertad, había dicho. No quería que un vejete como él se interpusiera en mi vida. Se negó a considerar la idea de que no me habría importado.
Había llegado con dos rebanadas de quiche Lorraine, una porción de cremoso pollo al curry con arroz (la cena de anoche) y uno de los recipientes de Doris (azul esta vez) rebosante de algunos albaricoques de la temporada pasada, mi jardín trasero estaba siendo bendecido con un árbol maduro y altamente productivo. A papá le encantaba la compota de albaricoques. Le recordaba cuando creció en la granja. Su mamá había plantado cuatro albaricoqueros en el jardín trasero, lejos del viento y las heladas. Eran su orgullo y alegría. Nada hacía que papá se sintiera más satisfecho que un tazón de albaricoques.
Y había que decir que papá era quisquilloso con la comida. Para él, nadie igualaba a su madre y mi madre.
Lo encontré sentado en la silla del asilo colocada junto a la ventana, para que pudiera mirar hacia los jardines. El bocadillo que era su almuerzo estaba en una bandeja sobre la mesa de café con dos bocados sacados de un triángulo. Si no fuera por las provisiones que traía cada pocos días, temía que se consumiera. El personal había renunciado hacía mucho tiempo a intentar que comiera. Sabían que yo mantenía bien surtida la cocina de papá y estaban felices de permitírmelo.
Papá estaba vestido con un jersey delgado de un gris lúgubre sobre unos pantalones que no le quedaban bien. Oh, papá. Ni siquiera llenaba su ropa. Y estaba más desaliñado que de costumbre. Su cabello ralo estaba desordenado y los cordones de su zapato izquierdo se habían desatado. Me arrodillé y los volví a atar.
Me miró, inexpresivo. Cuando me puse de pie, agitó una mano desdeñosa hacia la puerta y dijo:
—Son unos inútiles.