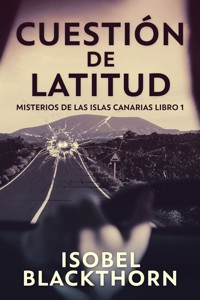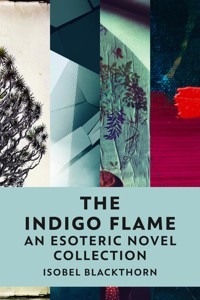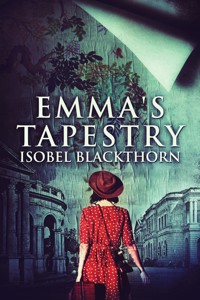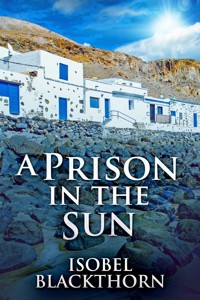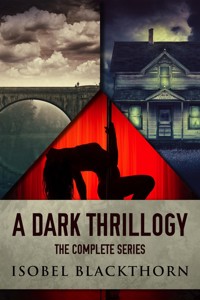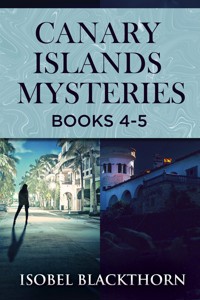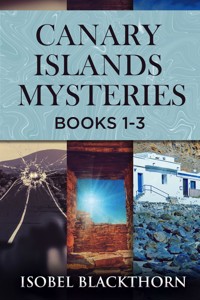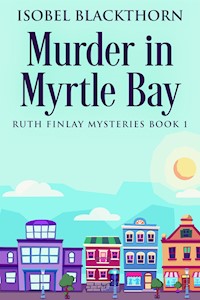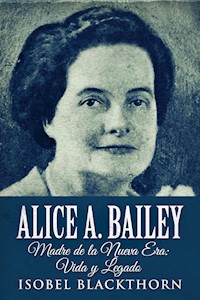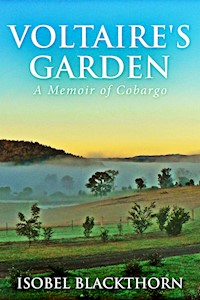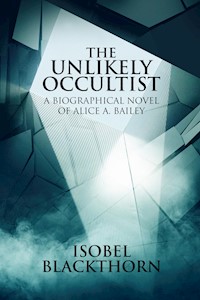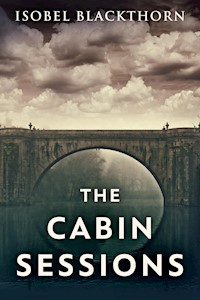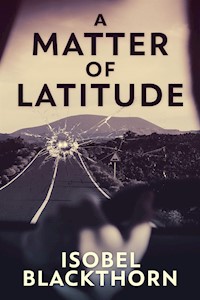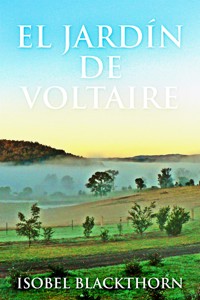
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El Jardín de Voltaire es un libro de memorias sobre la creación de un estilo de vida sostenible, un estilo de vuelta a la tierra, en un potrero de ganado de quince acres en un idílico bolsillo del sureste de Australia, que se hizo famoso por los incendios forestales de la víspera de Año Nuevo de 2019.
La galardonada autora Isobel Blackthorn introduce a los lectores a la maravillosa campiña del Valle de Cobargo, donde en 2005 compró una parcela de tierra con vistas espectaculares y construyó una gran villa llamada el Jardín de Voltaire, y la rodeó con franjas de exuberantes jardines.
Con gloriosas descripciones de jardinería, cocina y un exquisito paisaje australiano, el Jardín de Voltaire te inspirará a reflexionar sobre los valores formados a través de una profunda conexión con la tierra. Compuesta en una prosa evocadora, Blackthorn deja al descubierto las dificultades, la resiliencia y muchos momentos hilarantes en lo que es una lectura para sentirse bien y, a veces, conmovedora.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
EL JARDÍN DE VOLTAIRE
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porENRIQUE LAURENTIN
Derechos de autor (C) 2020 Isobel Blackthorn
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2022 por Next Chapter
Publicado en 2022 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor.
ÍNDICE
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Epílogo
Recetas
Querido lector
Agradecimientos
Sobre la autora
Para Cobargo, un pueblo obrero enclavado en las onduladas estribaciones de la Gran Cordillera Divisoria, en el sureste de Australia.
PRÓLOGO
UN JARDÍN EN GHANA
Abro los ojos a la fuerza y me desprendo de las sábanas. La luz del día se filtra a través de las ventanas cerradas. Antes de levantarme, observo las paredes de color azul brillante de esta habitación escasamente amueblada, paredes que por la noche se llenan de grandes arañas. Me sorprende que ninguna se haya molestado en arrastrarse sobre mí.
Me envuelvo en un pareo y me uno a Colin en el salón. Desayunamos, nos duchamos y hacemos la maleta en silencio, sin querer salir mientras cerramos la puerta tras nosotros.
A pesar de lo temprano de la hora, la luz del sol cae sobre mi sombrero a través de una neblina de polvo y humo. Es febrero de 2001 y el Harmattan, un viento estacional que sopla el polvo sahariano hacia los bosques tropicales de la franja costera de África Occidental, ha vuelto a adelantarse y va a durar más semanas que antes. Los incendios arden en las márgenes de la selva, que retrocede año tras año, dejando atrás la tierra reseca. El aserradero financiado por el Banco Mundial en algún lugar de la carretera no está ayudando. Tampoco el cambio climático.
Ocho y media, y me apetece otra ducha de cubo. En dirección a la escuela, caminamos por la calle principal de Pampawie, una aldea remota situada en lo alto de la franja de tierra entre el río Volta y la frontera con Togo, en el noreste de Ghana. Pampawie, una cinta de viviendas de adobe sin telecomunicaciones y con un suministro eléctrico poco fiable. Aquí y allá, un árbol de sombra se levanta de la tierra reseca, su follaje ofrece un alivio momentáneo del sol. Los profundos desagües flanquean la calle. Cuando llueve, lo hace con fuerza. No hay coches. Sólo gallinas escarbando, perros tumbados a la sombra.
Mujeres con vestidos de vivos colores y pañuelos en la cabeza se reúnen cerca de las cocinas comunales de la plaza del mercado. Nos observan al pasar. Cuatro chicas con grandes cuencos de agua sobre la cabeza se acercan y nos apartamos de su camino. Los ancianos sentados bajo las verandas de hierro corrugado nos miran de reojo antes de seguir charlando o soñando.
Agnes y Genevieve se unen a nosotras y caminan a ambos lados de mí, con sus espaldas rectas y sus caderas oscilantes que evidencian su poderío femenino y su autoestima. Caminando entre ellas con sus brazos rozando los míos, me inunda el afecto filial mientras me esfuerzo por igualar sus andares, pero estoy fuera de forma y sufriendo una fuerte gripe. Mis vísceras tampoco están bien. ¿Fue la hoja de lechuga que comí en Accra o la cerveza ghanesa? En cualquier caso, junto con mi colega y profesor, el señor Colin, he estado castigando el retrete de pozo que nos ha proporcionado nuestro anfitrión, John.
Agnes me toca el brazo cuando nos acercamos al centro del pueblo, señalando su casa. Esboza una dulce sonrisa con la boca cerrada. Asiento y sonrío en silencio. Nos hemos convertido en buenas amigas, Genevieve, Agnes y yo. Como hermanas del alma con tendencia a la risa, en una semana hemos superado las diferencias culturales y lingüísticas gracias a un sentido del humor compartido, y quizás un poco perverso. Colin se ha convertido en el blanco de toda una serie de bromas, ya que su porte inglés y su falta de flexibilidad física en comparación con sus homólogos africanos suscitan una gran risa y un íntimo terreno común entre nosotros. Por suerte, el bondadoso Colin se une a la diversión. Mirando hacia atrás, estoy segura de que fueron esos momentos de alegría e intimidad los que hicieron que mis piernas recorrieran la distancia hasta la escuela cada día sin desfallecer.
A medida que nos acercamos a los edificios de la escuela, mi paso se acelera, atraído por la sombra de la profunda veranda que da al cuadrilátero, y mi asiento especial, un cómodo sillón cubierto de plástico protector, aunque induzca al sudor. Los estudiantes se reúnen fuera, haciendo cola con sus uniformes naranja y marrón para la asamblea. Una mujer se acerca con una bandeja de rodajas de naranja. Sorbo y babeo durante un rato, el sabor recién cosechado es compulsivo. Agnes me mira y vuelve a tocarme el brazo.
—Isobel, demasiadas naranjas no son buenas para el estómago.
—La próxima vez vendré en temporada de mangos —respondo con una sonrisa, sin saber que no habrá próxima vez.
Colin se sienta a mi lado y juguetea con la cámara de video digital.
Habíamos llegado a Ghana dos semanas antes, embajadores de nuestro propio instituto, Polesworth, un pueblo cercano a Birmingham. Vinimos para formalizar el vínculo escolar que fundé bajo los auspicios del proyecto del milenio «On The Line», establecido por Oxfam y otras organizaciones benéficas para vincular escuelas y comunidades en el meridiano de Greenwich. Para poner en marcha el vínculo acordamos crear un jardín en cada escuela y conseguí financiación del British Council para un intercambio de profesores sobre esa base.
Con los últimos alumnos reunidos, el director Peter inicia otra ronda de discursos. Después de una semana de reuniones, debates y celebraciones, cada evento precedido por discursos, me siento aliviada de que éste sea el último. Hablar en público no es mi fuerte, especialmente sin guion, y lo mal que me he sentido esta semana me ha dejado casi muda. Gracias al cielo por Colin, cuyo estilo fácil y encanto, en combinación con la voz fuerte de un profesor de artes industriales, cumplió magníficamente con nuestras obligaciones de hablar en público. Yo sólo sonreí y asentí.
Esta vez no hay que decir nada. Una vez terminada la charla, los niños cantan. Con una sola voz, tan rica, dulce y melódica, se despiden de nosotros. Estoy hipnotizada y se me cae un poco la mandíbula de asombro ante el armonioso sonido que escucho de la boca de estos dulces niños. Se me llenan los ojos de lágrimas al contemplar sus rostros perlados de sudor, sus ojos llenos de esperanza. ¿Les ayudará el jardín a crecer como personas? ¿Llegarán a comprender el profundo poder que se desprende de plantar una semilla, nutrir una plántula, verla florecer y recoger sus frutos? ¿Harán la conexión entre una semilla y ellos mismos? Es una gran pregunta. Una metáfora sólo existe cuando la reconocemos como tal. Sin este reconocimiento, esta perspicaz estratificación de significado permanece oculta a nuestras mentes, sus alas revoloteando pequeñas ondas de conocimiento sólo en nuestros corazones.
Los estudiantes regresan a sus aulas. No hay rastro del coche que nos recogerá para volver a Accra, así que Peter sugiere echar un último vistazo al objetivo principal de nuestra visita: el lugar donde se ubicará el jardín que conmemorará nuestro enlace. Dejo la sombra a regañadientes y sigo a Colin y a Peter mientras pasean por el cuadrilátero hasta el lugar elegido. De vuelta a Polesworth, donde también hemos reservado un lugar para un jardín. Los jardines simbolizarán el vínculo, proporcionando en las plantas un recordatorio constante de la nueva colaboración entre nuestros dos institutos tan dispares: Polesworth, que cuenta con un teatro de vanguardia y un nuevo laboratorio de informática, y Pampawie, que lamentablemente carece de tiza y donde los niños aprenden a contar con piedras y a escribir con palos.
Peter explica la necesidad de una valla para mantener alejados a los animales mientras observo una vez más el perímetro de piedras que rodea un gran rectángulo plano de hierba seca, muy lejos de mi visión de la mañana. Sea como sea el jardín, ya es una fuente de gran inspiración, que capta la imaginación y el entusiasmo del personal docente de Pampawie. Los jardines son lugares especiales, cada uno fruto de la creación humana. Como símbolo de un vínculo entre dos escuelas, no se me ocurre mejor manera de iniciar el proceso de vinculación.
Nuestro coche entra en el recinto escolar. El conductor sonríe y nos da la mano. Es hora de irse. Miro a Colin. Él tantea con la cámara, así que me giro para echar un último vistazo a mi alrededor. Mis ojos se posan en el único cubo de basura de la escuela, una pequeña cesta tejida a mano que se encuentra en la entrepierna de un tronco trifurcado plantado en el suelo.
Me pesa el corazón. Quiero volver a casa y no volver a casa al mismo tiempo. Quiero la comodidad de mi propia cama, pero quiero llevarme la generosidad de espíritu que he encontrado aquí, el espíritu de África que me ha cautivado de la misma manera que a muchos otros. En las canciones, en las lágrimas, en la risa y en la tragedia, este espíritu vive. No puedo soportar la idea de todo el sufrimiento humano que se produce en países como Ghana, con una historia asolada por la esclavitud y la colonización, países que se han vuelto aplastantemente pobres a través de los procesos económicos de la injusticia, donde los dictados económicos de unos pocos individuos y corporaciones ricos en el Norte pueden dejar a tantos en el Sur tan inseguros económicamente. Ojalá pudiera agitar una varita mágica y arreglar todo ahora mismo, pero no puedo. Ojalá pudiera embotellar el espíritu de África y llevármelo a casa como un elixir, pero tampoco puedo hacerlo.
Lo único que puedo hacer es esperar que el enlace disminuya parte de la injusticia.
Los temas de equidad, o justicia social, nunca están lejos de mi mente. Los visito a diario en mis clases. Al igual que el filósofo griego Epicuro, o Buda, creo que una vida moderada basada en límites personales considerados es el mejor tipo de vida que se puede llevar. Saber razonablemente cuándo hemos tenido suficiente y antes de entregarnos a los excesos es una vida feliz, una vida placentera, una vida que no está impulsada por los deseos de riqueza y poder. Espero que mis amigos ghaneses lleven en su corazón y en su mente los sencillos placeres que se encuentran en su jardín, de ver crecer una planta, de oler una flor, de saborear una fruta, de escuchar a los pájaros, de observar a los insectos y de empaparse de la atmósfera. Espero que ambos jardines contribuyan a transformar vidas.
UNO
CREAR UN NUEVO SUEÑO
—Debes tener una magnífica finca —le dijo Cándido al Turco.
—Sólo veinte acres —respondió el turco. Mis hijos me ayudan a cultivarlas, y descubrimos que el trabajo destierra esos tres grandes males, el aburrimiento, el vicio y la pobreza.
- CÁNDIDO
Blackbutt Drive era un callejón sin salida. Al final, una roca de granito mantenía abierta la puerta de una granja. Lleno de emoción y miedo, atravesé la puerta como si cruzara un umbral, a punto de construir una nueva casa y un jardín en quince acres de pradera de ganado en barbecho. Tenía una lista de deseos grabada en mi mente y la determinación de Hércules de hacerla realidad. Habría huertas, jardines de hierbas y huertos de árboles frutales y de frutos secos cultivados de forma orgánica; gallinas, ovejas y árboles para la leña; y arbustos y flores nativas por todas partes. Tendríamos paneles solares y un molino de viento. Y alojamiento para huéspedes, al estilo de los bed and breakfast. Un modelo de autosuficiencia, una fuente de inspiración para otros. Volví a ser un agente provocador. Sólo que esta vez, en Cobargo, un pintoresco pueblo australiano de la costa sur de Nueva Gales del Sur. Una elección de retiro lógica, aunque poco probable. Lógica, porque seguía una tradición familiar establecida en los años 70, cuando mi abuela materna construyó una casa allí. Mi madre y mi hermana hicieron lo mismo en los años 80. Improbable, en el sentido de que mientras mi familia llamaba a Cobargo su hogar, yo había vagado por el mundo en busca del mío.
Tenía pocas expectativas de quedarme esta vez. Entonces conocí a Greg, un australiano esloveno licenciado en filosofía. Originario de Sídney, Greg se trasladó a la costa una década antes en busca de una vida mejor. Después de tres intentos fallidos, compró una casa de campo en ruinas en el pueblo, hizo trabajos esporádicos para ganar dinero y recibió un modesto estipendio por editar una revista local. El día que nos conocimos, me sentí inmediatamente atraída por él. Con él, vi una oportunidad de permanencia. Después de cincuenta y cinco direcciones, quería un centro físico inamovible, un lugar para que mis hijas se hicieran adultas, una base sólida para una nueva vida. Así que me casé con él.
Bajé por el camino de entrada a la casa. El sol otoñal brillaba a través de un bosquecillo de eucaliptos rojos en la esquina más alejada de la manzana. Unas brumas luminosas se cernían sobre las presas, los arroyos y los barrancos del oeste. Por encima de las nieblas, donde las montañas se elevaban para encontrarse con la escarpa de la Gran Cordillera Divisoria, los bosques brillaban con un suave color naranja. Una vista cautivadora en cualquier momento, ahora espléndidamente silueteada contra el cielo que se aclaraba, revelando en relieve la curvilínea estratificación de picos, crestas, espolones y monturas, y gargantas y barrancos. Era estimulante, la confirmación de una decisión bien tomada.
Greg ya estaba en el trabajo. Había llegado en coche al amanecer. Estaba de rodillas marcando un cuadrado en la arcilla dura de la casa, con su torso musculoso envuelto en una chaqueta de piel de oveja y su cara de elfo enterrada en un pasamontañas. Habiendo gastado nuestros ahorros en las excavaciones, no podíamos permitirnos contratar una azada trasera. Hacíamos las cosas manualmente mientras esperábamos a que se completara la venta de la casa de campo de Greg. Lo más probable es que Greg hubiera cavado las zapatas a pesar de todo. Era su manera. Tenía un enfoque ludita a la vida moderna. «¿Por qué utilizar un dispositivo mecánico cuando los campesinos se las han arreglado suficientemente bien durante siglos con simples herramientas manuales?» Para él, el poder era agarrar su azada.
Siguió dando duros golpes con la esquina de una pala.
Detrás de él, ocultando la vista del pueblo, había un montón de tierra tostada por el sol y otro de arena, escombros y hormigón roto: los restos de la antigua calzada de alguien. Greg quería el hormigón para una pavimentación loca.
Al oeste, un manzano talado yacía en su maraña de ramas y hojas, un sacrificio para dar paso al sistema séptico. Al noroeste, la vista no se veía afectada por el caos de la construcción. Dos montículos de arcilla y decenas de jorobas de tierra vegetal ensuciaban la ladera orientada al norte que caía suavemente hacia un barranco al fondo. Nuestro terreno se elevaba un poco más allá del barranco antes de encontrarse con la valla del vecino. En la subida oriental, las excavaciones para la casa, el depósito de aguas pluviales y el garaje habían excavado en la ladera unos nudosos bateadores de arcilla. Debajo de la casa había un tanque de veinte mil galones que brillaba en color plata industrial y estaba listo para recibir el agua de lluvia. Y justo detrás de Greg estaba la casa temporal que había pasado todo el verano levantando: un baño rosa caramelo, caravanas de color amarillo-ocre y un garaje doble. Toda la obra tenía un aspecto espantoso, empeorado por las opciones de color que había aplicado al baño y a las caravanas. Tuve que evocar una imagen de la futura magnificencia de la obra sólo con mirarla.
Me uní a Greg en la almohadilla de la casa.
—Has llegado.
—Tenía cosas que hacer.
—Las zapatas tienen que ser de cuatrocientos milímetros cuadrados —dijo con su típico tono adusto. Desde el primer día se sintió intimidado por la construcción.
—De acuerdo.
—Excavado a una profundidad de doscientos milímetros.
—No suena tan mal.
—Y hay ciento cinco de ellos.
Metió la pala en la línea que había marcado. Entró como un centímetro.
—Nunca iba a ser fácil —dije—. ¿Por dónde debería empezar?
—Donde quieras.
Había empezado en la esquina más difícil, donde la excavadora había dejado al descubierto un subsuelo de granito en descomposición. Empecé a trabajar en una zapata cercana. Marqué una línea perimetral y luego clavé mi pala en el suelo. Hizo una abolladura apenas visible. Astillé, apalanqué y raspé el comienzo de un agujero. Hice una abolladura un poco más visible.
—Creo que necesito ayuda —dije.
Greg me miró a través de su pasamontañas y tomó su palanca.
—Retrocede.
Golpeó el suelo, enviando una ráfaga de polvo y pequeños fragmentos a mi cara. Parpadeé y sacudí la cabeza.
—Ponte más atrás —dijo.
Obedecí y él siguió golpeando.
—Eso debería bastar —dijo y volvió a su agujero.
Saqué los restos con una paleta. El agujero tenía ahora diez centímetros de profundidad.
—Al menos no pueden ser más difíciles —dije, tratando de sonar alentadora.
—Tampoco serán mucho más fáciles.
El día se calentó. De nuevo de pie con la pala, luego de rodillas con la paleta. Pala, palanca, paleta; pala, palanca, paleta. Cuatro agujeros parcialmente cavados y era la hora de comer. Nos encaramamos a las losas de hormigón roto y comimos sándwiches de queso, con la mirada perdida en la obra.
Al anochecer ya habíamos hecho diez hoyos.
Dos semanas y cinco metros cúbicos de hormigón después, nos quedamos mirando ciento cinco almohadillas de hormigón, las del perímetro con correas de acero brotando de sus centros. Apenas podía saber entonces que estaría mirando esas almohadillas de hormigón durante otros seis meses.
Hacía tres años que me había mudado a la vieja y destartalada casa de Greg con mis hijas de once años, Sarah y Mary, y nuestro gato, Pickles. Greg ya había transformado su jardín de media hectárea en una serie de terrazas bordeadas de enormes rocas de granito y hormigón roto. Pero la casa de campo se estaba hundiendo en el suelo sobre sus centenarios tocones de goma roja en descomposición. Las aguas pluviales procedentes del camino de tierra habían enterrado partes del subsuelo. El tejado tenía goteras, las ventanas colgaban torcidas y las verandas cerradas estaban muy deterioradas.
No tardamos mucho en volver a desatascar. Sacamos de debajo de la casa carretillas y carretillas llenas de tierra. Usamos la tierra para rellenar el césped, aumentando el nivel de toda la manzana unos diez centímetros. Greg levantó los soportes sobre gatos de coche y retiró los tocones uno a uno. Yo cavé las zapatas hasta una profundidad de un metro o más utilizando una pala sin mango y una paleta. Disfruté del trabajo. Era un descanso muy necesario de la tesis doctoral que había empezado poco después de mi regreso a Cobargo.
Estaba investigando la interacción entre las interpretaciones literales y metafóricas de los textos esotéricos, centrándome en las enseñanzas de la teósofa Alice A. Bailey. Tenía tres años para demostrar mi punto de vista. Tres años pagados por el gobierno. Y muy bien pagados. Por el mismo gobierno que se negó a reconocer mi título de profesora del Reino Unido, lo que significaba que no podía enseñar en las escuelas públicas de Australia a menos que me entrenara otra vez. Después de dejar el listón alto del Ghana Link, no estaba dispuesta a hacerlo.
Cuando volví a mis estudios, Greg derribó paredes y volvió a colocar el suelo a mi alrededor. Derramó una enorme energía creativa en las renovaciones. Puso su corazón en cada palo de madera, su pensamiento en cada detalle, desde los montantes originales de la pared de goma roja hasta las tablas originales del suelo de corteza fibrosa. Compramos más tablas de suelo recicladas de un cobertizo de esquila abandonado en las Montañas Nevadas, madera de entramado de otro antiguo edificio de la alta montaña y un enorme cuatro por dos de la antigua fábrica de mantequilla de Cobargo.
Mi tesis avanzó en paralelo a las renovaciones. Yo desconcertaba las ideas mientras Greg desconcertaba los diseños de las habitaciones. Cuando yo reestructuré capítulos, Greg movía paredes interiores. Y cuando mi supervisor me dijo que añadiera una metateoría, algo de lo que colgar todas mis ideas y que mantuviera unido todo el conjunto, Greg volvió a techar. Hiciera lo que hiciera en mi tesis, Greg hacía algo parecido con el edificio. Se sentía mágico. Pero a medida que ambos proyectos se acercaban a su fin, empecé a preocuparme por el futuro. Mi doctorado parecía no llevar a ninguna parte, el tema era demasiado oscuro, mi enfoque era incómodamente radical y los puestos académicos en el campo eran escasos. Habíamos estado viviendo de mi beca para que Greg pudiera centrarse en las renovaciones. Pero eso se acabaría el próximo febrero. Faltaban nueve meses. ¿Y después qué? ¿Beneficios de desempleo? A Greg no le importaba. Tenía un enfoque de vida de «tómalo como viene». Pero a mí me molestaba. Necesitaba otro proyecto, algo que justificara dejar atrás el enlace de Ghana, algo que justificara quedarse en Cobargo.
Se me ocurrió la idea, no exactamente un cambio de árbol, más bien un paso lateral de árbol, durante un paseo en pleno invierno por el antiguo campo de golf de Cobargo.
La noche era tranquila. Dejando la casa sin cerrar, atravesamos la puerta de las glicinas y nos unimos a una pista cerca del bloque de aseos del campo de deportes. La pista, una franja segada, subía por la colina hacia el norte, zigzagueando alrededor de los sitios verdes en desuso. Yo quería una caminata rápida, pero a Greg le apetecía un paseo. Le gustaba observar las minucias de la vida.
A los cinco minutos de nuestra caminata escuché:
—Isobel. Mira. ¿No es bonito?
Detuve mi paso y me volví. Estaba sobre sus ancas mirando hacia el pasto.
—Acércate. Es exquisito.
Me agaché junto a él. Señaló una diminuta flor en forma de estrella que se encontraba entre las hierbas autóctonas, con seis pétalos de color blanco lechoso que se abrían para revelar un centro de color amarillo brillante.
—¿Ves el halo púrpura que irradia pequeñas líneas por el lomo de cada pétalo? —dijo.
Miré más de cerca. Era tan delicada, no tan vistosa como muchas flores cultivadas, y era tan pequeña que alguien como yo la pisaría al pasar.
No había logrado dar más de diez pasos antes de que Greg me detuviera de nuevo. Esta vez había visto un águila de cola de cuña volando en círculos en el cielo por encima de nosotros. Al poco tiempo, una pareja de alondras del barro ahuyentó al águila con una furiosa ráfaga de aleteos y gritos agudos.
—Esa es una águila pequeña —dijo Greg.
Nos dirigimos hacia el cementerio, cruzando el desvencijado puente de madera plagado de zarzas que crecen en el arroyo de abajo y siguiendo la subida hasta la cresta. Esta fue mi parte favorita del paseo. El camino gira bruscamente hacia el oeste, ofreciendo una admirable vista de Cobargo acurrucado en las colinas que ondulan hacia las cordilleras occidentales. Una vista que tranquiliza el corazón.
Extendí los brazos de par en par.
—Nunca podría dejar este lugar. Es tan hermoso.
—Y Cobargo tiene el tamaño perfecto —dijo Greg—. Eso es lo que hace que esta vista sea tan encantadora: Cobargo.
Miré al otro lado de la carretera. Cercada en forma de bota puntiaguda estaba la tierra que mi madre utilizó para atraerme a dejar Inglaterra. Entonces la tierra le pertenecía a ella. Ahora yo era dueña de la mitad. Ella estaba dispuesta a venderme la otra mitad.
Me giré para captar la mirada de Greg.
—Me encantaría comprar la parte de tierra de mi madre.
—Hazlo.
—Y construir.
Dudó.
—Para hacer eso tendríamos que vender la casa de campo.
—Lo sé. Pero imagina lo autosuficientes que podríamos ser con toda esa tierra.
—¿Construir una casa entera? —Frunció el ceño—. No estoy seguro de querer hacerlo. Para mí, renovar es suficiente construcción.
—Pero todo el mundo dice que construir es más fácil y rápido que renovar. Piensa: materiales nuevos. No hay que quitar el clavo. No hay que lijar la pintura vieja.
—No creo que pueda hacerlo. Es una cuestión de escala.
—Por supuesto que sí. Mira lo que has hecho con las renovaciones.
—Isobel, has usado el tiempo equivocado. Todavía estoy renovando.
—No por mucho tiempo.
Greg suspiró. Me dio la espalda y contempló la puesta de sol. Yo insistí:
—Y yo habré terminado mi tesis. Puedo ser de más ayuda.
Se puso al lado de una mujer de complexión pequeña y peso ligero que no podía trabajar en el suelo sin hacerse daño en la espalda y que era propensa a sufrir espasmos musculares que la dejaban postrada en el sofá durante días. Pero estaba decidida. Miré más allá de Cobargo hacia las montañas. Dumpling Ridge estaba bañada por una suave luz de fondo, silueteada contra el gris azulado de las cordilleras de atrás. Impresionante, pero una vista no era suficiente para basar una decisión importante en la vida. Tenía que encontrar otras formas de convencer a Greg.
—Mira, no queremos vivir en una ciudad, pero no hay trabajo para nosotros por aquí. Tenemos que hacer algo.
—Ese algo, como dices, aparecerá.
—¿Lo hará? Podríamos hacer que la tierra trabajara para nosotros. Piensa en todas las frutas y verduras que podríamos cultivar. Y tendríamos gallinas, quizá cabras u ovejas. Y aceitunas, aguacates y almendras. Toda esa comida.
—No pagará las facturas, Isobel.
—Podríamos probar con cultivos comerciales para eso.
Greg hizo una pausa.
—Podríamos ofrecer alojamiento a los invitados.
—¿Dirigir una casa de huéspedes?
Él ya lo había mencionado antes. Convertirse en propietario de una casa de huéspedes no tenía ningún atractivo. Todo eso de limpiar, cambiar la cama, lavar y cocinar. Me sentiría como lacayo. Pero vivíamos en una zona turística. Y era una forma de presentar a los extranjeros un estilo de vida diferente. Si eso es lo que se necesita para convencer a Greg, entonces lo haría.
—De acuerdo.
—¿De acuerdo? —Greg se volvió hacia mí—. ¿Estás segura?
—Así tendremos suficiente para satisfacer nuestras necesidades.
Para nosotros, lo suficiente no sería mucho. Otros podrían verse a sí mismos como batalladores a pesar de poseer un todoterreno y una piscina. Nosotros éramos diferentes. Teníamos aspiraciones humildes y necesidades sencillas. Nos gustaba comprar cosas de segunda mano. Hacíamos cosas, arreglábamos cosas y prescindíamos de cosas. Nuestro tiempo libre lo pasábamos en el jardín. Éramos la antítesis del consumismo; éramos conservadores. Yo conservaba los alimentos y Greg todo lo que encontraba a su alcance: madera, postes de la valla, muebles, herramientas viejas, trozos de alambre y todo lo que había en el jardín. Dale a Greg un montón de chatarra y, con el tiempo, le dará infinidad de usos.
De camino a casa, la idea se convirtió rápidamente en una visión. Imaginamos el jardín de nuestra casa de campo y lo multiplicamos por diez. Algunos árboles se convirtieron en huertos, un huerto de tamaño medio, una serie de amplias terrazas. A medida que nuestro paseo se acercaba a su fin, soñamos con un castillo con todos sus terrenos completos, y entonces decidimos darle un nombre.
Pensando en los teléfonos, faxes y módems que han sido alcanzados por un rayo por aquí, se me ocurrió lo de Lightning Ridge.
—¿Quién diablos reservaría en una casa de huéspedes con un nombre como ese?
—Ya lo he visto —dije, pensando en mi propia vida nómada—. ¿Nido de Greg?
Los dos nos reímos de eso.
—Tiene que ser un nombre que refleje lo que queremos conseguir —dijo Greg.
—Entonces uno que hable del jardín y de las vistas.
—Y uno que capte nuestras creencias.
—¿Recuerdas que íbamos a erigir pequeñas placas en nuestro jardín, como el Cobertizo de Schopenhauer y la Perrera de Descartes? Deberíamos pensar en algo parecido.
—El rincón de Nietzsche, err, el cielo de Hegel.
—La choza de Hume.
—No seas ridícula.
—¿Y el Jardín de Voltaire?
—¿Tenía un jardín?
—¿Voltaire? Ni idea.
Poco después descubrí que Voltaire sí tenía un jardín. Más tarde, cuando se exilió, primero en Les Délices, una propiedad que alquiló cerca de Ginebra, y luego en Ferney, justo debajo de los Alpes franceses. Era un amante de los productos frescos. Cultivaba hierbas. En el jardín de Voltaire había lavanda, ruda e hisopo, albahaca, salvia y pimpinela, y romero, estragón y tomillo. Todas las hierbas que crecían en nuestro jardín.
Sabía que nunca podríamos igualar la escala del jardín de Voltaire. Era un hombre excepcionalmente rico con una superficie considerable. Todo lo que podríamos crear sería una versión rústica, de tipo «hágalo usted mismo», no el castillo formal resplandeciente con jardines exquisitos llenos de topiarios y estatuas. Pero los jardines, independientemente de su tamaño, son lugares donde las necesidades humanas y la naturaleza se encuentran en una unión creativa y cooperativa, un punto de mediación entre la civilización y la naturaleza. Voltaire no sólo valoraba el aspecto físico de un jardín, sino que lo veía como una valiosa metáfora de cómo vivir la vida.
Mientras hacía estos descubrimientos, un momento frívolo se convirtió en algo profundo. A partir de ese momento me cautivó la filosofía de Voltaire.
A la mañana siguiente, me desperté entusiasmada. Me preparé un café y busqué bolígrafos y papel para hacer listas. Estaba decidida a hacer realidad el Jardín de Voltaire. Volvía a estar enardecida, convencida de haber encontrado la solución definitiva para nosotros, una capaz de eclipsar mi pasado reciente, de dar sentido a nuestras vidas y de hacer algo bueno en el mundo.
Sabía que lo lograría.
Mi entusiasmo era contagioso. Incluso mis gemelas Mary y Sarah, que entonces sólo tenían trece años, respondían con curiosidad e interés. Nuestro gato Pickles no tenía nada que decir y Jasper, el hijo de diecisiete años de Greg, que vivía con nosotros a tiempo parcial, ya se había mudado a casa de su madre para completar sus estudios.
Un día de la semana siguiente, cuando las niñas se fueron al autobús escolar, llamé a Greg desde el jardín y juntos empezamos a redactar presupuestos y a dibujar planos. Ambos pensábamos que la casa debía parecer y sentirse parte del jardín. A lo largo del día, mi casa de ensueño de estilo toscano se convirtió en la versión de Greg de una casa de campo de Canberra de los años 30, una que él se sentía capaz de construir, medio revestida de tablas de madera, repleta de listones, frontones, arquitrabes y remates. Quería un edificio en forma de U, y sobre esa base, dividí el interior. La U tendría 5,4 metros de ancho, según una escala de construcción estándar. El ala este contendría el dormitorio principal en el extremo, y un cuarto de baño y un pequeño estudio en el pasillo. Una puerta en el muro este conduciría al exterior. Los dormitorios de las niñas estarían orientados al sur en la larga base de la U, y el otro extremo contendría una sala de estar de nueve metros de largo. El ala oeste contenía un comedor y una cocina situados en el extremo que daba al jardín. El diseño era sencillo y la forma de U creaba un patio de unos siete metros cuadrados, que acabaríamos cerrando. Un ala adicional, parcialmente adosada a la pared oeste de la casa principal, se destinaría a los huéspedes de la casa de huéspedes, con una amplia terraza en la que podrían sentarse para disfrutar de las vistas. Mantuvimos un diseño sencillo y unas dimensiones tan reducidas como nos permitían nuestras necesidades, pero la casa final tenía treinta y cinco metros cuadrados, algo inmenso para un constructor aficionado como Greg. Mi entusiasmo se mantuvo y mi fe en él fue inquebrantable, incluso cuando se sintió intimidado por el trabajo que tenía por delante.
Greg se tomó un tiempo de renovación para elaborar los planos de la casa y del terreno. Al final de la semana, había medido, cortado y clavado cada palo de madera en su mente. Presentamos los planos al ayuntamiento y, mientras esperábamos la aprobación, preparamos la casa para la venta e hicimos construir un dique en el barranco norte de nuestro terreno.
No tardó en llover mucho después del movimiento de tierras, llenando la presa hasta casi desbordarla. Parecía un buen augurio. Unos días más tarde, nos sentamos junto a la orilla de la presa, mirando el agua aún oscura. Greg me rodeó la cintura con su brazo.
—Parece que ha estado aquí desde siempre —dije.
—Uuum. —Me acarició el cuello.
—¿Cuánto tiempo tardarán las ranas y los patos en instalarse?
—No mucho tiempo.
Me apartó el cabello de la cara y me besó la mejilla. Dudé, sintiéndome incómoda. La granja de mi madre estaba justo al lado. Podía vernos desde su huerto.
—Esta tierra es demasiado bonita para ser un prado de ganado —dije—. Me alegro de que sea nuestra. Me pregunto si la gente del pasado pensaba lo mismo.
Se apartó y su mirada fue captada por una urraca que observaba la presa.
—Sin duda, por eso los católicos construyeron su cementerio aquí arriba.
—Es tan encantador y tranquilo. Nuestro pequeño pedazo de paraíso. Apuesto a que la comunidad indígena también sentía lo mismo.
—¿El pueblo Yuin? Probablemente. Aunque entonces se habría visto diferente.
Miré a mi alrededor.
—Más árboles y agua en los arroyos. Y mucho para comer. Muchos patos.
—No habrían comido pato, al menos no pato negro.
—¿Por qué no?
—Es su animal tótem.
—¿Qué comían?
—Un montón de peces probablemente. Sé que construyeron trampas para peces en los bajíos de los lagos para arrear los peces. Y hay enormes criaderos de mariscos en esta zona.
—Supongo que también habrían comido bayas, cerezas silvestres, bayas de wombat. Cosas así. Suena muy saludable. Pescado y bayas. Yum.
—Mejor que la carne. —Se levantó y me tomó de la mano—. Vamos a casa.
En agosto, el ayuntamiento aprobó los planos y pusimos la casa en el mercado. Durante los meses siguientes, Greg trabajó en la obra todos los días desde el amanecer hasta el anochecer. Levantó un garaje con estructura de acero al final de nuestro camino de entrada imaginario, unos metros más allá de la ubicación de la casa. A continuación, desmanteló una vieja caravana que habíamos comprado y la convirtió en un dormitorio, situándola junto a la pared norte del garaje, que daba a la carretera. Colocó en ángulo recto con nuestro nuevo dormitorio de techo bajo otra caravana que había estado en nuestro jardín. Esta caravana funcionaba como una oficina con bancos altos en cada extremo y muchas estanterías. A continuación, cerró el espacio delante de las dos caravanas, creando un anexo rústico que sirviera de cocina y zona de estar. Al lado del anexo construyó el cuarto de baño y la lavandería con viejos trozos de madera sobrantes de las reformas.
Mientras durara la construcción, Mary y Sarah vivirían en el piso de una habitación de mis padres en la granja de al lado. Mis padres compraron la granja cuando regresaron a Australia en 2001 después de un par de años en Inglaterra, y cuando también compraron la tierra que ahora poseíamos, la tierra que me trajo de vuelta aquí. Las niñas y yo habíamos pasado seis meses apiñadas en ese piso, y ahora iban a volver. Fue idea de mi madre. Pensó que sería útil, sobre todo porque nuestras finanzas no cubrirían el coste de otra caravana antes de vender la casa de campo.
Durante los meses de invierno, Greg trabajó incansablemente, incluso cuando soplaban los vientos helados del sur, incluso durante la primavera cuando llegaban los secos del noroeste, incluso en los días de verano de calor abrasador y sin viento, cuando las moscas preferían quedarse en su cuerpo, ignorando al ganado del prado de al lado.
En la casa de campo, trabajé furiosamente para completar mi tesis antes de que se vendiera la casa. Era un trabajo agotador, abstracto y de otro mundo. Cuanto más cerca estaba de terminar, más sentía que había expresado en cien mil palabras una sola idea: que es mucho mejor considerar todas las explicaciones de la realidad metafísica como metáforas y no como verdades literales. Eso, y que tenía mucho que decir sobre la teósofa Alice Bailey.
Presenté mi tesis para su examen en febrero de 2006, mi beca se terminó y nos fuimos al paro, como me temía. La única otra fuente de ingresos que teníamos era un poco de dinero procedente de las clases de dibujo al natural que impartía Greg en el pueblo. Había dejado de trabajar como redactor de la revista The Triangle, una publicación mensual local, cuando la renovación se apoderó de su vida.
Después de la dignidad de un sueldo de profesor y luego de una beca, sufrí la indignidad de los subsidios de desempleo con una resolución sin ánimo. A partir de ese momento, las finanzas eran escasas. Para empeorar las cosas, tuvimos que fingir ante el gobierno que nosotros, o más bien Greg, buscaba trabajo cuando en realidad no lo hacía. Me tocó escribir solicitudes de empleo para puestos que él tenía garantizado que no conseguiría, algo que yo hacía cada quince días con sombría resolución, dejando que él se preocupara por la construcción.
En marzo encontramos un comprador para la casa de campo. El comprador adoró el jardín y las renovaciones y la venta avanzó sin problemas. En abril nos preparamos para mudarnos. Yo estaba ansiosa y aprensiva a la vez, anticipando la aventura pero rechazando la idea de vivir en caravanas en una ladera árida. Mary y Sarah compartían mi ambivalencia. Ya habían soportado años de agitación, pasando de una casa a otra durante su infancia y luego de una habitación a otra durante las reformas. Les encantaban sus nuevas habitaciones y se sentían instaladas. Con una gran reticencia, empezaron a empaquetar sus libros, su ropa y toda la parafernalia de su vida adolescente. Incluso nuestra gata Pickles estaba preocupada. Intuía la mudanza. Todos los días, por un miedo felino al abandono, se subía a la bandeja trasera de la camioneta de Greg y se sentaba sobre todo lo que él había apilado allí: viejos postes de la valla de goma roja, láminas de hierro corrugado oxidado, trozos de madera reciclada y cajas de botellas, tarros y herramientas viejas.
A partir de ese momento, Greg se convirtió en un laborioso castor, trabajando más que nunca para hacer un hogar temporal. Pero no sin quejas. Le gustaba decir: «No veo por qué no podemos vivir en tiendas de campaña». Le ayudé todo lo que pude, cargando mi coche con cajas y bolsas, llevándole el almuerzo, ayudándole a recoger al final de cada día. Pero no era suficiente. La soledad, después de meses de aislamiento en una ladera estéril, lo estaba haciendo sentir miserable. Necesitaba compañía, compañía masculina, con toda la camaradería que eso conlleva.
El alivio llegó dos semanas antes de que nos mudáramos, cuando nuestro fontanero Acko aparcó su camioneta junto a las zapatas de hormigón de la casa. Acko era un hombre robusto de unos cincuenta años, con el cabello ralo y arenoso y una sonrisa descarada. Tenía una propiedad en el histórico pueblo de Tilba Tilba, en la costa, una pintoresca casa de campo que había restaurado. Observé desde la ventana del anexo cómo se colgaba un cinturón de herramientas en la cintura y se metía el móvil en el bolsillo de la chaqueta. Había venido a instalar el servicio de agua caliente.
También había traído los cien metros de tubos de plástico para aguas pluviales que necesitábamos para el sistema séptico. Salí a saludar mientras descargaba su camioneta y depositaba los tubos a mis pies. Luego, junto con su caja de herramientas, descargó una amoladora angular, la más grande y pesada de su clase.
Mientras Greg acorralaba el anexo y se dirigía a él, Acko dijo:
—Tengo algunas tareas para ti, amigo.
—¿Tareas? —Greg sonó dudoso.
—Dijiste que tenías un presupuesto ajustado, así que te conseguí un tubo sin ranuras. Te enseñaré a cortar las ranuras.
Acko colocó un trozo de tubo sobre dos caballos de sierra y encendió la trituradora angular. La trituradora se puso en marcha con un temible gemido.
—Ahora mira.
Acko cortó una ranura. Hizo que pareciera que estaba cortando un pastel. Por la reacción de Greg me di cuenta de que pensaba lo contrario, sin duda pensando en los cientos de ranuras que tendría que cortar.