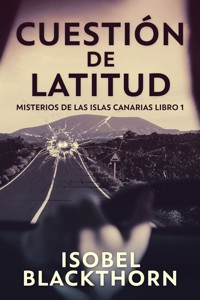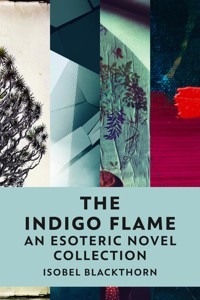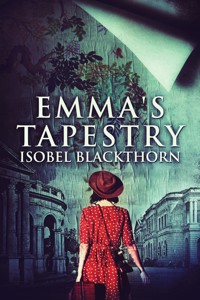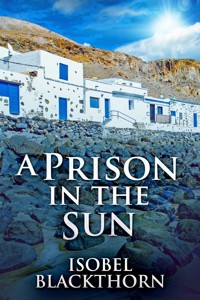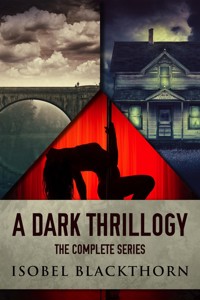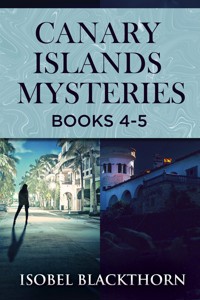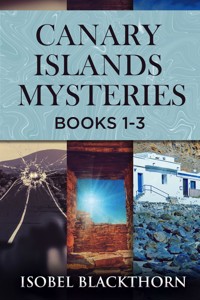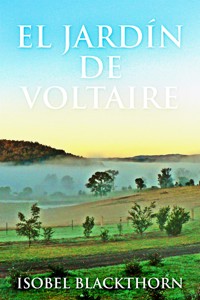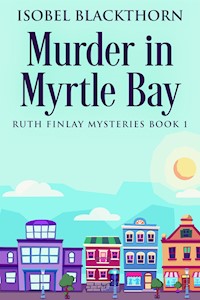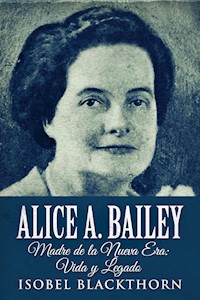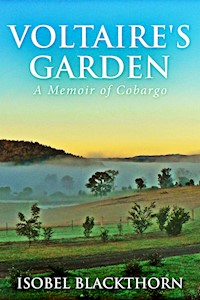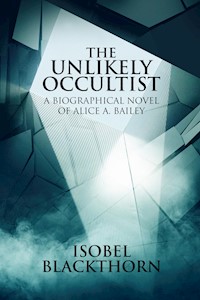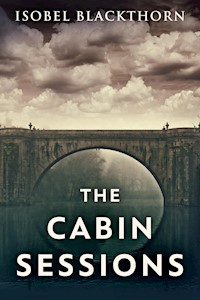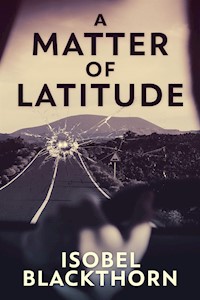2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
A través de dos continentes, dos parejas de madres e hijas están unidas por un oscuro misterio.
En un día de invierno en la Cordillera de Dandenong, Australia, la pianista Ginny vuelve a casa con su excéntrica madre, Harriet. Ginny intenta averiguar la verdad sobre la desaparición de su padre. En un esfuerzo por distraer los interrogatorios de su hija, Harriet propone que colaboren en una exposición de pinturas y canciones.
Mientras tanto, en las afueras de Dartmoor, la artista Judith pinta paisajes del interior de Australia para calmar su atribulado corazón, mientras su caprichosa hija Madeleine regresa y llena la casa de oscuridad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
UN CUADRADO PERFECTO
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porENRIQUE LAURENTIN
Derechos de Autor (C) 2020 Isobel Blackthorn
Maquetación y Derechos de Autor (C) 2023 por Next Chapter
Publicación 2023 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se utilizan de forma ficticia. Cualquier parecido con hechos, lugares o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso escrito de la autora.
ÍNDICE
Agradecimientos
I. Construcción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
II. Composición
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
III. La Necesidad Interior
Capítulo 17
Querido lector
Biografía de la Autora
La autora, como un artista que pinta lentamente sobre un lienzo, da vida de forma metódica y provocadora a personajes complejos y dañados, a sus pasados, a sus luchas por relacionarse y a los caminos que emprenden. Lo recomiendo encarecidamente".
— MICHELLE SAFTICH, AUTORA DE PORT OF NO RETURN
Un cuadrado perfecto es una novela literaria inteligente y reflexiva que se las arregla para tener una trama apasionante y personajes complejos. También debería gustar a los amantes de los thrillers psicológicos, como Gone Girl".
— KATE BRAITHWAITE, AUTOR DE CHARLATAN
‘Isobel Blackthorn es una autora inteligente, disfruté mucho con su mordaz ingenio.’
— LOLLY K DANDENEAU
‘Isobel Blackthorn es una escritora dotada y perspicaz que ha escrito esta lectura literaria de combustión lenta e intelectualmente exigente.’
— PAROMJIT, GOODREADS
‘Algunos libros te persiguen. Rara vez sabes que esto va a ocurrir cuando los estás leyendo: la sensación se apodera de ti después de la última página. Con Un Cuadrado Perfecto hubo un momento mientras leía, en el que mi corazón se desplomó y supe que este libro se quedaría conmigo.’
— RACHEL NIGHTINGALE, AUTORA DE HARLEQUIN’S RIDDLE Y COLUMBINE’S TALE
‘Impecable’
— JASMINA BRANKOVICH, ESCRITORA
‘Blackthorn es una escritora excepcionalmente hábil, no sólo en el plano técnico (caracterización, descripción, estructura, etc.), sino también en el temático. Al escribir sobre el poder del arte, evoca una serie de respuestas emocionales en el lector. El hermoso lenguaje del libro me inspiró a crear, mientras que en un momento dado sentí una angustia desbordante y al final, cuando me di cuenta de las pocas páginas que me quedaban, me sentí despojada porque no quería dejar a los personajes en cuyas vidas me había absorbido. Las descripciones del arte y del proceso creativo son un recordatorio de que hay mucho más debajo de la superficie de lo que a menudo percibimos. Ya no guardo muchos libros porque me he quedado sin espacio en las estanterías, pero éste es uno que guardaré y al que volveré. Una obra maravillosa.’
— CRÍTICO DE GOODREADS
Para la Dra. Lesley Kuhn y Elizabeth Blackthorn, sin las quienes Un Cuadrado Perfecto nunca se habría escrito.
AGRADECIMIENTOS
Me gustaría agradecer a Kathryn Coughran, Jasmina Brankovich y Rod Beecham por tomarse la molestia de leer mis palabras y aportar valiosos comentarios. A Suzanne Diprose por llevarme a pasear y conducir por la cordillera de Dandenong, al este de Melbourne, y por proporcionarme todo tipo de pistas. Y mi más sincero agradecimiento y profunda gratitud a mi hija Elizabeth Blackthorn, que viajó conmigo desde el principio. Un Cuadrado Perfecto se basa en su tesis de licenciatura en Improvisación Musical, por la que obtuvo el 1er Lugar en el Victorian College de las Artes/Universidad de Melbourne en 2014. Su interés, dedicación y perspicacia han sido profundos, y son muy apreciados.
Elizabeth Blackthorn compuso la música que acompaña a esta novela. También llamada Un Cuadrado Perfecto, su EP puede encontrarse en Spotify e iTunes.
CONSTRUCCIÓN
CAPÍTULOUNO
NÚMERO
Que el doce significaba finalización no se discutía. Ambas conocían la simbología. Aparte de los imanes, los apóstoles y las tribus, lo que les interesaba a cada una, madre e hija a su vez, eran los doce signos del zodíaco y las doce notas de la escala cromática. Sin embargo, todas las cosas terminaban en doce y Harriet se sentía mal dispuesta hacia la contención que el número implicaba. Como si a través de él, el cosmos hubiera alcanzado su límite de emanación y, debidamente saciado, hubiera excluido el trece, un número condenado a existir para siempre como un mero doce más uno.
Su mirada se deslizó de la pianola a su regazo, de un relajante verde oscuro, y descubrió que era capaz de liberarse de sus cavilaciones, al menos por un breve instante. Harriet Brassington-Smythe era propensa a leer mucho en la vida cuando no había mucho que leer. La casualidad se alojaba en su imaginación, cargada de significados. Veía arco iris de color cuando para los demás no había más que grisalla. Su misión, porque era así de celosa, era poner de manifiesto a través de su arte esta percepción única, como si ella, una entre unos pocos, estuviera al tanto de los secretos más íntimos de la naturaleza. No era un celo del todo infundado; la única vez que ignoró los colores de su percepción se encontró a sí misma, más aún, la carne de su carne, en inmenso peligro, y cuando por fin sintonizó y vio el agudo brillo de las iridiscencias negras, se alarmó tanto que recogió sus necesidades, las herramientas de su oficio y a su hija, y se dio a la fuga.
Aquello había ocurrido hacía mucho tiempo y era mejor olvidarlo, por lo que nunca había hablado de ello con su hija.
Harriet estaba en la flor de la vida y en excelente forma. Su rostro alargado y esculpido, que no se había visto afectado por las vicisitudes de la edad, había desarrollado sus virtudes, con unos ojos grandes del lado más negro del marrón y una boca a la vez respingona y orgullosa, con el labio inferior sobresaliendo un poco más, capaz tanto de un mohín como de una sonrisa extravagante. Todo el rostro estaba realzado por una melena de ondulado cabello negro que brillaba a la luz del sol sin un ápice de plata. Era una mujer grandiosa, ataviada como a ella le gustaba, con un vestido largo hasta la pantorrilla de los años veinte. Tenía aspecto de viuda, su presencia era imponente, tal vez desagradable para todos, salvo para los más valientes.
A lo largo de los años había atraído a pocos amantes y, desde que su única pasión se desvaneció, había permanecido soltera. Llevaba una vida apartada, un terreno fértil y ligeramente ácido para que su excentricidad floreciera como una azalea. Sin embargo, la excentricidad era una cualidad que reservaba para sus amigas, las dos mujeres con las que compartía gran parte de su tiempo, Rosalind Spears y Phoebe Ashworth. Juntas eran tres incondicionales, que durante décadas habían permanecido en el mismo arriate del jardín, contra el mismo muro de piedra de tradición personal, disfrutando de las comodidades de la humedad y la sombra.
De repente sintió un calor incómodo. Tras una rápida mirada en dirección a la pianola, se levantó. Había sido un día inusualmente caluroso de finales de invierno y por fin entraba una brisa fresca por las ventanas delanteras. Fue a descorrer las cortinas, unas cortinas de lujoso terciopelo sanguina, preciosas al tacto, unas cortinas que su hija había dicho en uno de sus avinagrados momentos que era más probable encontrarlas en el tocador de una cortesana.
El jardín era admirable en aquella época del año: Largo y ancho, orientado al sur y sombreado en la parte alta por un fresno de montaña, con un arriate elevado en forma de media luna que recorría gran parte de la anchura del jardín, retenido por un muro bajo de piedra azul. Su mirada se detuvo aquí y allá en las ajugas, las columbinas, los penstemons y las margaritas erigeron, y al final se posó en las delicadas hojas del arce japonés llorón y en los eléboros y las euforbias de su base. Un ancho camino de piedra caliza triturada serpenteaba desde la puerta hasta la cochera y de ahí a la puerta, bordeando el muro donde el arriate era más ancho. A ambos lados de la puerta, dos rododendros proporcionaban intimidad y, junto con una hilera de helechos arborescentes, cornejos y camelias, formaban un oscuro telón de fondo. A veces le apetecía liberar el jardín de aquella pantalla de hierba y abrirlo a La Media Luna, pero su intimidad era más importante. Un puñado de jóvenes se había reunido fuera del jardín de la vecina, pero uno, y ella podía oír sus risas. No tardarían en marcharse, pero corrió las ventanas hasta el parteluz, cerró las manillas y se apartó. Normalmente no le molestaba la actividad juvenil, como tampoco le gustaba mirar por la ventana, pero quería evitar las distracciones, al tiempo que evitaba la disonancia: una disonancia familiar y decepcionante a la vez.
Su hija había tomado posesión del otro extremo del salón, deambulando por el espacio entre la pianola y la chimenea como un puma enjaulado.
Ginny no se parecía en nada a su madre. Era una mujer alta, con manos estrechas y largas, al igual que sus pies. Desde temprana edad sus manos parecían destinadas a las teclas, sus pies a chapotear en zapatos demasiado anchos, los fabricantes suponían que los pies largos también eran siempre anchos. Aparte de los pies, era la viva imagen de su abuela materna. Tenía el mismo cabello rubio y la misma palidez, la misma boca pequeña y redonda que formaba una "o" cuando separaba los labios, y los mismos ojos grises que te miraban al fondo con inocencia y desconfianza. Grises, acentuados por sus pantalones grises y su camisa gris a juego, el único color de su persona era esa horrible chaqueta con estampado de cachemira, una reliquia del periodo de cachemira de su adolescencia.
Era un espectáculo extraño ver a la ardilla gris de su hija, más presa que depredadora, más propia de un bosque de abedules que de una cordillera rocosa, merodear de un lado a otro por la alfombra de Kashan. No había sido una niña asertiva y hubo un tiempo en que a Harriet le preocupaba que su naturaleza dócil fuera una desventaja en un mundo competitivo, pero en la adolescencia Ginny había adquirido cierta rebeldía, signo inequívoco de una voluntad independiente.
El símbolo que había elegido para esta rebeldía era el cachemir. Llevara lo que llevara, vestido, falda, pantalón o camisa, tenía que ser de cachemira.
Harriet creía firmemente que Ginny llevaba ese diseño no porque le gustara, sino para angustiar a su madre. William Morris, puede que Harriet lo haya soportado, al menos fue contemporáneo de su época, pero había algo tan setentero en el look. Los setenta, esa década maldita en la que los hippies se apoderaron de lo oculto y lo convirtieron en algodón de azúcar.
Y allí estaba su hija con su chaqueta de Paisley, paseándose de un lado a otro. Si seguía así iba a dejar una huella en la alfombra de Kashan. Con cada vuelta, el espejo que ocupaba gran parte de la pared del fondo captaba su reflejo, duplicando el impacto. Se estaba convirtiendo rápidamente en una sobrecarga sensorial y Harriet se sintió aliviada de encontrarse a una buena distancia.
El comedor y el salón se habían combinado años antes de que Harriet heredara la casa, junto con los medios para residir cómodamente en ella; el resultado era una espaciosa sala de techos altos con paredes de ladrillo visto. Como prueba de su antiguo diseño, había una pesada viga que abarcaba todo el ancho de la habitación y se apoyaba en cada extremo en un robusto poste. Las tablas del suelo eran las originales de roble, ya que Harriet no aceptaba revestimientos tan pedestres como la moqueta. La chimenea situada en el extremo de Harriet se había retirado para colocar estanterías. Estanterías que Harriet había llenado de volúmenes sobre arte e historia del arte, en su mayoría de los años veinte: Surrealismo, dadaísmo, art déco, expresionismo, cubismo y abstracción pura. Había libros sobre artistas individuales, sobre movimientos y sobre técnica. Las estanterías se hundían en el centro por el peso.
Enfrentados a una mesa baja de caoba, dos sofás tapizados en un tono sanguina más claro que las cortinas y adornados con cojines dorados daban fe de la pasión de Harriet por la comodidad. Más allá de la viga de roble, el resto de la chimenea estaba encastrada en un ancho hogar de ladrillo que se estrechaba en escalones hasta el techo. Bajo la repisa de caoba, el arco de ladrillos que definía el hogar mostraba el hollín de muchos fuegos.
Al otro lado de la chimenea estaba la entrada a la cocina, a la que se accedía a través de una antigua cortina de cuentas de cristal. Las cuentas de cristal, negras, talladas en forma de rombo y de distintos tamaños, estaban dispuestas formando varias ondulaciones, y el borde festoneado de la cortina no llegaba a rozar el suelo. La cortina era la pieza más preciada de Harriet, y daba a su vivienda un aire de autenticidad. Pero, por desgracia, reforzaba a los ojos de Ginny el sello del burdel.
Las obras de arte expresionistas de Harriet, colgadas con gran ojo para el equilibrio, adornaban todas las paredes. No había nada fuera de lugar en la habitación, ni chucherías, ni recuerdos, ni objetos de arte, ni plantas en maceta; la habitación estaba despejada, salvo por dos lámparas de Tiffany, cada una centrada en una mesita auxiliar que ocupaba un rincón vacío, un cenicero antiguo de pedestal que nunca se usaba, un viejo tocadiscos en su propio mueble de chapa de teca y un reloj de carruaje en la repisa de la chimenea, con fotografías de Kandinsky y Klee en marcos ovalados ornamentados. No había ninguna foto de Ginny, ya que Harriet había decidido mucho antes que no era una sentimental cuando se trataba de su hija.
Harriet se alejó de la ventana y deambuló por el respaldo de un sofá, pasando ligeramente una mano por el tapizado mientras avanzaba, antes de sentarse e inclinarse hacia atrás, con los tobillos cruzados y una mano colgando del reposabrazos, como si en reposo fuera a tomar el mando de su lado de la habitación.
Ginny hizo una pausa en su deambular, lanzó una fría mirada en dirección a Harriet y luego, como si siguiera el ejemplo de su madre, ocupó el taburete de la pianola, llegando incluso a abrir la tapa del instrumento y pasar una sola mano por las teclas.
El glissando irrumpió en el silencio.
Ginny pulsó una serie de notas en lenta sucesión. Entonces, doce no", dijo sin apartar la mirada de las teclas.
Doce no.
Volvió a tocar las notas, pensativa. Quizá repasara las escalas o tocara algo de memoria, porque no había partituras en la repisa. Harriet la observó con expectación. Que mostrara interés por la pianola, aunque fuera a medias, era, esperaba Harriet, una prueba de recuperación.
Tres semanas antes, Ginny había entrado en la casa en su pequeño utilitario. Se apeó y echó un rápido vistazo al jardín, se detuvo al ver a su madre agachada junto a una jardinera podando pensamientos y, a continuación, sacó del maletero una maleta de aspecto pesado, el teclado y el atril atados a un carrito y los arrastró hasta la puerta principal. Parecía abatida y a Harriet le dio un vuelco el corazón. Enseguida supo que Ginny había dejado a su novio comadreja y esperaba que esta vez fuera para siempre.
Durante tres años había soportado su relación, sufría cada vez que se imaginaba su aspecto de falso muso, un uniforme desajustado de tubos de desagüe y chaqueta de traje desaliñada, bufanda de lana y gafas de sol. El despreciable Garth, a quien Harriet había considerado sin talento desde el principio, actuaba en un circuito perpetuo de conciertos sin futuro, con sus vistosas pretensiones de cantautor poco menos que delirantes. Nunca pudo comprender lo que Ginny veía en él.
Se quitó el polvo de las manos y siguió a su hija al interior.
Ginny aparcó el carrito y la maleta en el vestíbulo y entró en el salón.
¿Té?", preguntó Harriet.
¿Por qué no?", dijo Ginny y se dejó caer en el sofá.
Las cuentas de cristal tintinearon cuando Harriet descorrió la cortina. Se deslizó a través de ella y soltó la mano lentamente para dejar que las cuentas se asentaran. Se dispuso a preparar el té, las fragantes hojas que se arremolinaban en la tetera eran una burla de la obligación maternal que se arremolinaba en su corazón.
Volvió con una bandeja y la dejó sobre la mesita. Puedes quedarte el tiempo que quieras -dijo, esperando que no fueran más de tres noches.
Se sentó en el otro sofá y se sirvió el té, pasándoselo a Ginny.
He perdido mi trabajo", dijo Ginny, dirigiendo su comentario más bien a la taza que tenía en la mano.
¿En el Derwent? dijo Harriet, tratando de mantener un tono natural.
No puedo llegar a fin de mes en el norte de Melbourne sin él". Su voz era débil y pequeña.
Al menos había renunciado a sus elevadas ambiciones, o eso parecía. Durante sus estudios de doctorado, Ginny había anhelado un puesto académico. Después de mucho preocuparse por sus perspectivas, al terminar la tesis había conseguido una residencia dos veces por semana en el Hotel Derwent. Era sólo un parche, dijo, mientras esperaba que surgiera algo terciario. Fruncía el ceño ante la industria musical, la escasez de oportunidades que ofrecía cuando ella había tenido que llegar hasta la universidad y doctorarse para conseguir el tipo de actuación que podría haber conseguido en su primer año. Harriet nunca mencionó que sus aspiraciones insatisfechas podrían haber tenido algo que ver con su actitud, por no mencionar las malas compañías que tenía.
No pueden despedirte así como así -dijo, preocupada porque el regreso de Ginny a casa resultara más permanente de lo que a ella le hubiera gustado.
Pueden y lo han hecho. El trabajo era ocasional. Soy, como suele decirse, una cualquiera. Además, tenían todo el derecho. Conoces su reputación. Todos estos años me he estado vistiendo como una muñeca de Gucci para ese antro ostentoso y luego entra Garth y se arruina'.
"¿Luciendo como un vagabundo?
Mamá. Hizo una pausa y lanzó una mirada de reproche a Harriet antes de bajar la mirada. Bueno, sí, con su guitarra en la mano. Se acercó hasta donde yo estaba tocando, se arrodilló y me tocó su última canción. Yo iba por la mitad de la "Sonata Claro de Luna". Estaba tan ebrio que perdió el equilibrio y cayó a mis pies. Entonces llegaron los de seguridad y se lo llevaron a rastras".
Pero tú no hiciste nada malo.
Por asociación. Lo habría repudiado, pero mientras se lo llevaban, empezó a lamentarse en voz alta de lo mucho que me quería y de que me vería en casa".
"Oh, Dios.
'No oh Dios,' dijo Ginny, al fin levantando la cara. 'Es totalmente comprensible que esté despedida. El hotel no podía arriesgarse a que volviera a aparecer'.
Harriet le dedicó una sonrisa incómoda. Era un final inevitable; Garth había sido un lastre para Ginny desde el principio. Incluso las circunstancias de su encuentro simbolizaban la sórdida vida de los bajos fondos que más tarde tejería en torno a ella.
Se habían conocido en el metro de la estación de la calle Flinders. Ella se disponía a presentar su tesis. Cuando regresaba a su piso tras la última reunión con su supervisor, se encontró con él en el túnel, de pie, trabajando en la calle. La incongruencia no podía ser más evidente. Cuando Harriet telefoneó a Ginny aquella noche, curiosa por conocer los comentarios de su supervisor y dispuesta a entusiasmarla y elogiarla, Ginny le describió el encuentro con voz ligera y aniñada. Harriet no había oído ese tono desde que Ginny tenía catorce años y estaba enamorada de su peripatético profesor de piano. Cómo Garth le había llamado la atención al pasar junto a él y ella se había detenido y girado. Le dio una serenata, dijo. Con Hotel California. Ella se quedó paralizada, dijo. Dejó caer un dólar en la funda de su guitarra, luego otro, y él siguió cantando y tocando, ignorando a los demás que se habían reunido para presenciar el momento, dirigiendo exclusivamente hacia ella su mirada, su sonrisa, su lujuria. Harriet supo entonces que Garth no era bueno. El amor de su hija enmudeció. En cualquier caso, ¿quién llama Garth a su hijo? Y no importaba un comino que ganara mucho dinero haciendo de músico callejero, o que tuviera un tono de primera y, por supuesto, la insistencia de Ginny en que realmente tenía talento, Harriet lo interpretó como que no tenía absolutamente ninguno.
Garth se mudó al piso de Ginny en el norte de Melbourne a las pocas semanas de empezar su relación y fue entonces cuando Ginny descubrió su adicción al whisky. Era un borracho estúpido y empalagoso, que discutía cuando se enfadaba, a la manera de los alcohólicos. Harriet sólo lo visitó una vez.
Había una exposición en el Sutton y le pareció apropiado que utilizara la habitación libre de su hija. Después de todo, era sólo por una noche. Y resultó ser una noche espantosa.
El piso era pequeño y poco luminoso y estaba amueblado con sencillez, aunque bien distribuido, con un vestíbulo estrecho y una cocina independiente. El salón era espartano: dos sillones monótonos, un televisor y un amasijo de aparatos musicales apiñados en una esquina. Ginny estaba en el Derwent y no volvería hasta las nueve. Garth había vuelto pronto de una mala noche en la calle, con una botella de whisky y un paquete que apestaba a pescado y patatas fritas. Harriet deseó no haber hecho caso de los pasos pesados que se acercaban a la puerta, los gruñidos y el giro de la llave.
Entrar en el salón y percibir el olor ya era bastante desagradable -una mezcla enfermiza de cena de pescado, whisky y sudor- y ver a Garth devorando su festín con todos los modales de un cerdo hizo que Harriet sintiera bilis. Cuando empezó a beberse el contenido de su vaso y a pedir más una y otra vez, Harriet se sintió cada vez más asqueada.
No hizo nada por disimular su disgusto. Él no hizo nada para disimular el placer que le producía su desaprobación. No se dijeron nada. Ambos fingieron ver la televisión.
Cuando por fin llegó Ginny, Garth se puso en pie tambaleándose y la besó. Ella lo apartó y Harriet captó un destello de fastidio en su rostro. Como no quería aumentar la tensión, eligió aquel momento para retirarse, y entonces se vio obligada a escuchar a través de la pared de su dormitorio voces alzadas, una ronca y la otra a la defensiva.
Ginny se mantuvo fiel a su pretendiente y Harriet no pudo contener su disgusto. Después de aquella noche, apenas veía a su hija. Fueron tres años difíciles. Harriet lo llamó su periodo de Perséfone y rompió con el arte abstracto para producir una serie de paisajes malhumorados en pluma y tinta que, gracias a su amiga Phoebe, vendió rápidamente a una cohorte de madres que se reunían todos los miércoles en Olinda para hacer yoga y lamentarse por sus hijas caprichosas.
Harriet no era la única que despreciaba a Garth. Los compañeros de Ginny en la universidad fueron cayendo uno a uno, presumiblemente tras sufrir un encuentro con el amante ebrio.
Que él hubiera devastado su carrera era poco menos que una tragedia. Cada vez que Ginny telefoneaba, Harriet preguntaba por este amigo o por aquel, o por los progresos de un grupo o de una colaboración. Era difícil averiguar la verdad, pero entre las evasivas de Ginny, Harriet dedujo que Garth estaba en el origen de la destrucción.
Sentada frente a la mesa de café, Harriet observó a su hija dar pequeños sorbos de té de la taza que sostenía entre las manos, su mirada baja, su rostro ajado y pálido. Seguramente seguiría apartada del caos de su relación durante algún tiempo. Harriet se sintió preocupada. Pero era una preocupación teñida de consternación. Una cosa era que su hija volviera a casa, eso ya era un reto, pero que su miseria se mudara con ella sería intolerable. Había que hacer algo. Sin ese algo, el humor de su hija frustraría su creatividad. No se concentraría. No pintaría. Y allí sentada, sorbiendo su té, Harriet vio nublarse su futuro inmediato.
Durante tres semanas soportó el mal humor de Ginny. Hasta que una noche no pudo soportarlo más. Estaban cenando y durante unos diez minutos Ginny revolvió por el plato la ensalada que Harriet había preparado con tanto esmero, picando las aceitunas y poco más. Harriet estaba a punto de estallar de frustración, incrédula de que alguien, sobre todo su propia hija, pudiera regodearse tan obstinadamente.
Se bebió el té de cimicifuga de varios tragos antes de que el sabor amargo se apoderara de ella, luego se levantó y apoyó las manos en la mesa, ordenando a Ginny que fuera al salón: "Tenemos que hablar".
Fue y apartó la cortina de cuentas, esperando a que su hija la atravesara. Estaba decidida a levantarla por los calcetines de cachemira si era necesario.
En lugar de dejarla sentarse en un sofá, la abordó sobre la alfombra de Kashan, impidiéndole moverse con un seco: "Para".
Ginny intentó alejarse y Harriet extendió el brazo para bloquearla. Derrotada, Ginny se quedó de pie, sin fuerzas, y Harriet estaba a punto de decirle que quería que hiciera las maletas con la esperanza de sacarla de su estado de ánimo, cuando vio a su hija de perfil junto a la pianola y la obra de arte que tenía detrás, y se le ocurrió una idea.
Imaginó una colaboración de música y arte, una exposición que fuera un concierto, o un concierto que fuera una exposición. En cualquier caso, una treta maravillosa.
Al principio Ginny parecía desconcertada. Luego se resistió. Al final, después de muchas idas y venidas y de que Harriet intentara persuadirla por todos los medios, desde el más obvio: "Te levantará el ánimo", hasta "Será un revuelo en la escena artística local", el comentario que consiguió su cooperación fue: "Le dará un empujón a la galería", como si Ginny hubiera estado esperando a que apareciera la verdadera razón y eso fuera todo.
Ginny aceptó, en principio, y se marchó a su habitación, dejando a Harriet ligeramente sorprendida.
Pensó en la obra de arte que colgaba sobre la pianola, su homenaje a Kandinsky, pintada en los años ochenta, cuando ella tenía la edad de su hija y su pasión por la abstracción había estallado en lienzo tras lienzo. Y se preguntó si esta colaboración podría permitirle una especie de renacimiento, una oportunidad de recuperar su prolífica creatividad anterior a Ginny.
Dos años antes de que naciera Ginny, Harriet había sido tan libre como cualquier licenciada en arenisca podía permitirse serlo. Era hija de un abogado de empresa y de la directora de un colegio privado que adoraba la Biblia. Eran ex-patriotas británicos que habían abandonado Sudáfrica con su riqueza mucho antes del colapso del Apartheid, y llevaban una vida erguida y moral en Mont Albert. Ante sus padres, Harriet sintió una presión adicional para conformarse. Sin embargo, desoyó todas sus sugerencias sobre carreras que podían seguirse con una licenciatura y un máster en Historia del Arte. El Museo Heide busca un conservador", le decía su padre, mirándola por encima del borde de las gafas. O "Aquí hay uno para conservador", y su madre la miraba con interés, deseando que se pusiera a la cola. Harriet no tenía ninguna predilección por ser conservadora. Ansiaba pasar unos años explorando su creatividad mientras aún era lo bastante joven para dejar huella en la escena artística. Y era lo bastante ingenua para creer que tenía alguna posibilidad.
Una vez, en el almuerzo de cumpleaños de su madre, en el que Rosalind había sido la única invitada, estaban sentados a la mesa del comedor, sus padres a ambos lados, vestidos formalmente, él con un traje gris, el cuello de la camisa cortándole en la nuca regordeta, todo brillante barba pecosa y papada, con más aspecto de juez que de abogada, ella con un sencillo vestido azul, el cabello rizado con permanente, la espalda recta mientras cortaba su terrina de atún. Harriet, sentada a medio camino, le dedicó a Rosalind una sonrisa insegura y se sirvió lo que quedaba de su huevo al curry. Luego, en un arrebato de coraje, anunció que había pasado los últimos cinco años asistiendo a clases de arte allí donde las encontraba.
Sus padres intercambiaron miradas, pero ella insistió, recalcando las virtudes de seguir su pasión e insistiendo en que ellos siempre habían dicho que sólo querían que fuera feliz.
Su padre parecía severo, su madre equívoca. Entonces Rosalind habló con nostalgia de su propia juventud y de cómo había anhelado ser concertista de piano, pero sus padres pensaron que no merecía la pena la inversión adicional, así que en su lugar se dedicó a la filosofía. Al principio, Harriet pensó que Rosalind se ponía del lado de sus padres, hasta que ella dijo: "A menudo pienso que, de haber tenido la oportunidad, habría estado a la altura de Eileen Joyce, pero, por supuesto, nunca lo sabremos". Harriet intervino con súplicas y garantías. Sus padres se dejaron convencer y, a pesar de su decepción, le concedieron una pequeña pensión.
Extasiada, volvió a casa, a sus habitaciones en una casa de dos plantas en Fitzroy-Número Siete de la Calle Moor y alquiló el piso de arriba. La habitación más grande la utilizó como estudio: techos altos con un balcón que daba al sur. La habitación era anodina. Los rudimentos de una cocina se alineaban en la pared del fondo. Al fondo había un trastero que le servía de dormitorio. El baño, compartido con los inquilinos del piso de abajo, estaba al final del pasillo. En el estudio, había colocado sábanas sobre la alfombra en un rincón junto a la ventana y había orientado su caballete hacia la luz natural. Pasaba muchas horas al día junto a la ventana, reflexionando sobre su última obra, y por fin podía hacerlo con un mínimo de seguridad económica.
Se recostó contra el marco de la ventana, por una vez a gusto con su entorno, a pesar de las incongruencias de estilo doméstico y personal. Había adoptado un look de mariquita, aunque a ella le gustaba pensar que era una mezcla de colorista y noir: Cabello rizado, negro como el azabache, apartado de la cara por un pañuelo de seda rojo, su blusón, negro, protegiendo su jersey de cuello alto de cachemira roja, minifalda a cuadros diente de perro y medias rojas. Mientras muchos de sus compañeros se emparejaban o se casaban, o se mudaban en busca de carreras prometedoras y grandes hipotecas, ella se aferraba a su bohemia. Melbourne la frustraba. Añoraba Berlín, París, Nueva York, ciudades donde el arte prosperaba, donde estaba segura de que encontraría a muchos de los suyos. Sin embargo, aquí, en el centro de Fitzroy, gracias a su amiga Phoebe, exponía, vendía y recibía encargos, y tenía que estar agradecida por ello.
Phoebe tenía un instinto natural para los nichos de mercado y un buen ojo para las tendencias. El arte abstracto, expresionista, simbolista y modernista había experimentado un renacimiento. Todos sus antiguos amigos estudiantes tenían un póster en la pared de un Matisse, un Munch o un Klimt. Como era ostensiblemente ingenua, Harriet tasaba sus obras en consecuencia y muy por debajo de su competencia. Era a la vez su subversión de la escena artística neoexpresionista dominada por los hombres y del omnipresente encogimiento cultural australiano. Arte australiano producido por una mujer, que se vendía como Rolex desde una maleta en la calle Petticoat Lane de Londres: Phoebe y Harriet estaban embelesadas.
Así que con mucha confianza aplicó un toque de ámbar crudo a la obra de su caballete. Estaba trabajando con gouache para el acabado mate. La obra iba a ser su homenaje a Kandinsky, parte de su serie de homenajes que la había mantenido ocupada durante meses. Tras vender su primer Homenaje a Matisse antes de que se secara la pintura y recibir el encargo de un segundo, se había preguntado si el título mantenía el atractivo, un título que enmarcaba y contextualizaba cada cuadro, como si el comprador pensara que de alguna manera se llevaba a casa un auténtico Matisse o Munch o Klimt.
Kandinsky no era tan popular: Al parecer, los compradores preferían a los franceses, presumiblemente inspirados por la popularidad artística de Edith Piaf, ejemplo de melancolía, pasión, sufrimiento del artista marginado en tiempos difíciles y elegancia. O tal vez simplemente la presencia de una forma representativa: una silla, aunque distorsionada, sigue siendo una silla. La abstracción pura era demasiado difícil, incluso carente de sentido, para la plebe de Melbourne, que la consideraba pretenciosa. Por desgracia, la obra que tenía en el caballete era un capricho, ya que era realmente buena y, cuando estuviera terminada, la colgaría en la pared.
Se apartó de la obra y se hizo a un lado para dejar que la luz de un día apagado brillara directamente sobre el lienzo. La obra representaba su fiel aplicación de las reglas de Kandinsky sobre el color y la forma, una serie de formas geométricas interconectadas a lo largo de dos planos que se cruzaban y desaparecían en puntos separados. Formas en tonos apagados, espacio negativo terroso, y los tres círculos amarillos contrastados tensos ante un rombo azul. Luego estaba la dominante luna negra que ocupaba la esquina superior izquierda. Era posible ver en la obra representaciones de edificios, carreteras, pirámides y referencias al tiempo, otra visión y un edificio se convertía en ciudad, la carretera en río y las pirámides en pilas hasta que ya no había asociaciones mundanas y las formas se convertían en lo que eran, formas en sí mismas, y sus interacciones hablaban entonces de algo más, algo inefable, quizá cosmológico, incluso divino.
La obra había alcanzado la trascendencia y supo que había cumplido los objetivos espirituales del arte abstracto de Kandinsky. Con tranquilo triunfo, introdujo el pincel en una jarra de agua, lo sacó y lo secó, dejándolo sobre la mesa, donde estaban alineados todos los demás pinceles por orden de tamaño: plano con plano, redondo con redondo, marta con marta, cerda con cerda.
Se quitó la bata, la dobló por la mitad y la colocó en el respaldo de una silla. Luego se apoyó en la ventana y miró la calle de arriba abajo. Hacia el este, las casas adosadas con sus porches de encaje retrocedían en dos líneas rectas en el gris del día. Justo enfrente, tres bicicletas estaban encadenadas a la barandilla. Estaba a punto de alejarse cuando, al doblar la calle Nicholson, se acercó una figura con gabardina gris acero y sombrero de fieltro a juego, y reconoció también el paso decidido de Phoebe.
Se volvió hacia la habitación. En el escurridor, las cacerolas y la vajilla estaban apiladas de diez en diez. La papelera estaba llena. En el suelo, ante un armario bajo, sus discos, dentro y fuera de las fundas, se arqueaban como un abanico. La tapa del tocadiscos estaba abierta, con Nick Cave y los Bad Seeds en el tocadiscos. Lo asimiló todo con la indiferencia doméstica que se había inventado para adaptarse a su personalidad, y salió de la escena y se dirigió al rellano, dispuesta a avisar a Phoebe de que la puerta principal estaba cerrada.
Estupendo", dijo Phoebe al entrar en el vestíbulo sin levantar la vista. Subió las escaleras de dos en dos, resollando en el último peldaño. Harriet la miró, pensando que unas le habrían sentado mejor.
Phoebe la siguió hasta el estudio, se dejó el sombrero de fieltro en el sofá y se pasó las manos por el cabello alborotado. Phoebe era menuda, de pecho plano y rostro sencillo. Sin embargo, tenía los ojos ligeramente hundidos, una boca firme y un andar definitivamente erguido. En conjunto, su presencia era formidable, como si hubiera pasado toda su vida luchando por ser el centro de atención, siempre relegada por las altas y las bellas. Condenada a los bastidores, había aprendido a aprovechar al máximo la oscuridad, adoptó el papel de buscavidas y, con una resolución implacable y una eficacia asombrosa, se hizo indispensable en la escena artística local, sin duda de forma similar a sus antepasados cor-blimey. Phoebe procedía del East End londinense y había sido adoptada por motivos de salud por una tía materna que creció en Melbourne. La tía consiguió quitarle el acento, pero no el asma ni la actitud. Harriet, que no era un ratón, podría haberse acobardado en su presencia si no hubiera sido su mejor amiga.
Phoebe estaba en la clase de Harriet en el instituto. Estudiaban las mismas asignaturas y se convirtieron en las mejores amigas de la escuela, sin que ni los padres de Harriet ni la tía de Phoebe se entusiasmaran con el vínculo. La única vez que Harriet invitó a Phoebe a casa, Claudia Brassington-Smythe la llamó aparte y le preguntó por qué se relacionaba con una plebeya. Harriet oyó a la tía de Phoebe decir prácticamente lo mismo cuando visitó su casa, sólo que al revés. Ella misma está drogada. Harías mejor mezclándote con los de tu clase'. En cambio, su vínculo se hizo más fuerte. Haciendo caso omiso de los deseos de sus respectivas familias, cada una consiguió una plaza en Historia del Arte en la Universidad de Melbourne y sus vidas se entrelazaron desde entonces.
Phoebe estaba de pie en el centro de la habitación, a un palmo de The Firstborn is Dead. Harriet estaba a punto de rescatar el disco del pie distraído de su amiga cuando Phoebe dijo sin preámbulos: "¿Has terminado el Klee?".
"¿Té?", dijo Harriet, deseando que Phoebe se sentara.
El Klee, cariño".
Dándose cuenta de que no estaba de humor para ser sociable, Harriet metió la mano detrás del sofá y sacó un lienzo.
Ah, magnífico", dijo Phoebe, echando una breve, pero apreciativa mirada a la obra antes de añadir: "¿Puedes hacer un Matisse para el jueves?".
Claro, pero...
Nada de peros. El comprador es un farsante. No distingue un Cezanne de un Mondrian".
Se acercó al cuadro del caballete y dio un paso atrás, inclinando la cabeza hacia un lado. Te has superado con éste", dijo, y se quedó mirando un rato más. ¿Has pensado más en el Klimt?
Demasiado quisquilloso".
Eso pensaba. Negociaré un Hirschfeld-Mack. Pero que sea dorado". Volvió a mirar al caballete. Ese no se vende. Necesita un rostro humano, amorcito".
Harriet hizo una pausa y luego se rió. O una silla'.
Y así fue. Phoebe se llevaba el treinta por ciento de las ventas. Hicieron un buen negocio y ninguna de las dos se sintió comprometida. Aunque su trabajo era ingenuo, Harriet no era una diletante. No sólo había asistido a clases de arte durante sus años universitarios, sino que durante el máster había recibido clases particulares de un estudiante de doctorado en Bellas Artes con problemas económicos. Después de su tutoría de los miércoles, iba a su piso de Carlton y pasaba una o dos horas, a veces más, aprendiendo los métodos del oficio. Se llamaba Fritz.
La noche en que se conocieron estaba predestinada, de eso estaba segura. Había tomado el tranvía número noventa y seis a Santa Kilda con mucha inquietud. Bauhaus tocaba en el Salón de Fiestas Crystal, un lugar que no era de su agrado, pero tenía curiosidad por escuchar al grupo en directo, ya que su música era propicia para la creación de obras inspiradas en Kandinsky y Klee. Era una calurosa noche de octubre y le fastidiaba que Phoebe hubiera elegido salir por la noche. No quería desafiar al aire, dijo, por si le provocaba asma, pero Harriet sospechaba lo contrario, sospecha que se confirmó cuando se bajó del tranvía en la Calle Fitzroy y entró en Santa Kilda bajo la lluvia y tuvo que esquivar a dos borrachos semiinconscientes apoyados contra la fachada del Hotel Seaview antes de enfrentarse a un tumulto de godos bajo el pórtico. Los godos eran los enemigos de Phoebe; los primeros le habrían hecho pensar en su padre, los segundos en su burla. Para Phoebe, los godos eran una perversión pretenciosa del buen gusto.
Harriet simpatizaba con los prejuicios de Phoebe. El cabello de Siouxsie Sioux, el cuero, el negro, la teatralidad del atuendo, en conjunto, el look podría haber tenido un atractivo de vodevil si sus portadores no se tomaran tan en serio a sí mismos. Entró por detrás y subió las escaleras, muy consciente de su propio atuendo: un jersey negro con cuello de pico, una minifalda roja de raso, medias negras sin cordones y botas de duendecillo con ribete de piel. El kohl de sus ojos, el maquillaje pálido, el carmín bermellón, los sedosos mechones negros de su cabello, y los no iniciados podrían suponer que era una versión conservadora de las que iban delante de ella. Pero ella sabía, y los godos también, que no pertenecían al mismo grupo.
La fuga del Salón de Fiesta Crystal la golpeó al entrar. A pesar de su tamaño y su techo alto, el hedor a sudor, abrigos sucios y húmedos y humo de cigarrillo no parecía tener adónde ir. La enorme lámpara de araña que daba nombre al local se perdía en la bruma, su cristal indistinto y sin brillo.
Mientras tocaban los teloneros, hizo cola en el bar. Luego encontró un sitio lejos de los godos y se bebió su lata de cerveza a tragos largos y constantes. Prefería beber vino, pero no se fiaba de las etiquetas de la barra. La cerveza era amarga y gaseosa, pero la hacía sentirse más valiente. Puso la lata en el alféizar de una ventana y, aunque eso significaba mezclarse con los incondicionales, se apretujó entre la multitud hasta situarse en la parte delantera y equidistante de los altavoces. No era una incondicional, estaba aquí por el culto, como los godos. Nunca podría perderse en una manada. Sin embargo, Bauhaus eran irresistibles. A sus veintiún años, era capaz de sintonizar todos sus sentidos con la música sencilla, el pulso insistente, la melancolía. Compartía con el público una impaciente expectación. Cuando Bauhaus subió al escenario, y Pete Murphy al micrófono, sintió en lo más profundo de su ser las guitarras dentadas y las ricas voces de barítono.
Sin embargo, no fue su bonhomía, su baile frenético, su forma de dominar el escenario o la sofisticación de su voz lo que la hipnotizó. Tampoco fue la vitalidad de la melancólica música que recorría cada célula de su ser.
Al principio pensó que era la iluminación, pero los colores eran demasiado elaborados y estaban demasiado ligados a la música. Además, Bauhaus nunca se iluminaría de rosa. A los diez compases se dio cuenta de que no sólo estaba escuchando "Bela Lugosi's Dead", sino que estaba viendo la canción, viendo cada nota, el conjunto formando un intenso espectáculo de luz caleidoscópica. Permaneció de pie, paralizada, mientras el público se mecía y se balanceaba a su alrededor, convirtiéndose en una masa amorfa de insignificancia.
Cuando terminó la canción, alguien la sujetó del brazo y el momento desapareció. La banda lanzó "Kick in the Eye" entre aplausos y Murphy no tardó en saltar de los altavoces. Sin embargo, para ella, que había vuelto a la realidad de lo cotidiano, la canción y las payasadas parecían trilladas. De repente, quiso marcharse.
Intentó escabullirse entre la multitud que se agolpaba detrás de ella, pero su camino estaba bloqueado por un hombre vestido de forma sencilla cuya mirada no podía apartarse del escenario. No dispuesta a abrirse paso a través de la manada de godos que parecían haberse apoderado del concierto, trató de escurrirse junto a él. Él no se movió ni un ápice. Al final de la canción hizo un segundo intento, pero él la ignoraba, o eso parecía. Ella esperó. Entonces, como si el penetrante feedback del final de "In the Flat Field" le hubiera hecho darse cuenta de que la tenía delante, la miró, sonrió y se apartó.
Ella se acercó a la barra, vacía salvo por un gamberro ebrio que se quedó al final, y compró otra cerveza.
Bebió un buen trago, hizo una mueca y se colocó en el rincón más oscuro y alejado del escenario.
Para Kandinsky había sido Wagner, para ella la Bauhaus. Cuando leyó sobre la sinestesia de Kandinsky en la universidad, estaba convencida de que no era cierto. Que había alucinado, probablemente con algo, o que era un fraude, pues no podía ver en color la música de Wagner igual que la gente no ve auras. Se basó en esta suposición para redactar su ensayo final de tercer curso, un artículo controvertido que levantó alguna que otra ceja, en el que argumentaba que Wagner había basado el trabajo de toda una vida en un acontecimiento inventado y, sobre esta base falsa, había erigido un conjunto artificioso y casi delirante de correspondencias entre la pintura y la música.
De pie en un rincón del salón de baile, con una cerveza en la mano, esas suposiciones se derrumbaron y ella se encogió interiormente. Sabía con la convicción de quien ha vuelto a nacer que ella también había visto un reino secreto, compartiendo con Kandinsky un conocimiento interior. Él había tenido razón todo el tiempo, y su ensayo, que le había valido una alta distinción, era una mierda.
Después de la actuación, se adelantó a la multitud y bajó al pórtico para protegerse de la llovizna. Le zumbaban los oídos. Con el rabillo del ojo, observó a los godos que pasaban, ruidosos y borrachos, y el desprecio que había sentido en el salón de baile fue sustituido por malestar. En medio del tumulto, se fijó en el hombre vestido de civil que se había colocado detrás de ella entre el público y le había impedido el paso. Se dirigía a la parada del tranvía. Pasó junto a los demás hasta situarse a su lado y cruzaron juntos el centro de la calle.
En el otro extremo de la parada del tranvía se estaba produciendo un altercado entre un gamberro de cabello espigado y un matón rechoncho, y algunos de los demás les abucheaban. Harriet se encaró con su aliado y levantó la vista para captar su mirada.
Hola", dijo. Soy Harriet".
Fritz.