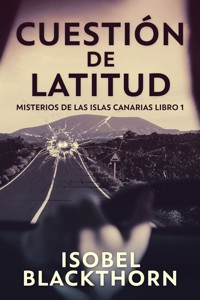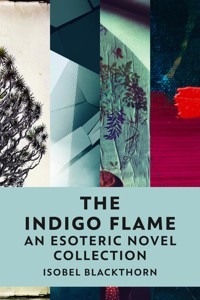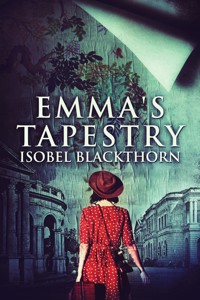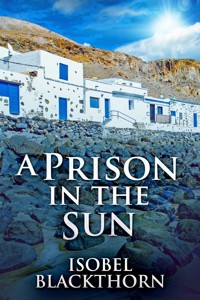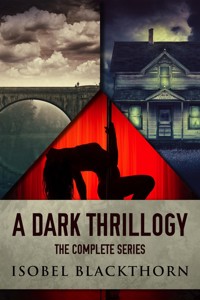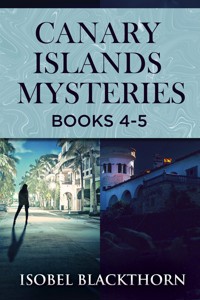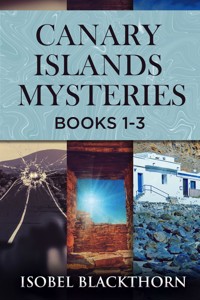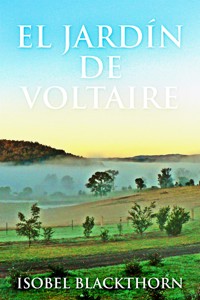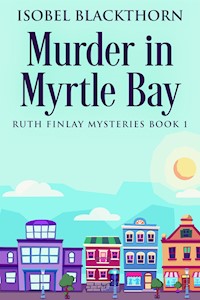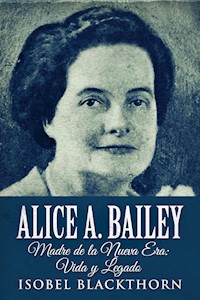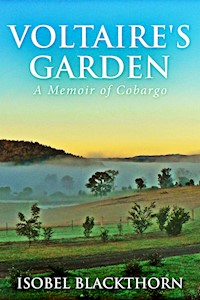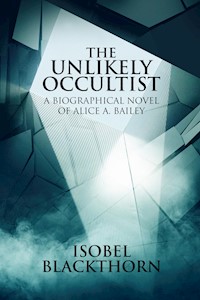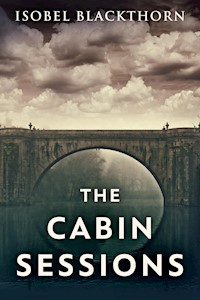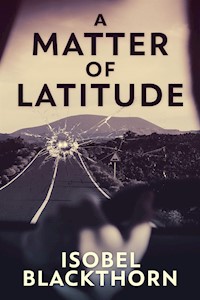3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
La vidente inglesa Clarissa Wilkinson está de vacaciones en las Islas Canarias. Con la esperanza de vivir una aventura, sube a un autobús turístico con destino a Villa Winter, una base secreta nazi en la idílica isla de Fuerteventura.
En su lugar, descubre un cadáver en un cofre y se encuentra con el desafortunado escritor Richard Parry. Lo que se desarrolla es un misterio al borde del asiento lleno de intriga, a medida que tratan de desentrañar las pistas juntos, y encontrar al asesino.
El fantasma de Villa Winter es una lectura deliciosamente apasionante y llena de giros y sorpresas que atraerá a todos los amantes del misterio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
CANTAR COMO UN CANARIO
MISTERIOS DE LAS ISLAS CANARIAS
LIBRO 5
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porENRIQUE LAURENTIN
ÍNDICE
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Querido lector
Acerca de la Autora
Derechos de Autor (C) 2021 Isobel Blackthorn
Maquetación y Derechos de Autor (C) 2023 por Next Chapter
Publicación 2023 por Next Chapter
Edición: Tomás Ibarra
Arte de Cubierta por CoverMint
Este libro es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación de la autora o se utilizan de forma ficticia. Cualquier parecido con hechos, lugares o personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma o por ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o por cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso escrito de la autora.
Dedicado a mi madre y a todos los policías jubilados que trabajaron duro para mantenernos a salvo.
AGRADECIMIENTOS
Mi eterna gratitud a mi madre Margaret Rodgers. Este libro no podría haberse escrito sin ella. Mi más sincero agradecimiento a Miika Hannila y al equipo de Next Chapter Publishing.
Algunas partes de esta historia se basan vagamente en hechos reales. Todos los personajes son completamente inventados.
1
PLAYA BLANCA, LANZAROTE, JUEVES 14 DE MARZO DE 2019
No tenía ni idea de por qué había mentido sobre mi nombre. Nunca, jamás, ni una sola vez en mis sesenta y siete años había dado un nombre falso. ¿Por qué empezar? ¿Reflejo? De pronto me di cuenta de que ahora podía ser el momento de mentir sobre quién era. Había que fingir. Incluso en esta lejana isla. Tenía que recordármelo a mí misma. Corría peligro de ser demasiado sincera.
Mis ojos ya habían visto su firma en la carta. Era inconfundible incluso después de cuarenta años.
Edwin Banks.
Billy Mackenzie había practicado esa firma una y otra vez en los días previos a su partida. Yo le había visto hacerlo. Escribía con letras grandes e infantiles, del tipo que cabría esperar de un niño de primer curso (no le había preguntado si era, en el mejor de los casos, semianalfabeto, simplemente lo había dado por sentado viendo sus chapuceros esfuerzos), y para divertirse se le había ocurrido hacer la E mucho más grande que la B, bastante grande, y subrayar su nuevo nombre con un pronunciado zigzag que se arrastraba bajo la S.
Y allí estaba, la firma de Edwin Banks, clara como el agua, junto a las yemas de los dedos de la desconocida, la propia carta extendida sobre la mesa del café, con las esquinas levantadas gracias a la brisa marina.
Siempre he tenido buena vista. Desde que era niña, mis ojos localizaban pequeñas pruebas (el cordón de los zapatos escolares de Carl Fisher en los arbustos donde abusaron de Fiona Macintyre, el diente que perdió Wendy Fraser en la grava que bordeaba la entrada del colegio después de su escaramuza con la conocida matona escolar Sharon Weare), y ese talento natural fue lo que me llevó a ingresar en la policía. «Serías una gran detective», me dijo mi madre, que era algo progresista que decirle a una hija en los años sesenta. Además, tenía la costumbre de encontrarme en el lugar adecuado en el momento oportuno y poseía un buen olfato para descubrir pistas. «Eres natural, Marjorie Pierce». ¿No es eso lo que habrían dicho en los días de mi formación policial? Era 1977 cuando me uní a la fuerza a la tierna edad de veinticuatro años, y de hecho lo habían dicho. Eso era lo que decían cuando no estaban siendo lascivos.
Aquella calurosa tarde de marzo, había ido en coche a la costa sur de la isla para encontrarme con un viejo colega. Estaba de vacaciones aquí y me había hecho llegar un mensaje cuando volví a Inglaterra en el que me decía que tenía información sobre Billy. Cuando llegué a la isla, quedamos en vernos. Pero no apareció. De vuelta al coche, pasé por delante de una cafetería cercana al puerto del ferry cuando el hambre se apoderó de mí. Era la hora de comer y la zona exterior de la cafetería estaba abarrotada de veraneantes, por lo que me vi obligada a dirigirme a la única mesa con una silla libre. No quería compartir mesa con nadie, pero la mujer sentada de espaldas a una maceta parecía inofensiva.
Y allí estaba sentada la mujer, con su maduro y majestuoso rostro repleto de onduladas canas enmarcadas por las carnosas hojas de la planta, mientras ojeaba una carta de Billy Mackenzie, alias Edwin Banks. Le escribía a su hijo Álvaro. Querido Álvaro. Eso fue lo único que pude leer. Eso y la fecha. 1989. Haber continuado me habría parecido grosero e inapropiado. Además, vino un camarero con el café de la mujer y no tuve más remedio que aceptar el menú que me ofreció al sentarme. La mujer guardó su carta, me tendió la mano y se presentó. Y yo, Marjorie Pierce, había dicho Edna Banks. Edna, Edwin, era como si hubiera caído temporalmente bajo una especie de hechizo hipnótico. O eso o se me había congelado el cerebro. ¿Por qué no decir mi verdadero nombre? Y si sentía que tenía que mentir, ¿por qué entonces elegir un nombre casi idéntico al nombre falso del individuo que había venido a buscar? Torpe. No fue uno de mis momentos más lúcidos. La verdad es, que la inesperada hospitalidad de la mujer me había dejado momentáneamente aturdida. La maldición del envejecimiento.
Al menos Clarissa no tenía ni idea de que yo había visto, y mucho menos reconocido, aquella firma. Pensó que era pura coincidencia que mi nombre fuera tan parecido, y su cara se llenó de asombro.
¿Qué posibilidades había?
—Banks es un nombre bastante común —le dije.
Sin embargo, sospeché que la similitud era la única razón por la que Clarissa había mostrado tanto entusiasmo por intercambiar datos de contacto. Quizá creyó que yo era la hermana de Edwin y trataba de ocultarlo. Aun así, cuando dijo que iba a volver a Fuerteventura y que me buscaría la próxima vez que estuviera en la isla, yo, Marjorie, ahora Edna, decidí que era poco probable que volviera a encontrarme con aquella mujer.
Pensé que había ocultado bien mi propio asombro. Un asombro diferente, basado en la presencia de aquella carta. ¿Qué posibilidades había? Volvía una y otra vez sobre lo mismo. ¿Qué hacía Clarissa con aquella carta? Entonces recordé que la muerte de Álvaro había aparecido en todos los periódicos. Y en los artículos se mencionaba a una inglesa que había logrado escapar de una terrible experiencia en Villa Winter, que se creía que era una base secreta nazi en Fuerteventura.
No recordaba bien el nombre de la inglesa. Una voz interior me impedía preguntar a Clarissa si era esa misma mujer. En su lugar, si fuera ella, no me gustaría que me interrogaran. «Haz lo que te gustaría que te hicieran». ¿No es eso lo que dicen? En cualquier caso, le di la privacidad que sin duda ansiaba. Lo que significó que me vi obligada a charlar durante todo el tiempo que duró mi bocadillo de jamón y mi zumo de naranja, charla en la que me las arreglé para divulgar demasiado como para cubrir mi vergüenza interior por llamarme Edna Banks. Luego, estaba mi afán por averiguar lo que pudiera sobre el caso Villa Winter. La combinación me había desconcertado. La fortaleza Marjorie había bajado el puente levadizo.
Para empeorar aún más la situación, Clarissa parecía tener un don para soltar lenguas. Tenía mucho que ver con sus propias divulgaciones y con cómo había llegado a Lanzarote en una excursión de un día para visitar a un preso. Cómo había sido condenado injustamente por asesinato. Pobre diablo, pero sucede. Al contarlo, había creado un terreno común. Me sentí natural haciéndole saber que yo era una policía retirada que en su día había sido fundamental para atrapar a una famosa banda de Londres. Una banda condenada con razón, no había duda. Incluso le había dicho a mi nueva conocida que había venido a la isla para ajustar cuentas con un delincuente expatriado. Sonaba a fanfarronada cuando lo recordé más tarde. ¿Clarissa relacionaría las dos cosas, la banda y el hombre? Aunque lo hiciera, no importaría. No había nada que relacionara lo que había dicho con Billy Mackenzie.
Tras unas breves observaciones sobre el tiempo (había habido una tormenta de polvo de la hostia un par de días antes de mi llegada), prometí mantenerme en contacto, pagué y me marché.
En la siguiente esquina había un quiosco. Pasé por delante de las habituales baratijas y novelas baratas expuestas en la entrada y eché un vistazo al estante de periódicos del interior. No tuve que buscar mucho para encontrar lo que buscaba. El nombre y la foto de Clarissa Wilkinson aparecían en la portada de un periódico local. Compré el periódico y volví al coche.
Para ser la isla, el trayecto hasta el apartamento fue largo. Llevaba el aire acondicionado a tope y tuve que concentrarme durante todo el trayecto, ya que no estaba acostumbrada a conducir por el otro lado de la carretera.
La parte oriental de la isla estaba ocupada en su mayor parte por ciudades turísticas y el tráfico era constante. Un tramo de autovía circunvalaba la capital, Arrecife, y luego había una serie de rotondas que atravesaban el enclave suburbano más rico de Tahiche. Después, el tráfico se reducía un poco y la carretera principal continuaba hacia Teguise y los pueblos del centro. El desvío, que yo tomé, discurría por una llanura costera junto a colinas de laderas escarpadas. El atractivo del norte, con paisajes espectaculares más adelante y varios lugares turísticos de renombre, hizo que el tráfico no disminuyera demasiado. Aquí, el trayecto se complicó por los ciclistas, multitud de ellos, y la anchura de la carretera no era suficiente para ellos y para nosotros, lo que provocó numerosos atascos y riesgos por parte de los airados conductores. Una vez que me desvié por la carretera vieja hacia mi pueblo, el tráfico se redujo casi a cero y me relajé.
Como no me gustaban los enclaves turísticos, había alquilado una casa unifamiliar en el extremo oriental del bonito pueblo de Guatiza, en un terreno que daba a Las Calderetas, un volcán de baja altura que protegía Guatiza de la costa oriental. En esta isla había volcanes por todas partes, pero los del norte eran mucho más antiguos. La zona era conocida por sus cultivos de higos chumbos (tradicionalmente cultivados para la cochinilla y también para la mermelada de cactus) y había campos de cactus a ambos lados de la casa. Me encantaba la zona. El pueblo era limpio y ordenado, las casas cuboides y blancas. Los cactus, que daban un verde permanente a un paisaje completamente seco, estaban rodeados de muros bajos de piedra seca. La casa que había alquilado era nueva, construida a la manera tradicional y muy bien mantenida por su propietario alemán, que había estado más que encantado de dejarme alquilarla durante tres semanas a un precio reducido porque vine sola.
Había otra razón por la que había elegido Guatiza. Billy se habría refugiado en algún lugar remoto pero accesible. El desierto, los acantilados y el océano agitado no eran lo suyo. Tenía horror a las alturas: una vez fue suspendido cabeza abajo desde el tejado de un rascacielos. El precio que pagas por la gente con la que eliges mezclarte. Por eso había descartado las Islas Canarias, excepto Fuerteventura y Lanzarote, a la hora de elegir adónde huir, dónde esconderse. Yo había bromeado con él en ese momento que La Gomera sería su mejor elección. Acantilados y barrancos casi verticales, sin playas de las que hablar (al menos no de las que lucen franjas de arena blanca), la isla surgía del océano como una costra levantada. Habían conseguido allanar una porción de tierra cerca de la costa para construir una pista de aterrizaje. La isla era favorecida por los alemanes, casi no había ingleses y la guía hablaba de algunas cuevas interesantes. Un lugar ideal para desaparecer, ya que nadie que conociera a Billy pensaría que elegiría un lugar así. No era propio de él. Le hice frotarse las palmas de las manos en las perneras de los pantalones imaginándoselo. Divertidísimo.
Ninguno de los dos habíamos oído hablar de otras islas aparte de Tenerife antes de estudiar el mapa. Él había vetado Fuerteventura, a pesar de que parecía mucho más llana que la mayoría de las otras islas, diciendo que sonaba como un remanso total, lo que era en 1980, según Let's Go. En cuanto a Lanzarote, que se convirtió en su elección después de haber eliminado todas las demás, no había muchos lugares en la isla fuera de los caminos trillados que no estuvieran medio enterrados en un flujo de lava. La isla era yerma y expuesta (se podía ver a kilómetros de distancia prácticamente cualquier lugar) y un extranjero no tenía más remedio que mezclarse un poco. En 1980, los extranjeros solitarios fuera de las zonas turísticas y la capital habrían sido conocidos individualmente por los lugareños. Se lo advertí, pero no me hizo caso.
Después de estudiar mapas y descripciones de la isla cuando planeé mi viaje la semana pasada, había apostado por que Billy se dirigiera al norte, lejos del turismo del sur, pero a poca distancia de las tiendas y bancos de la capital, Arrecife. Anteriormente, cuando Billy llegó aquí, la franja de tierra al principio del extremo norte de la isla (donde la isla se estrecha hasta unos pocos kilómetros de ancho, terminando abruptamente en la costa oeste en un dramático acantilado) contaba con un pequeño enclave alemán en el pueblo de Mala y una colonia nudista en el cercano Charco del Palo. Los alemanes se habían establecido, al igual que los nudistas, y ambos grupos le habrían venido bien a Billy, ya que ninguno se habría interesado lo más mínimo por una comadreja escuálida y barbuda de nacionalidad británica.
2
LAS ANTIGUAS SALINAS, LOS COCOTEROS, LANZAROTE, JUEVES 14 DE MARZO DE 2019
Billy bostezó sobre su tostada. Tomó otro sorbo de café, con la esperanza de sacudirse el cansancio. Había tenido una noche dura, algo raro en él. Hacía décadas que no dormía mal.
Se había dormido bien, pero se despertó de madrugada por una pesadilla. Nunca las tenía. Y esta le hizo sudar. A medida que los distintos elementos inconexos del sueño se iban presentando en su conciencia medio despierta, se acurrucaba bajo las sábanas, asustado. Su oído se había agudizado. Un golpe lejano y estaba convencido de que había un intruso. Salió de la cama y avanzó por la casa en la oscuridad, comprobando todas las puertas y ventanas. Incluso miró en los armarios. A su regreso, su perra, Mancha, le miró desde la cama, en un rincón del dormitorio, ladeando la cabeza. Solo su expresión de desconcierto le hizo volver a la cama, seguro de que no había ningún intruso. Todo había sido un sueño, primero un tipo sin rostro le perseguía con una pistola, luego otro con un cuchillo. Se había librado de que le dispararan y había evitado por los pelos que le degollaran, y se había despertado mientras se escondía, aterrorizado, en el aljibe de alguna propiedad, convencido de que estaba a punto de ahogarse. Tenía horror a ahogarse. Solo igualado por su miedo a las alturas.
La pesadilla fue cinematográfica, vívida, espeluznante y demasiado real. Si no lo hubiera sabido, la habría considerado una premonición.
Pero un sueño era solo un sueño.
Un sueño que, incluso a la clara luz de la mañana, le había dejado estupefacto.
Habían pasado cuarenta años desde que tuvo que pensar en la posibilidad de su propia muerte violenta. Cuarenta años de relativa tranquilidad. ¿Qué había desencadenado aquella pesadilla? Nada, que él supiera. Era esa nada la que le infundía inquietud.
Mancha se sentó obedientemente a su lado mientras comía. La tostada estaba blanda y el café tibio. Dio otro bocado y bebió. Luego llevó el plato y la taza al fregadero antes de poner un puñado de galletas para perros en el cuenco de Mancha. Ella siempre comía al final. Mancha conocía su lugar.
La había encontrado en una perrera hacía cinco años y la había adiestrado bien. Era una pequeña perra mestiza, de color negro y fuego, con una oreja caída y otra puntiaguda, y una gran mancha blanca sobre el ojo izquierdo. Tenía un aspecto extraño y ninguno de los buscadores de perros rescatados la había querido en la perrera, sobre todo por su parche en el ojo. Ellos se la perdían. Se había convertido en su compañera ideal. Y después de perder a Natasha el año pasado, esa perra había sido un gran consuelo para él.
Fue a calzarse las chanclas que llevaba fuera y ella se acercó trotando.
Aún era temprano, pero se había levantado viento. Al fresco de la sombra que proyectaba la casa, contempló la extensión de hormigón pintado de blanco que había adquirido una pátina marrón amarillenta. Polvo. Llevaba días aplazando la tarea. Mientras observaba lo evidente, tuvo que sermonearse a sí mismo. Nadie más iba a venir con una escoba de jardín. A Natasha le habría dado un ataque verlo en ese estado. Todo ese polvo, entrando en la casa, haciendo más trabajo para ella. La arena bajo los pies tampoco era tan agradable, especialmente para Mancha.
Al final, lo hizo por ella.
Le llevó media hora barrer y limpiar con la manguera. Mancha se sentó a la sombra y observó.
Debería haberse vuelto meticuloso con la limpieza de su casa en su vejez. No es que fuera viejo. Setenta y cinco no era viejo, ¿verdad? O tal vez sí. Su espalda pensaba que sí. Al igual que sus rodillas y sus caderas. Ya no era el hombre ágil de antes. Pero ignoraba las punzadas. Los médicos eran caros, no tenía cobertura sanitaria privada y no iba a anunciar su paradero al gobierno británico para reclamar asistencia sanitaria gratuita en virtud del acuerdo de reciprocidad con España. Tampoco podía solicitar la pensión de jubilación. Prefería pudrirse en Lanzarote a ser uno de esos pobres soplagaitas que desaparecen poco después de su llegada a la madre patria, o uno de esos delincuentes detenidos en su cama de hospital de vuelta a Londres veinte o treinta años después de los hechos. Los ojos nunca dejaban de mirar. La mente, una vez enfadada, nunca olvidaba. Un grupo de elefantes con una memoria muy larga. No se podía escapar. Si Billy hubiera sabido en los años setenta lo que llegaría a saber al envejecer, habría elegido un camino diferente. Uno recto y estrecho. Seguir con su legítimo trabajo de lechero y nada más. ¿Habría sido posible? Probablemente no. No para gente como Billy Mackenzie.
«Aun así», pensó, apoyando los brazos en la escoba y mirando a su alrededor, «lo había hecho bien en esta isla desierta».
El patio era grande y estaba rodeado por un muro de bloques de hormigón de unos dos metros de altura, enlucido y pintado de blanco, que marcaba el perímetro de su propiedad. La entrada se realizaba a través de un par de puertas metálicas oxidadas situadas en el muro sur. Los sólidos paneles coincidían con la altura de los muros, con una reja metálica decorativa en forma de cactus insertada en el centro de la puerta izquierda, más o menos a la altura de los ojos. En la esquina noroeste del patio había un garaje, también construido con bloques de hormigón, enlucido y pintado igual. Todo estaba enlucido. Todo era blanco. Demasiado blanco. Reflejaba el calor, pero era lacerante para los ojos. Esa crudeza estaba interrumpida por tres parterres elevados bordeados de cantos rodados de basalto, que contenían un cactus, una palmera y un drago. Podía ver las montañas y los volcanes por encima del muro del patio, al oeste. En conjunto, la propiedad era privada, protegida y muy agradable.
Un ruido inesperado, un susurro tal vez, y se puso alerta al instante. Advirtió a Mancha que se quedara quieta, se acercó a la verja y miró cautelosamente a través de la reja decorativa. Tal vez no fuera nada pero abrió las puertas y salió. Recorrió de arriba abajo el muro que se extendía hasta el acantilado. Realmente no había nada. Aun así, se mantuvo cauteloso.
Cuando levantó la vista, vio a su vecino, o más bien el sombrero de su vecino (un sombrero blanco que ocultaba su cabeza casi calva) asomando por encima de la pared de su patio. Se oyó un fuerte silbido seguido de un débil ¿Qué pasa, Penny?, y el vecino Tom miró hacia él y, al ver a Billy fuera de su puerta, le saludó con la mano. Billy se vio obligado a devolverle el saludo, cosa que hizo mientras cerraba las puertas, con la esperanza de dejar claro que el breve encuentro no era una señal de visita. A Billy no le gustaba mucho Tom, y a Mancha tampoco le gustaba mucho Penny, una Weimaraner de pura raza apenas adiestrada.
Billy sabía que Tom ya no podía verlo, pero de todos modos sintió los ojos del hombre en su espalda. Dejó la escoba y el recogedor en el garaje y entró con Mancha, disfrutando de la sensación ambiental, el frescor y la ausencia de viento.
La casa era más que adecuada para las necesidades de una familia (tenía cinco dormitorios amplios), razón por la cual Billy pudo dedicar uno de ellos a sus rompecabezas.
¿Cuarenta años de incógnito en una isla desierta? Un hombre necesita un pasatiempo. Los rompecabezas llevaban mucho tiempo, eran relajantes y se adaptaban a la vida solitaria.
Algunos los había enmarcado: una naturaleza muerta, un castillo, un mapa del mundo. Solo hacía rompecabezas de dos mil piezas y, en aquella habitación dedicada a ellos, tenía cuatro a la vez. Le resultaba relajante. También se había convertido en coleccionista, y le gustaban los puzzles más difíciles, las rarezas, las reliquias. Siempre que tuvieran todas sus piezas.
Observó el rompecabezas del castillo, más cercano a la ventana, y vio una parte de las almenas entre las piezas de mampostería que yacían fuera del marco. La pieza encajaba. Buscó más piezas y encontró tres. Después de esa racha de suerte, nada.
Se acercó a la ventana y contempló el profundo océano azul. Estaba apático. El sueño aún persistía en los recovecos de su mente. Luego estaba Natasha. La constante angustia de echarla de menos. Y, en medio de su mente, había algo más en lo que no quería pensar. Otra muerte. Álvaro. Su hijo.
Salió de la habitación y volvió a pasear por la casa. El salón era espacioso y tranquilo. Algo tenía el interior en penumbra frente a la brillantez del exterior. Las puertas correderas de cristal daban al océano bajo un profundo porche abierto. Cerca de la casa había una piscina. Billy la mantenía cubierta a menos que quisiera usarla. Nunca se había sentido con derecho a tanto lujo. Una casa grande con piscina y una impresionante vista al mar, ¿quién lo habría pensado? Aunque la vida aquí no era todo sol y narcisos. Se puede estar solo en el paraíso, eso lo sabía demasiado bien mientras se acercaba y bebía en el azul del océano, una pérdida agravó otra hasta que no supo cómo posicionarse mentalmente. La evasión era agotadora.
Mancha se acercó, apretó la nariz contra el cristal y lo miró expectante. Él abrió la puerta.
El terreno descendía en pendiente hasta el bajo acantilado de basalto. Billy había ajardinado la ladera en una serie de terrazas bajas que había llenado con plantas tapizantes y suculentas. La altura de los muros perimetrales se reducía poco a poco, y el muro trasero solo tenía un metro de altura. Allí abajo, en el límite costero de la propiedad, Billy no veía sentido a intentar ningún tipo de embellecimiento. Los alisios eran demasiado fuertes, el aire salino demasiado duro y corrosivo, y las únicas plantas que sobrevivirían a la exposición eran las euforbias, que solían tener un aspecto desaliñado si no se regaban y cuidaban, y él no podía molestarse en bajar hasta allí con una regadera. O eso se decía a sí mismo. La verdad era que en ese extremo de la propiedad era visible, demasiado visible para cualquiera que pasease por el sendero del acantilado o en una barca en el mar. Tal vez alguien con prismáticos. Y luego estaba su único vecino, Tom, que era algo entrometido.
Billy prácticamente dejó el fondo de la tierra para Mancha. Bajaba cada dos días a recoger su caca. Cuando lo hacía, llevaba gafas de sol oscuras y un sombrero. Ella bajaba ahora mientras él la observaba, deteniéndose a olisquear esto y aquello y trotando alegremente. No había nada que pudiera hacerle daño en su patio amurallado, pero él se quedó fuera de todos modos, en guardia, con el sol de la mañana en la cara y la brisa marina revolviéndole el cabello y apretándole la camiseta contra el pecho.
La paz no duró mucho. Algo había molestado a Penny, la perra de Tom. ¿Un visitante? ¿Un pájaro? Billy no iba a subirse a una silla y mirar por encima de la pared para averiguarlo. Penny ladraba a cualquier cosa sin motivo. El peor tipo de perro guardián. Un sabueso, en realidad. Esa raza era un perro de caza. Mancha no emitió un ladrido recíproco. Era la perra más tranquila con la que se había cruzado, quizá demasiado. Si hubiera habido un intruso, ¿habría ladrado entonces? O ¿se acobardaría?
Los ladridos de Penny cesaron tan bruscamente como empezaron. Algo y nada entonces.
La propiedad de Tom era de un tamaño similar a la de Billy y estaba a unos cincuenta metros al sur. Compartían ese pequeño tramo de promontorio rocoso, la propiedad de Billy se situaba sobre una pequeña bahía al norte. En la bahía había una especie de playa, aunque también era rocosa y no apta para nadar. Al otro lado de la bahía estaban las salinas de Los Cocoteros. Había algunas granjas en el interior, entre la costa y el volcán. No había mucho que hacer en los campos. Billy apenas se había cruzado con aquellos granjeros. La zona era todo lo remota que se podía ser sin dejar de estar cerca de todas partes. Se accedía por una carretera de grava sin asfaltar. Incluso en plena temporada turística, rara vez pasaba un coche. Puede que la ubicación no conviniera a muchos, pero a Billy le venía como anillo al dedo.
Billy consideraba a su vecino Tom un intruso. Billy había llegado primero. Había tenido un golpe de suerte en la primera semana de su nueva vida en la isla, allá por 1980, cuando se sentó en la barra de un club nocturno en la entonces pequeña pero floreciente ciudad turística de Puerto del Carmen. Estaba buscando un inmueble y se encontró sentado junto a un sueco sin suerte, desesperado por vender su casa a medio construir tras la muerte de su hija y el abandono de su mujer. Un encuentro casual. Se sentaron a la mesa y acordaron un precio justo con una botella de tequila. Billy fue a inspeccionar la casa al día siguiente. Torbjorn rebosaba de gratitud, ya que era casi imposible vender algo a medio construir. Y, por supuesto, no había ningún agente inmobiliario sacando tajada. El tipo incluso le dejó a Billy cinco palés de bloques de hormigón y los números de teléfono de algunos comerciantes expatriados. Billy no tardó en aprender las formas de construcción locales, que primaban lo rústico y lo barato, el basalto y el hormigón. Poca o ninguna madera. Para construir se necesitaba más músculo que habilidad y, por aquel entonces, Billy tenía de sobra.
La buena fortuna había brillado sobre Billy cuando se deslizó en su nueva vida después de ingresar al programa de protección de testigos. Incluso había dejado su antigua vida londinense con lo que equivalía a una buena suma en España. Hijo único, había heredado de sus padres (originalmente de sus abuelos maternos) una gran casa adosada en una codiciada zona de Plumstead, en el sureste de Londres. El reciente boom inmobiliario, gracias a que Margaret Thatcher fomentó la venta de viviendas sociales, hizo que vendiera su casa familiar por más de cuarenta mil libras. En pesetas, era una cantidad enorme. Pudo pagar a Torbjorn en metálico y, con el objetivo de aprovechar el inminente boom turístico, durante la siguiente década compró, renovó y revendió propiedades obteniendo grandes beneficios y acabando con un buen saldo bancario. Al final, se quedó con tres propiedades para alquilarlas en vacaciones. Desde entonces, vivía de los ingresos que generaban. Al vivir oculto, no quería que nadie supiera nada de él. Para ello, pagaba una generosa tarifa a María, su asistenta, a cambio de su silencio. Y su agente Marisol era el alma de la discreción.
Hubo un período, al principio de su etapa de reformas, en el que se vio obligado a arreglárselas con sus ahorros, un período en el que se dedicó a otro tipo de negocios. Al ver a Mancha husmeando en el fondo de las terrazas, se resistió a recordar aquella época. Hasta la muerte de Natasha, nunca había pensado en los años ochenta. Casi había borrado todo eso de su mente. Lo había sellado. Ahora aparecían grietas. Tal vez aquel sueño no era un presagio, sino el eco de un recuerdo.
El océano, brillante como un zafiro profundo, subía y bajaba con el oleaje. Era mediados de marzo y el sol de la mañana empezaba a tostar la roca que era Lanzarote. Mancha se acercó trotando por el sendero, la condujo al interior y cerró la puerta corredera para protegerla del viento fresco.
La perra fue a su bebedero y Billy se dirigió al gimnasio de su casa para hacer ejercicio. Normalmente ponía música (Billy Joel era su favorito), pero la pesadilla le había dejado desconcertado y necesitaba silencio. Para escuchar. Era jueves y los jueves hacía una sesión de gimnasia mucho más larga y centrada en la parte superior del cuerpo. Era una rutina larga y durante todo ese tiempo, escuchó con atención cualquier sonido fuera de lo común.
Con el paso de las décadas se había convertido en un animal de costumbres. Más aún desde que había perdido a Natasha. Aclimatándose a su vida de soledad, había dividido su semana y asignado diferentes actividades para cada día. Los lunes limpiaba la casa, lavaba y hacía la compra. Los martes iba a comer a Arrecife. Los miércoles y sábados jugaba al golf. Los viernes no hacía nada. Los domingos iba al mercado del pueblo o a algún otro lugar turístico solo porque podía. En casa tenía sus rompecabezas y su sala de gimnasio y Mancha.
Tras dos horas de agotadoras elevaciones laterales, press de hombros y press de banca, dedicó quince minutos a estirar y luego se dio una muy necesaria ducha.
Con Mancha trotando detrás de él en el suelo de baldosas de terracota, fue a la cocina y preparó uno de sus cafés de lujo con los granos de café orgánico que había pedido a Colombia y molido él mismo. El café local era amargo e insípido en comparación. Sacó su café y su libro (estaba leyendo Talking to GOATs, de Jim Gray, y le parecía bastante entretenido) al patio delantero, donde, junto al drago que había en la esquina de al lado de la casa, protegido del sol y del viento, había construido una zona para sentarse con bloques de hormigón que incluía un asiento esquinero, una mesa baja y dos asientos más para completar el conjunto. La mesa y los asientos los había pintado de blanco, como era costumbre y había mandado hacer un montón de cojines de espuma para los asientos. Natasha cubrió los cojines con telas de colores vivos y decoró el lugar con una gran variedad. Era cómodo, aunque un poco anticuado. El lugar tenía un aire vintage de los años setenta, resultado, obviamente, de su edad.
Llevaba cuatro páginas del capítulo dedicado a Tiger Woods cuando oyó el motor de un coche a lo lejos. Hizo una pausa y levantó la vista, expectante. El sonido se hizo más cercano. Mancha también levantó la vista, señal inequívoca de que el coche se dirigía hacia ellos. Dejó su libro, boca abajo en su asiento, y se acercó a las puertas. Observó a través de la reja cómo un Mazda blanco pasaba por delante de la casa de Tom, levantando polvo a su paso. Esperó. Hubo un breve momento de silencio mientras el motor giraba al ralentí. Los turistas (tenían que ser turistas), habían llegado al final de la carretera. Entonces, tal y como había previsto, el motor aceleró un par de veces y luego emitió un zumbido constante. A su juicio, el coche avanzaba a paso de tortuga. El conductor era joven, al igual que la pasajera. Movían el cuello mirando a todos lados, señalando y apuñalando al aire. Parecía que estaban discutiendo. Típicos turistas. Sin duda, perdidos. No estaba dispuesto a abrir las puertas y ayudarles a orientarse. Satisfecho de que no representaban ningún peligro, los dejó solos y volvió a su café y su libro.
Lo que le importaba a Billy Mackenzie cada día, incluso después de cuarenta años escondido, no era solo que no le vieran mucho, sino que no le reconocieran nunca. A veces echaba de menos los viejos tiempos, la acción, las emociones. Pero había aprendido a mantener un perfil bajo después de que aquellas escapadas en la isla al principio casi le metieran en un buen lío. Si le asaltaban pensamientos nostálgicos, pensamientos de una vida que no fuera monótona, se recordaba a sí mismo que tenía más que suerte de estar vivo; de hecho, era una especie de milagro.
Dio un trago a su café y se relajó con Tiger Woods.
No fue hasta la hora de comer cuando sus pensamientos tocaron lo que había estado intentando evitar toda la mañana. Algo sobre la rodaja de remolacha que salió disparada por el lateral de su sándwich al cortarlo por la mitad. A decir verdad, había estado evitando los mismos pensamientos toda la semana.
Álvaro estaba muerto.
Eso ya era bastante malo.
Pero Álvaro no solo estaba muerto. Lo habían asesinado.
Lo cual no era ninguna sorpresa. Pero cuando pensaba en ello, se sentía catapultado a su antigua vida en Londres, a sus otros hijos, a los que había tenido que abandonar. Y a Marjorie, quien había intervenido y le había salvado la vida.
3
DE PATRULLA, SURESTE DE LONDRES, ENERO DE 1979
O no pasa nadaba o se desataba el infierno. Así eran las cosas en uniforme, y nunca me habían gustado demasiado. Desde que entré en el cuerpo, en 1977, me aferré a mi deseo de dejar el uniforme y vestirme de paisano. El DIC era mi sitio. Yo, Marjorie Pierce, era detective hasta la médula. Aunque solo tenía veinticuatro años y apenas podía decirse que conociera mi propia mente, fui tajante sobre lo que no quería, y eso ayudó a forjar mi futuro.
Patrullar no era para mí. El turno de noche tampoco, sobre todo gracias a mi vecina, una ama de casa que insistía en poner "Bridge over troubled waters" a todo volumen, una y otra vez, mientras su marido estaba en el trabajo; quizá era la única canción que conseguía que su hijo se durmiera, pero yo podía oírla a través de la medianera y tenía el efecto contrario en mí.
Una mañana, después de un turno nocturno de viernes especialmente agotador, los mismos vecinos me mantuvieron despierta desenterrando un árbol en su jardín delantero. Me trasladé al dormitorio de atrás, pero me volvieron a molestar cuando los vecinos llevaron el árbol a la parte de atrás para replantarlo.
Luego estaban los vendedores a domicilio que llamaban al timbre a cualquier hora del día y, en verano, cuando el viento soplaba en la dirección adecuada, el olor a pescado y patatas fritas de la cafetería de la calle que entraba por una ventana abierta.
La gota que colmó el vaso llegó un domingo por la tarde, cuando circulaba en un coche de policía. La luz estaba bajando y no esperaba que ocurriera nada cuando alguien saltó a la carretera, haciéndome señas para que parara.
—Ha habido un terrible accidente —gritó la mujer angustiada. Señalaba una tienda. Estaba desesperada. Entré y encontré a un hombre de mediana edad ennegrecido de pies a cabeza y sin la parte delantera de la camisa. Tenía las cejas y la parte delantera del cabello chamuscados. Seguía en pie, no sabía cómo, y parecía conmocionado. Aunque solo temblaba yo. Apenas podía mirarle y el hedor del pelo y la carne chamuscados me hacía estremecerme.
Había que estar preparado para tales acontecimientos. Ser capaz de armarse de valor. Y me tocó a mí, como oficial presente, anotar todos los detalles. Para colmo, era mi primer incidente importante. Apenas podía sostener el cuaderno con firmeza para anotar lo que el hombre decía en respuesta a mis preguntas.
Había estado cavando un agujero en la acera con una palanca y había golpeado la línea principal de electricidad, lo que le había provocado una descarga de 240 voltios.
La mujer rondaba cerca de la entrada de la tienda, haciéndome sentir cohibida. Me volví hacia ella y le pregunté:
—¿Ha llamado a una ambulancia?
Antes de que contestara oímos la sirena. La mujer se apresuró a salir de la tienda, dejándome a solas con el hombre chamuscado, quien había empezado a gemir y parecía a punto de desfallecer. Nunca había sentido tanto alivio al ver a un paramédico. Me aparté y esperé a que metieran al hombre en la ambulancia. Mientras se alejaba, me di cuenta de que no tenía ni idea de cómo llegar al hospital al que llevaban al hombre y tuve que dirigirme a la comisaría más cercana y sufrir la humillación de pedir indicaciones. La experiencia me dejó con unas ganas tremendas de abandonar el patrullaje y entrar en el Departamento de Investigación Criminal (DIC), donde, pensaba yo, los detectives se pasaban el día investigando. No eran los primeros en responder a una carnicería.
Una semana más tarde, tuve que volver a Hendon para los exámenes finales. Mientras estaba allí, mi sargento vio un anuncio para el DIC. Sabía lo ansiosa que estaba y se las arregló para retrasar el plazo de presentación de solicitudes una semana entera para darme tiempo a presentarme. Cuando descubrí lo que había hecho, mi fe en la policía se disparó. Sentí una profunda sensación de pertenencia. Me cuidaban. Los demás agentes se preocupaban por mí. Claro, tenía que tolerar su camaradería obscena, pero tenían buenas intenciones.
De vuelta a la comisaría después de los exámenes, estaba decidida a presentar una buena solicitud. Seguí los consejos de los detectives de arriba a la hora de redactar los detalles. A la semana siguiente me entrevistó un grupo de cinco personas. Cuando recibí la noticia de que me habían aceptado, empezó la formación en el puesto de trabajo. Me destinaron a Woolwich y me convertí en una detective novata. No es que hiciera mucho de investigación. Me acompañaban a las entrevistas tanto en la comisaría como fuera de ella. Observaba la administración del trabajo. Escuchaba y absorbía. Hice algunas detecciones por mi cuenta, sobre todo delitos menores cometidos por delincuentes de tercera categoría. Nada violento, nada organizado, nada que pusiera mi vida en peligro. Una vez más, me sentí cuidada y protegida, afirmando que estaba en el trabajo correcto, con una prometedora carrera de por vida por delante.
BRIGADA REGIONAL CONTRA EL CRIMEN, ZONA DE GREENWICH, 1979
Solo llevaba seis meses en Woolwich cuando, de repente, un viernes por la tarde me llamaron para hacerme una oferta que no pude rechazar. Iba a unirme a la Brigada Regional contra el Crimen, creada para atrapar a una famosa banda londinense. Empezaría a trabajar el lunes siguiente.
Más tarde me enteré de que tenía que dar las gracias a dos personas por mi rápido ascenso: un comisario y una mecanógrafa. Aunque no fue tanto un ascenso como un par de escalones laterales, desde policía uniformada a detective en prácticas y miembro de una brigada de delitos graves. Pero era un papel que me encantaba. Formar parte de un equipo que perseguía a una famosa banda criminal conocida por su violencia y sus asesinatos.
¡Qué suerte!
En realidad, no fue suerte, sino mi género.
Cuando se formó la brigada, el detective jefe Drinkwater preguntó a los miembros de la brigada local si conocían a alguien adecuado para una misión encubierta en un bloque de pisos. Tenía que ser una mujer, porque las mujeres no destacaban como policías y los pisos en cuestión albergaban a gente ruda y preparada, el tipo de residentes que reconocerían a un policía masculino a cien pasos. El equipo ya contaba con tres mujeres y necesitaba una cuarta. Una mecanógrafa que ya había sido destinada a la brigada desde mi antigua comisaría propuso mi nombre. Cuando Drinkwater oyó el nombre de Marjorie Pierce, se acordó de mí. Había estado en mi mesa de entrevistas cuando solicité entrar en el DIC. También había estado al mando cuando me asignaron dos autopsias, una de un bebé de nueve meses y otra de un varón de veinte años. Vio cómo me desenvolvía. Para entonces ya tenía algo más de experiencia. Y al saber que no estaba tratando con un sujeto vivo como el hombre chamuscado, sino con un cadáver, no me desmayé ni vomité. Ni siquiera me estremecí, y mucho menos parpadeé o aparté la mirada. El detective Drinkwater no tenía ni idea de que aquel día, después de marcharme, me fui a la comisaría de Shooter's Hill a comer hígado y tocino, pero si lo hubiera sabido, sin duda habría ayudado a aclarar las cosas. Es curioso que los cadáveres nunca me asusten.
Ese fin de semana lo celebré con un par de compañeros de trabajo tomando unas cañas y un curry en el Taj Mahal. El domingo no me importó que mi vecina subiera el volumen de "Bridge over troubled water". Ahogué su Simon and Garfunkel con mi aspiradora. No fue suficiente, así que utilicé la energía sobrante para hacer la limpieza general de la casa.
Cuando entré en la brigada, me compré una casa de media terraza en Welling gracias a mis ahorros y a un pequeño préstamo de mis padres con el que pagué la fianza. La casa era estrecha y las medianeras delgadas, pero era mía, aunque sobre todo también del banco. Mis padres, un bombero y una maestra, eran muy partidarios de la propiedad de la vivienda. A los Pierce les interesaba la mejora social. No les gustaba mucho la zona que había elegido para comprar, pero mi presupuesto me limitaba las opciones. Además, la casa estaba convenientemente situada a tiro de piedra de la calle principal, una calzada romana recta que me llevaba hasta Blackheath. Desde allí había un kilómetro hasta Greenwich, lo que significaba que podría estar en el cuartel general de la brigada en menos de media hora.
O eso creía yo.
Ese primer lunes, me vi atrapada en un atasco debido al embotellamiento en la entrada al túnel de Blackwall y llegué veinte minutos tarde. No empezaba con buen pie. Entré corriendo en la estación y subí las escaleras hasta donde me habían dicho que estaban las oficinas de la brigada. Abochornada y jadeante, entré en una reunión que se estaba celebrando en una sala estrecha y llena de humo, con hombres sentados en sillas, sobre mesas o de pie. La sala quedó en silencio cuando la puerta se cerró tras de mí.
—Siento llegar tarde, señor —le dije al detective Drinkwater, quien estaba delante de los demás.
—¿Atasco? —preguntó.
Alguien se rio.
—Siempre hay atascos por aquí, cariño —dijo un tipo sentado delante.
El hombre sentado a su lado me cedió el asiento y se unió a los demás en la parte de atrás. Enseguida vi que los hombres superaban en número a las mujeres en una proporción de seis a uno.
—La próxima vez salgamos un poco antes.
El detective Drinkwater, un hombre alto e imponente, de rasgos fuertes y voz autoritaria, me llamó la atención y me guiñó un ojo amistosamente. Descubrí que no había llegado demasiado tarde cuando continuó explicando a la sala por qué se había formado la Operación Rancho.
Todos habíamos oído hablar del túnel de Rotherhithe. Un grupo de atracadores armados había asaltado un furgón blindado de seguridad y se había llevado más de un millón de libras. Era la misma banda, dijo Drinkwater, que había asaltado otra furgoneta de seguridad en Deptford el año pasado. Se decía que estaban planeando otro robo.
La brigada se había formado gracias a la información recibida de uno de los ayudantes a sueldo de la banda, ahora huésped del Servicio de Su Majestad cumpliendo una larga condena por blanqueo de dinero. La mayoría de los presentes procedían de las divisiones locales: cinco sargentos, cada uno con su agente, más las cuatro mujeres del grupo. Otros habían sido enviados desde Essex, Thames Valley, West Midlands y lugares tan lejanos como Yorkshire. Los que venían de otros lugares solo permanecerían seis meses en la brigada. Incluso había alguien del servicio secreto de Scotland Yard.
Los detectives de la sala escuchaban con mayor o menor interés (para ellos era lo mismo de siempre), pero yo estaba casi al borde del asiento. Aunque lo único que tuviera que hacer era sacar punta a los lápices y preparar el té, estaba encantada de formar parte de aquel escuadrón.
La reunión no duró mucho. No tenía ni idea de lo que tenía que hacer cada detective, pero supuse que no era asunto mío. Drinkwater nos hizo señas a las mujeres para que esperáramos. Abandonó la sala y todos los hombres se alejaron. Entonces se acercó el inspector Brace. Le había visto una vez antes. Un hombre encantador con bigote y largas patillas. Aquella mañana, vestido con una chaqueta de cuero sobre una camisa de cuello ancho y unos pantalones acampanados, parecía salido de Starsky y Hutch. No esperaba que la ropa de calle me pareciera tan elegante. Todas las mujeres le prestamos atención mientras hablaba.
—Hay un bloque de pisos en Bow con vistas a un aparcamiento al otro lado de la A12. Vuestro trabajo es fotografiar a todos los que vengan a charlar con este vejestorio. —Me dio una fotografía. Observé al hombre alto y de mandíbula cuadrada que vestía un raído traje marrón y le pasé la foto a la mujer de mi izquierda, quien le echó un vistazo rápido y la pasó.
—Fred Timms, de Timm's Cars —continuó Brace—. Fue el conductor de la huida en el robo del túnel.
—Un personaje bastante inconfundible —dije.
—Se podría decir que sí.
Hubo una carcajada. El inspector nos explicó lo esencial. Debíamos trabajar en parejas y por turnos. Cuando viéramos un coche entrando en el patio de Timms, debíamos hacer una foto del coche y de la matrícula. Debíamos fotografiar a cualquiera que viéramos hablando con Timms. Nos dijeron que no guardáramos ningún registro, solo las fotos. Un fotógrafo iba a entrar para enseñarnos los trucos de la cámara. Tras un rápido repaso a nuestras caras para asegurarse de que todas lo entendíamos, nos dejó para que nos conociéramos.
—Soy Liz —dijo la mujer que estaba a mi lado—. Tú debes de ser Marj.
«Marjorie», pensé, pero no iba a corregirla. Todos en el cuerpo me llamaban Marj.
—Y ellas son Marion y Julie.
Las dos mujeres me saludaron con una sonrisa. Liz me explicó que estaba emparejada conmigo en el turno matutino. Era una mujer guapa, que prefería los pantalones a las faldas y llevaba el cabello corto, lo que le daba un aspecto andrógino. Me cayó bien. Parecía sencilla y simpática. Bajamos a la cantina a tomar un té, dejando a las otras dos mujeres a su aire.
A la mañana siguiente, Liz y yo nos encontramos en la estación y cogimos su coche para cruzar el río hasta Bow. El cuarto de vigilancia estaba situado en el piso de arriba, al final del edificio más cercano a la carretera principal. Se accedía a él por una calle lateral. Delante había una zona de aparcamiento.