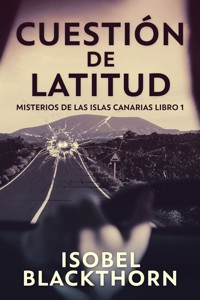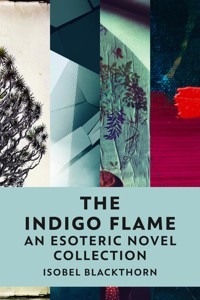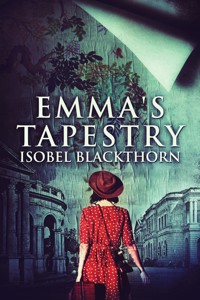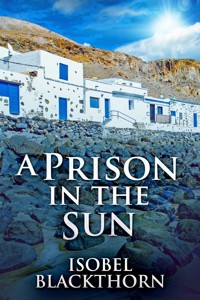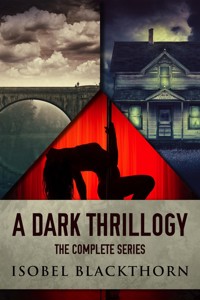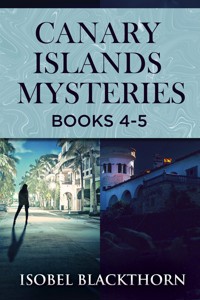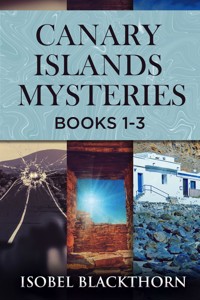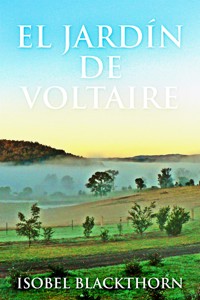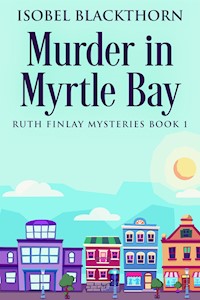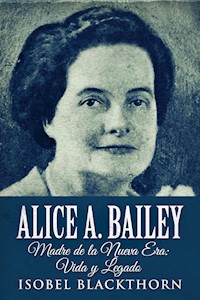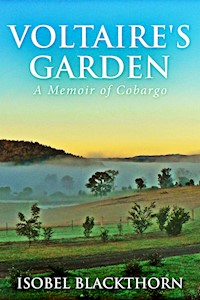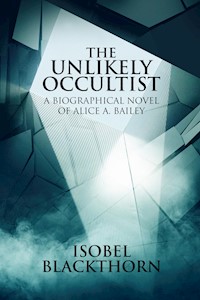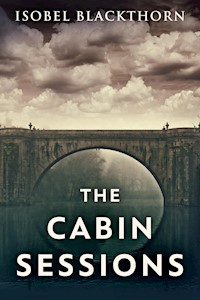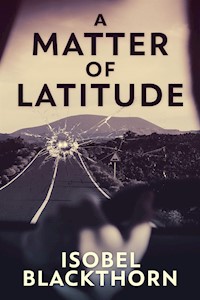3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Next Chapter
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
La vidente inglesa Clarissa Wilkinson está de vacaciones en las Islas Canarias. Con la esperanza de vivir una aventura, sube a un autobús turístico con destino a Villa Winter, una base secreta nazi en la idílica isla de Fuerteventura.
En su lugar, descubre un cadáver en un cofre y se encuentra con el desafortunado escritor Richard Parry. Lo que se desarrolla es un misterio al borde del asiento lleno de intriga, a medida que tratan de desentrañar las pistas juntos, y encontrar al asesino.
El fantasma de Villa Winter es una lectura deliciosamente apasionante y llena de giros y sorpresas que atraerá a todos los amantes del misterio.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
EL FANTASMA DE VILLA WINTER
MISTERIOS DE LAS ISLAS CANARIAS
LIBRO 4
ISOBEL BLACKTHORN
Traducido porENRIQUE LAURENTIN
Derechos de autor (C) 2020 Isobel Blackthorn
Diseño de Presentación y Derechos de autor (C) 2023 por Next Chapter
Publicado en 2023 por Next Chapter
Arte de la portada por CoverMint
Este libro es un trabajo de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se usan de manera ficticia. Cualquier parecido con eventos reales, locales o personas, vivas o muertas, es pura coincidencia.
Todos los derechos reservados. No se puede reproducir ni transmitir ninguna parte de este libro de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el permiso del autor.
ÍNDICE
Agradecimientos
1. Un Martes de Marzo
2. El Viaje al Sur
3. Almuerzo en Cofete
4. Un Paseo Guiado
5. Una Noche Solitaria
6. Compañía no Deseada
7. Un Extraño Encuentro
8. Un Segundo Desayuno
9. Evidencias Desconcertantes
10. Una Interrupción en el Almuerzo
11. La Búsqueda de Cofete
12. Una Visita a Freds
13. Un Paseo por la Playa
14. Cena
15. Atardecer en la Colina
16. Almuerzo con Claire
17. Noticias Frustrantes
Querido lector
Acerca de la Autora
Para Philip Wallis
AGRADECIMIENTOS
Estoy enormemente agradecida a Jill e Ian Terry por llevarme en coche a Jandía en Febrero de 2020 mientras estaba de vacaciones en la isla. Y a Gaynor Harris y Juan Olivares por mostrarme la isla. El apartamento en Casa Berta donde me alojé aparece en esta historia con permiso del propietario. Este libro no podría haberse escrito sin el apoyo de mi madre, Margaret Rodgers, cuyo apetito por la buena novela policíaca y de misterio es ilimitado. Todo escritor se beneficia de tener un lector crítico y perspicaz que revise sus manuscritos. Tengo la suerte de contar con la amistad del crítico de cine Philip Wallis, que me dedica su tiempo con total libertad y dedicación. Y dónde estaría yo sin Miika Hannila y el equipo de Next Chapter. Muchas gracias.
Nota: Los datos facilitados sobre Villa Winter y la isla son, a mi leal saber y entender, verídicos. Por lo demás, se trata de una obra de pura ficción.
UN MARTES DE MARZO
Mediados de marzo, el día había resultado un poco más caluroso de lo que ella deseaba, pero al menos el horizonte no estaba nublado. Mientras el sol se acercaba lánguidamente a su cenit en un cielo despejado, se detuvo a admirar el océano, de un turquesa intenso, que bañaba el muro del puerto. Una fresca brisa marina ahuyentaba lo peor del calor que surgía de la roca y el hormigón. Los asientos de madera, espaciados uniformemente a lo largo del corto tramo de pavimento y pintados de un vivo tono azul, estaban vacíos. Nadie se sentaba en ellos, no a esta hora del día ni en esta época del año, e incluso con la cadera dolorida, Clarissa no se sentía tentada.
Una rápida punzada de dolor la hizo cambiar de postura. Algo no iba bien en aquella articulación. A pesar de la fisioterapia que había recibido aquí, tendría que concertar una cita con su médico en cuanto llegara a casa después del viaje.
¿Viaje? ¿Vacaciones? ¿Vacaciones? Las últimas semanas no habían sido nada de eso.
Los asientos daban a la pequeña bahía. Detrás de ella, al norte, había un promontorio bajo y rocoso. Hacia el sur, asomando tras hileras de viviendas cuboides, las montañas. Un ramillete de buganvillas caía en cascada por el lateral de una de las casas construidas en el acantilado rocoso, cerca del restaurante. Había palmeras por todas partes, algunas recién plantadas, otras altísimas. Era el bonito pueblo costero de Las Playitas y Clarissa había quedado con Claire para comer. Uno de esos pueblos demasiado apartados para el grueso de los turistas, los que buscan la seguridad de los restaurantes regentados por británicos. Aquí, la comida era auténtica, los productos locales y los precios se correspondían con el lujo del lugar. Además, no había playa, no en este extremo del pueblo, y la playa del otro extremo era de arena negra. Los británicos, por supuesto, querían arena blanca. Igual que los alemanes. Sin embargo, como en todas partes en la isla turística de Fuerteventura, las autoridades locales se habían tomado muchas molestias, construyendo un paseo marítimo en la orilla que se extendía a lo largo de la playa, donde una serie de instalaciones al aire libre abastecían a un puñado de pequeños hoteles.
Clarissa había llegado pronto en autobús público desde Gran Tarajal. Había pasado la media hora libre paseando por el paseo marítimo, reflexionando sobre si plantear a su sobrina Claire los recientes acontecimientos relacionados con Trevor. Probablemente era mejor dejarlo. Claire tenía claro que Trevor no era bueno y se merecía todo lo que le pasara, pero en eso difería Clarissa. Siempre que sacaba el tema -generalmente después de una de sus visitas a la cárcel- se repetía la misma conversación.
Llevaba el dinero encima cuando lo detuvieron en el aeropuerto.
Eso no significa nada.
Significa que planeaba salir de la isla con dinero que no le pertenecía. Debería haberlo entregado.
Eso no le convierte en asesino. Encontró esa mochila en la cueva rosa del Puertito de los Molinos. Tú estuviste allí. Sabes que esa parte es verdad.
No entiendo por qué tienes que hacer un proyecto de mascota de ese autor escamoso.
Porque si no lo hago, nadie lo hará.
Y era verdad. Clarissa había puesto en marcha una campaña para hacer un llamamiento y liberar a Trevor después de escuchar la historia de Claire y su marido Paco en una de sus vacaciones habituales. No podía evitar sentir lástima por él. Las pruebas por las que había sido condenado eran circunstanciales. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, dos veces. Era un ladrón literario, sí, al haber utilizado una transcripción que encontró para inspirar su propia historia, y también era un ladrón en el sentido de "quien lo encuentra lo guarda", lo que merecía un castigo, pero no mató a aquel sacerdote ni al joven que apareció en una playa solitaria. Para ella, era un caso cerrado. Desde el momento en que se enteró de la situación de Trevor, decidió que había sido el joven varado en la playa quien había cogido el dinero del cura, dinero destinado a un hogar para perros en Venezuela. Durante mucho tiempo pensó que, o bien lo había atrapado el feroz océano, o bien él también había sido asesinado por alguien por razones desconocidas, y que el misterio nunca se resolvería hasta que Trevor fuera absuelto de toda implicación.
Claire insistió en que su tía no debía perder el tiempo con una persona de mala reputación. Ya lo habían hablado y hablado. Era inútil intentar persuadir a los intratables. Además, pensó Clarissa, mientras se detenía en una parcela de sombra para contemplar el resplandor del océano, no estaba preocupada por la apelación. Estaba mucho más interesada en escuchar de Trevor, el único británico en la prisión de Tahiche, en Lanzarote -Fuerteventura no tenía una-, su opinión sobre un preso que había sido puesto en libertad la semana pasada. Y luego estaba la opinión de Trevor sobre uno de sus visitantes, un consejero penitenciario asignado para ayudarle a enmendar sus malas costumbres. Clarissa también estaba deseando oírla.
Estaba convencida de que había descubierto la forma de liberar a Trevor. Llevaba las pruebas en el bolso. Tenía una cita con su abogado esa misma tarde a las tres, y después iría a ver al inspector García a comisaría. Sólo necesitaba ordenar mentalmente los hechos del último fin de semana. Asumir lo que había ocurrido en la llamada visita guiada de Villa Winter.
¿Habría una investigación? O sólo un funeral.
Una parte de ella deseaba que Claire se hubiera olvidado de su cita para comer y poder disfrutar en soledad de un plato de pescado a la parrilla de la pesca de la mañana, pero divisó aquella inconfundible lluvia de cabellos cobrizos cayendo sobre unos hombros esbeltos y salió al sol para saludar a su sobrina.
EL VIAJE AL SUR
Cuatro días antes, una corriente de intriga la recorrió cuando el autobús turístico entró en la vía de servicio de la estación de autobuses y se detuvo repentinamente en la zona de descenso. Ella estaba de pie en la explanada, unos diez pasos más atrás. Cerca de ella había un pequeño grupo de turistas. Eran las ocho y el sol ya picaba un poco. No hay sombra. Un reguero de gente pasa de largo y se dirige a la entrada del gran edificio de la estación de autobuses que hay detrás. Todos los autobuses públicos que entraban por la vía de servicio daban la vuelta hasta las plazas de aparcamiento de la parte trasera. El autobús turístico no pertenecía a la estación, eso estaba claro. Clarissa miró a su espalda. A juzgar por las miradas de perplejidad y enfado que los funcionarios del interior del edificio dirigían al vehículo invasor, preveía que en cualquier momento se produciría un altercado y se preguntó por qué el operador turístico no había organizado un lugar de recogida alternativo.
Dejando el motor en marcha, el conductor bajó del vehículo que, bien mirado, apenas podía considerarse un autobús normal. Era un minibús pintado con aspecto de cebra, elevado sobre grandes ruedas y con capacidad para unos dieciséis pasajeros. No es de extrañar que en el folleto se mencionara la necesidad de reservar con antelación. A falta de una foto del autobús, cuando leyó el folleto por primera vez, Clarissa se había imaginado un autocar de lujo de tamaño normal, no una furgoneta. Al ver el vehículo polvoriento y destartalado, empezó a preguntarse por qué había pagado y qué clase de aventura le esperaba.
Los recelos se apoderaron de ella. Debería haber prestado atención a la alineación planetaria que tenía lugar ese fin de semana. Nada bueno saldría de aquella particular disposición de Saturno, Plutón y Marte, no cuando había una Luna de Escorpio de por medio. De vuelta en su apartamento, había vuelto a mirar las estrellas, esta vez las posiciones de todas las esferas celestes. Vio que Venus y Mercurio se encontraban cerca de Neptuno. La astrología se basa en el equilibrio y el peso de las posibilidades. Ignoró a los pesos pesados y eligió a Venus. Fuera de Puerto del Rosario, había dicho Claire. ¿Qué sentido tiene venir aquí de vacaciones y acorralarse en esa polvorienta ciudad portuaria cuando hay toda la isla para disfrutar? Claire, como siempre, tenía razón. Un punto irónicamente venusino.
Clarissa había llegado a la isla tres semanas antes, huyendo de un invierno lúgubre y húmedo una vez terminada la sucesión de obligaciones sociales de Navidad y Año Nuevo, obligaciones que invadieron gran parte de enero debido a los cumpleaños de sus amigos y a varios funerales. Ya había aprovechado el servicio público de autobuses y almorzado en media docena de pueblos, interiores y costeros, y estaba bastante cansada de hacer de turista cuando el único motivo de su viaje, aparte de su sobrina, era visitar a ese pobre hombre, Trevor, en la cárcel de Lanzarote y ver qué se podía hacer para conseguir su liberación. De momento, no mucho. Con el viaje llegando a su fin, la frustración y la impaciencia la habían puesto de mal humor, mal humor reforzado por un calambre sordo en la cadera, resultado de haber metido mal el pie en un charco de arena cuando caminaba por la playa de El Cotillo el otro día. Debería haberse tomado un par de antiinflamatorios antes de salir esta mañana, pero se le había olvidado. Rebuscó rápidamente en su bolsa de lona y se dio cuenta de que también se había olvidado de llevarlos.
Mientras esperaba para subir al autobús, observó a los demás pasajeros con la esperanza de encontrar una compañía decente. Tal vez se debiera a su mal humor, pero ninguno de ellos le resultaba atractivo, ni el joven con rastas y bronceado uniforme con su camiseta sin mangas ni su compañera igualmente bronceada -evidentemente habían dejado atrás sus tablas de surf-, ni la pareja de rollizas mujeres de mediana edad, ni a la pálida y frágil mujer de piernas tan enjutas que parecían palos bajo sus holgados pantalones capri, ni mucho menos al hombre bastante alto e innegablemente apuesto de ojos penetrantes que, sin duda, habría sido un auténtico encanto en su época. Parecía una década más joven que ella y desprendía la injustificada seguridad en sí mismo de los demasiado mimados. Decidió que era problemático. Siempre son problemáticos los que destacan entre la multitud, y ella no estaba dispuesta a aceptar ese tipo de compañía. Decidió sentarse lejos de él, preferiblemente en el extremo opuesto del llamado autobús turístico que, pensó, probablemente tendría una serie de asientos individuales a lo largo de un lado y, si ese era el caso, elegiría uno de ellos.
El viento se levantó un poco, separando el borde inferior de su blusa por debajo del último botón, una tendencia desconcertante de las blusas holgadas diseñadas para colgar sobre los pantalones, especialmente cuando el diseñador escatimaba en la longitud. Los fabricantes deberían incluir un botón más cerca del dobladillo para mujeres como ella, mujeres de cierta edad, mujeres que no querían que el mundo viera nada de su barriga. Si se hubiera dado cuenta, se habría puesto un Spencer, pero hacía demasiado calor para eso. La falta de un botón no era más que otra pequeña irritación añadida a un humor ya de por sí irritable.
Estaba a punto de marcharse, renunciando a su billete en favor de un día tranquilo en su apartamento. Como si estuviera de acuerdo, el cielo del este se había vuelto lechoso. Sabía lo que eso significaba. La isla se preparaba para otra tormenta de polvo, o calima, como se la conocía localmente. No era lo ideal, pero no podías organizar tus actividades en función del polvo. Nunca harías nada. Con suerte, no sería tan malo.
En las tres semanas de su estancia, el polvo había ido y venido y ella no había tenido problemas. Sólo que este día en particular se vería algo arruinado si la corriente de aire del este se intensificaba. Aun así, se recordó a sí misma que soportaría de buen grado un poco de polvo antes que el frío y la humedad británicos que le calaban hasta los huesos y le hacían doler las articulaciones. No estaba rejuveneciendo. Y en una súbita revuelta contra su ictericia, decidió aprovechar el día al máximo, a pesar del polvo, a pesar de la furgoneta-bus y los abigarrados pasajeros, a pesar de las estrellas, a pesar de todo. Esto era Fuerteventura, y ella iba a hacer todo lo posible para disfrutar de lo que le quedaba de tiempo aquí, incluso si la mataba.
Se había decantado por Fuerteventura como destino de sus vacaciones desde que Claire la tentó con hablar de su casa encantada. Después de tres visitas a la mansión de Claire en Tiscamanita, había reservado un apartamento en la ciudad, deseosa de vivir una experiencia diferente a la existencia casi enclaustrada que Claire parecía empeñada en llevar con Paco, su marido fotógrafo. Se habían convertido en personas que se quedaban en casa y Clarissa sospechaba que era por la influencia de aquella ruina que había restaurado con la mayoría de sus habitaciones mirando hacia el patio. Una casa antigua con algunos fantasmas antiguos revoloteando en su interior. Había dejado de contarle a Claire que el lugar seguía teniendo visitantes sobrenaturales después de que Paco le dijera en un momento de intimidad que dejara el tema. Habían hecho todo lo posible por eliminar los elementos sobrenaturales y cualquier vestigio que quedara era mejor no reconocerlo. Clarissa no se ofendió. En lugar de eso, cambió de tema y reservó un apartamento en Puerto del Rosario, para poder dedicarse a sus propios intereses lejos de miradas críticas. La proximidad de las distintas oficinas gubernamentales y judiciales también era beneficiosa para Trevor y su campaña por su libertad. Además, desde que habían empezado a albergar un grupo de escritura y otro de lectura y a impartir cursillos de fotografía, había tardes en las que la histórica casa de Claire y Paco perdía su aire monacal y se transformaba en un centro de acogida para amigos y vecinos. Por las tardes, Clarissa prefería su privacidad.
El apartamento estaba situado encima de una panadería, frente a una plaza muy frecuentada, y tenía todas las comodidades a mano. Los propietarios habían decorado las habitaciones con muebles de aspecto antiguo, lo que le resultó muy atractivo. El lugar estaba impecable, algo que ya esperaba de los españoles. También le gustó el ambiente cosmopolita de la pequeña ciudad, la presencia de marroquíes y venezolanos y la ausencia de turistas, excepto cuando un crucero atracaba en el puerto. Sí, la ciudad había sido una sabia elección. Al fin y al cabo, de otro modo nunca se habría topado con el folleto que anunciaba una fascinante visita a Villa Winter.
La otra semana, en una cafetería muy concurrida, se levantó de la mesa por casualidad cuando entró una mujer con la esperanza de sentarse. Cuando Clarissa se levantó y la mujer se sentó, el folleto cayó al suelo de la mano de la mujer y Clarissa lo recogió. La mujer le dio las gracias e insistió en que se lo quedara. Era de repuesto, y la excursión estaba muy bien, había dicho. La comida en un restaurante del pequeño pueblo de Cofete estaba incluida en el precio, por lo que la excursión era una ganga.
Salió de sus reflexiones cuando uno de los funcionarios de la estación de autobuses la llamó. Deseoso de evitar un enfrentamiento con los dos hombres uniformados que lo miraban desde dentro de la estación y con otro que parecía dirigirse hacia él, el conductor -un hombre alto y elegante vestido con un enorme traje de safari- abrió de golpe la puerta lateral de la furgoneta y empezó a subir a los pasajeros a toda prisa.
Clarissa se acercó y observó sus ojos pequeños y penetrantes, los orificios nasales de su nariz carnosa, una nariz que le dominaba la cara, y su boca de labios gruesos, estirada en una sonrisa desagradablemente insincera. Había algo torcido en su rostro, resultado de una estructura ósea distorsionada -congénita o accidental, Clarissa no lo sabía-, con la mejilla izquierda un poco más pequeña que la derecha y un poco hundida, lo que daba a sus labios una sutil inclinación lateral. En conjunto, tenía una cara desagradable, sin duda un indicio de un carácter desagradable, el tipo de individuo taimado que haría el papel de antagonista en todas las películas de la historia. No ayudaba que hablara con acento francés. Tal vez procediera de Senegal o de alguna de las otras naciones de África Occidental que fueron colonias francesas. Parecía descortés entrometerse. Seguro que aprovechaba la mística con Zebra Tours en su autobús con rayas de cebra.
Tal vez estaba siendo injusta, viéndole a través de la lente de su malhumor, que se negaba a amainar. Tuvo que volver a luchar consigo misma. Su actitud cínica era realmente impropia. Si alguien leyera su mente, la acusaría de racista. Pero el color de la piel no tenía nada que ver. El hombre parecía simplemente malo.
Al dar un paso adelante, un dolor agudo le atravesó la cadera, y atribuyó a ello su actitud negativa, ya que las punzadas siempre parecían hacerla criticar a los demás, y se recordó a sí misma que debía ser más complaciente.
El dúo bronceado se zambulló primero en la furgoneta y fue directo a la parte trasera. La pareja de matronas se metió dentro y ocupó los asientos delanteros detrás del conductor. La mujer pájaro fue la siguiente y necesitó la ayuda del conductor para subir los dos escalones. Se sentó en el primer asiento individual a la izquierda de la puerta. Quedaban el Sr. Suave y ella. Al darse cuenta de que estaba a punto de darse la vuelta y hacer lo más caballeroso, bajó la mirada y se puso a tantear el bolso. Cuando levantó la vista, pudo ver su trasero mientras entraba en la furgoneta. Se sintió decepcionada al verle sentarse detrás del gorrión. Quedaban tres asientos dobles. Apartando la mano del conductor, subió a la furgoneta y fue directa al centro de los tres asientos dobles vacíos, a una distancia segura de los surfistas y las matronas, pero, molesto, al lado del Sr. Suave. Ocupó el asiento de la ventanilla, esperando que él no aprovechara su proximidad para entablar conversación.
Las dos mujeres hablaban en voz baja. Detrás de ella, los muchachos reían y charlaban en lo que ella oyó que era alemán. La señorita Sparrow -seguramente una señorita- miraba por la ventana, con el rostro apartado de la vista de Clarissa.
En su visión lateral, vio al Sr. Suave jugueteando con su riñonera. No era una frase americana que le gustara en circunstancias normales -la traducción británica le parecía grosera-, pero había una ocasión para todo y ésta, decidió, lo era. Riñonera. Una con múltiples cremalleras. A sus pies yacía una mochila roja, abultadamente llena. Parecía traer consigo suficiente parafernalia para todo un fin de semana. Estarían de vuelta en Puerto del Rosario a las cinco. No tan suave, después de todo. Los suaves no llevan riñoneras ni mochilas rojas. Los suaves sólo llevarían una fina cartera de cuero en el bolsillo del pecho. Era un estereotipo, lo sabía, y nunca se puede juzgar a un libro por su portada; había cometido suficientes errores a lo largo de los años como para saberlo. Pero, en general, tenía un alto porcentaje de aciertos cuando se trataba de la primera impresión. De lo que estaba segura era de que nadie en esta gira le parecía en absoluto interesante, al menos a ella, y ahora no podía decidir si se sentía decepcionada o aliviada. La ausencia de un compañero agradable le permitía prestar toda su atención al viaje, sobre todo cuando se trataba de percibir la atmósfera de la misteriosa Villa Invierno, pero habría sido divertido compartir sus impresiones con un alma favorable. Quizá alguien así se uniera a la excursión por la costa. Cuando hizo la reserva, le dijeron que había comprado el penúltimo billete. Se removió en el asiento, asegurándose de que la base de la columna se apoyaba en el respaldo por el bien de su cadera dolorida, obligándose una vez más a adoptar una actitud de optimista expectación. De nada servía hacer una visita guiada si uno estaba decidido a no disfrutarla. Al diablo los recelos.
El conductor cerró la puerta lateral y se apresuró a sentarse al volante cuando el iracundo funcionario se acercó. El motor se puso en marcha.
No habían llegado a la rotonda de la carretera principal cuando se oyó un violento chirrido en el autobús turístico, seguido de una sonora disculpa del conductor, que parecía estar ajustándose los auriculares.
Bonjour. Me llamo François", dijo en un inglés muy acentuado. Bienvenido a Winter Tours".
El grupo esperó a que dijera algo más, pero se quedó callado, concentrado en la carretera.
Lo que le faltaba de voz lo compensaba con los pies: pisaba fuerte el freno y hacía que el grupo se tambalease en cada cruce. El Sr. No-tan-suave se agarró al respaldo del asiento de delante y sus dedos atraparon parte del cabello de la Srta. Sparrow. En el siguiente cruce, cuando su cabeza se tambaleó hacia delante, dio un pequeño respingo y se llevó una mano a la espalda. Clarissa reprimió una carcajada. El Sr. Para-Nada Suave captó la mirada de Clarissa y le dedicó una sonrisa de disculpa. Ella pensó que el gesto estaba fuera de lugar. Era a la mujer pájaro a quien debía disculparse.
Es mi espalda, dijo.
Mal, ¿verdad?
Si lo hubiera sabido...
Si cualquiera de nosotros lo hubiera sabido, me atrevería a decir.
Un acento culto, de los suburbios, probablemente Sussex.
Acercó su bolsa de lona casi vacía y se volvió para mirar por la ventana.
Había elegido el lado costero del autobús, el lado soleado si no fuera por la espesa niebla. Sus compañeras de asiento individual disfrutaban de las vistas de las montañas. Con su pedregal calcáreo, sus formas interesantes, su grandiosidad, la forma en que emergían discretamente de la llanura, aquellas montañas hacían de Fuerteventura un parque escultórico natural. Paco le dijo que eran los restos de tres antiguos volcanes en escudo, que el viento feroz había erosionado la roca más blanda durante muchos milenios, dejando una serie de crestas. Las cordilleras de la costa occidental formaban un macizo de ondulaciones sensuales, moldeadas como las curvas de una mujer embarazada. Había muy pocos árboles que restaran desnudez al paisaje.
Por muy atractivas que fueran las montañas, ella no tenía ninguna necesidad imperiosa de contemplar lo que ya le habían presentado. Mejor que los demás disfrutaran del privilegio. Claire y Paco se habían empeñado en llevarla por todas las carreteras de la isla, excepto por la de Cofete. Qué raro, nunca la habían llevado hasta allí.
El folleto que anunciaba la excursión le brindó la oportunidad de poner a prueba una idea. Desde que oyó hablar de las extrañas teorías que rodeaban el viejo caserío, de submarinos alemanes y búnkeres secretos, se había sentido atraída por el lugar. Los fantasmas hablaban un idioma propio y si algún miembro del mundo espiritual habitaba la morada abandonada, ella estaba segura de captarlo. Nunca se equivocaba en estas cuestiones. Sólo en tres de los treinta o más locales que había investigado en las llamadas visitas fantasmales había un fantasma legítimo. Se enorgullecía de sus dotes como médium. Era capaz de detectar habitantes sobrenaturales en lugares que, según decían, no estaban encantados. A veces pensaba que podía reescribir la historia ella sola basándose en la información que había recogido, pero eso era ser arrogante. Seguía sus sueños, sus visiones y su intuición, eso era todo. Una vidente natural y una cínica. A su edad, era una mezcla saludable. ¿Se encontraría con los espíritus de los muertos en Villa Invierno? Había pocas dudas.
Una vez pasado el aeropuerto y el enclave turístico de Caleta de Fuste, la carretera serpenteaba hacia el interior, rodeando una cresta montañosa antes de atravesar el pedregal de lava de las erupciones más recientes cerca de Pozo Negro. El paisaje de esta zona siempre resultaba fascinante, la brumosa luz del sol destacaba las hendiduras y crestas de las montañas que lo rodeaban. Muchas veces Clarissa se quejó a Claire de que no había suficientes sitios para detenerse y admirar el paisaje. Era mejor recorrer la isla a pie. No es que ella estuviera en forma o fuera lo bastante ágil para ello.
Los demás pasajeros del autobús parecían igualmente impresionados por lo que veían. Incluso los chicos de atrás se habían callado.
El autobús había pasado de largo Gran Tarajal y Costa Calma y se dirigía directamente a Morro Jable, el último pueblo antes de adentrarse en la tierra salvaje del extremo sur de la isla. Habiendo llegado tan lejos, pensó que tal vez no habría más pasajeros.
Se equivocaba. Cuando el autobús se detuvo en la parada pública del centro de Morro Jable -anteriormente un aislado pueblo de pescadores, hoy convertido en un complejo turístico-, una pareja regordeta, rechoncha y de aspecto ansioso, que destacaba entre los lugareños por sus camisetas I Love Fuerteventura, dejó de estirar el cuello y se acercó corriendo a la acera. Un hombre bronceado que lucía un corte de cabello a lo César y barba incipiente se situó a unos pasos detrás de ellos, con aspecto de haber salido de un anuncio de coches deportivos o joyas en una revista de moda, demasiado chulo para apartar los ojos de su teléfono.
François fue a abrir la puerta lateral, y el hombre empujó a la pareja y entró en el autobús de una sola zancada, eligiendo el asiento doble detrás de Clarissa. Le siguió su perfume -pachulí de diseño y sin duda caro- y ella se fijó en el arco iris bordado en su camiseta musculosa. Lo sintió detrás de ella, exudando fría indiferencia. La pareja seguía jugando con lo que parecían ser sus billetes.
Te dije que el autobús llegaría tarde, Margaret", dijo el turista, un hombre calvo y pelirrojo, con un marcado acento de Birmingham, al entrar en el autobús. No tenías por qué preocuparte".
La mujer, Margaret -una versión femenina de su marido, aunque su cabello era espeso y rizado y más arenoso que pelirrojo- no parecía en absoluto preocupada. Él sí. Pero su actitud cambió en un instante cuando subió los dos escalones y contempló al señor Non-suave que, según vio Clarissa, estaba encogido en su asiento.
¡Richard Parry! Bueno, ¡yo nunca! El hombre se amontonó en el asiento frente a Clarissa y giró para mirar al hombre que ahora conocía como Richard. Cuando Margaret pasó junto a su marido para ocupar el asiento de la ventanilla a su lado, el hombre giró aún más para observar mejor a su amigo. ¿Amigo? Clarissa pensó que no. No por la forma en que Richard deseaba que el suelo se lo tragara. Una reacción bastante extrema que pensó que haría bien en ocultar. Qué estaría pensando el pobre pelirrojo.
Parecía no darse cuenta. Una amplia sonrisa iluminaba su cara redonda y pecosa.
Qué casualidad encontrarte en un autobús turístico. No me lo puedo creer. Realmente no puedo. ¿Qué demonios estás haciendo en Fuerteventura de todos modos? Nunca esperé que viajaras más allá de Lanzarote. Siempre pensé en ti escondido en esa casa tuya, allá en Haría, ¿no? - escribiendo tu próximo libro. ¿Cómo va la escritura? ¿Bien? Tengo que decir que aún no he comprado su último libro. Debo disculparme por ello. Pero en mi favor, si me permite tal indulgencia, he vuelto a leer Los Tacones del Asesino. Es la tercera vez que leo ese libro y creo que podría ser mi favorito. Eso sí, La Cosecha de Haversack también es una maravilla. ¿Qué le impidió escribir libros ambientados en Bunton? Supongo que ha sido influenciado por las islas. Tienen un efecto poderoso en la gente. Margaret, mira quién nos acompaña.
Ya lo he visto. Hola, Sr. Parry.
No le llames así. Es Richard para nosotros. Somos prácticamente viejos amigos.
Fred, Margaret, me alegro de veros a los dos", dijo Richard con una sonrisa forzada.
François metió la marcha atrás y todos, excepto los recién llegados, se prepararon para el inevitable bandazo hacia delante. En el momento en que Margaret se abrochaba el cinturón de seguridad, levantó una mano hacia el asiento doble de delante y soltó un suave grito. Su marido, Fred, salió despedido, con los hombros por delante, hacia el respaldo, lo que hizo que una de las matronas girara la cabeza. El movimiento puso fin a la conversación, y Fred cogió su cinturón de seguridad y atendió a su mujer.
Richard exhaló un suspiro mientras volvía su atención a la vista. ¿Un autor? Tal vez el tal Richard resultara un poco más interesante de lo que ella había supuesto. Inmediatamente pensó en Trevor, su Jean Genet. Cómo deben sufrir los genios por su arte.
François, que había permanecido en silencio durante todo el trayecto por la costa, aprovechó las curvas pronunciadas al entrar en el profundo valle sobre Morro Jable para pronunciar un breve discurso, mirando por el retrovisor para ver mejor a los chicos de atrás. El grupo parecía atento.
Damas y caballeros, bienvenidos a Winter Tours". Pronunció Winter con V. "Ahora nos adentramos en el salvaje sur de Fuerteventura, conocido como Jandía". Pronunció la "J" como un "aitch", a la manera española habitual, pero con un énfasis especial, que parecía un poco germánico. Clarissa se dio cuenta de que no había pronunciado la J de Morro Jable con el mismo ímpetu. Primero bajamos hasta el final de la isla, luego volvemos y cruzamos la montaña hasta Cofete, donde almorzamos. Después visitaremos Villa Winter. ¿Alguna pregunta?" Hizo una pausa, pero nadie habló. La carretera es dura", dijo, mirando al grupo por el retrovisor mientras una sonrisa arrogante se dibujaba en su rostro. El autobús se dirigía hacia una curva cerrada.
“Tranquilo", gritó Fred, expresando la preocupación que sin duda sentía el resto del autobús turístico.
François frenó y se rió.
No te preocupes. Conduzco por esta carretera muchas veces y voy despacio y seguro.
No estaba haciendo nada de eso. Fred abrió la boca, pero antes de que pudiera articular palabra, François metió el autobús en la curva, haciendo que Fred se apoyara en Margaret y que Richard casi resbalara de su asiento. Clarissa captó su mirada y le dedicó una sonrisa comprensiva antes de volver la cara hacia la ventanilla. Una botella de plástico rodó por el suelo y golpeó el pie de Clarissa al tomar la curva. Quiso recogerla, pero la fuerza centrífuga era demasiado grande. No tenía ni idea de a quién pertenecía.
Unas cuantas curvas más, ninguna tan pronunciada como la horquilla, y se alegró cuando llegaron a campo abierto, la carretera era una serpiente que se retorcía siguiendo el áspero terreno de la cordillera.
Un kilómetro más y la carretera se volvió de tierra. Las montañas se alzaban a un lado y el terreno -en su mayor parte cubierto de pedregales- caía a una pendiente razonable al otro, pero la carretera serpenteaba en cada curva en una serie aparentemente interminable de horquillas ciegas. Hacía casi un año que no llovía en la isla, lo que se notaba en los baches y las ondulaciones. Clarissa pensó que Francois podría haber aminorado la marcha, pero no, mantenía una velocidad constante, incluso sobre las ondulaciones. Era suficiente para hacer sonar los dientes. La botella de plástico rodó por todas partes, sin que nadie intentara recuperarla. Tal vez perteneciera a un pasajero de un viaje anterior. Y en cada curva, los nervios de la cadera de Clarissa se manifestaban en breves y agudos puñales de dolor.
Es de suponer que François cumplía un horario, pero podría haber pensado en sus pasajeros. Y en los vehículos que se acercaban. No es que hubiera muchos. Los remolinos de polvo de la carretera que se arrastraban tras un coche que se acercaba se mezclaban con el aire ya cargado de polvo.
A pesar del calvario que suponía la conducción de François y del dolor intermitente en la cadera, se las arregló para disfrutar de la costa que aparecía y desaparecía a media distancia, aunque el agua había perdido su habitual brillo zafiro y una neblina oscurecía el horizonte. En campo abierto, pudo ver que el polvo era cada vez más denso. Esperaba que nadie del autobús fuera asmático.
La carretera parecía interminable, y el grupo de turistas se lanzaba primero a un lado y luego al otro del autobús mientras François sorteaba las curvas. Clarissa se agarra al cinturón de seguridad y se prepara. De vez en cuando miraba a Richard, cuyo rostro mostraba una expresión de aprensión. Fred y Margaret no volvían la cabeza y la señorita Sparrow estaba sentada con la cabeza gacha. Parecía estar leyendo un libro. Las dos matronas que ocupaban el asiento delantero detrás del conductor charlaban amistosamente, sus miradas se dirigían la una a la otra como si se tratara de un viaje en autobús que hacían todos los días. Detrás de ella, captó alguna que otra frase en alemán seguida de una carcajada.
Mientras el autobús avanzaba a toda velocidad, Clarissa sucumbió a un destello perturbador y poderoso que salió de su mente tan rápido como llegó y la dejó desconcertada. Había algo que no encajaba en este viaje, pero no sabía qué era. Fuera lo que fuese, no tenía nada que ver con su mal humor. Era el tipo de destello que, de haber ocurrido antes de comenzar el viaje, podría haber inclinado la balanza y haberla hecho renunciar a la visita y regresar a su apartamento.
Para distraerse de su malestar, intentó encontrar la manera de describir el paisaje a sus amigos. La isla tenía forma de pierna y Morro Jable se situaba en el talón del pie, la tierra de Jandía comenzaba en el tobillo y se extendía hasta el dedo gordo. A continuación, imaginó una hilera de muñecas vestidas con trajes de baile o novias vestidas de merengue. Las cimas de las montañas formaban los torsos y, a partir de la cintura, la mitad inferior eran las faldas completas de novia con todas esas ondulaciones y curvas de tela cayendo en cascada por todas partes. La carretera se encontraba más o menos a la mitad de la falda y, muy por debajo, el océano, de un azul bronceado bajo el cielo de calima, se unía a la montaña en un dobladillo de acantilado bajo.
En algunos lugares había viviendas, algunas abandonadas, otras tal vez habitadas, y en las profundas gargantas de la montaña, donde se plegaba la tierra, podían verse señales de un complejo de pequeñas cabañas y graneros. Clarissa no entendía por qué alguien se preocupaba por la tierra de aquel lugar. ¿Era la desesperación lo que empujaba a los pobres agricultores a cultivar hasta el último rincón? ¿O eran estos lugares los preferidos de los reclusos, los de dudosa reputación, los que tenían algo que ocultar?
No lo sabía.
Decidió que la conducción de François sólo tenía una ventaja: Richard era demasiado aprensivo para hablar. Dos ventajas, si se tenía en cuenta el tiempo de viaje.
Finalmente, llegaron al final de las cadenas montañosas y atravesaron un tramo de terreno más llano. En poco tiempo, la punta de la isla se hizo visible. Aunque no tenía forma de punta, ya que la tierra se abría en abanico hacia el norte y el sur, dejando un corto tramo de costa escarpada al oeste.
Pasaron junto a un pueblecito y subieron por un estrecho istmo; François aparcó el coche junto a un faro. Faro de Punta Jandía y la estructura era impresionante, aunque no tan alta. Era más bien la manera formal en que el robusto faro de piedra marrón se había incorporado a la vivienda del guardián, de tejado plano, y el conjunto se imponía en el estrecho afloramiento de tierra, al igual que el entorno, con la escarpada costa, los bajos acantilados y el océano golpeando las rocas no muy lejos. Y luego, mirando hacia atrás, estaban las sierras de Jandía por las que habían pasado.
Diez minutos", anunció François mientras se apeaba para abrir la puerta lateral.
Los dos muchachos se alejaron siguiendo los acantilados hacia el oeste, lejos del faro. ¿Qué pretendían? Mr. Cool regresó por el aparcamiento. De nuevo, una dirección peculiar. Las matronas se quedaron atrás y la frágil mujer no se aventuró mucho más allá del lado de sotavento del faro. Parecía en mal estado y Clarissa se preguntó si el polvo la estaría afectando.
Clarissa se sintió más atrevida. A pesar del insistente viento, se acercó al borde de la barandilla y luego salió a la explanada de grava, para ver mejor el saliente rocoso que había debajo. Tuvo que agarrarse a la costura de la blusa para evitar que el viento de levante le dejara al descubierto el vientre, pero pronto se olvidó de ello, pues el entorno se apoderó de su atención.
Poco después, sintió que había alguien a su lado. Era Richard. Parecía querer emparejarse con ella. Sabía que era sólo para evitar a Fred y Margaret, que habían desaparecido de su vista pero que probablemente reaparecerían en cualquier momento. Se presentó al autor, curiosamente tenso, e intercambiaron cumplidos. Luego volvió a mirar el paisaje, esta vez consciente de que su mano sujetaba el borde de su blusa. Estaba dispuesta a soportar la compañía del hombre, pero dejó que su mirada se alejara de donde él se encontraba, con la esperanza de indicarle educadamente que estaba en la visita para observar, no para socializar.
Parecía satisfecho con el silencio y aprovechó la oportunidad para hacer algunas fotos.
Después de contemplar hipnotizada cómo el océano se empujaba a sí mismo al encontrarse las aguas del este de la isla con las del oeste, se volvió para admirar el faro y, más allá, las dos costas del istmo. Él también se giró. Ella le miró a los ojos y sonrió.
Parece el fin del mundo", dijo.
Un buen escenario para una novela, ¿no crees?
Probablemente".
No parecía convencido. Fue una respuesta deslucida a una pregunta genuina, una que ella pensó que podría haber dado lugar a un intercambio interesante. En lugar de eso, se quedó mirando una posible madriguera de conejo. No le aconsejaron que siguiera. Decidió que ya había tenido bastante con el viento de levante, seco y polvoriento, que parecía decidido a azotar la isla, y regresó, satisfecha cuando los últimos integrantes del grupo subieron a la furgoneta y François cerró la puerta lateral.
Se apresuró a rodear la parte delantera del autobús y se sentó en el asiento del conductor. Al girar la llave de contacto, en lugar de encenderse el motor, se oyó un prolongado quejido. Las miradas se cruzaron con miradas de preocupación. François hizo cinco intentos antes de abrir el capó. La espera fue angustiosa. Cuando volvió a intentarlo, el motor arrancó y se pusieron en marcha. Clarissa miró a Richard, pero no dijo nada.
François los llevó hacia el norte, a la segunda punta del dedo gordo de la isla, atravesando unos cinco kilómetros de ondulaciones que hacían vibrar a los pasajeros y hacían rebotar la botella de plástico en el suelo del pasillo. Clarissa se preguntó adónde los llevaría hasta que llegaron a otro faro y oyó por casualidad que Fred le decía a Margaret que se llamaba Faro de Punta Pesebre. Por lo que pudo ver, el faro consistía en una puerta encajada en un sólido marco de hormigón, montada sobre una plataforma de piedra. Una estructura curiosa que bien merecía el viaje. Esta vez, Clarissa fue la primera en bajar del autobús.
Antes de que nadie pudiera acompañarla, se dirigió más allá del curioso faro y avanzó todo lo que pudo, estrechando el pequeño promontorio a medida que avanzaba. Entonces, se giró para contemplar la tierra a sus espaldas, agarrándose la blusa por pudor. A pesar de la neblina de polvo, el entorno era fenomenal, con los altos acantilados de Jandía elevándose a media distancia, los acantilados bajos cerca, las rocas nudosas, volcánicas, inflexibles. El océano, traicionero aquí, se agitaba, chocando contra la plataforma de basalto, lanzando espumarajos al aire. Dio la espalda a la tierra y se enfrentó a aquella extensión de agua, sintiendo el fuerte viento del este que amenazaba con empujarla por el borde hasta las rocas de abajo. Aquel era un lugar para perder la vida a manos de los elementos. Era como estar en la proa de un barco en medio de una violenta tormenta. A pesar del viento, le habría gustado quedarse, aunque no era lugar para un picnic. Miró hacia atrás, hacia el autobús, y vio a François saludando con la mano y a los demás caminando de vuelta. Se unió a ellos y se fijó en las mujeres que ya estaban sentadas en el autobús. Dudaba que se hubieran bajado.
Al volver a sentarse, captó la mirada del hombre de barba incipiente que estaba sentado detrás de ella y éste apartó rápidamente la vista sin sonreír. Grosero, pues. Seguramente la consideraba una vieja aburrida, anodina y aburridísima, con su cabello corto y canoso y sus arrugas. Ella se consideraba cualquier cosa menos eso.
El motor arrancó a la primera y volvieron por donde habían venido, primero los cinco kilómetros de ondulaciones y luego la carretera de vuelta a las montañas, tomando el desvío a Cofete después de una docena de horquillas. François condujo hasta el acantilado occidental como si le pisara los talones un camión de diez toneladas, metiendo el minibús en las primeras curvas de la subida inicial y saliendo a trompicones. Incluso Clarissa se sintió alarmada. Los nudillos de la mano con la que Richard se agarraba al asiento se habían vuelto blancos. Uno de los chicos de atrás dijo: "Eh, jo", y se rió sin humor. Fue Fred quien hizo un favor a todos cuando insistió en que François redujera la velocidad.
Margaret tendrá un infarto si sigues así, gritó.
Hubo algunas risas desde el fondo, humorísticas, esta vez.
Vale, vale. Voy despacio por ti. François levantó las manos del volante y se echó a reír. La furgoneta se desvió hacia la izquierda, la dirección de la precipitada caída. ¿A qué jugaba?