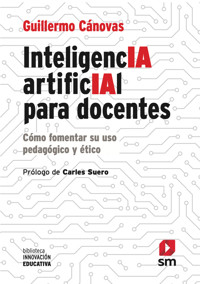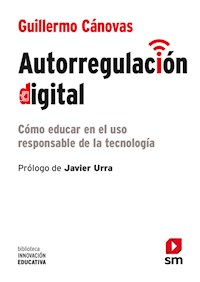
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Biblioteca Innovación Educativa
- Sprache: Spanisch
El mundo digital ha llegado para quedarse, y debemos educar a niños y adolescentes en el uso saludable de herramientas que van a utilizar a lo largo de toda su vida. Esta labor debe afrontarse tanto desde los centros escolares como desde las familias, Es necesario dotarlos de los mecanismos necesarios para desarrollar su sentido crítico, observar lo que está sucediendo con perspectiva y adoptar un papel activo a favor de sus derechos, mostrándoles cómo esquivar la manipulación. Para ello debemos priorizar el trabajo sobre los tres retos más urgentes: superar la información falsa y las técnicas engañosas de obtención de datos, la sobreestimulación y las posibles conductas adictivas, con el fin de convertirlos en usuarios libres, conscientes y responsables.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Javier Urra es doctor en Psicología con la especialidad de Clínica y Forense, doctor en Ciencias de la Salud, profesor en Pedagogía Terapéutica y psicólogo en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid. Fue el primer Defensor del Menor. Ha comparecido en el Senado Español, informando sobre menores y nuevas tecnologías (Nuevas tecnologías: riesgos y prevenciones. Informe de la ponencia de estudios sobre los riesgos derivados del uso de la red por parte de los menores, 2014). Ha publicado algún libro referente al uso de las nuevas tecnologías y ha participado en la Guía de actuación contra el ciberacoso: padres y educadores. Inteco.
Siempre es un honor escribir unas palabras que introducen un texto que nace del esfuerzo, del conocimiento y de la elección de un tema objetivamente importante.
Un libro, al igual que un matrimonio, exige la voluntad de dos, con sus expectativas, divergencias y reencuentros. SM es una editorial de muy prestigiosa historia y Guillermo Cánovas un hombre activista, desde el primer día, ante los retos y riesgos de las denominadas nuevas tecnologías.
Leer el prólogo y consultar la bibliografía reseñada nos anticipa el rigor y la validez del texto. Este es el caso. El respeto al lector exige orden, criterio y capacidad para priorizar, para subrayar lo esencial.
Sabemos que el inicio no lo es todo, pero incita a seguir leyendo, o predispone a abandonar. Hablar del COVID-19 es previsible, reseñar cuál es el primer país en reconocer y aprobar una Carta de Neuroderechos, no.
Sabemos lo que acontece, lo describimos, Cánovas profundiza, define, explica, sorprende: tecnología persuasiva… olores y teléfonos móviles. El prologuista se sumerge en la lectura atraído por la oferta y por la esperanza compartida en la educación.
Los buenos ejemplos se requieren; los datos, en número austero y significativo, se agradecen; derribar tópicos, se aplaude. Guillermo no se queda en las manidas recetas, ni en el alarmismo. Aporta qué y cómo abordar situaciones, consultas. Eso es saber y dota a las páginas de utilidad.
Claro que todos sabemos qué son las noticias falsas, pero ¿sabemos cómo funcionan?, ¿cuál es la razón por la que somos víctimas propiciatorias?
El autor de este texto, junto a aportar su propia visión de esta temática, se siente ilusionado haciendo de telonero de un texto donde el lector quedará perplejo, por citar un ejemplo, cuando conozca qué ocurrió en las elecciones de Estados Unidos de 2016 con las noticias falsas.
Como psicólogo que soy, me gusta analizar no tanto las conductas de las personas como lo que las mueve a ellas. Al respecto, Guillermo busca dar respuestas. El ser humano poco sabe de lo esencial, de ahí la filosofía, las preguntas clave, sin respuesta. Pero, al menos, debemos manejar las herramientas, también las tecnologías, sabiendo utilizarlas, conociendo sus opciones, sus riesgos.
Entendamos que los niños y las niñas, por muy nativos que sean, no conocen el mundo digital, lo que oculta, y esperan —no desean— supervisión de unos adultos que, en algunas ocasiones, se ven superados o hacen dejación. Usted, ¿sabe lo que es egosurfing?, pues siga leyendo.
Conozco y admiro a Guillermo Cánovas desde 1996, año en que fui nombrado primer Defensor del Menor. Hace un tiempo lo invité para que disertara en una webinar organizada por Recurra-Ginso sobre el tema que nos reúne. Fue un acierto pleno.
Permítanme aquí compartir con ustedes que tengo el honor de ser el director clínico de Recurra-Ginso, once años con una consulta de salud mental en la calle Corazón de María 80, de Madrid, y un centro terapéutico en Brea de Tajo, por donde han pasado y residido mil jóvenes con una estancia media de diez meses. Pues bien, ¡en nuestro centro no están permitidos el teléfono móvil ni el ordenador, salvo para estudiar y ser supervisado por los profesionales! Créanme, ni un solo problema, ni uno solo, ¿adicciones? Eso sí, el horario está lleno de contenido. ¡Sépase!
Sí, estamos de acuerdo con Guillermo en cómo deben utilizar los menores el tiempo, o estar en contacto con la naturaleza, o cómo manejar el aburrimiento. Sí, se aprecia su contacto con el profesorado.
Tiene especial relevancia en esta obra, entiendo, la parte que se ocupa de las adicciones, de la presión social. Aplaudo el maridaje de adolescencia y Epicteto. Y agradezco que se aborden temas de gravedad como la anorexia. También cuenta con un conjunto de test significativo, relevante.
Ya en 1996, Cánovas publicó La otra cara de la pornografía. Hoy, los niños interiorizan pornografía violenta, equívoca, peligrosa, dañina, y lo hacen desde más corta edad. Cuando disfruté siendo el presidente de la Red Europea del Defensores del Menor intervinimos de manera eficaz al respecto. Hoy, aprecio una preocupante dejación, preocupante.
Sí, red social, riesgo real. Un libro necesario, gracias a Guillermo, al equipo de SM. Y gracias por señalar cómo prevenir, cómo intervenir, cambiar hábitos, reestructurar cognitivamente.
Precisamos referentes. ¿Cómo educarán los adolescentes de hoy?
Dicto conferencias en pueblos y ciudades de España y en todos me solicitan que dé orientaciones sobre el tema digital. Me llaman de medios de comunicación y me preguntan por las nuevas tecnologías y lo que eso conlleva en nuestros niños, y lo que supondrá en el futuro. Me citan responsables políticos preocupados, deseosos de elaborar alguna guía para familias, algún vídeo para menores.
Este libro trata de un tema que, desde hace ya años, se ha convertido en prioritario, pues muchos padres y madres, y otros educadores, consideran que reman contracorriente, que sus hijos e hijas han sido abducidos por las nuevas tecnologías, y eso les impide conversar, analizar, compartir y disfrutar.
Estamos todos de acuerdo en que las nuevas tecnologías son una maravilla, que facilitan la globalización, el sentido de pertenencia, dentro de un mismo planeta. Si embargo, no es menos cierto que hemos de estar alerta para saber utilizar un instrumento que informa, pero no aporta conocimiento, que oculta a delincuentes, a pederastas, a aprovechados, a timadores, a quien chantajea, a quien da un malísimo ejemplo.
Es por esto por lo que, como decía al inicio, resulta de sumo interés que un verdadero experto como Cánovas publique un libro que, siendo breve, está lleno de contenido, para saber por dónde andamos, cómo hemos de actuar, qué hemos de evitar.
Diariamente, conseguimos que sucedan muchas cosas, sin saber cómo se producen. Pero en el ámbito digital precisamos nosotros mismos, y lo demandan nuestros hijos, entender qué subyace, cuáles son las ofertas, por qué son tan atractivas, qué es pertinente y qué es contraproducente, según qué edades, mentalidades, personalidades, relaciones sociales.
El ámbito digital permite rehuir el contacto con otros seres humanos, con la naturaleza, con los iguales, dialogar y debatir. Si la convivencia requiere del contacto de piel con piel, no puede, no debe quedarse hibernada tras una pantalla.
Estas páginas no exorcizan los nuevos avances, solo profundizan en sus intereses. Claro que la Revolución Industrial supuso un avance para la sociedad, pero es innegable que tuvo un coste, y grave. Ahora es como si camináramos a ciegas por un terreno que nos sigue pareciendo desconocido, que nos genera incertidumbre y que dificulta ser legislado.
Día habrá en que manejemos el instrumento, la tecnología, en que seamos dueños de él. Pues, al fin, el ser humano es naturaleza, fisiología, biología, psicología, cultura, sociedad, y espiritualidad. Los instrumentos son importantes, pero no son la esencia de nuestro ser, de nuestro estar, de nuestro aspirar existencial.
La vida exige un sentido, una razón, un objetivo. Algunos, y desde siempre, supimos cuál era. Somos afortunados. Pero otros necesitan orientación.
Este prólogo busca enriquecer, desde el estudio y la experiencia, un texto que ya, por sí mismo, es muy rico y digno de ser felicitado. Estoy convencido de que quien lea este libro lo hará desde el cariño y el compromiso con la educación, siendo consciente de que los problemas que tiene la humanidad, como la droga, la prostitución, la violencia, el maltrato, la tortura, solo conseguirán erradicarse desde una correcta educación, que exige la implicación de toda la sociedad, pues hoy más que nunca educa la red social, más allá de la tribu. Por eso el profesorado, las maestras y los maestros, los abuelos y las abuelas, las madres y los padres, hemos de ocuparnos, y no solo de preocuparnos, por lo que nuestros menores consumen en el ámbito digital. Pero, junto a ello, las administraciones públicas, las empresas, tienen un reto ético, cívico, social, irrenunciable.
Miren, si en el centro terapéutico de Recurra-Ginso diéramos un día un yogur caducado es más que probable que me clausurasen el centro, y con razón. Sin embargo, nuestros menores, nuestros adolescentes, consumen a veces productos mucho más tóxicos que los confunden con respecto a lo que son los verdaderos valores, virtudes y compromisos de todo miembro de esta especie humana, que siempre mirará por el bienestar universal.
El ser humano crea, inventa, desarrolla técnicas y herramientas, y está en su compromiso hacerlas positivas, convertirlas en instrumentos que beneficien a cada persona en lo que respecta a sus derechos, sus responsabilidades, su libertad, y conseguirlo para vivir en una sociedad más libre, más justa y más fraterna.
Introducción
Los tres retos
La presencia y el protagonismo del mundo digital en nuestras vidas es una realidad ya incuestionable que, además, se manifiesta con una clara tendencia a colonizar la mayor parte de los aspectos de nuestra vida: desde el trabajo o los estudios hasta el ocio, pasando por las relaciones personales.
Lo cierto es que sin la actual tecnología no hubiera sido posible que millones de alumnos y alumnas, de todo el mundo, continuaran con su formación escolar durante la pandemia generada por la COVID-19. Lo mismo ha sucedido en el mundo laboral, donde ya casi nadie concibe trabajar sin un correo electrónico, un teléfono móvil, herramientas de videoconferencia, etc. El ocio de muchas personas, menores de edad y adultas, es en gran medida digital, y las relaciones personales se desplazan cada vez más hacia estos entornos. De hecho, más de un 40 % de las parejas que se forman en la actualidad se han conocido a través de internet, en un porcentaje muy superior a las que se conocen a través de familiares, amistades o en el entorno laboral1.
El mundo digital ha llegado para quedarse, y los niños y los adolescentes lo han abrazado sin titubeos. Están y van a seguir estando en estos entornos, por lo que nuestro planteamiento debe ser educar en el uso saludable de herramientas que van a utilizar a lo largo de toda su vida. Y esto hemos de hacerlo de una forma consciente y con determinación, tanto desde las familias como desde los centros educativos. Sin demonizar, pero con el claro objetivo de dotar a los menores de los mecanismos necesarios para desarrollar su sentido crítico, observar lo que está sucediendo con perspectiva y adoptar un papel activo a favor de sus derechos. Mostrándoles cómo esquivar la manipulación, los condicionamientos mejor o peor intencionados, y preparándolos, en definitiva, para un complejo mundo en el que apenas tenemos experiencia previa. Esto implica también formarnos nosotros como adultos.
En estos momentos tenemos tres retos muy importantes a los que es necesario dar respuesta de forma inmediata. Se trata de cuestiones que afectan directamente no solo a la formación de los más jóvenes, sino sobre todo a su libertad y capacidad para tomar decisiones:
1. Me estoy refiriendo, en primer lugar, al reto que supone afrontar un internet que comienza a inundarse de información falsa y sin contrastar. Una invasión de fake news y técnicas de ingeniería social como el phishing que pretenden obtener todo tipo de datos sensibles mediante el engaño a través de correos electrónicos, mensajes o webs falsas. Se estima que, en 2022, más de la mitad de las noticias que circularán a través de internet serán falsas, y esta es una realidad con la que tendrán que lidiar los alumnos que busquen informarse sobre cualquier tema acudiendo a la red2.
2. En segundo lugar, me refiero también al silencioso problema de la sobrestimulación y la falsa multitarea, que los llevan a saltar de un estímulo a otro sin lograr centrar su atención.
3. Y, en tercer lugar, al creciente impacto de los trastornos adictivos, que pueden atarlos a determinadas herramientas, contenidos o prácticas.
Y es urgente afrontar estos tres retos, porque están coincidiendo en el tiempo dos circunstancias que me parecen preocupantes. Por un lado, resulta abrumadora la velocidad y el nivel de desarrollo que está alcanzando la tecnología. Cada día se venden más de 4 millones de teléfonos móviles en el mundo, y ya hay más habitantes con un smartphone que con agua corriente. Estos aparatos no solo interactúan con la vida de las personas, sino que la condicionan. No es el tema que trataré en este libro, pero solo recordaré en esta introducción que constituyen la principal fuente de información sobre cada persona: sus fotografías, su ubicación en cada momento del día, sus costumbres, gustos, inquietudes, contactos y relaciones que establece, manifestaciones a las que asiste, centros religiosos que frecuenta, y un largo etcétera del que creo que la mayoría de las personas no son conscientes. La realidad virtual, la realidad aumentada, los sistemas de reconocimiento facial, la inteligencia artificial con todas sus aplicaciones nos sitúan ante una tecnología que ya no tiene apenas límites.
Por situar un poco al lector y poner un ejemplo de por dónde vamos ya, aprovecho para recordar que el pasado mes de mayo (2021), Chile se convertía en el primer país en reconocer y aprobar —por unanimidad y en la Cámara Alta—, una Carta de Neuroderechos. Se trata de un marco legislativo que protege la integridad mental de la persona frente al avance de la inteligencia artificial y otras nuevas tecnologías.
Hasta ahora, solo interactuamos con dichas tecnologías a través de dos sentidos básicamente: la vista y el oído. Interactuamos con los teléfonos móviles a través de la visualización de imágenes en forma de fotos, vídeos, películas o textos, y escuchamos los sonidos, palabras o músicas que emiten. Pero dentro de poco se incluirá el olfato, y esto va a tener un impacto que no sé si los propios desarrolladores vislumbran. Los olores generan unas asociaciones muy potentes, y tienen un poder evocador de recuerdos que no poseen otros sentidos. La corteza olfativa primaria tiene conexión directa con la amígdala y el hipocampo, y este último está involucrado en los procesos de aprendizaje y memoria. La amígdala, por su parte, conecta los olores con nuestras emociones. Entre ambas zonas del cerebro se encargan de asociar olores y emociones con recuerdos, y los vínculos son mucho más intensos y duraderos que los creados por las imágenes o los sonidos. De hecho, el olfato es el único sentido cuya información no tiene que pasar primero por el tálamo, como sucede con los demás, sino que llega directamente a los centros emocionales y de memoria del cerebro.
Pues bien, ya se está trabajando sobre cómo generar olores desde nuestros teléfonos móviles. ¿Se imaginan lo que supondría que nuestro teléfono comenzara a emitir olor a café recién hecho a determinada hora de la mañana, o cuando nos estamos acercando a un establecimiento concreto? ¿O si, cuando estamos mirando la cartelera de películas con el smartphone, comenzara a emitir olor a palomitas? ¿O cómo actuaremos si desprende olor a pan recién hecho? Hasta ahora se están probando difusores de olores conectados al móvil, aunque todavía externos a este, pero veremos lo que sucederá cuando se consiga integrarlos. Recordemos que todo lo que está sucediendo hoy era ciencia ficción hace pocos años.
Sin embargo, el avance de la tecnología podría ser calificado simplemente como espectacular si no fuera porque coincide con esa segunda circunstancia que advertía anteriormente: el avance de la psicología y las neurociencias aplicadas al marketing y al denominado neuromarketing. El conocimiento que estamos acumulando sobre cómo funciona nuestra mente puede tener muchas y muy distintas aplicaciones. La llamada “tecnología persuasiva” entronca con la psicología del refuerzo intermitente. Las grandes empresas tecnológicas desarrollan técnicas dirigidas a secuestrar nuestra atención, y hacen muy difícil para niños y adolescentes —también para los adultos— regular el uso de herramientas como redes sociales, videojuegos, plataformas de encadenamiento de vídeos, etc.
Tal y como señalaba el fundador de Netflix, Reed Hastings, en una mesa organizada por The Wall Street Journal: “En Netflix competimos por el tiempo de los clientes, así que nuestra competencia incluye Snapchat, YouTube, dormir, etc.”3. Y así es, las técnicas utilizadas por las grandes tecnológicas pugnan por ocupar nuestro tiempo. Y diría que ya lo han conseguido en su mayor parte. Llevo años trabajando con alumnos de toda España sobre el concepto de dieta digital, centrado en la autorregulación respecto al uso de la tecnología. Durante las sesiones realizamos test de adicciones que ellos mismos autocorrigen al terminar cada sesión. Una de las preguntas que obtiene siempre las mayores puntuaciones, en todas las edades y los entornos, es la siguiente: Cuando no sabes qué hacer, ¿lo primero que haces es coger tu móvil? La respuesta más seleccionada suele ser “siempre” o “casi siempre”. Puntuaciones muy similares obtiene también esta otra pregunta: ¿Notas que le dedicas cada vez menos tiempo a otras actividades que no están relacionadas con el móvil? Son innumerables las ocasiones en las que un alumno o alumna de cualquier edad me ha hecho comentarios como este: “No soy capaz de dejar de ver vídeos en TikTok”, o “no puedo dejar de ver historias en Instagram”. Reflexiones que ellos mismos lanzan desconcertados cuando deciden compartir sus experiencias con los demás. El smartphone ya ha conseguido su atención, ya le quita tiempo al sueño, a las comidas, a los estudios, al deporte, a la lectura y a otras formas de ocio. Profundizaremos en estas cuestiones más adelante y veremos el papel que desempeña la tecnología en cada circunstancia, cuando ese uso es abusivo.
Sin embargo, la verdad es que el fundador de Netflix solo hablaba de la primera fase que consiste, en efecto, en captar nuestra atención. Pero hay más fases posteriores que llevan tiempo en marcha. El expresidente y cofundador de Facebook y también fundador de Napster, Sean Parker, en un evento organizado por Axios en Filadelfia, afirmó ante los medios de comunicación lo siguiente: “Explotamos una vulnerabilidad de la psicología humana. Los inventores de esto, tanto yo como Mark (Zuckerberg) o como Kevin Systrom (Instagram), y toda esa gente, lo sabíamos. Y lo hicimos igualmente”. Se refería a las técnicas que utilizan para condicionar nuestras reacciones y nuestras decisiones a partir de pequeños chutes de dopamina, provocados por pequeños y constantes estímulos, que se aprovechan, además, de una necesidad básica del ser humano: la necesidad de aceptación y validación por parte de los demás. Ya saben cuál es la etapa en la que más dependemos de la opinión de los demás: la adolescencia. Y solo hay algo peor que no sentirse integrado, y es sentirse rechazado. El rechazo del grupo de iguales genera auténtico pánico, y es interpretado por los adolescentes como una amenaza a la propia vida. De hecho, las zonas del cerebro adolescente que reaccionan al rechazo son las mismas que lo hacen ante una amenaza física o ante la falta de alimento. La raíz de todos estos comportamientos tiene un denominador común: procurar la supervivencia de la especie, como veremos más adelante.
No estamos hablando “solo” de secuestrar nuestra atención, sino de aprovechar los conocimientos que vamos acumulando sobre cómo funciona nuestro cerebro para condicionar finalmente nuestras decisiones. Y no solo como consumidores, sino también como votantes. Tal vez es el momento de recordar los 5000 millones de dólares de multa que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos le ha impuesto a Facebook por compartir información sobre 87 millones de ciudadanos con la desaparecida consultoría política Cambridge Analytica. Tal vez habría que recordar las multas impuestas a TikTok o a Google en relación con la protección de datos de sus usuarios. La propia Agencia Española de Protección de Datos —la AEPD— ha multado a Facebook-WhatsApp ya en varias ocasiones. Pero tampoco es el objetivo de este libro, ni haré un recorrido por todas las sanciones impuestas en Estados Unidos, Europa, Australia… Solo pretendo recordar a familias y educadores que, realmente, no estamos hablando “solo” de ayudar a niños y adolescentes a regular el uso que hacen de la tecnología para evitar que desarrollen posibles trastornos adictivos. Estamos hablando de algo que tiene implicaciones que van mucho más allá, y que afectará a sus vidas a medio plazo.
La tecnología no es un problema en sí misma, pero la forma en que se utilice sí puede serlo. Nuestra labor debe consistir en facilitar a nuestros hijos y alumnos un uso seguro, responsable y saludable de las distintas herramientas. Se trata de utilizar la tecnología evitando que los niños y adolescentes se conviertan en el propio producto, y esto es mucho más que una frase hecha. Nuestra tarea consiste en educarlos como usuarios libres y conscientes. Y tenemos la mejor herramienta de todas para lograrlo: la educación.
Para terminar esta introducción, he de aclarar que, aunque pudiera no parecerlo, soy optimista en este tema. Parto de un planteamiento positivo. Creo en la capacidad de reacción del ser humano, en el potencial de las nuevas generaciones y en nuestra determinación como adultos. Estoy convencido de que esta lucha la vamos a ganar, incluso perdiendo en algún momento. Pero hay que tener muy claro primero qué es aquello a lo que nos enfrentamos. No estamos en guerra con la tecnología. Los teléfonos móviles, las redes sociales o los videojuegos no son el enemigo. Solo ganaremos si tenemos claro que el camino es la educación, y que hay que dedicar tiempo y esfuerzo a esta tarea. El enemigo que debemos batir es la conectividad permanente, la dispersión de la atención, la sobrestimulación, las técnicas de manipulación y condicionamiento. Luchamos contra la dependencia, contra la falta de autoestima, contra nuestros miedos, la envidia, la falta de empatía y el narcisismo.
Una generación de niños y adolescentes bien educados y preparados dejará atrás los actuales problemas relacionados con la tecnología. Nuestra tarea consiste en facilitar las herramientas necesarias a esa generación. Si los preparamos bien, ellos harán el resto.
La educación funciona.
Primera parte El urgente reto de la información
Capítulo uno
El alumnado ante la verdad y la mentira en internet
La actual generación de niños y adolescentes tiene que enfrentarse a un problema nuevo en la historia de la humanidad: el exceso de información y sus múltiples problemas derivados. Cuando yo debía hacer un trabajo para clase, lo tenía bastante fácil para obtener los textos que necesitaba copiar. Me iba al salón de mi casa, cogía la enciclopedia, y lo que ahí pusiera era exactamente lo que yo incluía en mi trabajo. Si había en mi casa algún libro sobre el tema en concreto podía hojearlo, o si mis padres sabían sobre ese tema podía preguntar. Pero la mayoría hacíamos siempre lo mismo: coger la enciclopedia y copiar. Y esta labor de horas y horas se hacía a mano, lo cual también es un proceso interesante que facilita la memorización. No voy a entrar aquí a valorar los métodos u objetivos de todo esto, simplemente era así.
En la actualidad el problema es muy distinto. Los alumnos ya no tienen una enciclopedia en sus casas en la que poder consultar cualquier cosa, sino que acuden directamente a internet. Entran en un buscador, Google, escriben una palabra o una frase y obtienen normalmente millones de resultados. Si tenemos que hacer un trabajo sobre Marie Curie, por ejemplo, nos encontraremos con nada menos que 42 millones de resultados de búsquedas. Si nuestro trabajo es sobre Einstein encontraremos 97 millones. Los alumnos, como la mayoría de los adultos, piensan que Google organiza la información por orden de importancia, pero esto no es así. Eso no lo dice ni Google.
En el buscador los resultados son ordenados atendiendo a lo que se denominan “criterios de posicionamiento web”, o “criterios SEO”. Por poner solo un ejemplo, diré que el buscador valora si nuestro sitio web está adaptado a la lectura en móviles y tabletas. Si esto es así, seremos mejor clasificados por el buscador, y apareceremos más arriba en los resultados de las búsquedas. También valora que otras páginas se enlacen con la mía, y yo las enlace también, aunque sean de amigos míos. Así hay docenas de criterios de posicionamiento que Google tiene en cuenta, desarrollados con algoritmos que no son públicos. Sin embargo, nadie va a entrar en la web que he colgado para verificar si la historia de Grecia que estoy publicando es correcta o me la he inventado.
Según el informe Niños y padres: medios y actitudes, publicado por la entidad británica OFCOM4, casi el 20 % de los niños de 12 a 15 años de edad creen que la información que encuentran en buscadores como Google es verdadera. Y una holgada mayoría (el 69 %) son incapaces de distinguir los resultados ofrecidos por el buscador de los anuncios pagados que aparecen en las búsquedas. Por otro lado, el 53 % de los niños y adolescentes que utilizan habitualmente YouTube no son conscientes de que los youtubers a los que siguen pueden ser pagados por las empresas para promocionar determinados productos o servicios. La mitad de los menores encuestados no saben que la publicidad es la principal fuente de financiación de sitios como YouTube.
Podemos obtener dos conclusiones que se desprenden de esta información:
1. El problema es generalizado. La demanda de formación para los alumnos y las alumnas sobre cómo encontrar en los buscadores la información que precisan para sus trabajos de clase, y cómo verificar las fuentes, es abrumadora. Solo en aquellos sitios en los que no son conscientes de este problema no existe demanda. Muchos profesores se quejan de que sus alumnos y alumnas llegan a reproducir contenidos que no son ciertos, o que son copiados de sitios poco fiables, aunque fácilmente accesibles. Y también es generalizada la queja de la comunidad educativa, familias y alumnado incluidos, cuando se les insta a utilizar herramientas como los buscadores, sobre cuyo uso nadie les ha impartido, por lo general, formación alguna.
2. Es imperativo trabajar esta cuestión y preparar a los niños y a los adolescentes para adoptar un papel activo en el mundo de la información y la comunicación. No podemos permitirnos el lujo de educar a los menores para que sean meros consumidores de información, de ocio o de servicios. Necesitamos niños y adolescentes 3.0, es decir: activos, creadores de contenidos y, sobre todo, críticos y reflexivos con el entorno en el que les ha tocado vivir. Menores que no se crean todo lo que leen sin ni siquiera analizar las fuentes, y que sepan distinguir lo que es un contenido relevante de un anuncio pagado por alguien.
Creo que estas son dos de las cuestiones básicas que debemos tener claras, tanto para ser prácticos como para responder a una necesidad evidente que se nos plantea en el sistema educativo actual, en el que se dan por supuestas unas destrezas y habilidades en el alumnado de las que realmente no dispone.
No obstante, estudios como este también tienen una lectura positiva: es preocupante que un 19% de los alumnos entrevistados otorgue credibilidad a todo lo que encuentran utilizando un buscador, pero no es menos cierto que el 50 % de los niños y adolescentes entrevistados afirman que son conscientes de que los resultados pueden contener tanto información verdadera como falsa. Es decir, hay muchos más alumnos conscientes de la realidad que alumnos no conscientes de ella. El problema es que el hecho de que sean conscientes no les otorga capacidad o el conocimiento necesario para saber diferenciar una información de la otra. Por tanto, sigue siendo fundamental trabajar esta cuestión en las aulas.
Y aquí me voy a permitir hacer un paréntesis y una reflexión sobre el papel de la información en los medios tradicionales que existen fuera de internet. No vaya a ser que terminemos considerando que la información falsa, o manipulada, o las medias verdades, o la información sesgada o politizada se encuentra solo en internet y en las redes sociales. El informe mencionado pone el acento en la relación que los menores establecen con la información que encuentran en internet, y señala que muchos menores otorgan demasiada credibilidad a la información que encuentran en la red. Pero este planteamiento puede impedirnos percibir otra realidad igualmente preocupante, y es que los menores también se fían demasiado de la información que hay fuera de la red. ¿Quién ha dicho que la información que facilitan los medios tradicionales offline merezca todo el crédito? Si obligáramos a un adolescente a leer todos los días determinados periódicos, a escuchar determinadas cadenas de radio o ver determinados canales de televisión, podría crecer absolutamente convencido de que el presidente del Gobierno es un salvador, una bellísima persona cuyas decisiones políticas han contado casi con algún tipo de inspiración divina y que solo le mueve el interés común. Sin embargo, si a otro adolescente le hacemos leer todos los días otros periódicos, escuchar determinadas emisoras de radio y ver otros programas de otras cadenas, crecerá con la idea de que el presidente del Gobierno es la auténtica rencarnación del mal, un hombre sin escrúpulos que se mueve entre la mentira y la más absoluta ineptitud. La pregunta que los adolescentes nos harían es la siguiente: “¿De cuál de los dos tipos de medios debemos fiarnos?”.
Hace años guardé, durante varios meses, las portadas y los editoriales de diversos periódicos españoles de tirada nacional. Al principio lo hice como algo que me resultaba cómico, después comenzó a indignarme y, finalmente, dejé de hacerlo por vergüenza ajena. Recuerdo especialmente las noticias relativas a manifestaciones. En uno de los periódicos se podía leer que “más de un millón” de personas se habían manifestado en Madrid contra el aborto, mientras que en otro señalaban que “unos miles” de personas se habían manifestado contra el aborto. La diferencia entre lo que uno y otro medio informativo decían era de “solo” 900 000 o 950 000 personas… En un medio los manifestantes eran descritos como “familias enteras”, y en otro medio se les definía como miembros de “la derecha católica y grupos neonazis”. Con las portadas sobre el 15-M sucedía lo mismo, pero al revés, y así con cualquier tema que pudiera tener una mínima connotación social o política. ¿La información facilitada por estos medios de comunicación es realmente información aséptica… o es, en ocasiones, proselitismo y adoctrinamiento?
Al poner de manifiesto que los menores se fían demasiado de la información que encuentran en internet, puede parecer que la información que hay fuera de la red es fiable, verídica, aséptica o digna de mayor confianza. Y, sinceramente, no creo que esto pueda afirmarse. Hay buenos medios, buenos periodistas y buenos generadores de contenidos en todas partes, tanto fuera como dentro de internet. Como reconoce el dicho popular: “El papel aguanta cualquier cosa que escribas encima”.
Pero ¿cuánta información hay fuera de internet? Al hablar sobre la información a la que los menores acceden a través de los medios digitales, puede parecer que la información que hay fuera de la red es tan relevante como la existente dentro de la red. Y disponemos de un dato que es necesario poner sobre la mesa: más del 99 % de la información que genera la humanidad cada día se encuentra solo en formato digital. Es accesible fundamentalmente a través de internet, y no se encuentra en papel, periódicos o libros impresos. Pensemos en la cantidad de información, documentos, fotografías, correos, mensajes, etc. que generamos cada día, o cada mes, o cada año. ¿Cuánta de esa información se encuentra en papel?
Es importante debatir sobre la necesidad de potenciar el sentido crítico de los menores en internet, pero no debemos transmitir la idea de que internet no es fiable como fuente de información, ya que es el lugar en el que se encuentran la inmensa mayoría de las informaciones que se generan cada día. Ni existe una alternativa capaz de competir con internet, ni la mayor parte de la información que hay en la red es falsa o incorrecta. Hasta ahora, pero esto está comenzando a cambiar.
Y una última aclaración que quisiera hacer antes de continuar es la siguiente: a los adultos les sucede exactamente lo mismo que a los menores. Como señalaba, tras leer determinados datos del informe mencionado podríamos pensar que los menores de edad son especialmente crédulos con respecto a lo que encuentran en internet. Sin embargo, una segunda lectura de los mismos datos nos permite concluir que los menores son mayoritariamente conscientes de muchas cosas, y sobre otras es evidente que necesitamos seguir trabajando.
Pero, para tener una idea de conjunto lo más objetiva posible, debemos plantearnos si dichos problemas tienen la misma incidencia entre los adultos. Y no me cabe la menor duda de que así es: muchos adultos se creen todo lo que leen en internet, dan por buenos los resultados que les ofrecen los buscadores, y no los distinguen en muchos casos de los anuncios pagados. Miles de adultos de todas las edades son engañados constantemente en internet con distintos objetivos, a través de técnicas como el phishing, del que hablaremos después. Recuerdo lo sucedido el Día de los Inocentes, de hace pocos años, en el que famosos, políticos, periodistas, etc, se creyeron determinadas noticias y las reprodujeron en sus respectivos medios. En algún caso su única fuente de información había sido un tuit. Mencionaré, solo como muestra, la polémica desatada al publicarse que las alcaldesas de Madrid y Barcelona iban a intercambiar durante dos semanas sus alcaldías. Algunos medios, políticos y periodistas pusieron el grito en el cielo. Al igual que sucedió también con la cíclica noticia falsa de que el papa había dicho que la iglesia exigiría un certificado de virginidad a las mujeres para poder casarse. Son muchos los adultos que se creen cualquier cosa que leen en internet, como sucede también fuera.
En conclusión: debemos trabajar para que los menores de edad sean conscientes de que no deben otorgar credibilidad a todo lo que encuentran en internet. Pero debemos extender ese necesario sentido crítico a todo lo que se dice también fuera de la red, y creo que esta cuestión debería formar parte de nuestra educación como usuarios de las tecnologías de la información y la comunicación, pero tanto para los adultos como para los menores de edad.
No ser capaz de verificar o contrastar la información puede tener consecuencias graves para el individuo, pero también para la sociedad en la que se desenvuelve, como veremos a continuación.
Aprovecho para poner en común una inquietud que me trasladaba un docente durante un reciente curso de formación: “¿Realmente nos corresponde a nosotros esta tarea?” Es decir, si la mayor parte del uso que niños y adolescentes hacen de la tecnología se produce en el hogar, ¿no deberían ser las familias las encargadas de formar a sus propios hijos? Enseñar a sus hijos a utilizar el móvil que han puesto en sus manos, la seguridad de sus dispositivos, el uso responsable, prevenir los conflictos que se producen entre ellos, etc. El sentido común parece que así lo aconseja, desde luego. No deberíamos poner en manos de niños y adolescentes herramientas tan potentes sin un mínimo de formación previa, sin una tutorización y una supervisión. No es admisible ponerlas en sus manos y desentenderse, y existe una responsabilidad muy clara. Esto es así hasta el punto de que ya se han producido denuncias y sanciones a padres por las cosas que han hecho sus hijos con estos dispositivos, sobre todo en relación con situaciones de ciberacoso, la publicación de imágenes de otros menores sin autorización, usurpaciones de identidad y otros supuestos.
No obstante, también hemos de tener en cuenta otras circunstancias. En primer lugar, muchos colegios están introduciendo ya el uso de la tableta en el aula, con frecuencia a partir de 5.º de Primaria. Pero, en aquellos que no es así, se espera y se pide la realización de trabajos y presentaciones que implican el uso de internet, de los buscadores y de la información que circula por la red. Sin embargo, lo cierto es que hay otras razones que aconsejan afrontar de lleno la formación en el uso saludable, seguro y responsable de la tecnología por parte del alumnado. Me permito enumerar estas consideraciones:
1. Hemos de educar sobre el uso de las herramientas cuyo empleo exigimos
Los alumnos acceden con una frecuencia cada vez mayor a la tecnología por demanda directa de los centros escolares. Exigimos que busquen información, que hagan trabajos, que los maqueten, valoramos que utilicen ilustraciones, que hagan montajes de vídeo, etc. Pero ¿les hemos enseñado previamente cómo utilizar de forma efectiva un buscador? ¿Les hemos formado en la utilización de “técnicas de curación de contenidos”? ¿Explicamos cómo verificar las fuentes? ¿Saben qué contenidos pueden copiarse y cuáles pueden reproducirse o no? Lo cierto es que deberíamos educar sobre el uso de las herramientas cuyo empleo exigimos.
2. La tecnología es una herramienta de trabajo
Muchos de los problemas derivados del mal uso de la tecnología, surgen como consecuencia directa de haberla abrazado únicamente como una herramienta de ocio. Y esa no es su finalidad. No debemos olvidar que estas herramientas las hemos desarrollado los adultos, y casi siempre con el claro objetivo de mejorar y facilitar nuestro trabajo. Permitirnos realizar labores que antes requerían mucho más tiempo o esfuerzo, la mayoría de ellas bastante mecánicas, y que ahora podemos realizar de forma más efectiva. Nadie imagina ya el trabajo sin videoconferencias, sin correo electrónico, sin la realización de presentaciones o el manejo de hojas de cálculo o procesadores de textos, entre otras herramientas.
Sin embargo, hemos puesto la tecnología en manos de niños y adolescentes para que se entretengan, se diviertan, jueguen o se comuniquen. Y esta es una faceta de la tecnología, pero no su principal aplicación ni razón de ser. Si no utilizamos la tecnología en los colegios, si no les mostramos todas las utilidades que esta tiene para su futuro y para su trabajo diario, muchos niños y adolescentes seguirán creciendo convencidos de que la tecnología es solo para divertirse. Es parte de nuestra labor como educadores dotarles de conocimientos que les permitan realizar un trabajo más efectivo, en un mundo en el que, insisto, el 99% de la información que la sociedad genera cada día se encuentra solo en formato digital. No es posible ni conveniente mantenerse al margen de esta realidad.
3. Los problemas que surgen en los entornos digitales repercuten en el aula
Todo lo que sucede en la calle y en los entornos que frecuentamos termina reflejándose en internet de alguna manera. Siempre hay alguien con un smartphone que lo fotografía o lo filma y lo sube a internet, o directamente lo comparte en las redes sociales. Y, del mismo modo, todo lo que sucede en internet repercute fuera de la red. Son muchos los centros escolares que comprueban cómo, cada día con más frecuencia, los conflictos que surgen entre los alumnos una mañana cualquiera no se han generado en el propio centro, sino la tarde o la noche anterior en un grupo de WhatsApp, en una conversación en Instagram o TikTok, o en la sala de chat de un videojuego cualquiera. El alumnado no convive ya solo en el aula, sino que continúa en contacto a través de internet después de clase, los fines de semana y en cualquier época del año.
4. Las familias se confiesan mayoritariamente desbordadas y faltas de preparación
Esta es la realidad que se pone de manifiesto en cada colegio e instituto. Solo una minoría de padres y madres asiste a las actividades formativas que organizan algunos centros sobre cuestiones relacionadas con la educación de sus hijos. Además, según señalan las propias familias, acuden siempre los mismos a las reuniones y conferencias que, por otro lado, suelen ser precisamente los más conscientes e implicados en la educación de los hijos. Sin embargo, sí son mayoría los progenitores que se muestran desbordados por los acontecimientos que se producen en el entorno tecnológico. Comentarios como: “esto va demasiado rápido”, “a mí todo esto me pilla muy mayor”, “no tengo tiempo para estar al día de todo lo que ellos utilizan”, “nadie nos ha preparado para esto”, “son demasiadas cosas”, etc, se escuchan constantemente en las actividades que realizan desde sus asociaciones.
La conclusión es clara: la mayoría de los progenitores, por diversas razones, no va a recibir formación sobre salud digital, y no va a estar en disposición de formar a sus hijos al respecto. Dicha formación siempre será minoritaria: llegará a un porcentaje mínimo de las familias y, por tanto, no repercutirá en todo el alumnado. Si queremos ser efectivos y llegar a la totalidad del alumnado, debemos trabajar sobre la salud digital en las aulas. Una formación consciente, organizada y actualizada será lo que nos permita obtener los resultados deseados: niños y adolescentes preparados para hacer un uso diario de la tecnología de forma saludable, responsable y segura.
Hagamos lo posible por atender esa constante y creciente demanda, ya que toda la comunidad educativa necesita implicarse en esta cuestión.
5. El alumnado ante la verdad y la mentira en internet
Los alumnos españoles no están bien preparados para identificar y diferenciar contenidos sesgados en internet. Los estudiantes de 15 años tienen más dificultades para identificar estos textos que los alumnos de esa misma edad en la media de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)5. Así se desprende del informe Lectores del siglo XXI: desarrollando competencias de lectura en un mundo digital, presentado en 2021 por la OCDE a partir de los resultados obtenidos con el informe PISA 2018. La mayoría de los estudiantes señalaron no haber recibido información en su centro educativo sobre cómo reconocer si la información es o no fiable. En países como Dinamarca o Estados Unidos, el 70 % de los alumnos reconocen haber recibido formación de este tipo en su colegio o instituto.
El alumnado español también obtuvo malos resultados al tener que seleccionar páginas web relevantes para sus trabajos, limitando las visitas a páginas irrelevantes. Solo un 24 % supieron realizar un buen análisis.
Otro de los datos que debe hacernos reflexionar tiene que ver con las ventajas que otorga la lectura en papel frente a la lectura solo en formatos digitales. La nota de los españoles en la prueba de lectura global fue de 477, frente a los 487 de media de la OCDE. Pero lo más interesante es que los alumnos que leen en formato de papel obtuvieron 46 puntos más que aquellos que no leen. Los que leen combinando la lectura impresa y la digital obtuvieron 44 puntos más, es decir, una puntuación muy similar. Pero los alumnos que leen libros digitales obtuvieron solo 26 puntos más que aquellos que no leen. Esa cuestión no es motivo de análisis en este libro, pero quiero aprovechar el dato para recordar que es un error abandonar la lectura de libros en papel. En todo caso debe combinarse la lectura digital con la lectura en papel. La lectura digital no debe sustituir a la tradicional por diversas razones, pero una de ellas la deja clara este dato que acabo de mencionar y que tiene que ver con la comprensión lectora.