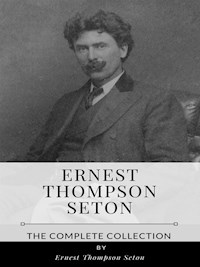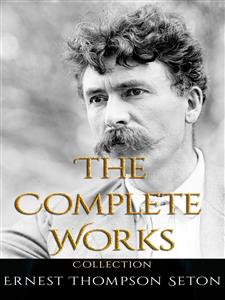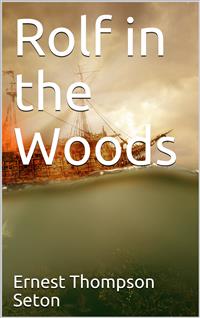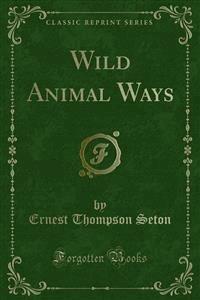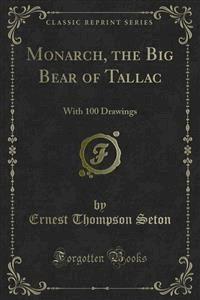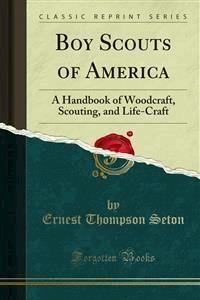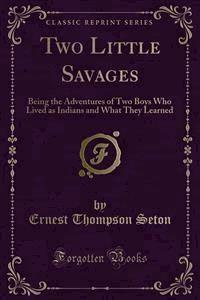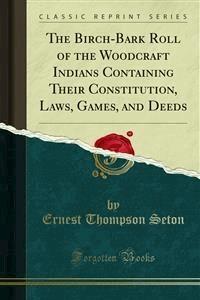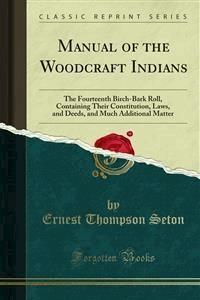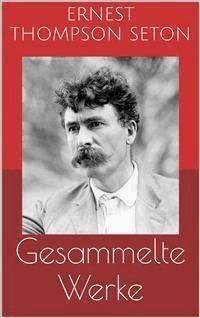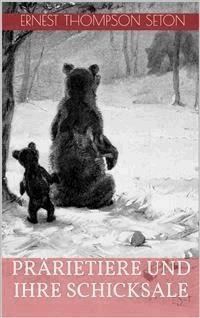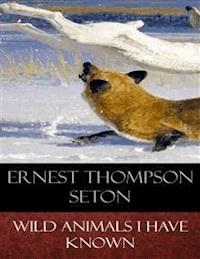Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Banner y Flappy van a bajar del árbol gigante que es su hogar… Así empezaban las aventuras de Banner y Flappy, dos pequeños héroes peludos que nos acompañaron capítulo a capítulo durante nuestra infancia. Pero su historia comienza mucho antes, con este relato de Ernest Thompson Seton. A través de Banner, una pequeña ardilla criada por un gato, Seton nos traslada a un universo regido por el instinto y el anhelo de supervivencia. Un mundo apasionante en el que las vivencias de las criaturas del bosque alcanzan dimensiones épicas. Incluye los relatos Banner, historia de una ardilla; y Lobo, Cuellirrojo, Jirón y Raposa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Bannertail: The Story of a Gray Squirrel; y Lobo, Rag and Vixen: Being the Personal Histories of Lobo, Redruff, Raggylug & Vixen.
Autor: Ernest Thompson Seton.
La editorial agradece el apoyo y las facilidades mostradas por las nietas del autor, Pamela Forey y Clemency Coggins, para la publicación de esta obra
de Ernest Thompson Seton al castellano.
© del texto Bannertail: The Story of a Gray Squirrel: Ernest Thompson Seton, 1922.
© del texto Lobo, Rag and Vixen: Being the Personal Histories of Lobo, Redruff, Raggylug & Vixen: Ernest Thompson Seton, 1899.
© de la traducción: Víctor Manuel García de Isusi, 2020.
© del diseño de la cubierta: Lookatcia.com, 2020.
Diseño de interior: Lookatcia.com.
© de esta edición: RBA Libros, S.A., 2020.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: febrero de 2020.
RBAMOLINO
REF.: ODBO674
ISBN: 978-84-272-2164-2
Realización de la versión digital: El Taller del Llibre, S.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
Prefacio
Estas son las ideas que he intentado plasmar en las siguientes historias:
Que, aunque los animales obtienen gran parte de sus enseñanzas de sus madres, aún deben más a las enseñanzas raciales, es decir, al instinto. Por lo tanto, y siempre que logren superar los graves peligros que se les presentan en la infancia y en sus primeros años, pueden salir adelante sin la guía de su madre.
Que los animales se sienten tentados por la inmoralidad, es decir, por todos aquellos hábitos o prácticas que, de ponerlos en práctica, acabarían, antes o después, con la raza. La naturaleza tiene formas muy rigurosas de lidiar con estas situaciones.
Que los animales, igual que nosotros, deben mantener una guerra incesante contra los parásitos si no quieren morir.
Que, como quien dice, los bosques de nogales y pacanas de América los han plantado las ardillas grises u otros tipos de ardillas. Sin ardillas no habría ni nogales ni pacanas.
Estos son los motivos por los que he decidido escribir esta novela de los bosques. Espero haberlos expuesto de manera convincente y, si no es el caso, espero, al menos, que te hayan entretenido las aventuras contenidas en ella.
El expósito
Se trataba de un árbol viejo, pero robusto, que se alzaba tieso, alto, en aquel bosque repoblado con ejemplares esbeltos. Los leñadores le habían perdonado la vida porque tenía tantísimos nudos que les resultaría demasiado complicado talarlo. No obstante, los pájaros carpinteros, y una hueste de habitantes del bosque que aprovechan los agujeros del pájaro carpintero para alojarse, hacía años que lo habían elegido como morada. Cada una de las grietas y agujeros del árbol estaban habitados por alguna pintoresca y delicada criatura del bosque. El primero de los agujeros, el más grande de todos, justo por debajo de la primera rama, había alojado a dos familias de pájaros carpinteros, que eran los que le habían dado forma, pero ahora era el hogar de una ardilla gris que acababa de ser madre.
Parecía que la ardilla no tenía pareja porque, desde luego, no se la veía por ningún lado. No hay duda de que los furtivos podrían haber contado una historia al respecto —siempre que hubieran estado dispuestos a admitir, claro está, que salían a cazar en primavera—. Así, la viuda hacía lo que podía para sacar adelante a su familia en aquel árbol viejo y nudoso. Todo había salido bien durante un tiempo, hasta que un día, quizá porque iba con prisa, quebrantó la regla de oro de las ardillas: trepó a su casa directamente en vez de subir a un árbol vecino, saltar después al suyo y descender hasta su hogar desde las ramas superiores. Un joven granjero que la vio no pudo reprimir un gritito de triunfo —gritito que, en realidad, profería su naturaleza cavernícola—. A su lado tenía palos y piedras, y, con la punta de uno de esos palos, ensartó a la ardilla madre mientras el animal intentaba escapar con uno de sus pequeños en la boca. Aquel muchacho no habría gritado más fuerte si lo que hubiera abatido fueran dos enemigos peligrosos. A continuación, trepó por el árbol y no tardó en dar con el agujero en el que aún se encontraban los otros dos pequeños. Se los metió en el bolsillo y descendió. Una vez en el suelo, se dio cuenta de que uno de ellos estaba muerto —pues había perdido la vida aplastado mientras el muchacho bajaba del árbol—. Así pues, solo quedaba una ardilla con vida, porque, de la familia de cuatro, a la inofensiva madre y a dos de las inocentes e indefensas crías las tenía muertas en las manos.
¡¿Por qué?! ¿Qué beneficio le había reportado destruir toda aquella preciada vida silvestre? Ninguno, pero él no lo sabía. Seguro que ni siquiera se había parado a pensarlo. Él, sencillamente, se había rendido al ancestral instinto salvaje de matar cuando se le había presentado la oportunidad. En su descargo hay que decir que, cuando ese instinto quedó implantado en nuestra cabeza, los animales salvajes eran, bien enemigos terribles, bien comida que había que obtener a toda costa.
Pasado el momento de excitación, el muchacho se quedó mirando a la pobre ardillita indefensa, que hacía lo imposible por escapar, y sintió una oleada de remordimiento. No tenía comida para darle, por lo que el animal acabaría muriendo de hambre. Deseó saber dónde había otro agujero de ardillas para dejarla allí. Se encaminó al granero como ido. El maullido de una cría de gato llamó su atención. Se acercó al comedero. Allí estaba la vieja gata con el único gatito que le habían dejado de la camada que había parido hacía dos días. El muchacho se acordó de todos los ratones de campo, ardillas listadas y ardillas grises que había matado aquella vieja cazadora de ojos verdes, lo que le llevó a pensar que daba igual lo que acababa de hacer, porque la gata habría acabado matando y devorando a aquella ardilla huérfana de todos modos.
Entonces, se rindió a un impulso repentino y soltó:
—¡Toma, cómetela!
Tras lo que dejó a la pequeña extraña junto al gatito. La vieja gata la miró, la olió con recelo, le lamió la espalda, la cogió entre los dientes y se la puso debajo de una pata, donde el muchacho se la encontró media hora después, comiendo con su hermano de acogida, mientras la vieja gata, maternal, yacía con la barbilla en alto, con los ojos medio cerrados y ronroneando de felicidad, orgullosa de volver a ser madre. El futuro del expósito estaba asegurado.
¡¿soy un gato?!
El pequeño capa gris se desarrolló mucho más rápido que su hermano felino. El espíritu del juego se apoderaba constantemente de él y trepaba por la pierna de su madre una veintena de veces al día, se colgaba de sus dientes, de sus patas, de sus garras, se le montaba a la espalda y brincaba para subírsele por la cola en cuanto la gata la levantaba; y, cuando la ardilla cogió tanto peso que la cola no la aguantaba, el animalito bajaba por ella alegremente como si se tratara de un tobogán. El gatito nunca aprendió ninguno de aquellos trucos, pero era evidente que entretenía a la gata tanto como la vivaz ardillita expósita de cola larga —por la que, a decir verdad, la madre mostraba cierta preferencia—. Lo mismo pasaba con los habitantes de la granja y también con sus vecinos. El juguetón capa gris creció gracias a experiencias que eran extrañas a lo que le dictaba su instinto, desconocidas para los de su raza.
El gatito también creció y, a mediados de verano, se lo llevaron a una granja lejana para que se convirtiera en «su gato».
Para entonces, la ardilla estaba en su época adolescente y su cola empezaba a ensancharse y a convertirse en una enorme banderola beis con reflejos plateados. El animal vivía con la vieja gata y, en parte, lo que comía provenía del plato de esta. No obstante, había muchas comidas por las que él sentía fascinación, mientras que ella sentía repugnancia. En el granero había maíz, en el patio siempre había comida para gallinas y en el jardín había fruta. Como estaba bien alimentado y protegido, el capa gris creció mucho y con el pelo bonito, mucho más que el de sus hermanos salvajes, o por lo menos eso es lo que decía la gente de la granja. Ahora bien, él no sabía nada de eso, porque nunca había visto a los suyos. El recuerdo de su madre se había desvanecido de su cabeza, así que, por lo que a él respectaba, no era más que un gato con la cola muy tupida. Sin embargo, además de sangre y hueso, en su interior había un instinto heredado que, antes o después, se apoderaría de él y lo arrastraría para que se fuera con los suyos, con esos otros animales de cola argentada y amarronada.
El horror rojo
Sucedió durante la luna de caza, justo cuando el maíz empieza a cambiar de color, al amanecer, cuando el capa gris, al que bien podríamos llamar Banner porque tenía ya la cola como una banderola, se estaba rindiendo a la emoción de la acción, de la juventud, de la vida, cuando caía el rocío.
Un murmullo que iba en aumento, humo que salía del granero, humo como el que había visto salir de esa misteriosa forma roja que había en la estancia donde se cocinaba. Aquel, no obstante, creció muy rápido y se hizo gigante. Los seres humanos corrían y los caballos se encabritaban y escapaban, junto con otros seres y cosas que no alcanzaba a entender. Entonces, cuando el sol llegó a lo más alto del cielo, del granero no quedaba sino una pira ennegrecida y humeante y una sensación extraña que se había apoderado de todos. La vieja gata desapareció. Pocos días después, la gente de la granja también se fue. El sitio quedó desierto y él, una ardilla carente de todo entrenamiento como ardilla, se vio solo y abocado a errar. Sin compañía, sin equipamiento, sin preparación para enfrentarse a la lucha continua que supone la vida, tuvo que fiar su supervivencia a su cuerpo perfecto y a los profundos y dominantes instintos de su raza, entronizados en su alma.
La nueva vida, la vida solitaria
Todo se debió al horror rojo y a que las personas se marcharan. Las vallas y los edificios están bien para algunas cosas, pero los altísimos árboles de las lejanas colinas boscosas empezaban a llamarle y, aunque el capa gris volvió en muchas ocasiones al jardín mientras aún había fruta y al campo en el que estaba el maíz, cada vez pasaba más tiempo entre los árboles y menos en campo abierto.
El otoño acababa de empezar, así que había comida en abundancia y, aunque no tenía a nadie que le dijera qué comer y qué era mejor dejar, tenía dos guías que resultaron más que suficientes: su instinto, la sabiduría que había heredado de sus ancestros; y su fantástico y refinado olfato.
Un día, mientras trepaba a un tocón podrido, sin querer, desprendió un pedazo de corteza y dejó al descubierto tres larvas gordas, redondeadas, jugosas, que avanzaban en fila. Fue el instinto lo que le llevó a cogerlas y el olfato el que justificó que lo hiciera. Lo que no está claro es qué le llevó a desechar la parte de color marrón oscuro que había en uno de los extremos de cada una de ellas. Aquello de que arrancando pedazos de corteza podía encontrar comida deliciosa se le quedó grabado en la memoria.
En otra ocasión, mientras intentaba soltar uno de aquellos pedazos de corteza con la esperanza de encontrar algo de comida, dio con un ciempiés largo de color marrón. El insecto olía a tierra, sí, pero también tenía un olor extraño... y todas aquellas patas y aquellas antenas que levantaba en señal de advertencia... y que resultaban tan asombrosas, tan misteriosas. El olfato no las tenía todas consigo, pero el guardián del instinto le recomendó que no lo tocara. La ardilla se apartó un poco y observó de lejos a aquel ser malvado que soltaba su gas pestilente y se perdía de vista contoneándose como una serpiente. En un instante, Banner había interiorizado una enseñanza típica de los suyos que no olvidó en toda la vida; una enseñanza que, de hecho, pasó a otras ardillas: «Deja en paz a los ciempiés». Al fin y al cabo, ¿no pertenecen a una aterradora raza venenosa?
Cada día iba aprendiendo alguna de las lecciones del bosque. Aprendió, por ejemplo, que las gotas gomosas que salen de las heridas de los abedules dulces son muy ricas y que los paragüitas de color marrón deslavazado que hay en los árboles son indicativo de que hay un pepino blanco en las bodegas que estos tienen bajo tierra; que los panales de las abejas salvajes tienen miel —pero que hay que andarse con cuidado, ¡porque las abejas pican!—. Aprendió que eso pequeño que cuelga de las vides y de las ramitas de otros árboles contiene una criatura con una especie de concha blanda que está deliciosa; que las manzanitas verdes que crecen en los robles no son bellotas, pero que, aun así, son sabrosas; y que, en otoño, casi todos los arbustos se llenan de unas bayas cuya pulpa está riquísima y cuyas semillas interiores son tan dulces como cualquier nuez. Así iba aprendiendo qué comer e iba creciendo y prosperando, porque, aparte de las numerosas ardillas rojas y ardillas listadas, había pocos animales que compitieran con él por los generosos regalos del bosque.
La nueva cola
Hay ciertas etapas del crecimiento que vienen marcadas por cambios que, aunque no son repentinos, son muy rápidos durante un tiempo, y el gran cambio de Banner, que tuvo lugar a medida que iba abandonando los trucos y los hábitos que había aprendido de su familia felina y se iba convirtiendo en una ardilla de verdad, vino marcado por el crecimiento del pelo de su cola. Aunque esta siempre había sido larga y peluda, tampoco es que hubiera destacado hasta que llegó la luna de caza, la de octubre. Entonces, su pelo empezó a ser más largo y esponjoso, y los músculos de la cola se hicieron más grandes y fuertes. También por aquel entonces, comenzó con el hábito de alardear de aquel penacho esponjoso cada pocos minutos. Una o dos veces al día se peinaba la cola y se esforzaba por mantenerla seca y limpia. Él se podía manchar de fruta o de resina de pino, que no le importaba; pero en el momento en que se le ensuciaba con la aguja de algún pino, con musgo, con barro... lo dejaba todo y empezaba a lamer, a peinar, a limpiar, a agitar, a ahuecar... y a ahuecar de nuevo aquella preciada y preciosa extremidad hasta que volvía a estar esponjosa y ligera, en todo su esplendor.
Y eso ¿por qué? Pues porque, para la ardilla gris, la cola es como la trompa para el elefante o las manos para el mono. Es un don, una parte vital de su ser, el secreto de su vida. A la zarigüeya, la cola le sirve para balancearse; al zorro, para envolverse; y, en el caso de la ardilla gris, la cola es un paracaídas, una extremidad que le facilita el aterrizaje. Si la tiene en perfecto estado, puede caer desde cualquier árbol, desde la altura que sea, que seguro que aterrizará con facilidad, ligera, de pie.
Banner no tuvo que estudiar para aprender aquello. Era algo que llevaba interiorizado, pero no por lo que había visto cuando era un gato, ni paseando por el bosque, sino que se lo había enseñado la Madre de Todos, la que había construido su forma atlética y lo había bendecido con su guía interior.
La primera cosecha de frutos secos
Aquel año, la cosecha de frutos secos fue un fiasco. Los robles rojos solo producen cada dos años y aquel no tocaba. Además, los frutos de los robles blancos los había congelado una helada tardía. Hayas había muy pocas y una plaga acabó con las castañas. Los nogales no habían dado mucho y las dulces jicorias, las mejores de todas, habían sufrido la misma helada que los robles blancos.
Llegó octubre, la época en que se cosechan los frutos secos. Las hojas secas caían al suelo y, de vez en cuando, se oían ruidos sordos que anunciaban la caída de frutos gordos, a veces por sí solos, y a veces porque los cortaban los cosechadores, pues, a pesar de que no se viera ninguna otra ardilla gris por ningún lado, Banner no estaba solo; por la zona también había un par de ardillas rojas y media docena de ardillas listadas buscando los preciados y escasos frutos secos.
Los métodos de las ardillas rojas y de las listadas eran muy diferentes de los que utilizan las ardillas grises. Las listadas llevan lo que obtienen en los carrillos hasta almacenes subterráneos. Por su parte, las ardillas rojas se apresuran con su cargamento hasta árboles huecos que estén bastante alejados y guardan en ellos todo lo que han encontrado a lo largo del día. Las ardillas grises, en cambio, actúan de manera diferente y entierran cada fruto seco en un agujero que excavan en el suelo, a una profundidad de entre ocho y doce centímetros; un fruto en cada agujero. Es un instinto esencial y muy preciso el que regula este plan; es algo que las ardillas grises tienen grabado a fuego. Pero a Banner no le estaba funcionando muy bien. Hasta el hábito heredado más fuerte necesita que algo lo ponga en marcha.
¿Cómo aprende a picotear un pollito? Es cierto que tiene una predisposición muy fuerte a hacerlo, pero está claro que el impulso debe estimularlo la madre, a la que el pequeñuelo debe ver picotear o no lo desarrollará. En una incubadora es necesario tener como líder a un pollito destacado o los pollitos que hay en la madre-máquina morirán, porque no sabrán cómo alimentarse. Aun así, el instinto es tan fuerte que la nimiedad más absoluta lo activará y hará que se haga con el control de la situación; una nimiedad como golpear en el suelo de la incubadora con la punta de un lápiz, rasgará ese velo endeble, romperá la atadura que lo constreñía y dejará que ese instinto salvavidas se exprese.
Como en el caso de estos pollitos, a los que el entrometido ser humano les ha arrebatado ese derecho de nacimiento, Banner estaba ciego al vago deseo de enterrar los frutos secos. Nunca había visto cómo se hacía y el ejemplo de los demás cosechadores de frutos secos de nada le servía; de hecho, le resultaba desconcertante.
Confundido entre el impulso innato y el estímulo de los ejemplos externos, Banner cogía el fruto, le quitaba la vaina y lo escondía en cualquier sitio a todo correr. Algunos frutos los escondía debajo de la maleza, otros debajo de matas de hierba; algunos los enterraba debajo de hojas caídas y les echaba tierra encima; otros, los menos, y ya hacía el final de la cosecha, los escondió en agujeros poco profundos. Sin embargo, al instinto enérgico y bien ideado de enterrar los frutos a una buena profundidad bajo tierra, donde no fuera fácil alcanzarlos, aún le faltaba mucho para despertar, entre otras cosas, por la confusión que le estaba creando ver cómo se comportaban al respecto las ardillas rojas y las listadas que había a su alrededor, que los almacenaban, pero no los enterraban.
Por ello, su recolección fue pobre, corta y, lo que no le robaron otros animales, se lo escondieron los árboles debajo de capas y capas de hojas caídas.
En las alturas, en un viejo roble rojo, Banner había encontrado una rama rota que había dejado entrar las inclemencias del tiempo, lo que había provocado que el árbol se pudriera. La ardilla había ido excavando la madera a base de mordiscos y arañazos hasta que había conseguido una cueva amplia y acogedora, cálida, a prueba de lluvias, vientos y heladas.
Los brillantes y cortantes días de otoño pasaron. Las hojas estaban todas en el suelo, por todo el bosque, embargado por una sequedad ruidosa y una fastuosa abundancia. Los pájaros del verano se habían ido y la ardilla listada, muy sensible a la nueva frescura de las mañanas, fue rindiéndose tranquilamente al primero de noviembre, del que se despidió con un sencillo «adiós» antes de echarse a dormir. Así se apagó una vocecilla más en el bosque y el sentimiento general entre los nerviosos habitantes de los árboles pasó a ser: «¡Chist! ¡Silencio!», mientras se preparaban para la llegada de los tentáculos de un nuevo acontecimiento que consideraban siniestro. Un año más, se encogían, se escondían y esperaban.
El canto al sol de banner
El sol se elevaba entre una niebla rosada y las ramas más altas, brillantes por el rocío, mientras por el verdeante bosque se extendía un sonoro «¡Cua, cua, cua, cuaaaaaa!». Como si se tratara del sumo sacerdote del sol, subido a lo más alto del templo, Banner se dejaba llevar por una necesidad recién nacida. Ahora que era una ardilla gris salvaje y madura, la llamada de la naturaleza se había apoderado de él y vitoreaba hacia el glorioso este con un «¡Cua, cua, cua, cuaaaaaa!» cada vez más largo.
Corría la estación de los días más cortos, pero aún no había nieve que cubriera la tierra marrón. Quedaban ya pocos de los alegres pájaros veraniegos. El cuervo, el trepador, el carbonero y el pájaro carpintero verde eran los únicos que seguían por allí, lo que se debía a que el mordisco del frío no era aún lo bastante agudo como para que atendiesen la llamada del calor. Sin embargo, a Banner, que ya era una gran ardilla gris, le encantaba aquella luz, al parecer debido a lo tarde que llegaba. La ardilla no dejaba de cantar aquel «¡Cua, cua, cua, cuaaaaaa!» que, en el lenguaje del ser humano, equivaldría a un «¡Hip, hip, hurra!».
Banner se había levantado de la cama que tenía en el roble vaciado para saludar al sol. En ese momento, la ardilla estaba llena de vida, de una vida vigorosa, y aquella vida le gustaba más y más cada día que pasaba. «¡Cua, cua, cua, cuaaaaaa!», cantaba una y otra vez. El carbonero dejó de buscar insectos durante un momento, levantó la cabeza y gritó: «¡Yo también!». El trepador, con la cabeza baja y la cola alta, respondió con un tono grave y nasal: «¡Escuchad! ¡Escuchad!». Hasta el malhumorado cuervo se unió por fin con un: «¡Cra, cra, cra!». El carpintero verde, por su lado, contribuyó con un largo tamborileo.
«¡Hip, hip, hurra!», gritaba Banner mientras aquella gloria bendita iba elevándose por encima de los árboles del este y el mundo quedaba inundado por la sonrisa dorada del dios sol.
La ardilla había cantado, exultante, una veintena de veces aquella tonada y se había adecentado la cola en otras tantas ocasiones cuando, de pronto, a lo lejos, entre los sonidos de los pájaros, oyó un grave «¡Cua, cuaaa!». ¡Era la voz de otra ardilla gris!
Los suyos eran muy escasos en la zona de Jersey y, además, que se tratara de otra ardilla gris no significaba que fuera a ser amistosa, pero gracias a su fino oído, Banner percibió en aquel lejano «¡Cua, cuaaa!» unas modulaciones delicadas, que el canto era un poquito más suave que el suyo, un poco más agudo y que estaba mejor entonado, y enseguida tuvo claro que se trataba de una ardilla gris y que el animal no tenía nada en contra de él. No obstante, la lejana voz no volvió a responder, así que Banner se dispuso a ir en busca de su desayuno.
El roble en el que había dormido esa noche no era sino una de la decena de camas que tenía por aquel entonces. Era un roble rojo, así que sus bellotas eran de mala calidad y además se alzaba en el linde del bosque. Los mejores comederos estaban lejos de allí, pero conocía el camino muy bien. Aunque Banner se sentía muy cómodo en los árboles, descendía al suelo cuando tenía que recorrer largas distancias. La ardilla bajó por el amplio tronco, corrió por campo abierto hasta un tocón, hizo una pausa en él para ahuecarse la cola y mirar en derredor, dio unos saltitos hasta una valla, la recorrió dando saltos de unos treinta centímetros hasta que llegó a un hueco y pegó un gran salto volador a través del mismo. Se enorgulleció de aquel salto de casi dos metros y recordó que, no hacía tanto, se dejaba caer sin ninguna gracia y caminaba para ir de un árbol a otro. Se dirigía al roble blanco, que estaba en el bosque de nogales y pacanas cuando, de pronto, su excelente olfato le avisó de que había una enorme bellota roja debajo de unas hojas. Se acercó, escarbó en su busca y la olió... ¡Estaba buena! Le quitó la cáscara y, allí dentro, instalada sin pudor, encontró una larva blanca y bien gorda que iba a estar tan rica como el fruto... ¡o más! De modo que Banner empezó desayunando larva y bellota. Luego olisqueó el aire en busca de las nueces y de las pacanas que tenía ocultas, aunque eran pocas. Aún no había encontrado ninguna cuando una serie de ruidos cada vez más fuertes anunciaron la llegada de una de las maldiciones de las criaturas de los bosques, uno de esos perros de caza que deciden ignorar las órdenes de su dueño. Un gran estrépito por entre las hojas secas y la maleza, ladridos ruidosos, estupidez mayúscula cada vez que daba con un rastro que le parecía ligeramente fresco. Banner se acercó en silencio a un olmo cercano para poner el tronco entre la bestia y él. Del olmo saltó a un tilo y acabó el desayuno con unos botones de tila. Sin quitar ojo a la bestia, trepó hasta una plataforma que había construido hacía cosa de un mes y allí se tumbó a holgazanear, al sol, pero alerta ante los movimientos del agitador que andaba por allí abajo.
El gigantesco bruto acechaba hacia adelante y hacia atrás y no tardó en dar con el rastro de Banner olmo arriba y en ponerse a ladrar. Ahora bien, estaba ladrando al árbol equivocado y acabó dándose por vencido y marchándose. La ardilla lo observaba divertida en cierto modo y, después de un rato, bajó a toda prisa por el tronco y salió corriendo por entre los árboles como un corcho corriente abajo.
Regresaba a casa por una ruta que le resultaba familiar, por el suelo, dando saltos, haciendo pausas cada vez que llegaba a una atalaya, cuando, de repente, sonó la alarma... Se trataba de otro perro que se acercaba, husmeando y ladrando, y de un cazador, que andaba algo más lejos. Banner se acercó al árbol alto más cercano y trepó por él, siempre poniendo el tronco entre el peligro y él. El perro, uno de esos que huelen las ardillas a distancia, no tardó en llegar y en dar con su rastro. Se puso a ladrar. En lo alto del árbol había un nido de ardilla, una plataforma que Banner había utilizado en algunas ocasiones y que había construido en parte, y decidió estirarse en él y mirar por el borde al bruto que había abajo. El perro no dejaba de ladrar tronco arriba y estaba muy claro qué era lo que quería decir con aquello: «¡Ardilla! ¡Ardilla! ¡Allí arriba!». Cuando llegó el cazador, estiró tanto el cuello que a punto estuvo de darle un calambre, pero no vio nada a lo que dispararle. A continuación hizo lo que algunos cazadores suelen hacer a veces: disparar al primer nido que ven. De no ser porque este tenía algunas ramas fuertes y descansaba en una gran horca, la aventura podría haber acabado muy mal para Banner. La madera se llevó la peor parte, sí, pero algo atravesó la punta de la oreja de la ardilla, como una picadura. Aquello le dolió y le asustó, e hizo que se dividiera entre el impulso de salir huyendo en busca de refugio o el instinto de quedarse tumbado, quieto. Por suerte, decidió hacer lo segundo y el cazador se marchó, dejando tras de sí una ardilla más sabia en varios sentidos, puesto que ahora Banner sabía lo peligrosos que eran los nidos cuando llegaban los cazadores, y lo inteligente que era permanecer quieto cuando no tenía muy claro qué hacer.
El sueño frío
Al día siguiente hubo una gran tormenta de nieve y Banner no sabía si el sol había salido o no, así que se quedó en su nido y se dejó llevar por esa ancestral manera que tienen los suyos de pasar el tiempo, que consiste en acurrucarse y dormir; un sueño que se vuelve más profundo con el frío. En parte, este es un sueño deliberado. El animal se deja caer en él de forma voluntaria, pues sabe que la vida exterior ha dejado de resultar atractiva. Él mismo, por propia voluntad, se induce el sueño frío, que es como un capítulo dedicado al olvido, en el que uno carece de hambre o de deseo y, después del cual, no siente arrepentimiento o remordimientos de ningún tipo.
La tormenta duró dos días y, cuando los copos blancos dejaron de apilarse sobre árboles y colinas, empezaron a soplar cortantes ráfagas de viento que levantaban caballos de nieve que recorrían los campos e iban amontonándose junto a las cercas.
Aquello ocultaba la Madre Tierra de los hambrientos ojos de las ardillas, lo que les complicaba la vida; aunque, en cierta manera, el viento les resultaba de utilidad, porque desproveía de nieve los brazos de los árboles, que sirven de puente a sus habitantes.
Durante dos días, la ventisca no dejó de sisear. El tercero hizo mucho frío. El cuarto, Banner decidió echar una ojeada a aquel mundo blanco y cambiado. El viento, una maldición para la vida salvaje que habita los árboles, había cesado y el cielo estaba despejado y brillaba el sol, aunque débil e inseguro, tanto que no producía entusiasmo alguno en el capa gris. De hecho, la ardilla no entonó su saludo al sol ni una sola vez. A medida que avanzaba, Banner se sentía agarrotado y somnoliento, y con un poco de hambre, que fue en aumento con el mero ejercicio de moverse. Si hubiera sido capaz de pensar de manera racional, habría exclamado: «¡Menos mal que el viento ha quitado la nieve de las ramas!». La ardilla galopó por las ramas y saltó de una a otra hasta que un amplio espacio entre las copas de dos árboles la obligó a descender. Una vez abajo, fue a saltos por el extenso suelo del bosque, cubierto ahora por una brillante alfombra blanca, hacia su amada zona de nogales y pacanas. Las piñas de los pinos proporcionan comida, igual que los botones de los olmos y los botones floridos del arce. Las bellotas rojas son amargas, pero se pueden comer, las blancas son mucho mejores y las castañas y los hayucos son deliciosos; ahora bien, con lo que uno se da un festín digno de reyes es con los dulces frutos de las grandes jicorias, aunque tienen una cáscara tan dura que solo los dientes más fuertes, los mejores cinceles, son capaces de abrirlos. Son unos frutos tan deseados que la naturaleza los encierra en una fortísima caja de piedra y los envuelve en un cuero grueso. Son tan apreciados que ninguno de ellos escapa de las hambrientas criaturas del bosque en invierno, excepto los que hayan sido capaces de esconderse para pasar la mencionada época. Banner buscó por toda la superficie nevada, por entre los árboles de ramas desnudas, olisqueando, oliendo, alerta ante la aparición del más leve olorcillo a comida.
Un perro no habría sido capaz de dar con ella, pero es que su nariz está entrenada para localizar otras presas. Banner se detuvo, movió a uno y otro lado su hábil «varita de adivinación», avanzó dando unos pocos saltitos, se movió hacia aquí, luego hacia allá y, entonces, poseído por el más seductor de los olores, empezó a excavar más y más profundamente en la nieve.
La ardilla desapareció enseguida de la vista, porque allí la nieve había alcanzado una altura de casi sesenta centímetros. Banner, sin embargo, siguió cavando, con las patas traseras en un momento dado, que empezaron a lanzar sobre la blanca nieve hojas marrones primero y marga negra después. En un momento dado, no se veía nada excepto su cola y pedazos de hojas mohosas. Maravillado por el dulce aroma, cada vez más fuerte, excavó la tierra congelada hasta que le cupo el brazo entero. Por fin, consiguió la gorda nuez pacana y la cogió con los dientes. Era una de las que él mismo había enterrado. Luego, con la cola ondulada, subió hasta una rama que crecía a la altura de una persona, donde se sintió a salvo, y serró la cáscara del fruto con suma habilidad, tras lo cual se dio un banquete con la comida que más gusta a las ardillas grises de entre todas las que tienen a su alcance.
Una segunda búsqueda del tesoro le llevó a otro fruto, comió después una bellota, visitó una fuente que nunca se helaba para saciar la sed, y más tarde regresó ondulando por entre los árboles, por encima de la nieve, a su acogedor castillo del roble.
El enfrentamiento con el ojos de fuego
Amedida que la luna de nieve iba pasando poco a poco, muchos otros días fueron iguales que aquel. No obstante, uno de ellos permaneció en su memoria durante mucho tiempo. Banner había ido aquel día un poco más lejos, hasta otro bosque de nogales y pacanas y estaba cavando tan profundamente en la nieve que la cautela lo llevaba a salir a vigilar de vez en cuando. Y menos mal que lo hacía porque, en un momento dado, en un tronco caído cercano, vio un destello de color marrón y blanco. De pronto, el destello empezó a acercársele y Banner tuvo una instintiva sensación de miedo. Aunque el destello era pequeño, más pequeño que el propio capa gris, el diabólico fuego que ardía en sus ojos hizo que Banner temblara aterrorizado. La ardilla consideró que solo salvaría la vida si huía.
Así que empezó una carrera hacia uno de los árboles más altos, ¡y menuda carrera más igualada fue!, pero Banner daba saltos de casi dos metros y sus piernas se movían más rápido de lo que alcanza a ver el ojo humano. La profunda nieve, sin embargo, estaba siendo más inclemente con él que con su feroz enemigo, aunque consiguió alcanzar el tronco de un robusto roble y allí que subió, momento en que empezó a ganar algo de ventaja. La comadreja no cejaba, sin embargo, y fue subiendo, poco a poco, hasta las ramas más altas e incluso saltó al árbol de al lado. Banner era capaz de saltar más lejos que el ojos de fuego, pero también pesaba más que su perseguidor, así que tenía que saltar desde ramas más gruesas. De modo que como el ojos de fuego no tenía que recorrer sino la mitad del camino, sacaba tan buen partido de sus saltos como el capa gris de los suyos, y la persecución seguía y seguía.
Las ardillas sabias conocen muy bien todos los saltos que pueden dar en el bosque, los que les resultan más sencillos y aquellos que van a requerir que los músculos de sus patas se esfuercen al máximo. La pertinacia diabólica de la comadreja, que no quería renunciar a su presa bajo ningún concepto, llevó a Banner a trazar un plan. La ardilla pegó un salto larguísimo, con el que llevó al límite su potencia, desde el final de una rama grande que estaba rota. Seis saltos por detrás, a la carrera, llegaba el terror marrón. Sin pararse a pensarlo siquiera, Banner recorrió los casi dos metros con facilidad y aterrizó en la robusta rama de otro árbol... ¡pero la comadreja también decidió intentarlo! El animal sabía que cabía la posibilidad de no conseguirlo, así que se quedó parado un instante, se apoyó en las patas de atrás con todas sus fuerzas, rugió con los ojos más rojos y brillantes que nunca, se balanceó en un par de ocasiones, midió la distancia con la vista... y dio media vuelta, corrió por donde había venido, bajó por el árbol y corrió hasta el que había asilado a la ardilla. Banner, en silencio, saltó a una rama más