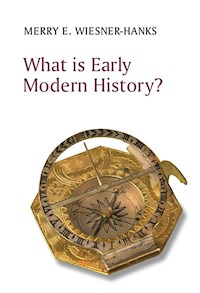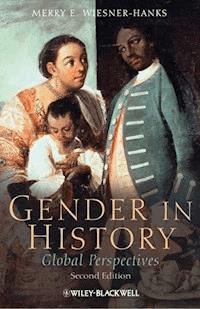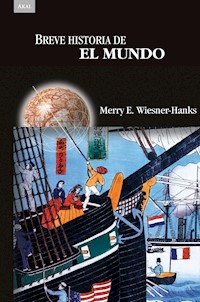
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Historias
- Sprache: Spanisch
Este libro cuenta la historia de la humanidad como productores y reproductores desde el Paleolítico hasta el presente. La prestigiosa historiadora social y cultural Merry E. Wiesner-Hanks analiza desde una nueva perspectiva la historia global al examinar los desarrollos sociales y culturales en todo el mundo, incluyendo en su estudio tanto a las familias y los grupos de parentesco como las jerarquías sociales y de género, las sexualidades, las razas y las etnias, el trabajo, la religión, el consumo o la cultura material. La autora examina cómo estas estructuras y actividades cambiaron a lo largo del tiempo a través de procesos locales y de interacciones con otras culturas, destacando desarrollos clave que definieron épocas particulares, como el crecimiento de las ciudades o la creación de una red comercial de carácter global. Al incorporar forrajeadores, granjeros y trabajadores de fábricas junto con chamanes, escribas y secretarias, el libro amplía y alarga la historia humana, haciendo singulares comparaciones y generalizaciones, pero también anotando diversidades y particularidades notables, ya que examina los asuntos sociales y culturales que están en el corazón de las grandes preguntas de la historia mundial actual. Un libro fascinante y valiente que obliga a repensar la historia de la humanidad en clave global.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Historias
Merry E. Wiesner-Hanks
Breve historia del mundo
Traducción: Ana Useros Martín
Este extraordinario libro relata la larga historia de la humanidad como productores y reproductores desde el Paleolítico hasta la pandemia actual del Covid-19. En él, Merry E. Wiesner-Hanks aporta una renovada perspectiva al examinar los desarrollos sociales y culturales en todo el planeta, incluyendo familias y grupos de parientes, jerarquías sociales y de género, sexualidad, raza y etnia, trabajo, religión, consumo y cultura material. Incorporando a los forrajeros, agricultores y trabajadores de fábricas junto a los chamanes, escribas y secretarios, el libro amplía y alarga la historia humana como ninguna otra obra. De la generalización a la particularidad, examina los asuntos sociales y culturales que están en el corazón de las grandes cuestiones de la historia mundial de hoy.
«Su libro es único entre las historias del mundo por su atención al género, el matrimonio, la familia, la desigualdad y otros temas sociales.» John R. McNeill, Georgetown University
«Una introducción excepcionalmente útil al lenguaje y las preocupaciones actuales del campo de la historia mundial.» R. I. Moore, Newcastle University
«Un enfoque verdaderamente renovador de la historia humana global, escrito por una maestra en la materia.» Heather Streets-Salter, Northeastern University
MERRY E. WIESNER-HANKS es catedrática de Historia y profesora distinguida de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
A Concise History of the World
Publicado bajo acuerdo con Cambridge University Press
© Merry E. Wiesner-Hanks, 2015
© Ediciones Akal, S. A., 2020
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5015-5
Introducción
Hay muchas maneras de contar la historia del mundo. Las historias orales que más tarde se copiaron por escrito, entre las que se incluyen el libro del Génesis, el Rig Veda y el Popol Vuh, se centraban en las acciones de los dioses y en las interacciones humanas/divinas. El historiador de la antigua Grecia, Heródoto, se basó en esas tradiciones orales, junto con testimonios contemporáneos, para darle un contexto más amplio a su relato de la guerra entre los persas y los griegos, situando esta dentro del contexto del mundo tal y como él lo conocía. El historiador de la antigua China, Sima Qian, relataba la historia a través de una presentación enciclopédica de acontecimientos, actividades y biografías de emperadores, funcionarios y otras personas de importancia, empezando con los primeros gobernantes sabios semimíticos de China. El historiador musulmán del siglo X, Abu Ja’far al-Tabari, empezaba antes de la creación de Adán y Eva y empleaba fuentes bíblicas, griegas, romanas, persas y bizantinas para presentar la historia como un proceso largo e ininterrumpido de transmisión cultural. Los cronistas dinásticos de la Europa medieval y de la India mogol a menudo comenzaban sus relatos con la creación del mundo para así plantear «historias universales»; después avanzaban a buen paso por los milenios, demorándose a medida que se acercaban al presente para centrarse en los desarrollos políticos de su entorno local. Entre el torrente de libros que se produjeron después del desarrollo de la imprenta en el siglo XV había historias de amplio alcance, la mayoría fueron escritas por académicos varones inmensamente eruditos, pero algunas otras eran la obra de poetas, monjas, médicos, funcionarios desconocidos, antiguos esclavos y todo tipo de personas. Con la expansión de la capacidad lectora en los siglos XVIII y XIX, los autores escribían historias mundiales rebosantes de lecciones morales, algunas de ellas destinadas específicamente a la infancia y a las mujeres lectoras.
A lo largo de buena parte del siglo XX, la historia académica se centró en las naciones, pero la historia del mundo no desapareció. Por ejemplo, inmediatamente después de la devastación provocada por la Primera Guerra Mundial, y en parte como respuesta a la masacre, H. G. Wells escribió The Outline of History, que relataba la historia del mundo como la narración de los esfuerzos humanos para «concebir un propósito común en relación al cual todos los hombres puedan vivir felizmente». El público podía comprar esa historia en baratos fascículos quincenales, de la misma manera que habían adquirido la novela anterior de Wells, La guerra de los mundos, y así lo hicieron millones de personas. En el último cuarto del siglo XX, la integración progresiva de las regiones del mundo en un único sistema, a través de la globalización, trajo de nuevo la historia académica conceptualizada a una escala global, y los flujos e interacciones cada vez más intensos de personas, mercancías e ideas a través de las fronteras nacionales inspiraron relatos históricos que se centraban en esos flujos e interacciones. Así tenemos hoy las historias imperiales, las historias transnacionales y fronterizas, las historias poscoloniales, las historias de las migraciones y las diásporas y las historias globales de objetos individuales como la sal, la plata o la porcelana.
HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL DEL MUNDO
Este libro, por lo tanto, se apoya en unas tradiciones muy antiguas y en unos desarrollos muy recientes. Como todas las historias del mundo, destaca algunas cosas y se deja fuera muchas otras, porque no hay manera de contar la historia completa dentro de las páginas de un libro que se pueda leer (no digamos ya escribir) en el curso de una sola vida. Cuenta la historia de los seres humanos como productores tanto como reproductores, entendiendo estos términos en un sentido social y cultural tanto como material. Mi concepto de los seres humanos como «productores» incorpora no solamente recolectores, agricultores y obreros de fábrica, sino también chamanes, escribas y secretarias. Los análisis de la familia y de las estructuras de parentesco, de la sexualidad, de la demografía y de otros temas que a menudo se engloban bajo el término «reproducción» examinan las maneras en las que estos aspectos están socialmente determinados y cambian con las interacciones entre culturas. El libro también subraya las conexiones permanentes entre la producción y la reproducción a lo largo de la historia humana, puesto que los cambios en los modos o en los sentidos de una de ellas conducen a transformaciones en la otra. No ignora los desarrollos políticos y militares, sino que examina la manera en la que estos fueron conformados y la manera en que configuraron los factores sociales y culturales. Este método proporciona un cuadro más completo y preciso tanto de la política como de la guerra, en comparación con lo que obtendríamos si analizáramos estos temas más tradicionales como algo en cierto modo desgajado de la sociedad.
El foco social y cultural aporta una nueva perspectiva a una breve historia mundial. Junto con la historia global, la historia social y cultural –y los campos relacionados que se han desarrollado en su interior– constituyen los enfoques nuevos más importantes del último medio siglo. A través de estos, el foco de la disciplina histórica se ha ampliado desde la política y los grandes hombres hasta un inmenso abanico de temas: trabajo, familias, mujeres y género, sexualidad, infancia, cultura material, el cuerpo, la identidad, raza y etnia, consumo y muchos más. Las acciones y las ideas de una amplia variedad de personas, y no solamente de los miembros de la elite, se han vuelto parte de la historia que conocemos. Durante esa misma época, la historia mundial se desarrolló como un campo independiente, pero, en general, privilegió la economía política y se centró en los procesos políticos y económicos a gran escala que llevaban a cabo los gobiernos y los líderes comerciales. Tiene una potente tradición materialista, en parte porque los objetos materiales, en apariencia, son algo relativamente no problemático de comparar y relacionar a lo largo de todas las regiones. En cambio, las formas y categorías sociales y culturales parecen ser más particulares de las sociedades individuales y tienen sentidos muy distintos en lugares diferentes. Por lo tanto, tratar de compararlas o de generalizar parece implicar una voluntad de borrar las diferencias y de reducir las complejidades, lo opuesto a lo que normalmente trata de hacer la historia social y cultural. Además, en las historias mundiales del siglo XIX y de principios del siglo XX, hacer comparaciones entre las formas sociales y culturales a menudo era parte de un proceso de jerarquización –había grupos que eran «primitivos» o «avanzados», las culturas eran «civilizaciones» o no lo eran– y la mayor parte de la historia contemporánea trata de evitar esas jerarquías.
Pero comparar no tiene por qué implicar una jerarquización, y el análisis histórico siempre lleva consigo una comparación, aunque sea únicamente la comparación entre algo en un momento determinado del tiempo y en un momento posterior, o entre el pasado y el presente. No se puede responder a ninguna cuestión sobre el cambio, la continuidad, la causalidad o la conexión sin hacer comparaciones. Igualmente, la historia implica siempre una generalización y una selección de pruebas. Incluso las historias que examinan muy de cerca un acontecimiento o a un individuo dejan de lado cosas que el historiador considera que tienen menos importancia y señalan paralelismos con sucesos de otros momentos y lugares diferentes. La búsqueda de patrones es lo que permite a la disciplina histórica crear categorías que pueden organizar y dar un sentido al pasado. (Cualquiera que haya contado una historia sobre acontecimientos pasados, incluyendo cuando le contamos a los amigos las cosas que experimentamos ayer, hace exactamente lo mismo.) Hay categorías basadas en la cronología, incluyendo etapas amplias, como historia antigua, medieval y moderna, y más breves, como la dinastía Song de la década de 1950. Hay categorías basadas en la geografía (Australia, la cuenca del Amazonas); en la política (Brasil, Berlín); en las profesiones (médicos, procesadores de datos); en la religión (musulmanes, mormones); en los grupos sociales (nobles, monjas) y en muchas otras cosas más. La mayoría de estas categorías son construcciones humanas, por supuesto, aunque a menudo esto es algo que se olvida y acaban por considerarse categorías evidentes, de origen divino o producto de la naturaleza. Sus límites se cuestionan a menudo y las líneas de división borrosas son más frecuentes que las fronteras tajantes. Y todas estas categorías cambian con el tiempo, incluso las geográficas, como vemos en esta época nuestra en la que los océanos suben de nivel y los ríos se secan. Al examinar los desarrollos sociales y culturales a una escala global, este libro hará comparaciones y generalizaciones de la misma manera que las han hecho las anteriores historias mundiales del comercio, de los flujos de mercancía y de los imperios, pero también señalará las diversidades y los contraejemplos. Es algo que se puede concebir en términos musicales, como un tema y variaciones.
Los temas sociales y culturales se encuentran en el núcleo de las grandes cuestiones de la historia mundial de hoy, desde el Paleolítico (¿el primer homo sapiens empezó a crear instituciones sociales, arte y un lenguaje complejo como resultado de una revolución cognitiva repentina o fue un proceso gradual?) hasta el presente (¿están la tecnología y la globalización destruyendo las culturas locales mediante una homogeneización mayor o están proporcionando más ocasiones para la democratización y la diversidad?). Los temas sociales y culturales forman también parte de asuntos de la historia mundial que podría parecer que se circunscriben a la economía política como, por ejemplo, el debate sobre si la hegemonía europea sobre la mayor parte del mundo en el siglo XIX era el resultado de accidentes, como el acceso fácil al carbón, o de un comportamiento aprendido, como una ética del trabajo protestante o la competencia.
Este libro se distingue de otras historias mundiales en su enfoque social y cultural, pero comparte determinados aspectos básicos de la historia mundial como campo de investigación. El aspecto más obvio es que las historias mundiales emplean una lente gran angular, aunque no siempre tomen el mundo entero como unidad de análisis. Tienden a apartar el foco de las naciones o civilizaciones individuales y se centran en cambio en regiones definidas de manera diferente, incluyendo zonas de interacción, o en las maneras en las que las personas, las mercancías o las ideas se trasladan de una región a otra. Los océanos son tan importantes como los continentes, o incluso más importantes, especialmente en la era anterior al transporte mecanizado, cuando la travesía marítima era mucho más fácil y barata que el viaje terrestre. Las islas son interesantes, como lo son las playas de esas islas, a menudo el primer lugar en el que se producen las interacciones.
Como en cualquier historia, algunas historias mundiales tienen un marco temporal muy estrecho, examinando acontecimientos de todo el mundo durante una sola década o incluso un solo año. 1688, por ejemplo, fue testigo de acontecimientos decisivos en muchos lugares, como lo fue también la década de 1960. Otras historias mundiales tienen un marco temporal más amplio y se remontan hacia un pasado más remoto. Así como hemos restado importancia a la nación como unidad geográfica significativa, la mayor parte de las historias globales también restan importancia a la invención de la escritura como una línea divisoria clara en la historia de la humanidad, que separa lo «prehistórico» de lo «histórico». Así, la frontera entre arqueología e historia desaparece y el Paleolítico y el Neolítico se convierten en parte de la historia. Hay quien expande aún más el marco temporal y empieza la historia con el Big Bang, incorporando así sucesos que habitualmente se han estudiado mediante la astrofísica, la química, la geología y la biología, dentro de lo que denominan «Gran Historia». Hay quien no está dispuesto a llegar tan lejos, pero la mayor parte de quienes se dedican a la historia mundial están de acuerdo en que la historia debería estudiarse en un rango de dimensiones cronológicas y espaciales que incluya a las muy amplias, pero no solamente a estas.
Los historiadores mundiales también están de acuerdo en que debemos ser conscientes y cuidadosos en todo momento acerca de cómo dividimos la historia en periodos y a la hora de decidir qué acontecimientos y desarrollo son los momentos decisivos de cambio entre una y otra era, aunque a menudo no se pongan de acuerdo en cuáles son esos periodos y esos puntos de ruptura. Hay quien argumenta, por ejemplo, que el mundo moderno comenzó con el establecimiento del Imperio mongol en el siglo XIII, mientras que hay quien dice que esto ocurrió en 1492, con los viajes de Colón, e incluso hay quien lo sitúa en 1789, con la Revolución francesa. Otros historiadores podrían decir que la búsqueda de un único punto es errónea, porque implicaría que solamente hubiera un sendero hacia la modernidad, o que la idea en general de «lo moderno» está tan cargada de juicios de valor que deberíamos dejar de usar el término.
Además de discrepar sobre cuándo empieza la historia y sobre cómo debe periodizarse, los historiadores que estudian el mundo entero también discrepan acerca de cómo llamar a su campo de investigación. Hay quien traza una distinción entre historia mundial e historia global y observa las fronteras entre una y otra, o las fronteras con otros enfoques relacionados, como la historia transnacional o diaspórica. En mi opinión, observar estas fronteras no me resulta ni muy interesante ni muy práctico y yo empleo las palabras «mundial» y «global» de manera intercambiable, eligiendo una u otra a veces simplemente según la estructura de la frase. «Mundial» o «mundo» pueden usarse como adjetivo (literatura mundial, música mundial) o como sustantivo (una historia del mundo), mientras que «global» siempre es un adjetivo. Para la mayoría de la gente, «una historia del globo» sería una historia de los globos terráqueos o de los globos de colores.
Os preguntaréis quizá por qué todo esto es relevante, por qué tenéis que conocer el enfoque de este libro. Puesto que la escritura de la historia (o la producción de esta por otros medios, como las películas, los programas de televisión, las páginas web o las exposiciones de los museos) implica un proceso selectivo de inclusión y exclusión, es importante que como lectores o espectadores, reflexionéis acerca de las premisas conscientes o inconscientes de quienes los han producido. Estas fueron, a su vez, un producto de los procesos históricos, pues las preguntas que nosotros (como historiadores o simplemente como seres humanos) pensamos que son interesantes e importantes en relación al pasado cambian, como varían las maneras en las que intentamos responderlas. No es sorprendente que la historia social y del trabajo se desarrollara cuando el alumnado de clase obrera entró masivamente en las universidades y en los programas de doctorado, ni que la historia de la mujer y del género lo hiciera a la vez que lo hicieron las mujeres. No es sorprendente que la historia mundial, global, transnacional, poscolonial y diaspórica se hayan convertido en enfoques cada vez más habituales en el mundo interconectado del siglo XXI. Lo extraño hubiera sido lo contrario.
EL PLAN
El libro se organiza cronológicamente en cinco capítulos, cada uno de los cuales cubre un lapso de tiempo más breve que su antecesor. Cada capítulo incluye algún análisis acerca de cómo se ha reflexionado en su época acerca de la era que abarca cada capítulo y sobre los tipos de pruebas más importantes que se han empleado para aprender sobre ello. Así, no solamente se informa de lo que ocurrió sino también de cómo la gente ha descubierto lo que ocurrió y de cómo le ha otorgado un sentido. Esto incluye en cada capítulo, con la excepción del capítulo 1, escritos de personas que vivían en aquel momento y que tratan acerca de su propia sociedad y de su época. Puesto que la historia mundial puede estudiarse a escalas muy diferentes, cada capítulo contiene unas pocas microhistorias integradas, ejemplos específicos que emplean una lente más estrecha.
Hay temas que surgen en la mayoría de los capítulos –familias y linajes, producción y preparación de la comida, jerarquías sociales y de género, esclavitud, ciudades, violencia organizada, prácticas religiosas, migración– porque son las estructuras que han creado los hombres y las mujeres, o las actividades a las que se dedicaban, que se extienden ampliamente a lo largo del tiempo y del espacio y que, en todas partes, tienen un impacto significativo. Nada de eso es estático, sin embargo, y en cada capítulo se señala cómo cambian, a veces mediante desarrollos internos, a veces mediante encuentros con otras estructuras, la mayoría de las ocasiones mediante una combinación de las dos cosas. Cada capítulo se centra también en uno o dos acontecimientos concretos que caracterizan la era de la que se ocupa, como el crecimiento de las ciudades o la creación de una red de comercio global. Estos sucesos son aquellos que, en general, la historiografía mundial considera como centrales, aunque en ocasiones se haya ignorado sus aspectos sociales y culturales.
El capítulo 1, «Familias recolectoras y agricultoras (hasta el 3000 AEC)», reflejando la opinión de los historiadores mundiales de que la escritura no señala el inicio de la historia, analiza el Paleolítico y el Neolítico, cubriendo así la mayor parte de la historia humana. Examina las estructuras sociales y las formas culturales más complejas que la domesticación de animales y plantas posibilitó. A medida que las sencillas hachas de piedra del Paleolítico fueron reemplazadas por herramientas más especializadas, los pequeños grupos de parentesco dieron lugar a aldeas más grandes, los igualitarios recolectores se estratificaron mediante distinciones de género y divisiones de riqueza y poder, y los espíritus se transformaron en jerarquías de divinidades a las que se rendía culto en estructuras permanentes construidas por los seres humanos. El patrón social básico fijado en las primeras sociedades agrícolas –con la mayoría de la gente cultivando la tierra y una pequeña elite que vivía del trabajo de los primeros– ha sido curiosamente resiliente y ha durado hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte del mundo.
Las aldeas se convirtieron en ciudades y ciudades-Estado que, en algunos lugares, crecieron hasta ser estados más grandes e imperios. Ese proceso se traza en el capítulo 2, «Ciudades y sociedades clásicas (3000 AEC-500 EC)», que se centra en las instituciones sociales y en las normas culturales que posibilitaron estos desarrollos, incluyendo las dinastías hereditarias, las familias jerárquicas y las ideas sobre las etnias. Se inventaron la escritura y otros medios de registrar la información para servir a las necesidades de las personas que vivían cerca las unas de las otras, en las ciudades y en los estados. Los rituales orales de culto, sanación y conmemoración en los que todo el mundo participaba, se convirtieron en religiones, filosofías y ramas del conocimiento regidas por especialistas, incluyendo el judaísmo y el pensamiento confucionista. Las diferencias sociales se formalizaron en sistemas que dividían a los esclavos y los hombres libres, o que agrupaban a las personas en castas u órdenes, distinciones que se perpetuaban mediante el matrimonio y las ideologías culturales. Se crearon el hinduismo, el budismo y el cristianismo y después se expandieron en los mundos cosmopolitas de los imperios clásicos, conformando la vida familiar y las prácticas sociales.
La mayor parte de los imperios clásicos se derrumbaron hacia la mitad del I milenio pero, en el milenio subsiguiente, a pesar de su caída, diversas regiones del mundo se volvieron más integradas, cultural, comercial y políticamente, un proceso que seguimos en el capítulo 3, «Redes de interacción en expansión (500 EC-1500 EC)». Las redes mercantiles y religiosas, incluyendo el islam, conectaron las ciudades en crecimiento y las cortes rutilantes, donde los gobernantes hereditarios y la elite que los rodeaba inventaban instituciones y ceremonias que fortalecían la autoridad regia y creaban culturas cortesanas con unos códigos de comportamientos característicos.
Para todo esto se apoyaban en la riqueza producida por la extensión e intensificación de la agricultura, que ocurría tanto en el hemisferio oriental como en el occidental, y que se entreteje con cambios en las estructuras sociales y de género. Ciudades como Constantinopla, Tenochtitlán y Hangzhou se convirtieron en grandes metrópolis y la religión, el comercio y la diplomacia animaban a la gente a viajar, creando zonas regionales y transregionales de intercambio de mercancías e ideas.
Los viajes de Colón y de sus sucesores ligaron los dos hemisferios y el capítulo 4, «Un nuevo mundo de relaciones (1500 EC-1800 EC)», abarca las consecuencias (positivas y negativas) biológicas, culturales y sociales de este «intercambio colombino». Entre estas consecuencias están la difusión de las enfermedades y las transferencias de plantas, animales y bienes de consumo, junto con los cambios económicos que condujeron a las protestas sociales, las revueltas, las guerras y las migraciones forzosas en un mundo cada vez más interdependiente. Las transformaciones religiosas, incluyendo las reformas protestante y católica y la creación del sijismo, se entrecruzaron con todos estos desarrollos a medida que las religiones también migraban y cambiaban de forma. Nuevos escenarios sociales urbanos e instituciones culturales, como las cafeterías y los salones de té, los teatros y salones, ofrecían a los hombres –y a veces a las mujeres– ocasiones de entretenimiento, sociabilidad, consumo e intercambio de ideas, pero el aumento del contacto entre los pueblos también tuvo como resultado unas ideas más rígidas sobre las diferencias entre humanos.
Las transformaciones de la era moderna han conducido a las inmensas diferencias sociales actuales, entre la riqueza y la pobreza, pero también han creado una comunidad humana que está interconectada a escala global. Estos procesos se examinan en el capítulo 5, «Industrialización, imperialismo y desigualdad (1800 EC-2020 EC)». Los principales cambios políticos y económicos, como la industrialización y la desindustrialización, el imperialismo y el antiimperialismo, el auge y caída del comunismo y la expansión del nacionalismo interseccionan con los cambios sociales y culturales dentro del marco de una población que cada vez aumenta más y se enfrenta al impacto humano sobre el medioambiente. Los movimientos internacionales a favor de la justicia social han reclamado una mayor igualdad y entendimiento, mientras que las divisiones étnicas, religiosas y sociales han conducido a la brutalidad, a los genocidios y a la guerra. Los desarrollos tecnológicos en agricultura, medicina y armamento han extendido y a la vez extinguido la vida humana en unos niveles inimaginables en las eras anteriores, desafiando y reforzando simultáneamente las sempiternas jerarquías sociales y los patrones culturales.
Una de esas guerras de masas, hace un siglo, condujo a H. G. Wells a escribir The Outline of History, donde rastreaba los ejemplos en la historia de la búsqueda de la felicidad y de un propósito común para contrarrestar la tragedia y la carnicería de la que acababa de ser testigo. Mis intenciones con este libro no son tan ambiciosas pero, como todos los historiadores globales, mi esperanza es ampliar (y hacer más profunda) vuestra visión del pasado de la humanidad y, como todos los historiadores sociales y culturales, presentar una historia algo más complicada (y más interesante).
PARA LEER MÁS
A la vez que escribía este libro trabajé también como editora jefe de la Cambridge World History (2015). Sus siete volúmenes son un panorama excelente del dinámico campo de la historia mundial hoy en día y contiene ensayos de historiadores, historiadores del arte, antropólogos, historiógrafos, arqueólogos, economistas, sociólogos y especialistas en el estudio de cada área, procedentes de universidades de todo el mundo; sus análisis se reflejan en las páginas de este libro. Para introducciones en un solo tomo de la historia mundial y global como campo de investigación, véanse: Bruce Mazlish y R. Buultjens (eds.), Conceptualizing Global History, Boulder, CO, Westview Press, 1993; Ross Dunn (ed.), The New World History: A Teacher’s Companion, Nueva York, Bedford/St. Martin’s, 2000; Patrick Manning, Navigating World History: Historians Create a Global Past, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2003; Marnie Hughes-Warrington (ed.), Palgrave Advances in World Histories, Nueva York, Palgrave Macmillan, 2005; Douglas Northrop (ed.), A Companion to World History, Oxford, Wiley-Blackwell, 2012; Kenneth R. Curtis y Jerry H. Bentley (eds.), Architects of World History: Researching the Global Past, Oxford, Wiley-Blackwell, 2014. Para los estudios sobre cómo se ha escrito la historia en todo el mundo, véanse: Eckhardt Fuchs y Benedikt Stuchtey (eds.), Across CulturalBorders: Historiography in Global Perspective, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2002; Dominic Sachsenmaier, Global Perspectives on Global History: Theories and Approaches in a Global World, Cambridge, Cambridge University Press, 2011; Prasenjit Duara, Viren Murthy y Andrew Sartori (eds.), A Companion to Global Historical Thought, Oxford, Wiley-Blackwell, 2014.
Visiones de conjunto útiles de la práctica histórica que se ocupan también de la historia mundial y global son: David Cannadine (ed.), What Is History Today?, Londres, Palgrave Macmillan, 2003; Ludmilla Jordanova, History in Practice, 2.a ed., Londres, Hodder Arnold, 2006; Ulinka Rublack, A Concise Companion to History, Oxford, Oxford University Press, 2012. La página web «Making history: the changing face of the profession in Britain» desarrollada por el Institute of Historical Research in London contiene algunos excelentes breves ensayos sobre los enfoques actuales: https://www.history.ac.uk/search?search=Making+history%3A.
No se ha publicado recientemente ningún panorama general de historia social, pero para la historia cultural, véanse Peter Burke, What Is Cultural History?, Cambridge, Polity Press, 2004 [ed. cast.: ¿Qué es la historia cultural?, Pablo Hermida Lazcano (trad.), Barcelona, Paidós, 2006], y Alessandro Arcangeli, Cultural History: A Concise Introduction, Londres, Routledge, 2011. Susan Kingsley Kent, Gender and History, Londres, Palgrave Macmillan, 2011 proporciona una introducción a la historia de género, que ha sido un importante componente tanto de la historia social como de la cultural. Para la historia global del género, véase Teresa A. Meade y Merry E. Wiesner-Hanks (eds.), A Companion to Gender History, Oxford, Wiley-Blackwell, 2004.
1
Familias recolectoras y agricultoras (hasta el 3000 AEC)
Hace unos 10.000 años, un grupo de jóvenes entró en una cueva en el valle del río Pinturas, en lo que ahora es el sur de Argentina. Apoyaron sus manos en la pared de la cueva y, usando tubos hechos de hueso, soplaron pintura fabricada con pigmentos minerales de diferentes colores en torno a sus manos para crear siluetas. Ellos mismos, u otras personas que vivieran más o menos en la misma época, pintaron también escenas de caza con seres humanos, animales, aves y unas bolas de piedra atadas a la punta de unas cuerdas, con las que capturaban esas aves y esos animales. Alguien pintó también patrones geométricos y en zigzag y, a juzgar por los círculos de pintura que se pueden ver en el techo de la cueva, lanzó hacia arriba bolas empapadas de pintura. Sabemos que eran jóvenes, porque las manos son un poco más pequeñas que las adultas, y sabemos que eran un grupo porque son todas diferentes. La mayoría son manos izquierdas, lo que nos indica que la mayoría de estos individuos eran diestros, porque normalmente sostendrían el tubo para soplar con la mano que solían usar para hacer el resto de las tareas. Lo que no sabemos es qué originó este proyecto de grupo en la Cueva de las Manos, como se conoce ahora a ese lugar. Podría haber sido una ceremonia de entrada en la madurez en la que los adultos condujeran con solemnidad a los adolescentes, o podría haber sido un ritual de madurez menos formal llevado a cabo por los propios adolescentes, como lo que ahora sería una sesión de firmas grafiteras. Podrían haber estado simplemente jugando. No importa demasiado por qué se pintó, la cueva nos proporciona unas potentes pruebas sobre muchos aspectos de la sociedad humana temprana: la inventiva tecnológica, el pensamiento simbólico, la cohesión social. Estas siluetas, y otras huellas de manos similares que se han descubierto a lo largo de todo el mundo, indican que el impulso de decir «yo estuve aquí» y «nosotros estuvimos aquí» es muy antiguo. La gente más tarde expresaría estas cosas mediante la escritura y se colocarían a sí mismos y a su grupo dentro de escalas de tiempo y espacio más grandes, pero los jóvenes que dejaron las huellas de sus manos en la Cueva de las Manos sabían que quienes entraran posteriormente las verían. Estaban creando intencionadamente un registro de los acontecimientos pasados para las personas del futuro, lo que llamaríamos una historia.
Ilustración 1.1 Huellas de manos en la Cueva de las Manos, Argentina, hechas alrededor del año 8000 AEC, con pigmentos minerales soplados a través de unos tubos hechos de hueso para crear las siluetas.
Junto con las huellas de sus manos, las personas que pintaron la Cueva de las Manos también dejaron herramientas hechas de hueso y piedra. Las herramientas fabricadas con materiales duros son los tipos de evidencias más comunes que sobreviven del pasado remoto humano y conforman las maneras en las que hablamos (y pensamos) acerca de ese pasado. En el siglo XIX, el académico danés C. J. Thomsen, cuando estudiaba las colecciones de esas herramientas en Copenhague, diseñó un sistema para dividir la historia humana en eras. Así, la era humana más remota se convirtió en la Edad de Piedra, la siguiente era en la Edad de Bronce y la siguiente en la Edad de Hierro. La progresión Piedra/Bronce/Hierro no encaja muy bien en muchas partes del mundo, en especial si se usa como una medición general del progreso tecnológico: en algunos lugares, el hierro fue el primer metal que tuvo un impacto importante y, en muchos lugares, se desarrollaron tecnologías muy complejas sin metales. También ignora los útiles construidos con materiales más suaves (como las fibras vegetales, los tendones y el cuero) o con materiales orgánicos que, en general, se han degradado (como la madera) pero que eran componentes importantes de la caja de herramientas humana. Y se centra en las herramientas y no en otros objetos materiales o en los factores no materiales. A pesar de sus limitaciones, no obstante, el sistema de las tres edades de Thomsen ha sobrevivido. Más tarde, otro académico dividió la Edad de Piedra en la Edad de la Piedra Antigua, o era Paleolítica, durante la cual la comida se obtenía principalmente mediante la recolección, seguida de la Edad de la Piedra Nueva, o era Neolítica, que vio el inicio de la domesticación animal y vegetal. Arqueólogos más recientes han dividido aún más el Paleolítico en Inferior, Medio y Superior (si trabajan sobre Europa y Asia) o Alto, Medio, Bajo (si trabajan sobre África), una vez más basándose principalmente en las herramientas que han sobrevivido, con más subdivisiones y variaciones geográficas.
Además de las herramientas y las pinturas, en algunos lugares sobreviven otras pruebas físicas, incluyendo huesos fosilizados, dientes y otras partes del cuerpo; pruebas de preparaciones culinarias, como huesos de animales fosilizados con marcas de corte o abrasiones; o agujeros en los que una vez estuvieron los postes esquineros de una casa. Afortunados accidentes han conservado materiales en unos pocos lugares cuando en la mayoría de los sitios han desaparecido: están en las profundidades de una cueva, o las laderas han impedido que el viento y el agua los desgastaran, o la naturaleza química de las turberas ha impedido su decadencia. A todas estas pruebas, los estudiosos cada vez más les aplican análisis químicos y físicos, junto con la observación atenta. Estos exámenes incluyen, entre otros, análisis de los patrones de desgaste de las herramientas de piedra (denominado análisis de microrrastros), análisis químicos de los huesos o de las heces fosilizadas para determinar las fuentes alimentarias y otras cosas (denominado análisis de isotopos estables), pruebas genéticas para examinar el ADN, y diversos métodos de datación, como la datación termoluminiscente de los sedimentos, la datación mediante resonancia de espín electrónico de los dientes, y la datación mediante el carbono-14 de los materiales orgánicos. A esto se añaden las pruebas aportadas por la lingüística comparada, la primatología, la etnografía, la neurología y otros campos de investigación.
Juntando toda esta información, la arqueología, la paleontología y otras disciplinas han desarrollado una concepción de la primera historia humana cuyas líneas básicas son ampliamente compartidas, aunque, al igual que ocurre en la física o en la astronomía, los nuevos hallazgos estimulen y hagan replanteárselo todo. Este capítulo traza esa historia, empezando con la evolución de los homínidos y de las diversas especies del género Homo, examinando los modos de vida, las estructuras de parentesco, el arte y los rituales de los primeros recolectores y evaluando las formas en las que la domesticación de las plantas y los animales permitió la creación de estructuras sociales jerárquicas a mayor escala y de formas culturales más elaboradas.
Interpretar los restos parciales y diseminados del pasado humano implica especulación, en especial cuando hablamos de temas culturales y sociales. Por sí mismas, las herramientas y el resto de los objetos en general no revelan quiénes los hicieron o quiénes los usaron (aunque a veces esto pueda determinarse a partir de la ubicación en la que se encontraron) y tampoco indican qué valor tenían para sus creadores o usuarios. Como las pruebas son cada vez más escasas y su conservación más accidental a medida que nos remontamos más por el curso de la historia, las controversias acerca de cuánto podemos deducir de ellas son especialmente intensas entre quienes estudian las primeras etapas de la historia humana.
LA SOCIEDAD Y LA CULTURA ENTRE OTROS HOMÍNIDOS
Estas controversias incluyen una cuestión muy básica, que aparentemente versa sobre la periodización pero que, en realidad, es filosófica: ¿Cuándo debería comenzar el relato de la sociedad y de la cultura? Los científicos europeos del siglo XVIII que se inventaron el sistema que usamos ahora para clasificar los organismos vivos, colocaron a los humanos dentro del reino animal, en el orden de los primates, la familia Hominidae y el género Homo. El resto de los miembros supervivientes de la familia de los homínidos son los grandes monos –chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes– y hay primatólogos que los estudian y que se encuentran bastante cómodos hablando por ejemplo, de la sociedad chimpancé o incluso de la cultura chimpancé. Todos los grandes simios –y determinados animales y aves también– usan herramientas y viven en jerarquías sociales completas, y un bonobo, Kanzi, que vive ahora con un pequeño grupo de sus parientes en el Iowa Primate Learning Sanctuary de Des Moines, puede fabricar herramientas de piedra afiladas, recoger leña, hacer fuego y cocinar su comida después de haber observado hacer estas cosas a los humanos que lo cuidan. Se le ha enseñado a reconocer, responder y elegir, en una pantalla, símbolos que representan objetos o ideas, pero aún se debate acaloradamente sobre si es capaz de recombinar símbolos para producir ideas nuevas o de reconocer que, tanto él como los seres humanos que lo rodean, lo están haciendo.
Estas dos características –combinar símbolos de maneras nuevas y entender que tanto uno mismo como los demás tienen vidas interiores y conciencia– son actualmente el núcleo de lo que la mayoría de la comunidad científica considera que es el abismo entre los seres humanos y el resto de las especies. (Otras características que se han propuesto, como la fabricación de utensilios, la conciencia de la muerte, el sufrimiento, el altruismo, el poder contar, ahora ya se sabe que son compartidas por otros animales.) El pensamiento simbólico implica la creación de un lenguaje simbólico o sintáctico, es decir, de una manera de comunicarse que sigue determinadas reglas y que puede referirse a objetos o estados que no estén necesariamente presentes. Puede ser oral, gestual, escrito o una combinación de estos, pero debe ser compartido con al menos otro ser para que sea un lenguaje. La comunicación simbólica permite una mejor comprensión y manipulación del mundo y puede transmitirse de una generación a la siguiente, permitiendo por lo tanto explicaciones colectivas y plurigeneracionales acerca de ese mundo. La conciencia de la conciencia –lo que la filosofía llama una «teoría de la mente»– es también una característica tan cognitiva como social. Implica no solamente una respuesta ante lo que los demás están haciendo (algo que los animales claramente hacen), sino también un razonamiento acerca de lo que los demás sienten o piensan, reconociendo que tienen un propósito, así como hacer abstracciones acerca de por qué podrían estar haciendo eso.
Los primatólogos que trabajan con Kanzi afirman que él hace ambas cosas, pero otras personas que le han observado piensan que se trata de un caso de antropomorfismo. Quienes han estudiado a los primeros homininos –la división subfamiliar dentro de la familia de los homínidos que nos incluye (pero que excluye a los grandes simios)– están igualmente divididos. Hay quien piensa que cualquier debate sobre la cultura entre los homininos del pasado que no eran usuarios del lenguaje simbólico es también una especie de antropomorfismo, en el que proyectamos nuestra manera de pensar sobre seres que no eran parecido nosotros o, al menos, que son eran lo bastante como nosotros como para tener algo que se pueda llamar «cultura». Clive Gamble y otros afirman que este punto de vista es muy limitado y consideran que el pensamiento simbólico se expresaba mediante objetos y mediante el cuerpo mismo millones de años antes de que se expresara oralmente, conectando a los homininos en redes sociales de entendimiento compartido.
Todos los bandos en estos debates acerca de cuándo empezó están sin embargo de acuerdo en dónde empezó: los humanos evolucionaron en África, donde hace unos 6 o 7 millones de años algunos homínidos empezaron a caminar erguidos al menos parte del tiempo. Inicialmente, estos homínidos combinaban el movimiento sobre dos patas en el suelo y de cuatro patas en los árboles pero, a lo largo de muchos milenios, las estructuras de los esqueletos y músculos de algunos de ellos evolucionaron para facilitar su caminar erguidos. Esto incluía a grupos que vivían en el sur y el este de África empezando hace unos 4 millones de años, lo que la paleontología sitúa en el género Australopithecus, pequeños homínidos con unos cuerpos lo bastante ligeros como para moverse fácilmente en los árboles, pero con unos miembros traseros que les permitían un movimiento bípedo eficaz. Hace unos 3,4 millones de años, algunos australopitecos empezaron a usar objetos que encontraban en la naturaleza como utensilios para desollar animales, como prueban las marcas de corte y de raspado en huesos fosilizados de animales. Esto les dio una capacidad de elección mayor acerca de cuándo y dónde comer, puesto que podían cortar la carne en porciones para llevar consigo. En algún momento, determinados grupos en África Oriental, además de usar los utensilios, empezaron a fabricarlos; los primeros que ahora se han identificado tienen 2,6 millones de años, pero los arqueólogos sospechan que se encontrarán otros aún más antiguos. Los homínidos golpeaban una piedra con otra para hacer saltar lascas afiladas que los arqueólogos contemporáneos han descubierto que son capaces de despiezar (aunque no de matar) a un elefante y se llevaban las rocas para fabricar estas herramientas de piedra de un lugar a otro.
Como para hacer cualquier cosa, para fabricar estas lascas de piedra se requiere intención, destreza y capacidad física, esta última proporcionada por una mano capaz de sostener la piedra «martillo» con precisión, con un pulgar oponible y músculos delicados capaces de manipular objetos. No está claro por qué los australopitecos desarrollaron esta mano, que era muy diferente de la mano menos flexible (pero mucho más fuerte) del resto de los primates, pero lo que sí está claro que es que ya la tenían cuando empezaron a fabricar utensilios. La mano humana no evolucionó para usar o hacer herramientas, sino que usaba herramientas porque ya había evolucionado. Esto es, por lo tanto, lo que la paleontología llama una «exaptación»: algo que ha evolucionado al azar, o por una razón que aún no comprendemos, pero que después se ha empleado para un fin específico. Otras estructuras dentro del cuerpo que resultaron esenciales para los desarrollos posteriores –como la laringe, de la que luego hablaremos– fueron también exaptaciones. (Muchas estructuras sociales y formas culturales fueron también exaptaciones –se desarrollaron por razones que nos son desconocidas, o tal vez sencillamente como experimentos, pero después se convirtieron en tradiciones; con posterioridad se inventaron explicaciones sobre cómo se originaron, que probablemente no tienen mucho que ver con cómo se han desarrollado realmente.)
Parece que los australopitecos comían cualquier cosa que tuvieran a mano, y los huesos fosilizados de animales, los dientes fosilizados y otras pruebas indican que esto incluía carne. Los paleontólogos creen que lo más probable es que fueran carroñeros; los australopitecos podrían robar cadáveres que los leopardos hubieran escondidos en los árboles o dedicarse a «recolectar por la fuerza», lanzando piedras con sus manos flexibles para alejar a otros depredadores. Esto sugiere que vivían en grupos más numerosos que unos pocos individuos emparentados. Vivir en grupos grandes les habría permitido también evitar de manera más eficaz a los depredadores –pues los homininos eran presas además de depredadores– y puede haber alentado unas comunicaciones más complejas.
Estas nuevas herramientas y los comportamientos innovadores que trajeron consigo emergieron entre los australopitecos, que también se dividieron en diferentes especies en diversas partes de África. Hace aproximadamente dos millones de años, una de estas ramas dio lugar a un tipo diferente de homininos que más tarde la paleontología consideró como el primero del género Homo. Cuál de los fósiles que se han encontrado en África Oriental debe categorizarse como el del primer Homo es una cuestión en debate, porque esto depende de qué rasgos anatómicos o patrones de comportamiento indicados en los huesos y en las piedras dispersas de los restos fósiles se considere exactamente que convierten a un hominino en Homo (y, por lo tanto, lo designa como nuestro ancestro). Entre los candidatos están el Homo habilis (humano hábil) y el Homo ergaster (humano trabajador), nombres que indican que la esencia del ser humano, para los arqueólogos que inventaron estos términos en las décadas de 1960 y 1970, era la habilidad para fabricar objetos. Y el Homo fabricaba objetos: primero utensilios de piedra afilada con fines varios, que en general se llaman hachas de mano, y después versiones ligeramente especializadas de estas. Esto indica una mayor inteligencia y los restos esqueléticos lo confirman, pues estos primeros miembros del género Homo tenían un cerebro más grande que los australopitecos. También tenían unas caderas más estrechas, piernas más largas y pies que indican que eran totalmente bípedos, pero aquí hay algo irónico: la pelvis más ligera y esbelta hacía que fuera difícil parir a un bebé con el cerebro más grande. Los cerebros grandes también exigían más energía para funcionar que otras partes del cuerpo, por lo que los animales de cerebro más grande tenían que ingerir más calorías que los de cerebro pequeño.
Esta discrepancia entre el cerebro y la pelvis tuvo muchas consecuencias, incluyendo efectos sociales, que habrían comenzado con el Homo ergaster. La pelvis limita cuánto puede expandirse el cerebro antes del nacimiento, lo que significa que, entre los humanos modernos, buena parte del crecimiento cerebral ocurre después del nacimiento; los humanos nacen con un cerebro que es un cuarto del tamaño del cerebro que tendrán como adultos. Los humanos por lo tanto tienen un periodo mucho más largo que el resto de los animales en el que son totalmente dependientes de sus padres o de quienes los rodeen. Esto supone que los padres pasan un periodo mayor durante el cual deben atender a su criatura o esta morirá. A juzgar por el tamaño del cerebro, este periodo era más breve en el Homo ergaster que en el moderno Homo sapiens, pero aún puede haber sido lo bastante largo como para que los grupos desarrollaran estructuras sociales multigeneracionales para el cuidado de los bebés y de los niños. Tal vez las madres Homo ergaster se ayudaran las unas a las otras para dar a luz, de la misma manera que ellas (y los varones también) se ayudaban las unas a las otras para recolectar, cazar y preparar la comida, actividades claramente reflejadas en los restos fósiles.
Junto con un cerebro más grande y una pelvis más estrecha que los australopitecos, el Homo ergaster también tenía otros rasgos fisiológicos que tuvieron implicaciones sociales. Sus órganos internos eran pequeños, incluyendo los de la digestión. Así pues, para obtener suficiente energía para sobrevivir, tenían que comer una dieta alta en grasas y proteínas, que se obtenían más fácilmente comiendo animales y productos animales –insectos, reptiles, pescado, huevos y aves, además de mamíferos–. Para atrapar algunos de estos animales podrían haber necesitado caminar o correr grandes distancias bajo el sol abrasador, lo que a la mayoría de los mamíferos les resulta difícil porque solamente pierden el calor corporal sudando. El Homo ergaster probablemente tenía la capacidad de refrescarse sudando, un proceso facilitado por el hecho de que eran relativamente lampiños. Los estudios de los piojos del cuerpo humano apoyan esta idea, pues nuestras cabezas peludas albergan un tipo de piojo que se encuentra únicamente en los humanos y nuestro vello púbico otro, que compartimos con otros animales. El primero es el descendiente del piojo que hemos alojado desde que nuestros ancestros tenían pelo por todas partes y el segundo lo hemos cogido a partir de contactos posteriores con otras especies.
Esta pérdida del vello corporal facilitaba la bajada de temperatura (y, por lo tanto, permitía cazar) pero también implicaba que los bebés ya no podían agarrarse a sus madres tan fácilmente como lo hacían las criaturas del resto de especies primates. En los registros fósiles no queda claro cómo lidiaban con este problema las madres Homo ergaster. Tal vez no cazaban cuando tenían hijos pequeños o dejaban brevemente a los hijos, puesto que los yacimientos indican que los grupos a veces tenían una base a la que regresaban. Tal vez inventaron portabebés fabricados con materiales vegetales o animales para transportar a sus hijos, aunque, como en el caso de los utensilios fabricados con materiales blandos, no han quedado huellas.
Otra solución al problema del tracto digestivo más corto es transferir parte de la digestión fuera del cuerpo, mediante la cocina. La carne cruda es difícil de masticar y de digerir, como lo es buena parte de los productos vegetales crudos; otros primates se pasan muchas horas del día masticando. Cocinar permite que una fuente de energía exterior –el fuego– haga buena parte de ese trabajo, rompiendo las cadenas de carbohidratos complejos y proteínas para aumentar el rendimiento energético de la comida; también destoxifica muchas cosas que, de otro modo, sería peligroso comer. Hay algunos restos mínimos de pruebas de fuego en los primeros yacimientos del Homo ergaster y algunos estudiosos, entre ellos Richard Wrangham, argumentan que incluso sin pruebas fósiles de que se cocinara, los cerebros más grandes, los dientes más pequeños y menos puntiagudos y los intestinos más cortos que se desarrollaron hace unos dos millones de años solamente habrían sido posibles con la comida cocinada. Otros estudiosos consideran que la cocina es una invención de la especie hominina que se desarrolló más tarde, tal vez empezando en torno al 780000 AEC, la fecha de la primera prueba ampliamente aceptada de fuego controlado en un yacimiento israelí. O tal vez el uso regular del fuego comenzó tan tarde como hace 400.000 años, cuando los lares se convirtieron en una parte habitual de los descubrimientos arqueológicos en muchas zonas.
Con independencia de cuándo y dónde ocurrió, la cocina tuvo unas consecuencias sociales y culturales enormes. Cocinar produce reacciones químicas y físicas que producen miles de nuevos compuestos y que hacen que la comida cocinada sea más aromática y tenga unos sabores más complejos. Como se ve en las descripciones del café tostado o del chocolate, desarrollan «tonos» y «notas de sabor» de cosas totalmente diferentes. Como los miembros del género Homo eran omnívoros, probablemente estuvieran predispuestos genéticamente a preferir los sabores complejos, por lo que la comida cocinada sabría mejor (y olería mejor, lo que es esencial para el gusto). Así cocinar condujo a comer juntos en un grupo en un momento y un lugar concreto, lo que aumentó la sociabilidad. Como ampliaba el abanico de ingredientes posibles, cocinar animaba a experimentar en otros aspectos de la preparación de la comida. Por ejemplo, el yacimiento de Israel donde se encontraron los primeros lares también ha proporcionado pruebas de los utensilios utilizados para partir nueces y semillas, lo que ampliaba las maneras en las que se podían comer. Cocinar también puede haber alentado el pensamiento simbólico, pues la comida cocinada a menudo nos hace pensar en algo que no está presente y, tanto el cocinar como el comer, pueden ser actividades intensamente ritualizadas. Además la cocina implicaba el fuego, que en sí mismo tiene un sentido muy profundo en las culturas humanas posteriores.
Las pruebas de que los Homo ergaster cocinaran son mínimas, pero las pruebas de la migración son inequívocas. Gradualmente, grupos pequeños migraron de África Oriental hacia las llanuras abiertas de África Central y desde allí hasta el norte de África. Entre uno y dos millones de años, el clima de la tierra estaba en una fase de calentamiento, y el Homo ergaster llegó aún más lejos, trasladándose hasta Asia Occidental en una fecha tan temprana como hace 1,8 millones de años. Aquí algunos de ellos se desarrollaron en una especie que muchos paleontólogos llaman Homo erectus («humano erguido») aunque otros consideran que ergaster y erectus son dos nombres para la misma especie. (Homo ergaster y Homo erectus en realidad son categorías amplias y variables de especies, abarcando muchos subgrupos.) Continuaron migrando: huesos y otros materiales procedentes de China y de la isla de Java en Indonesia indican que el Homo erectus habría llegado allí hace unos 1,5 millones de años, migrando por lo tanto a través de grandes masas de tierra así como a lo largo de las costas. (Los niveles del mar eran más bajos de lo que son hoy y se podía llegar a Java a pie.) El Homo erectus también marchó hacia el oeste, alcanzando lo que hoy es España al menos hace 800.000 años y después más hacia el norte de Europa. En cada uno de estos lugares, el Homo erectus adaptó las técnicas de recolección y caza a los entornos locales, adquiriendo conocimientos sobre nuevas fuentes de alimento vegetal y sobre cómo atrapar mejor a la fauna local.
Mapa 1.1. Migraciones del Homo ergaster/Homo erectus.
Un yacimiento del Homo erectus en la actual Georgia, fechado hace unos 1,8 millones de años, ha proporcionado la primera prueba de compasión o de preocupación social en un registro fósil. Uno de los cráneos recuperados era el de un hombre de avanzada edad que había perdido todos sus dientes menos uno, pero que había vivido varios años después de ello. Esto solamente podría haber sido posible si quienes vivían con él lo ayudaron.
En los registros fósiles no hay pruebas claras de pensamiento simbólico entre los Homo ergaster/erectus –no hay decoraciones, ni obras de arte, ni señales de adornos corporales–. Quienes han adoptado una perspectiva más expansiva de la cultura señalan, no obstante, que las hachas de mano que se han encontrado en una extensa zona y durante un largo periodo de tiempo eran simétricas y uniformes, lo que simplemente puede haber sido una cuestión práctica y de utilidad, pero que también puede haber representado una conceptualización de lo que era «bueno». A menudo se fabricaban en grandes cantidades en un único lugar, lo que de nuevo puede haber sido sencillamente una cuestión práctica de encontrarse en un lugar con una piedra especialmente buena, pero indica también un cierto grado de especialización del trabajo o de los roles sociales. En algunos de estos lugares quedan miles de hachas de mano y unas pocas son demasiado grandes como para haber sido herramientas. ¿Es posible que estas hayan sido objetos rituales o ceremoniales, o que el fabricante presumiera de un talento especial?
Aventurar algo acerca de la diferenciación social o de la cultura entre los Homo erectus es algo muy controvertido, pero si se predica acerca de las especies de homininos ligeramente posteriores la controversia es algo menor. Una de esas especies fue el Homo heidelbergensis, que se ha localizado en buena parte de Afroeurasia entre 600.000 y 250.000 años, con un cerebro de tamaño similar al de los seres humanos modernos. Algunos construían albergues sencillos y, como ya hemos señalado antes, después del 400000 AEC se han encontrado, en muchos yacimientos, pruebas de fuego controlado. Uno de estos yacimientos es Terra Amata, en lo que hoy es el sur de Francia, donde también había trozos de arcilla roja y amarilla que se habían traído de lugares lejanos. Probablemente se usaban como pigmentos, apuntando de nuevo a alguna idea de lo que era atractivo o importante. Un pantano en Alemania ha proporcionado pruebas de hogares para cocinar, así como los utensilios de madera más antiguos que se han conservado (unas largas lanzas afiladas y lo que parecen ser mangos de madera para hojas de piedra), que se remontan a hace 400.000 años, la primera huella de herramientas compuestas. Una sima en el fondo de una profunda galería dentro de una de las cuevas de la región de Atapuerca en España contiene restos de al menos 28 individuos, que datan de hace 350.000 años por lo menos e incluso de hace 600.000. Estos individuos deben haber sido depositados allí intencionadamente después de morir, lo que hace de la Sima de los Huesos el primer emplazamiento funerario conocido, una práctica que tiene unas implicaciones culturales enormes. En un yacimiento en Kenia, los arqueólogos han encontrado discos de cáscara de huevo de avestruz en los que se habían practicado agujeros, que se remontan a unos 280.000 años, que puede que se llevaran ensartados y, en Israel, los arqueólogos descubrieron lo que algunos defienden que es la primera prueba de producción artística: una piedrecita moldeada, esculpida como un torso femenino, de unos 230.000 años de antigüedad.
El grupo de la Sima de los Huesos parece haber sido el ancestro de la especie de homininos más famosa no Homo sapiens, los neandertales (que deben su nombre al valle de Neander, en Alemania, donde se descubrieron los primeros restos). Los neandertales vivían a lo largo de Europa y de Asia Occidental, hace unos 170.000 años, por lo tanto, en un primer momento, de manera simultánea con el Homo heidelbergensis. Tenían un cerebro de tamaño semejante al de los humanos modernos, aunque las pruebas dentales apuntan a que maduraban antes, por lo que tenían un periodo de dependencia de los demás –y, por lo tanto, tal vez de aprendizaje– más corto que el nuestro. Usaban herramientas complejas, incluyendo lanzas y rasquetas para las pieles de los animales, que les permitían sobrevivir en los diversos entornos y climas en los que se han encontrado sus huesos, desde las costas del Mediterráneo hasta Siberia. A juzgar por las marcas de desgaste de los esqueletos, tanto los machos como las hembras se dedicaban al mismo tipo de labor extenuante y morían a edades similares. Construían casas exentas y controlaban el fuego en los lares, donde cocinaban animales, incluyendo grandes mamíferos (como lo demuestran los análisis de isotopos estables) y muchos tipos de plantas (como lo demuestra la placa de sus dientes). Sus utensilios parecen haberse modificado con el tiempo y muestran indicios de haber sido fabricados en diversas etapas, no solamente en el momento preciso en el que se necesitaban. Así, los neandertales exhibían una inventiva tecnológica y una planificación a largo plazo, características que estudiosos como Francesco d’Errico han descrito como parte del «comportamiento moderno», incluso aunque anatómicamente no fueran Homo sapiens.
Las pruebas obtenidas en el yacimiento neandertal de hace 50.000 años de España han planteado unas hipótesis interesantes sobre la sociedad neandertal. Aquí, doce individuos de diversas edades parecen haber sido asesinados y comidos por otro grupo durante un periodo –a juzgar por el esmalte dental de las víctimas– de escasez de comida. Las pruebas de ADN muestran que estos doce individuos estaban emparentados y que los varones adultos estaban más estrechamente emparentados que las mujeres. Por lo tanto, lo más probable es que los varones se hubieran quedado con su familia de nacimiento, mientras que las mujeres procedían de otras familias, un patrón que más tarde se replicaría entre los Homo sapiens de muchas épocas y lugares. Dos de los niños eran hijos de la misma mujer y tenían una diferencia de edad de unos tres años; este intervalo de nacimiento, tal vez como resultado de una lactancia prolongada, es algo que se replicará entre muchos pueblos recolectores posteriores. Este yacimiento proporciona una oportunidad insólita de atisbar las relaciones sociales de los neandertales, tanto las hostiles como las afectuosas.
Los materiales que se han desenterrado en muchos lugares también indican que los neandertales, en ocasiones, enterraban con esmero a sus muertos y que, ocasionalmente, decoraban objetos y se pintaban ellos mismos con almagre, una especie de arcilla coloreada. La decoración corporal y funeraria parece tan característica de los seres humanos modernos, que a los neandertales se les categorizó inicialmente como una rama del Homo sapiens, pero las pruebas de ADN de los huesos neandertales señalan ahora que eran una especie distinta, que se desarrolló a partir de una línea diferente del Homo erectus de la que procedemos nosotros.
Ilustración 1.2. Modelo escultórico de una hembra neandertal, basado en la anatomía de los fósiles y en las pruebas de ADN, que revelan que algunos neandertales portaban genes de pelo rojo y ojos azules. Los artistas han escogido esa expresión facial para reflejar las duras condiciones de vida y han añadido pintura corporal decorativa porque a menudo se han encontrado pellas de pigmento en los yacimientos neandertales.
En los últimos años, las pruebas de ADN se han usado también para proporcionar más detalles acerca de los homininos no Homo sapiens. Apuntan, por ejemplo, a que los neandertales y los Homo sapiens tenían ocasionalmente relaciones sexuales entre ellos, pues entre un 1 y 4 por 100 del ADN de los humanos modernos que viven fuera de África procede probablemente de los neandertales. Huesos y dientes que se remontan a 40.000 años y que se han encontrado en la cueva Denisova de Siberia en 2010 han proporcionado un ADN que es diferente tanto al de los Homo sapiens como a los neandertales, aunque los denisovanos también comparten material genético con ambos grupos, lo que sugiere que se mezclaron sexualmente. Si también compartían ideas o la organización social es algo que nada de lo que se ha conservado en el yacimiento puede revelar.
La última prueba de que los neandertales eran una especie diferente se remonta a unos 30.000 años y, hasta hace muy poco, estos se consideraban los últimos homininos vivos que no eran Homo sapiens. En 2003, sin embargo, los arqueólogos de la isla indonesia de Flores descubrieron huesos y utensilios de homínidos de casi un metro de altura en una fecha tan reciente como hace 18.000 años, a quienes apodaron hobbits. (Los abogados de la herencia de Tolkien están tratando de impedir el uso de ese apodo para describir a estos pequeños individuos, argumentando que está protegido por derechos de autor.) Parecen ser una especie diferente, que probablemente desciende del Homo erectus,