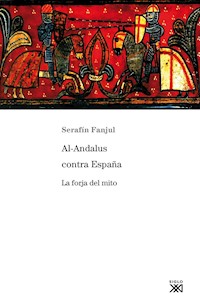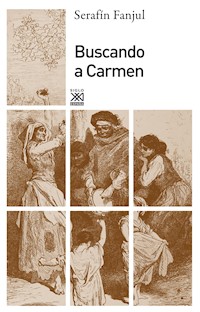
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Siglo XXI de España General
- Sprache: Spanisch
La imagen exterior de España cristalizó hace tiempo, conformando un conjunto de rasgos que, en puridad, se reducen a unos pocos estereotipos en los cuales la mayor parte de los españoles no nos reconocemos, aunque, paradójicamente, hayamos terminado por aceptarlos en el plano colectivo; este libro estudia cómo los viajeros europeos del XIX crearon esta imagen falsificada de España y los españoles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 505
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Serafín Fanjul
Buscando a Carmen
Diseño cubierta: RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
© Serafín Fanjul, 2012
© Siglo XXI de España Editores, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.sigloxxieditores.com
ISBN: 978-84-323-1632-3
A la memoria de mi madre,
que en nada se parecía a Carmen.
I.
A modo de introducción en un país de listos
Ya los inorantes andan disputando
las glosas é testos de Santo Agostin;
e los aldeanos fablan buen latyn,
las grandes proezas ya son olvidadas,
[...] A fermosa yegua dan flaco roçin:
non preçian al bueno sy non al malsyn,
falla el leal las puertas çerradas;
las obras del cuerdo son menos preçiadas
e tienen al loco por grant palazin.
(A. Álvarez de Villasandino, en Cancionero de Baena).
Es un axioma afirmar que el carácter de los pueblos cambia al paso de la evolución técnica, de los avances científicos o del desarrollo económico. Los condicionamientos que impone la interrelación con otras comunidades humanas, o el surgimiento de ideologías o religiones más o menos imbricadas con las circunstancias tecnoecológicas y tecnoeconómicas de un grupo determinado, son factores que modifican con diversos grados de aceleración el espíritu y los comportamientos de las gentes. Algo, aunque no mucho, se ha estudiado; por ejemplo, la trascendencia que tuvieron en el triunfo expansivo del islam las hambrunas endémicas y la superpoblación (relativa, para los medios de producción de alimentos) que se padecían en la península arábiga ya antes de Mahoma y, sin embargo, estos fueron elementos decisivos para su éxito. Las visiones idealistas y neorrománticas de Sánchez-Albornoz y A. Castro –que hemos rechazado con claridad[1]– al atribuirnos el uno un «eterno carácter español», o el otro «un espíritu semítico» porque nuestra lengua española adoptara algún léxico árabe, se vieron desde hace muchos años –y en la actualidad de forma violentísima– reducidas a meros entes de razón de continuo desmentidos por los hechos, visibles o pasados, si se trata de establecer principios generales o un hilo conductor indiscutible en nuestra historia. Cabe admitir que pudieron tener alguna razón, en especial al argüir sobre ciertos acontecimientos, o repetición de fenómenos que llegaban a considerar constantes. Y de ahí deducir que nos hallábamos ante leyes fuera de discusión. Pero no está todo tan claro, en ningún sentido. Al aceptar la parte de razón que les corresponde –sobre todo a Sánchez-Albornoz– asoman dos preguntas: en qué proporción aciertan y qué entidad y peso real han tenido en la marcha de nuestra comunidad humana la reiteración de actitudes, de actos y, por consiguiente, de resultados; qué sustratos culturales del pasado han subsistido (y hasta cuándo) y cómo han mantenido, desviado o modificado la conducta de los españoles. De plano, no creemos que nuestra forma de ver el mundo y de relacionarnos con él sea equiparable a la de nuestros compatriotas de hace cincuenta años (evidentemente, cuanto mayor sea el lapso más grandes serán las diferencias), pero, una vez soslayadas por obvias las constantes físicas o las necesidades primarias que afectan a todo el género humano, en el terreno cultural es claro el cambio (el consumismo como única guía, la aceptación de cualquier hecho social o político por su mera existencia, la pasividad como regla de oro para la supervivencia), pero también se patentiza que hoy en día vemos comportamientos, oímos anécdotas, o las leemos, que encuentran su paralelo en tiempos lejanos, en ocasiones con similitud de gemelos. ¿Hasta qué punto significa esto que nos hallamos ante rasgos esencialmente hispanos, capaces de conformar una identidad definida por su número e influencia, con carácter exclusivo, en nuestra mentalidad? ¿No se darán –o no se dan– otros muy semejantes en sociedades próximas o lejanas? Saber que en textos egipcios y chinos de hace cuatro mil años ya asomaba la ahora denominada «lucha generacional» (la impaciencia de los jóvenes, las más o menos fundadas admoniciones de viejos o mayores) introduce un cierto factor de perplejidad, a la par que refuerza la idea de la comunidad básica del alma humana (o sea, la poligénesis cultural), pero simultáneamente pone entre paréntesis no pocas de nuestras singularidades.
Y, sin embargo, se mueve…, quizá porque las conductas contradictorias responden a la presencia o intervención de personas distintas, o bajo condicionantes diferentes. Quienes en nuestros días se reclaman puristas en materia de lengua (ya pocos, en verdad) y no verterían la menor sospecha sobre vocablos como «centinela» o «mochila», tal vez se sorprendieran al comprobar que sus resquemores casticistas ya estaban enunciados por don Diego Hurtado de Mendoza en el siglo XVI: «talegas las llamaban los pasados y nosotros ahora mochilas»[2] o «lo que ahora llamamos centinela, amigos de vocablos estranjeros, llamaban nuestros españoles en la noche, escucha, en el día atalaya; nombres harto más propios para su oficio»[3]. Y, sin salirnos de nuestra lengua, aun podríamos ir más lejos, v. g. hasta la dolida aceptación por el Rey Sabio, en las Partidas, del término «batalla», en vez de «fazenda o lid». El purismo lingüístico es uno de los rasgos más extendidos en numerosas sociedades, ciñámonos por tanto a otros capítulos que podríamos tener por más españoles: el ser de España, tema recurrente por demás; la Leyenda Negra; el anarquismo estructural del alma hispana, más próximo en realidad a la desconsideración por los derechos ajenos que a teoría política ninguna; los despilfarros y abusos del mal gobierno; el masoquismo gozoso en la autohumillación; la repetición de estereotipos sobre el carácter nacional (extrovertido, fiestero, poco serio, chapucero, simpático, o sus contrarios) o acerca de la forma de ser de tal o cual región, con sus aditamentos chuscos o respetables, livianos o trascendentes…, todo entronca con antecedentes de abolengo y se concreta en ejemplos actuales que nos inducen a concluir –quizá demasiado a la ligera– con muletillas que constituyen verdaderos epitafios del raciocinio, tales como «los españoles somos así», «qué país», «no tenemos remedio», «siempre igual», un repertorio ni amplio ni original pero que oficia de eficaz salvavidas para no vernos sumergidos en el mar de nuestras contradicciones, insuficiencias y fallos; un narcótico barato e inofensivo útil para no problematizarse cada uno de los pequeños o grandes fracasos colectivos y hasta individuales. Mientras culpamos a otros, o al «carácter español», nos libramos de la siempre incómoda tarea de hacer algo, o al menos de manifestar en nuestro fuero interno disconformidad con lo que acontece.
Bien es cierto que la prosperidad, felizmente alcanzada en los últimos cuarenta años, amortigua mucho los impulsos y las sensaciones, los deseos de actuar, pero los textos del pasado, que en buena medida reflejan los sentimientos de otros españoles, sugieren que tanto no hemos cambiado, o que los modelos aceptados como canónicos en la práctica no lo fueron. Caro Baroja[4] describe bien la arbitrariedad en las interpretaciones:
Tomamos un vocablo como «España», por ejemplo, y lo cargamos de cuantos valores históricos se nos antojan y lo descargamos de otros. Así surgen teorías y teorías, que en manos de políticos y arbitristas pueden ser explosivas o útiles. Los ejemplos son archiconocidos. España es esto, pero no aquello, ni lo de más allá. Si me siento católico ferviente querré demostrar que todo lo que se sale de la órbita católica no es español, o no tiene importancia; si no lo soy, me extasiaré con la herencia de árabes y hebreos. [...] A las apreciaciones históricas arbitrarias de los de dentro se unen, a modo de contrapunto, las de los de fuera, tan apasionadas, pero más monótonas y vulgares. No ha habido clérigo protestante, comerciante o militar de país rival o extraño que no haya realizado su cubileteo histórico al escribir las impresiones obtenidas durante un viajecito de placer, de negocios o por causa de guerra o espionaje a nuestra península.
Aunque coincidamos con él en el diagnóstico general, los hechos son testarudos y encontramos infinidad de pasajes que parecen escritos ayer por la tarde. El prurito de nuestros políticos actuales de echar abajo cuantas medidas y proyectos iniciaron –y aun culminaron– sus antecesores inmediatos aparece descrito a fines del XVIII por don Antonio Ponz[5]:
El hombre más parece que quiere dejar fama de fundador, aunque sea en una cosa de poca importancia, que perfeccionar las fundaciones de otros, de que pudiera seguirse mayor beneficio del público, y esto, sin duda, es por temor de que su memoria se oscurezca…
Y Jerónimo de Barrionuevo en sus Avisos (segunda mitad del XVII, cuando la decadencia política, militar y económica ya era imposible de ocultar) denuncia un día tras otro el carácter distraído y manirroto de Felipe IV y de su nutrida camarilla de aduladores, noticias que mutatis mutandis (y muy poquito) nos topamos a diario en los periódicos, sustituyendo la palabra «rey» por presidente del gobierno o con el nombre de cualquier satrapilla autonómico, o con el de un alcalde marbellí, barcelonés o bilbaíno: profunda preocupación real por conseguir la fabricación (para su uso particular, claro) de hachas que no se apaguen por la acción del viento y el agua («En esto gastan su tiempo, al paso que nuestros enemigos refinan la pólvora de su enojo para volarnos»[6]); escándalo del autor por el coste global (18.000 reales) de la caza de un lobo, o por los 30.000 a que ascendió otra cacería en El Escorial[7]; más indignación por nueva montería en Colmenar en la que solo se cobró una zorra, al coste de 25.000 ducados[8]; execración de cortesanos-sanguijuela («Espéranse cuatro galeras de Génova en que pasen la duquesa de Mantua y el de Osuna a Italia, que con otras dos que hay en Cartagena, irán con más seguridad y ostentación. Poca falta nos harán los dos: una mujer que nos come medio lado, y un tonto forrado de lo mismo. ¡Pobre gobierno donde solo se mira conveniencias particulares y no al bien público! Todo es predicar en desierto»[9]); ocultación al pueblo de lo que sucede para eludir alborotos; desesperanza ante la pasividad de la máxima autoridad, fotocopia anticipada de lo que vivimos («Hánle mandado, según se dice, al padre fray Nicolás Bautista que no predique al Rey tan claro, ni en el púlpito se arroje a decir las verdades, sino que pues tiene audiencia a todas horas, se las diga en secreto, que lo demás es dar ocasión al pueblo de sentimientos y mover sediciones. Lo cierto es que ni de una manera ni de otra no se ve que se remedie nada, porque el letargo no le hace despertar al sueño en que está tantos años ha»[10]).
El desánimo cunde y pervive a lo largo de la centuria que sigue a la de Barrionuevo y José Cadalso o Nicolás de Azara nos describen con dos siglos de antelación el panorama político de nuestros días:
Políticos de esta segunda especie son unos hombres que de noche no sueñan y de día no piensan sino en hacer fortuna por cuantos medios se ofrezcan. Las tres potencias del alma racional y los cinco sentidos del cuerpo humano se reducen a una desmesurada ambición en semejantes hombres. Ni quieren, ni entienden, ni se acuerdan de cosa que no vaya dirigida a este fin[11].
O:
El gobierno no obstante su indolencia comenzaba a temer las resultas, y tomó aquellas medias medidas que son siempre la ruina de los negocios grandes[12].
A la vista de tal panoplia de coincidencias –a continuación veremos más– caben varias posibilidades de interpretación: 1/ Nuestros medios políticos y sociales no han cambiado nada en lo sustancial de sus mañas y prácticas picarescas; 2/ Se trata de constantes generalizables a otros muchos países y sociedades y por tanto no responden a una identidad hispana; 3/ La importancia de aquellas quejas y denuncias era muy puntual y relativa y, pese a ellas, no pasó nada. En realidad sí pasó y se dieron sucesos gravísimos: se perdieron las Indias; el país estuvo indefenso ante la invasión francesa; el desastroso siglo XIX nos regaló tres guerras civiles más infinidad de pronunciamientos; la desamortización fue un mero saqueo de las propiedades eclesiásticas, un quítate tú para ponerme yo (esperemos que algún sabio, o sabia, no infiera de este comentario que un servidor se pronuncia a favor del mantenimiento de abadengos, órdenes militares y todo género de beneficios eclesiásticos); la guerra civil del 36 selló la catástrofe general; y la industrialización en serio no llegó hasta el franquismo, por abreviar la lista; 4/ El conjunto de tales errores, más otros cuya mención se haría redundante, sí componen un corpus de especialidades españolas y su reiteración parece fundamentar la existencia, si no de un carácter nacional inmutable, cuando menos de unas tendencias recurrentes.
Nuestros sentimientos y reacciones de ahora mismo, a la vista de la prensa diaria y de los desaguisados que se nos tratan de endosar como normales y hasta beneficiosos, los vemos anticipados en más de dos siglos en las Cartas Marruecas, lo cual, más que llevarnos al descubrimiento de un eterno carácter español (de dos siglos de vida como mínimo), testimonia la incapacidad de nuestra sociedad para modificar y corregir sus comportamientos, porque lo que Cadalso denuncia no es solo la política, sino a la sociedad misma. Y eso tiene peor arreglo. Los dengues y mohínes que hoy reputamos como posmodernos y de diseño, asoman en escritos de aquellos lejanos escritores:
—¿Tenéis por cierto que para ser buen patriota baste hablar mal de la patria, hacer burla de nuestros abuelos, y escuchar con resignación a nuestros peluqueros, maestros de baile, operistas, cocineros, y sátiras despreciables contra la nación; hacer como que habéis olvidado vuestra lengua paterna, hablar ridículamente mal varios trozos de las extranjeras, y hacer ascos de todo lo que pasa y ha pasado desde los principios por acá? [...] Reirase semejante nación del magistrado que, queriendo resucitar las antiguas leyes y austeridad de costumbres, castigue a los que las quebranten; del filósofo que declame contra la relajación; del general que hable alguna vez de guerras; del poeta que canta los héroes de la patria. Nada de esto se entiende ni se oye; lo que se escucha con respeto y se ejecuta con general esmero, es cuanto puede completar la ruina universal. La invención de un sorbete, de un peinado, de un vestido y de un baile, es tenido por prueba matemática de los progresos del entendimiento humano [...] romper los vínculos de parentesco, matrimonio, lealtad, amistad y amor de la patria, toda la moral y filosofía[13].
La expresividad y contundencia de aquellas denuncias nos ahorran y casi impiden añadir comentarios o condenas adicionales. Y como nuestro objetivo no es entrar en estas páginas en las presentes pugnas partidistas, no pondremos nombres y apellidos a esas acciones y actitudes fáciles de identificar en nuestro tiempo, fáciles de reconocer en esos textos del pasado, a veces reproducidos –no sé si consciente o inconscientemente– por autores contemporáneos. Dice Nicolás de Azara en 1800:
Lloro únicamente los males de mi Patria, la que teniendo tanta proporción para ser feliz está reducida al estado más miserable y a representar el último papel en la Europa, y a ser quasi ignominia el nombre español. Todo por ignorancia, avaricia, intriga, libertinaje de los que están a la cabeza del gobierno que sacrificarían diez Españas al menor interés personal. Ni creo que pueda suceder diferentemente porque los buenos o huyen los empleos, o los apartan de ellos no simpatizando con las máximas corrientes; y los que se buscan para ocuparlos son homogéneos a ellos, o se hacen presto a sus mañas…[14].
Si comparamos el fragmento precedente con el discurso de ingreso en la Real Academia Española de la Lengua pronunciado por Antonio Muñoz Molina en 1996, encontramos similitudes que no indican, necesariamente, copia o inspiración del segundo en el primero, sino tan solo repetición de situaciones, de frivolidades, de hartazgos: «Ahora que a todos nos quieren encerrar y subdividir en particularismos miserables, y que la palabra español es pronunciada en muchos lugares como un insulto o una acusación»[15]. Aunque, con frecuencia, las declaraciones y desiderata de nuestros intelectuales contemporáneos caminen con sordina por un sendero y la realidad de su vida circule a todo trapo por autopistas muy diferentes.
Jesús Torrecilla en una obra excelente que mencionaremos más adelante (España exótica)[16] desarrolla el cambio de la imagen de la identidad y en la conciencia nacional entre los siglos XVI y XIX. Con toda lógica, establece que la identidad que nos atribuimos o nos atribuyen no responde a datos objetivos sino a percepciones subjetivas y a menudo parciales, añadimos nosotros. En los dos sentidos de parciales: por fijarse en aspectos seleccionados del conjunto de la realidad y por moverse por interés de parte, generalmente motivaciones económicas, de distinción social o de ejercicio del poder. La idea, tan repetida, de escritores, políticos, divulgadores e incluso de algunos historiadores y antropólogos de endosar un determinado carácter al pasado partiendo de hechos presentes, o de explicar una manifestación social o folclórica actual mediante «pruebas» traídas por los pelos, no suele rebasar el ámbito del idealismo bienintencionado. Cuando lo hay: en otros casos se trata de meros vaivenes en el océano de prejuicios interesados. En alguna ocasión hemos referido cómo se intentaba hallar el origen verdadero de la sardana en las pinturas rupestres del abrigo de Cogull porque en ellas aparecen grupos de personas que, más o menos, ejecutan bailes rituales en círculo, los cuales harían remontarse a la noche de los tiempos el nacimiento de una de las banderolas preferidas del nacionalismo catalán. Torrecilla resalta el cambio de imagen, tanto entre los mismos españoles como del lado de los visitantes extranjeros: «La caracterización del español del XVI y XVII como grave, serio, orgulloso, reflexivo y amante del orden, tiende a ser reemplazada en el XVIII (aunque no llega a ser completamente sustituida) por la reiterada descripción de unos seres apasionados y frenéticos, desorganizados, extrovertidos e imprevisibles»[17].
Los ejemplos de Leonardo Donato (1573), Bartolomé Joly (1604), Antonio de Brunel (1665), Esteban de Silhouette (1729) vienen a coincidir en el carácter frugal, circunspecto, reservado, orgulloso, disciplinado, obediente, taciturno y resistente ante las adversidades[18] que adorna a los españoles. Pero la relación con otros grupos, a favor o en su contra, así como diversas condiciones que se modifican con el tiempo, acaban por hacer evolucionar o subvertir todo ese entramado de características. Así pues, resulta ocioso aclarar que esa no es la imagen actual corriente entre nosotros mismos. Y entre los foráneos no digamos. A nuestro juicio, más interesante es dilucidar en qué periodo se fue produciendo el distanciamiento de aquel carácter «original», resaltando el contraste entre la visión jaranera, poco seria, inconsistente, burlona, más bien haragana y de gentes siempre dispuestas a incumplir promesas, como nada aptas para someterse a un orden y disciplina. Es la imagen reflejada, por ejemplo, en la película La Kermesse heroïque (1936) que, aparte de sus valores fílmicos, nos sitúa en Flandes durante el reinado de Felipe III en un momento de paz. La llegada a una pequeña ciudad de los temidos tercios provoca una serie de situaciones cómicas presentadas con maestría, buen tono y –¿por qué no decirlo?– simpatía hacia los españoles, enfrentados al miedo y las consiguientes truhanerías y embelecos de los indígenas para capear el temporal, que temen arrasador. Pero lo que en verdad ahora nos interesa de la cinta es la mezcla de elementos digamos posteriores (baile flamenco, gitanerías, algazara, juerga perenne) con otros muy en la línea apuntada por Torrecilla y que se corresponderían con lo esperable en la época (caballerosidad, santurronería, fraile fiscalizador…, pero también disciplina y orden en las tropas que, por cierto, se componían de españoles en una proporción minoritaria, como es sabido).
Sin embargo, cabe preguntarse si esa idea de rigor en el esfuerzo, condición adusta y reflexiva, graveza, etc., con que describen los extranjeros a nuestros antepasados, componía un retrato fiel de la realidad visible: de hecho, ¿eran así los españoles? ¿Todos por igual? ¿El carácter dominante se correspondía con la imagen también documentada por Torrecilla? Y antes, en los siglos XIV y XV, cuando ya se puede hablar con propiedad de «españoles», ¿era tan seria y cumplidora nuestra gente? De momento, solo mencionaremos algunos sucesos históricos incontrovertibles: en los mismos tercios, los regimientos compuestos por españoles eran los más indisciplinados y levantiscos, propensos a motines, frente a los alemanes, que solían ser quienes mejor obedecían y callaban cuando ni las pagas llegaban, y con esto no se entienda que caemos en el tópico del militarismo alemán congénito; en las naves armadas para las Indias, se sobornaba con frecuencia a los oficiales reales de la Casa de Contratación sevillana para que hiciesen la vista gorda y diesen por embarcados tripulantes, pertrechos, armas, víveres, etc., en realidad inexistentes; en las plantillas de las lanzas de acostamiento era corriente que figurasen como presentes –y cobrasen– personas que se hallaban a muchas leguas, práctica documentada, v. g., por el Epistolario del conde de Tendilla[19], misma corruptela también reproducida en las Indias[20] más tarde y que venía de antaño, de las mesnadas medievales («Del engaño que se hacía al Infante en el sueldo que pagaba; e por eso mandó hacer alarde de la gente que tenía por ser certificado de la verdad…»[21]).
Pero hay más hechos de bulto que obligan a tomar con cierta duda la caracterización de los españoles como gente circunspecta y adusta: el profesor Ladero Quesada[22] señala en qué forma la Baja Edad Media contempla, junto con el desarrollo de las ciudades, la eclosión y proliferación de fiestas adaptadas a la vida urbana, aunque todavía fuera muy grande la interrelación con el mundo agrario, tan próximo. Y el fenómeno atañe por igual a toda la cristiandad, con lo cual, de nuevo, la peculiaridad identitaria hispana queda subsumida, como tantas veces, en un fenómeno social mucho más amplio del que participaba el conjunto de la población europea. Por otro lado, la gran literatura española, tanto medieval como del Siglo de Oro, nos muestra en sus facetas picaresca o burlesca unas tipologías humanas no solo complejas y diversificadas sino dotadas de prendas que se compadecen mal con las graves y hasta lúgubres descripciones de los extranjeros, desde el Libro de buen amor a La Celestina, pasando por La lozana andaluza y continuando con toda la golfería, desparpajo y desórdenes varios reflejados en la picaresca de los siglos XVI-XVII. Amén de la obra epigramática de autores tenidos por cimeros en nuestra literatura –y lo son– que traslucen o exhiben a las claras una vena lúdica, dicharachera y festiva poco acorde con la imagen del caballero de Santiago vestido de negro, con la cruz al pecho y eterna cara de úlcera de estómago (Alfonso X[23]; Pero López de Ayala[24]; el conde de Paredes[25], más conocido como «el padre de Jorge Manrique»; Sebastián de Horozco[26]; Góngora[27]; Quevedo[28], etc.).
¿No estarían los viajeros foráneos reproduciendo ad infinitum el estereotipo del español serio y caviloso porque esa era la imagen que se entendía y se esperaba fuera, del mismo modo que a partir de los siglos XVIII-XIX se espera la contraria? Como sucede con todos los tópicos, la plantilla se basaba, sin duda, en hechos y personas reales, pero también en observaciones tomadas de oídas, o de leídas. Si espigamos ejemplos, en uno u otro sentido pueden pintarse retratos más que contradictorios, con lo cual fuerza sería colocar entre paréntesis la idea de un carácter español, ni siquiera tomado sincrónicamente, si bien se repiten características –esto parece innegable– dignas de tomarse como constantes: la ignorancia, en vez de tenerse por estigma vergonzoso, se convierte en motivo de orgullo[29] y divisa colectiva, desde tiempos lejanos hasta muy recientes incitaciones a aprobar la Constitución europea («porque lo piden los que saben», sentenciaron Los del Río); el orgullo excesivo, tan comentado por forasteros, aún colea como vía de escape para eludir el razonamiento y los derechos ajenos, aunque la omnipresencia de los intereses económicos lo dejó muy tocado desde que los españoles descubrieron la prosperidad y ya pocos de nosotros suscribirían la declaración «Dyxo que mas quería com estava estar, // que el rreygno de Espanna a Frrançia sojuzgar»[30], dada la presente despreocupación y hasta mofa de los asuntos comunes; las miradas retrospectivas hacia el pasado se han fosilizado en una retórica de utilización política para rellenar sesiones en que los protagonistas no tienen argumento alguno, pero sabemos que «la apelación al pasado, por sí sola, nunca crea ni garantiza el futuro, aunque debe tenerse muy en cuenta, y menos cuando se ha entrado irreversiblemente en un nuevo sistema de relaciones sociales que ha de enriquecerse construyendo sus propias concepciones y formas de lo festivo»[31].
Las llamadas o comparaciones, más bien plañideras, con lo pretérito que hallamos sobre todo a partir del XVIII, disponían de antecedentes –algunos de los cuales hemos mencionado– pero respondían a la invasión de modos y modas franceses que las clases altas habían abrazado con entusiasmo, tanto por significar la imitación de la potencia hegemónica, traída de la mano de la familia Borbón reinante en ambos países, como por constituir la modernidad posible a la sazón. Muebles, ropa, música, danza, comidas, literatura se vuelven copias más o menos afortunadas de las francesas. Pisaverdes y lechuguinos, niñas bobas y madamas postizas se esfuerzan por parecerse a los modelos importados. Hasta la lengua, en muchos casos de manera natural (importación de técnicas, ideas u objetos nuevos, como siempre había sido: Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias incorpora 400 indigenismos y nada de malo había en ello) y en otros por puro esnobismo y cursilería, intenta plegarse al afrancesamiento de los poderosos. Con tal motivo, también se extienden las críticas y parodias de quienes resisten a la bobería innecesaria, aunque quizá inevitable. Feijoo[32] describe bien el panorama: «algunos apasionados amantes de la lengua francesa, que prefiriéndola con grandes ventajas a la castellana, ponderan sus hechizos, exaltan sus primores, y no pudiendo sufrir ni una breve ausencia de su adorado idioma, con algunas voces que usurpan de él, salpican la conversación, aun cuando hablan en castellano».
Y en ese mismo diagnóstico insiste Cadalso[33], añadiendo fragmentos paródicos que no tienen desperdicio[34]:
Hoy no ha sido día en mi apartamiento hasta medio día y medio. Tomé dos tazas de té. Púseme un desabillé y bonete de noche. Hice un tour en mi jardín, y leí cerca de ocho versos del segundo acto de la Zaira. Vino Mr. Lavanda; empecé mi toaleta. No estuvo el abate. Mandé pagar mi modista. Pasé a la sala de compañía. Me sequé toda sola. Entró un poco de mundo; tiré las cartas; jugué al piquete. El maître d’hotel avisó. Mi nuevo jefe de cocina es divino; él viene de arribar de París. La crapaudina, mi plato favorito, estaba delicioso. Otra partida de quince: perdí mi todo. Fui al espectáculo; la pieza que han dado es execrable; la pequeña pieza que han anunciado para el lunes que viene es muy galante, pero los actores son pitoyables…
La preocupación ante la injerencia extranjera también se daba entre los españoles de América y así lo manifiestan cuando viene a cuento. Alonso Carrió, alias Concolorcorvo, en un pasaje que resumimos, ridiculiza el prurito y pose de usar extranjerismos sin sentido: «hacerse él mismo los bucles y aloxarse en un cabaret a comer solamente una grillada al medio día, y a la noche un trozo de vitela y una ensalada»[35].
Ante la intromisión de costumbres francesas las reacciones no se hacen esperar y mientras por un lado, se intenta la resurrección o subsistencia de las prácticas de las dos centurias anteriores, en una solución que J. Torrecilla denomina tradicionalista, confiando así en recuperar el pasado glorioso y fuerte, como si tales vueltas a los orígenes tuvieran algún viso de realismo (algo muy semejante pretenden en la actualidad los musulmanes), por otra parte surge «el majismo o aplebeyamiento, que identifica lo español con el pueblo bajo y los grupos marginales»[36]. La segunda respuesta, triunfante en distintos grados desde entonces, se nutre de elementos rurales –con exaltación de localismos que hoy en día han llegado a crearnos un conflicto de cohesión nacional mediante la promoción desaforada de nimiedades o rasgos secundarios–, de los bajos fondos y de los sectores menos ilustrados de la sociedad. En ese tiempo se pasa del modelo castellano –que podría ser inspirador, según la superficial imagen que ahora tenemos de la Castilla del XVI, del retrato sobrio, adusto y reservado– al arquetipo andaluz, con toda su secuela de antihéroes, bulla y siesta perenne. Obviamente, esta es una mera interpretación a través de modelos literarios, que no hay por qué admitir al pie de la letra, máxime cuando los hechos visibles, a menudo, discurren por otros derroteros. En todo caso, a fines del XVIII la monarquía católica da síntomas de no poder mantener por más tiempo el imperio ultramarino, si bien todavía faltaba el empujón final que Napoleón propinó. La sucesión de motines, rebelión de comuneros o indígenas, en Nueva Granada, Ecuador, Paraguay, Alto Perú, etc., marcan a lo largo de toda la centuria un agotamiento general en las Indias que, en la Península, no tuvo al menos el contrapeso de movimientos campesinos o de una revolución industrial incipiente (Wellington, que venía a ayudar, destruyó tanto como los franceses durante la llamada Guerra de la Independencia), ni de una regeneración cultural suficiente. Los esfuerzos de Carlos III y sus ministros no bastaron, y al iniciarse el XIX, España constituía un auténtico garbanzal para viajeros ávidos de rarezas y exotismo de consumo. El consumo entonces posible, sobre todo por medio de la lectura: en París, Londres o Berlín, claro.
[1] S. Fanjul, Ál-Andalus contra España, pp. 1 y ss.; idem,La quimera de al-Ándalus, p. 7.
[2] D. Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada, p. 134.
[3]Ibidem, p. 254.
[4] J. Caro Baroja, Los judíos en la España moderna y contemporánea, I, p. 165.
[5] A. Ponz, Viaje de España, vol. 4, tomo XVI, p. 367.
[6] J. de Barrionuevo, Avisos, vol. I, p. 103, 13 de enero de 1655.
[7]Ibidem, 20 de marzo de 1655.
[8]Ibidem, 15 de abril de 1656.
[9]Ibidem, 1 de mayo de 1655.
[10]Ibidem, 24 de abril de 1658.
[11] J. de Cadalso, Cartas marruecas, p. 205.
[12] N. de Azara, Memorias de Nicolás de Azara, p. 322.
[13] J. de Cadalso, cit., pp. 283 y 296.
[14] N. de Azara, cit., p. 316.
[15] A. Muñoz Molina, Discurso en la RAE el 16-6-1996, citado en Diario 16, 17-6-1996.
[16] J. Torrecilla, España exótica. La formación de la imagen española moderna.
[17]Ibidem, p. 3.
[18]Ibidem, p. 12.
[19] C. de Tendilla, Epistolario, pp. 506 y 206.
[20] J. Albi, La defensa de las Indias (1764-1799), p. 19.
[21] Crónica de don Juan II, en Crónicas de los reyes de Castilla, vol. II, p. 289.
[22] M. Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval, pp. 25-26.
[23] M. Rodrigues Lapa, Cantigas d’escarnho e maldizer, pp. 1-67.
[24] K. R. Scholberg, Sátira e invectiva en la España medieval, pp. 181 y ss.
[25] J. A. Bellón y P. Jauralde, Cancionero de obras de burlas provocantes a risa, p. 87.
[26] J. López Barbadillo, Cancionero de amor y de risa, pp. 65 y ss.
[27]Ibidem, pp. 75 y ss.
[28]Ibidem, pp. 79 y ss.
[29] J. Torrecilla, cit., p. 87.
[30]Poema de Fernán González, p. 39.
[31] M. Ladero Quesada, cit., p. 15.
[32] B. J. Feijoo, Teatro crítico universal, I, p. 212.
[33] J. de Cadalso, cit., p. 201.
[34]Ibidem, p. 171.
[35] Concolorcorvo, El lazarillo de ciegos caminantes, p. 45.
[36] J. Torrecilla, cit., p. 177.
II.
La invención de Carmen: ellos y nosotros
Por farto non se siente
Sin otro ser fanbriento;
Nin rrico, si otra gente
Tiene sostenimiento.
(Sem Tob de Carrión, Proverbios morales).
Cuando George Borrow –alias don Jorgito el Inglés– cruza la raya de Portugal el 6 de enero de 1836, en plena guerra carlista, suelta el torrente de sus pensamientos por estar, al fin, cumpliendo el sueño de colmar el «ansia de llegar a la romántica, a la caballeresca y vieja España»[1]; y de inmediato desencadena un maremoto de comentarios, alusiones, opiniones, anécdotas y juicios chuscos (no en su intención) sobre el país soñado y acerca de cuantas expectativas albergaba, que consiguen abrumar al lector. Borrow, por su desmelenamiento e hipérboles, es un ejemplo excelente para iniciar el desfile de desmadrados y peor o mejor informados viajeros; no hay que tomarle al pie de la letra, pero tampoco despreciarle, porque al menos en un aspecto es digno de aprecio: representa fielmente el tono y el pulso sostenido de esta subespecie de escritores que dedican a España sus páginas, con más entusiasmo que rigor, entregados mil veces a la fantasía y perdidos ya los pujos de objetividad discursiva para reflejar lo que se veía, de bueno y de malo, aún detectable en los predecesores que recorren el país antes de la Guerra de la Independencia. El avance del movimiento romántico, unido a las convulsiones y apasionadas muestras de barbarie vividas por propios y extraños durante la invasión francesa, no pudo por menos que exacerbar impulsos y desvaríos en gentes con las alforjas repletas de hadas y fantasmas y escasas ganas de vaciarlas: «¡Una tierra romántica llena de ruinas moriscas y cuadros de Murillo!», había sentenciado ya el joven Benjamin Disraeli en 1830[2] marcando una ruta infestada de luchas con bandidos en Ronda –o eso contó–, de dengues y mimos en el lenguaje del abanico, de ferviente amor por Cádiz y por las corridas de toros, por la siesta y la salsa de tomate, que no llevaría mucho circulando. La difusión de sus cartas en un extenso círculo familiar y de amigos pudo contribuir a la extensión de dos de los grandes mitos de España: el morisco (o más bien, moruno) y el del sur.
La declaración de intenciones de Borrow es de claridad meridiana, amén de su tarea de proselitismo protestante: «España, tierra de antiguo nombre, tierra de maravillas y de misterios, en condiciones tales para conocer sus extraños secretos y peculiaridades como quizá a ningún otro individuo le hayan sido nunca dadas, [...] aprender su noble idioma y a conocer su literatura (apenas digna del idioma), su historia y tradiciones…»[3]. Obviamente, le interesa el vehículo para su misión redentora, pero no la ideología, ni la sociedad, ni los cánones estéticos reflejados y afirmados en la literatura, pues, sin remedio, él –y casi todos los demás– verán a España a través de sus propios moldes y arquetipos culturales, como no podía ser de otra forma. Y reconocer los méritos profundos de la cultura española, más allá de superficialidades apasionadas, implicaba relativizar la validez de su propia visión. En toda esta producción literaria la dialéctica entre «ellos» y «nosotros» es continua y resulta indiferente que nos ubiquemos a uno u otro lado de la zanja, esta subsiste y lo único deseable es que en ella no proliferen los sapos. Conformémonos, pues, con la cosecha de ranas. Por consiguiente, desde las primeras boqueadas don Jorgito despliega la galería de tipismo fácil: gitanos; lobos en el monte; judíos encubiertos; ejecución por garrote nada más entrar en Madrid; toreros y guitarristas… Este hombre no deja respirar. Incluso cuando parece abrir su pensamiento para manifestar sus preferencias, estas van… por los gitanos, sin que falte la alusión a uno de los motivos recurrentes entre extranjeros sobre españoles, ya en tiempos anteriores a don Jorgito: su carácter taciturno, como veremos más adelante. En efecto, asegura: «los gitanos, con quienes me encontraba más a mis anchas que con los silenciosos y reservados hombres de España; medio siglo puede estar un extranjero entre españoles sin que le dirijan media docena de palabras, a no ser que partan de él los primeros pasos para intimar y aun así puede verse rechazado con un encogimiento de hombros y un no entiendo»[4].
No solo es difícil cribar y someter a discusión todas y cada una de las afirmaciones, chascarrillos y cuentos que refieren los viajeros, tampoco sería muy útil, porque el esfuerzo vendría a corroborar, en caso de tener éxito, algo obvio como es la mayor o menor simpatía con que unos u otros veían a los indígenas. Más bien el panorama general quizá ayude a calibrar hacia dónde se inclinaba el fiel de la balanza y qué rumbos de pensamiento dominaban en los forasteros respecto a España y por ende en sus países. Claro que relatan lances amables o emiten opiniones aprobatorias, por ejemplo Richard Twiss –uno de los más enganchados con el país– cincuenta años antes de Borrow declara: «… gracias a la ventaja de estas excelentes instituciones [los hospicios], ninguna madre débil puede tener la tentación de acabar con la vida de su hijo: un crimen antinatural cometido con demasiada frecuencia en países que se arrogan el mérito de ser más civilizados. Italia también cuenta con muchos de estos hospicios»[5], poniendo el dedo en una de las más feas llagas de la Europa del norte hasta el siglo XIX, el infanticidio como control de la natalidad; o Richard Ford reconoce que cincuenta años antes de él –o sea, en tiempos de Twiss– «España estaba mucho más avanzada» en numerosos aspectos materiales como transporte, técnicas agrícolas, etc., que Inglaterra, en tanto los Caminos Reales –las carreteras de primera, digamos– habían sido bien construidos y podían considerarse mejores que muchos de Francia[6]. Dejando aparte la mejor intención, tal vez, hacia España, o la peor hacia Francia, o la exageración de valorar algo que no conoció en directo por tratarse de hechos anteriores en medio siglo, lo que sí parecen sugerir aseveraciones como estas, no poco comprometidas, es una cierta búsqueda de objetividad y de tolerancia comprensiva hacia alguien y algo que se saben inferiores o, como mínimo, en un escalón humano o social más bajo.
Borrow, con razón o sin ella, venía escocido de Portugal: por sus bandidos, que nada le hicieron, caso de existir; por su lengua, a la que denomina «agrio dialecto», contrapuesto al «espléndido idioma de España»[7]; por el desagradecimiento portugués hacia Inglaterra, que no solo «ha salvado» al país sino que «se han obligado, por un tratado de comercio a beber sus vinos, tan ordinarios y adulterados que en ninguna parte los quieren»[8]; por la vileza de un afrancesado cochero portugués («… estas gentes dicen de su país todo el mal posible; y yo tengo la opinión fundada en la experiencia, de que un individuo capaz de tal bajeza no vacilará en cometer cualquier villanía, porque después del amor a Dios, el amor a la patria es el mejor preservativo contra el crimen»[9]). Un reguero de razones que le inducen en la elección entre los vecinos peninsulares a decantarse sin dudas a favor de los españoles y es en balde someter a crítica tan arbitrarios sentimientos. Aunque los fervores hispanos se basen en galopadas de su fantasía, en historietas poco consistentes o en discursos pseudohistóricos de escasa seriedad, empezando por la geografía y el paisaje, así el Sistema Central «tiene sus secretos, sus misterios. Muchas cosas singulares se cuentan de esas montañas y de lo que ocultan en sus profundos escondrijos»[10] y Finisterre es
esa costa salvaje, lo primero que percibe de España el viajero procedente del norte o el que surca el ancho océano, responde muy bien, por su apariencia, a la idea que de antemano se tiene de tan singular país. «Sí, –exclama el viajero–, esta es España, sin duda alguna; la inexorable, la rígida España; esta tierra es un emblema de los espíritus que en ella han visto la luz. ¿De qué otra tierra podían salir aquellos seres prodigiosos que aterraron al Viejo Mundo y llenaron el Nuevo de sangre y horror? ¡Alba y Felipe, Cortés y Pizarro, severos y colosales espectros!»[11].
Inútil explicar que ninguno de los aludidos era gallego o que los acantilados y farallones de las costas británicas son más abruptos que el litoral de Galicia, incluida la Costa da Morte de la que está hablando, porque su verborragia no ha de pararse en semejantes futesas.
El tono subjetivo y arbitrario, concesivo y tolerante a ratos, no tarda en asomar la oreja y mostrar la actitud real del visitante: España es un excelente término de comparación para reforzar no solo la veracidad de sus ideas sobre el país, sino también, y esto es más importante, su propia superioridad y la animadversión de fondo hacia una gente que hasta la víspera había sido enemiga acérrima de la suya durante dos siglos largos. Mofarse de él o esbozar condescendencia tras la derrota final de España (se acababan de perder las Indias, en gran medida por la intervención inglesa), después de las dos invasiones francesas y en plena bancarrota económica, con una guerra civil en marcha por un motivo tan exótico –hoy nos lo parece– como la sucesión al trono, constituía satisfacción y provecho para el alma de viajeros y residentes. En general, puede afirmarse que esta actitud hipercrítica o despectiva es más propia de ingleses y franceses (los demás suelen matizar más o mostrar menos soberbia aleccionadora), sin que fuera ninguna casualidad el hecho de que ambas naciones habían sido las principales rivales de la nuestra en tiempos anteriores pero cercanos. Tampoco puede considerarse paranoia victimista afirmar que desde aquellos viajeros de la década de 1830 hasta nuestros días, tanto franceses como ingleses no han omitido muestras de hostilidad o desprecio en cuantas ocasiones se han presentado, aunque hoy en día los procedimientos bélicos intraeuropeos, al parecer, ya no se usen por poco prácticos. No es solo la perenne estaca de Gibraltar (que a los españoles importa bastante poco, todo hay que decirlo), la prensa inglesa desempolvando el fantasma de la Invencible ante cualquier conflicto hispano –ni siquiera con ellos: recuérdese el caso del fletán con Canadá, o el más reciente de la niña Madeleine con Portugal–, la actitud abiertamente hostil de presidentes franceses (Giscard, Mitterrand, Chirac) o el simple obstruccionismo para mejorar las comunicaciones por los Pirineos cuando no la vista gorda con la ETA, son posturas reveladoras de algo más que folclóricos resquemores del pasado o rivalidades provisionalmente saldadas en un partido de fútbol.
Wellington nos aclara mucho las ideas sobre el alcance de su ayuda, tan cantada por Borrow: «Los españoles gritan ¡viva! y juran que mi madre es una santa y que nos quieren mucho y que odian a los franceses, pero son en general los individuos más incapaces del mundo para hacer un esfuerzo; los más presumidos e ignorantes… Parece, a veces, que están todos borrachos y piensan y hablan de una España que no existe [...] no puedo decir que los oficiales no hicieran lo que debían, excepto huir». Como contrapunto, el general inglés alaba a las guerrillas, sobre todo cuando las mandaban oficiales ingleses[12]. Y en la misma tónica, pero cercana al cotilleo, se producían las damas inglesas residentes en España al censurar las procacidades, descocos y golferías de las celtíberas[13]: ¡cómo debían aburrirse aquellas viejas puritanas, para que luego digan de nuestras beatas vestidas de negro!
Richard Ford (Londres, 1796-1858), una de las principales fuentes de referencia, se proclamaba amante e investigador de las cosas de España hasta el extremo de hacer tallar en su tumba el epitafio Rerum Hispaniae Indagator Acerrimus, vino a España en 1830, donde pasó el tiempo entre Sevilla y Granada en compañía de su esposa Harriet, pintores ambos. Se alojó en la Torre de las Damas de la Alhambra y realizó unos 500 dibujos. De regreso en Inglaterra, en 1833, se construyó en Exeter una casa de estilo «árabe-andaluz» con materiales robados en la Alhambra y a partir de 1837 se aplicó a escribir artículos y el Manual para viajeros por España y lectores en casa (1845) donde reunía información acopiada por escritores precedentes pero homogeneizando y dando unidad al conjunto. Este libro sirvió de base para las actuales guías azules, pero pese a que cabría esperar –y exigir– una objetividad y sobriedad expositivas, el autor, aunque con menos delirios que Borrow, no refrena los comentarios cáusticos y negativos. Obviamente, no le negamos el derecho a criticar cuanto estime conveniente, pero tampoco sus escritos son la palabra de Dios y pueden ser objeto de discusión y constituyen una interesante guía, por repetitiva, de opiniones y actitudes ajenas:
este temor a ver descubierta su verdadera situación agudiza su suspicacia natural, sobre todo cuando los extranjeros quieren examinar sus desabastecidos arsenales y cuarteles o el mendicante estado de sus instituciones [...], el decir toda la verdad, que entonces se convierte en una calumnia, porque incluso el más justo relato sobre la situación de España tal y como es, sin añadir nada malintencionado, herirá el amor propio del indígena[14].
Los españoles de entonces andaban sobrados de razones para tener la sensibilidad a flor de piel y si venía un forastero a darles lecciones, lo más fácil es que reaccionaran mal, sobre todo si el míster cantaba las riquezas naturales de España que «bajo el dominio de los romanos y los moros parecía un Edén, un jardín de la abundancia y las delicias», en tanto los españoles las habían arruinado y echado a perder convirtiendo todo en «abandono y desolación»[15]. Los estereotipos presentados en forma de caricatura se utilizan para ofrecer una imagen bufa de virtudes o hábitos que –sabemos– actúan de muy variada manera, según los casos. Tal, la ceremoniosidad y excesos de cortesía, pese a que los modos (los malos modos) contrarios proliferan ayer y hoy y los mismos viajeros lo señalen. Es arriesgado asegurar que el nuestro sea un país especialmente bien educado y amable; más bien la impresión de múltiples forasteros, en especial hispanoamericanos, es la opuesta, sensación que vivimos nosotros y así lo recoge la literatura costumbrista de principios del XIX. La franqueza, «a la pata la llana», «al pan, pan y al vino, vino» y otras muchas son expresiones que encubren y delatan a un tiempo una tendencia a tomarse confianzas y a ocupar espacios que nadie ha concedido. El actual tuteo no pedido es la guinda que corona tan abusiva llaneza, pero, en principio, esas incursiones contra la consideración debida a otras gentes no tienen por qué excluir un comportamiento ambivalente, hasta en la misma persona, que esperaría para sí lo que no está dispuesta a dedicar a los demás. Sin embargo, el tono de burla, o al menos irónico, de estos ingleses descarta cualquier veleidad de aprecio, en el fondo lo estiman prueba de un carácter infantil fácil de embaucar con un mero gesto grandilocuente, vale decir: los españoles son idiotas. «Dispense usted, caballero», habría interpelado Borrow a un mendigo que le responde con idéntico tratamiento[16], porque «recordé haber leído [la cursiva es nuestra, S. F.] que el mejor modo de conquistar la voluntad de un español es tratarle con ceremoniosa cortesía. Eché, pues, pie a tierra y, quitándome el sombrero hice una profunda reverencia…»[17]; también Irving, llevándose la mano al chambergo «tranquiliza el orgullo español»[18], claro que al gesto sigue la zanahoria («pasamos la petaca y encendimos nuestros cigarros, nuestra victoria era completa»). Mas la ignorancia y simpleza de los interlocutores es tanta que un miliciano nacional en un pueblo extremeño llega a dedicar «una profunda reverencia y un saludo con la gorra» a la firma de Palmerston que avalaba el pasaporte de Borrow porque, en definitiva, se trata de marcar la superioridad inglesa y su aceptación por parte española («Todas las clases sociales consideran un cumplido el que un extranjero, y sobre todo un inglés, condescienda a compartir su comida»[19]), lo cual enlaza de lleno con los excesos patrióticos de no pocos viajeros a la mínima ocasión, en especial desde que España –ya en el XIX– se encontraba en inferioridad material y técnica. Y el modelo vuelve a ser Borrow, que alcanza el paroxismo en su canto a Inglaterra al visitar Gibraltar[20], donde entona un panegírico que, dedicado a otro país, sería ridículo, pero que, al referirse al suyo, entra en el terreno de lo grotesco, si bien esta suerte de pomposas extremosidades a la sazón eran corrientes. Así se explaya: «los centinelas de casaca roja iban y venían, fusil al hombro, marcando el paso. No se detenían un momento, no ganduleaban, no reían ni bromeaban con los transeúntes; su porte era el propio de soldados británicos, conscientes de los deberes de su situación. ¡Diferencia va de ellos a los abandonados haraganes que montan la guardia a la puerta de cualquier ciudad española con guarnición!».
Solo por el aspecto ya comienzan los contrastes: «su ancho semblante, coloradote y placentero como de buen inglés»[21]; «conocí en su rostro que mi interlocutor no era inglés»[22], pese a lo bien que se expresaba en su idioma, aunque la vanagloria de Inglaterra brilla más en labios de terceros (en Pitiega, poblado de Salamanca, el cura canta los loores de Wellington, un «semidiós»[23]; y en La Coruña, «espantosa ciudad», un piamontés lamenta «no oír ni una palabra del bendito idioma inglés»[24]). Ford insiste en la exaltación retórica de su país, tan del gusto romántico («… aquí están esos mares en los que se reflejan las glorias de Drake, Rooke y Nelson, y esas llanuras santificadas por las victorias del Príncipe Negro, Stanhope y Wellington: y ¿qué peregrino inglés dejará de visitar esos lugares o se sentirá indiferente a la religio loci que inspiran?»[25], mientras Borrow[26] execra la ingratitud española hacia Inglaterra, tras expulsar a los franceses, por haberse llegado a estorbar la penetración del comercio inglés y hasta elevado tedeums de gracias por la salida de las tropas británicas: intolerable. Pero donde la santa cólera de don Jorgito estalla incontenible es en Portugal: «No pude dominarme al oír tratar con injusticia a mi gloriosa tierra. ¿Y por quién? ¡Por un portugués! Por un hijo del país libertado de horrible esclavitud dos veces gracias al esfuerzo inglés»[27].
Sin embargo, si hay un capítulo en que los viajeros del norte de Europa –y de manera especialísima los ingleses– enseñan sin rebozo sus pretensiones de superioridad (¡Tienen la Verdad divina!) es la mucha y muy machacona atención que prestan a la conversión de España al protestantismo, a ser posible en versión anglicana, que estiman clave para la regeneración del país y, por el momento, manifiesta prueba de la inferioridad hispana, mientras los indígenas no abrazaran la verdadera religión, que era la suya. Italianos y franceses difieren en este aspecto, bien por ser ellos mismos católicos o bien porque la mediterraneidad les confiere una visión más abierta y próxima de los fenómenos, aunque tampoco falten en sus escritos condenas al crédulo fanatismo (que daba pie para otras condenas), a las formas de religiosidad popular o a la interpretación de la historia de España según las estrictas pautas de la Leyenda Negra, cuya veracidad indiscutible se percibía en los resultados a la vista: un país material, técnica y económicamente atrasado. Los errores y nocivos efectos de actuaciones políticas y administrativas en esos campos servían para extraer amplísimas consecuencias morales y de fe, de suerte que el extravío religioso hispano (y portugués) se convertía en causa y no en mero acompañante de la decadencia. No se puede negar el control ideológico de la Iglesia, que lastró el surgimiento de movimientos campesinos y dificultó el desarrollo científico, pero cuando estos viajeros asoman por España, la Inquisición o estaba muy debilitada o ya no existía; empero, ellos siguen prendidos a su recuerdo como huérfano a la teta, por constituir manantial inagotable de argumentos de fácil venta en los países del norte.
Albert Edelfelt –finlandés, visitante entre el 9 de abril de 1881 y el 12 de mayo del mismo año– no es de los peores: amén de buscar «lo verdadero» español, con la consiguiente caída en todos los tópicos imaginables, refleja bien sus prejuicios de fe, como buen luterano (Felipe II, El Escorial, la Inquisición), aunque sin llegar a las irracionalidades de Borrow. Su actitud receptiva de artista no le permite confundir la Inquisición con el uso de pasaportes para controlar a los viajeros, como hace Ford[28]; ni proponer, por correcta, la denominación «padre chacal» para aludir a frailes y curas católicos[29]; ni exhibir una tolerancia displicente que con dificultad podía experimentar Ford[30] («… con el fin de no ofender a sus hermanos más débiles, todo protestante que tenga un mínimo de consideración debiera manifestar de la misma manera un respeto exterior ante este Santísimo [en el Sagrario] de los indígenas»). Pero el reverendo Manning, en pleno siglo XIX y sin cortapisas psicológicas como Ford, teoriza marcando bien el camino: «Durante tres siglos España ha sufrido las penas derivadas de su esclava sumisión hacia Roma [...] solo el Evangelio puede rescatar a España de la degradante esclavitud del pasado que todavía la preserva de los excesos licenciosos que puede traer una reacción infiel… Miles de ellos se han liberado del yugo de Roma y profesan el protestantismo. Si hay una seria y racional libertad de religión, hay esperanza todavía para España»[31].
Es el mismo discurso de todos los clérigos ingleses, o similares, que –sin hacer caso alguno a las ideas de Ford– manifiestan escaso respeto por el Santísimo: «Ninguna de las diversas prácticas religiosas, de las que esta ciudad abunda [Cádiz], me parece más absurda a mí ni más solemne a sus habitantes que la procesión del Santísimo a las casas de los enfermos cuando se acerca la hora de la muerte», dice William Jacob[32]. El mismo autor trasluce su sorpresa ante el anticlericalismo que acompaña, de palabra por entonces, al apego a rituales y ceremonias litúrgicas[33] y en abierto contraste con la poca importancia que esas gentes dedicaban a la Inquisición (a la sazón, todavía vigente) en vez de considerarla una gran calamidad[34], pero si él estima la conducta de los frailes paradigma de «indolencia, voluptuosidad y libertinaje», obviamente el corolario que se ha de extraer es la ineludible disolución de tan nocivas instituciones, «si alguna vez los españoles son representados en las Cortes» [habla desde el Cádiz de la guerra contra los franceses][35]. Y tras emitir tan honrados deseos proclama con gran naturalidad y desparpajo la ley del embudo, según los beneficiarios sean anglicanos o católicos:
la parte más importante de los ingresos eclesiásticos procede de los diezmos, cuya colecta se hace mucho más concienzudamente que en cualquier otro lugar de Europa. Al describir el rigor con que se aplica el sistema o al señalar los males a que da lugar, debo observar que no hay nada más lejos de mi intención que hacer extensivas mis observaciones al clero inglés. Todo lo que se pueda decir a favor de esta clase social, merecedora de todos mis respetos, siempre que su antiguo derecho a los diezmos se cuestiona, no se puede sostener, con la misma verdad, a favor de un grupo de hombres que bajo la pretensión del celibato se ha aislado del resto de su especie para practicar los vicios de la lujuria y el libertinaje con mayor impunidad[36].
La ejecución de un reo da pie a Borrow para explayarse sobre el «pasmoso ejemplo del sistema papista» que se esforzaba en mantener al pueblo «todo lo apartado que podía de Dios»[37], que no circulase entre el pueblo el Evangelio constituía un auténtico «oprobio para España»[38], pues su regeneración dependería de ese empeño, noble misión que solo corresponde a Inglaterra[39], lo que habría impelido a don Jorgito a «borrar del alma de los españoles alguna de las impuras manchas dejadas en ella por el papismo»[40]. Así pues, se pone manos a la obra con el apoyo de mister Villiers, embajador inglés, para «mejorar el estado político y moral de España»[41]. Observaciones de este tono proliferan a lo largo de la obra del inglés, entre inevitables excursus teorizantes con pretensiones de enderezar el esqueleto de sus ideas, esquemáticas, arbitrarias y no poco contradictorias, pues por un lado debe salvar a «España» en abstracto –como tantos otros– con el pie forzado de acomodar a sus ideas y objetivos la imagen de país tan anómalo. Y por otro, la propia anormalidad –injustificable a sus ojos– era uno de los puntos más atractivos de su viaje y de su libro. En consecuencia, retorcer los argumentos se convertía en paso obligatorio que muchos viajeros debían dar, mal de su grado. Aunque la agresividad en la tabarra proselitista alcanza el cenit en su viaje a través de Portugal (escándalo y burla por un escapulario[42], hipocresía holgazana de los frailes en Évora[43]; comerciante lusitano que expresa su «profunda aversión al sistema papista»[44]; negación a los portugueses de la misma condición de cristianos…[45]), muchas ciudades españolas no se libran del anatema cuando Borrow encuentra resistencias a sus evangélicas ventas, acompañada la condena de un aluvión de insultos a la gente y desprecio hasta por el arte sacro, que debería entender y ver próximo, por mucho que rechazase las creencias ajenas. De tal guisa, en Astorga «no encontré librero ni persona alguna dispuesta a encargarse de vender mis Testamentos, la gente era brutal, estúpida y grosera»[46]; «las espesas tinieblas que envuelven a León son verdaderamente lamentables»[47]; «Lugo cuenta unos 6.000 habitantes. Carece de edificios notables: la misma Catedral es de poca importancia»[48]; el piamontés Luigi, en La Coruña, añora las cervecerías inglesas y asegura no haber topado nunca malas gentes en Inglaterra, excepto unos papistas[49]. Y también endosa a los papistas su requisitoria desde Tánger, por adorar imágenes en vez de producirse como los moros, que las omiten[50].
Globalmente, la literatura inglesa –por su difusión y por la preeminencia política, económica y militar de Gran Bretaña y la rampante de Estados Unidos– fue decisiva en el éxito y extensión de la romántica moda española, desde las leyendas moriscas granadinas al romancero, la historia medieval y el teatro de Calderón y Lope de Vega, sin olvidar al ingenioso y andante caballero de Cervantes. Buen ejemplo de todo ello son las Ancient Ballads from the Civil War ofGranada (Thomas Rood, 1803); Count Julian (Walter Savage Landor, 1808-1811); Roderick, the Last of the Goths (Robert Southeby, 1814), A Very Mournful Ballad of the Siege and Conquest of Alhama (Lord Byron, 1816); The Angel of the World: An Arabian Tale (George Croly, 1820); The Moor (1825), y Don Pedro, King of Castile (Henry J. G. Herbert, 1828), o Leila, orthe Siege of Granada (Sir Edward G. Bulwer-Lytton, 1838); y sobre todo La conquista de Granada (1828) y los Cuentos de la Alhambra (1832) de Washington Irving [51].
Sin embargo, fueron los franceses (viajeros, escritores, comerciantes, diplomáticos), por obvias razones de proximidad, quienes más contribuyeron al nacimiento y difusión del mito de Carmen, entendiendo por tal la falsificación de la imagen de España, de sus antecedentes de vario signo y de sus adherencias mejor o peor armadas. La rivalidad histórica, la inmediatez geográfica, la afluencia de peregrinos a Santiago o, simplemente, de franceses pobres, tenían que acabar en la elaboración de toda una teoría de España que nuestros vecinos coetáneos insisten en alimentar sin replantearse siquiera que las cosas pueden ser de otra manera, al menos en parte: una vez creada la verdadera España (ver Capítulo V) no hay lugar para las revisiones, así pues las agencias turísticas continúan a estas alturas sugiriendo ideas y proporcionando materiales de hace dos siglos pues, en definitiva, eso espera el turista de ahora mismo. En un lujoso folleto editado por Méditérranée Magazine (Espagne, Milan Presse, Toulouse, 1999), tras la catarata de fotos e inevitables minitextos turísticos, se inserta una guía bibliográfica en que se destacan, entre muy pocas obras, algunas sobre la Inquisición y Franco, con profusión de libros centrados en Santiago o en Andalucía (toros, arte, historia y muchos moros, más tres álbumes de CD dedicados a la música de las tres culturas) y en lo referente a narrativa o relatos de viaje los nombres –que copio literalmente y por el orden en que se hallan– son Gautier, George Sand, V. Hugo, A. Dumas, marqués de Custine, Davillier, Chateaubriand y Mérimée. Lo menos que puede decirse es que los vecinos no tienen muchas ganas de reenfocar nada, sino más bien de encalcar en imágenes ya establecidas, tal los excesos de amor propio.
Desde principios del XVII ya era fama en Europa el «fantástico y ridículo orgullo» de los españoles que los induciría a rechazar los trabajos manuales y mecánicos por impropios de su condición: el ser español –con tal de no tener ascendientes judíos o moros, dice Juan Muret (1666)– ya constituía prueba y timbre de nobleza. De ahí a exageraciones como afirmar que en España solo trabajaban los extranjeros, no había más que un paso, frecuentemente recorrido desde aquellas lejanas fechas: Francis Willoughby, Bassompierre, A. Gramont, F. Bertaut, A. de Brunel, B. Joly, J. Hérault, el marqués de Villars, W. Bromley, Ellis Veryard o el duque de York[52]