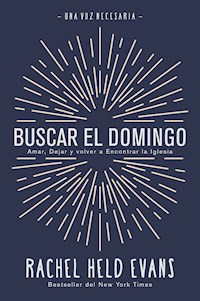
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: JUANUNO1 Ediciones
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Bestseller del New York Times - Un libro que es tanto una sincera oda al pasado como una mirada esperanzada hacia el futuro de lo que significa ser parte de la Iglesia - Como miles de sus compañeras y compañeros millenials, Rachel Held Evans ya no quería ir a la iglesia. La hipocresía, la política, los gigantescos presupuestos de construcción, los escándalos: la cultura de la iglesia le parecía alejada de Jesús. Sin embargo, a pesar de su cinismo y recelos, algo la atraía de nuevo a la iglesia. Así es como emprendió un viaje para comprender y encontrar su lugar en ella. Centrada en siete sacramentos, la búsqueda de Evans lleva a los lectores a través de un año litúrgico con historias sobre el bautismo, la comunión, la confirmación, la confesión, el matrimonio, la vocación y la muerte, que son divertidas, desgarradoras y muy honestas. Un libro de memorias sobre arreglárselas y tomar riesgos, sobre el desorden de la comunidad y el poder de la gracia, Buscar el Domingo se trata de superar el cinismo para encontrar esperanza y, en algún punto intermedio, a la Iglesia. "Evans ha escrito un libro muy ocurrente. Está enraizada en las cosas profundas de la fe. Escribe con un estilo vívido y traspone declaraciones de fe en narrativas persuasivas y concretas. Su libro es una invitación vigorosa a reconsiderar que la fe ha sido mal entendida como un paquete de certezas en lugar de una relación de fidelidad". Walter Brueggemann, Seminario Teológico de Columbia "Oh, Dios mío, este es el mejor libro de Rachel hasta ahora —y esto es decir mucho. De manera honesta y esperanzadoramente irónica, Rachel habla por muchos de nosotros. Creo que sus palabras encarnizadas sanarán muchas heridas. Un libro que debe leer todo aquel que ame a Jesús pero que lucha con amar, comprender o encontrar su lugar en la Iglesia". Sarah Bessey, autora de Jesús Feminista
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hablan de Buscar el Domingo
Mientras lees Buscar el Domingo, no solo sentirás la inspiración de Held Evans, sino también, creo, del Espíritu Santo, a quien sentí muy cercano, a la mano, mientras daba vuelta estas páginas.
—Lauren F. Winner, autora de Wearing God y Still: Notes on a Mid-faith Crisis
Rachel Held Evans irrumpió en la escena hace algunos años como una joven y prometedora escritora. En Buscar el Domingo, cumple la promesa al escribir con belleza, intuición, madurez, humildad y bastante humor. Si necesitas que un libro te pastoree, sea tu amigo, te sujete y sacuda el polvo, e incluso te dé un beso espiritual en la mejilla y una patada devocional en el trasero, lo has encontrado.
—Brian D. McLaren, autor y orador (brianmclaren.net)
Si ya tuviste suficiente de la iglesia o estás a punto de arrojar la toalla, entonces por favor, por favor, por favor lee este libro. Es una meditación valiente, irónica y exquisitamente escrita por alguien que sabe exactamente cómo te sientes. Amé cada palabra.
—Ian Morgan Cron, autor éxito de ventas, orador y sacerdote episcopal
Rachel Held Evans ha escrito una guía de viaje espiritual para fugitivos religiosos. Nos lleva con ella de una manera hermosa mientras deja su casa, deambula, cuestiona, sufre y luego regresa. Pero la iglesia a donde regresa es tan verdadera, cruda y bellamente difícil como la escritora misma. Como alguien que también se fue, se enojó, extrañó, y luego volvió a la iglesia, amo este libro. Amo como Rachel no rehúye de lo desagradable en su búsqueda de lo que es bello tanto en ella misma como en la iglesia.
—Pastora Nadia Bolz-Weber, autora deSantos Accidentales y Desvergonzada
Oh, Dios mío, este es el mejor libro de Rachel hasta ahora —y esto es decir mucho. De manera honesta y esperanzadoramente irónica, Rachel habla por muchos de nosotros. Creo que sus palabras encarnizadas sanarán muchas heridas. Un libro que debe leer todo aquel que ame a Jesús pero que lucha con amar, comprender o encontrar su lugar en la Iglesia.
—Sarah Bessey, autora de Jesús Feminista
Evans ha escrito un libro muy ocurrente. Está enraizada en las cosas profundas de la fe. Escribe con un estilo vívido y traspone declaraciones de fe en narrativas persuasivas y concretas. Su libro es una invitación vigorosa a reconsiderar que la fe ha sido mal entendida como un paquete de certezas en lugar de una relación de fidelidad.
—Walter Brueggemann, Seminario Teológico de Columbia
En Buscar el Domingo, la lucha honesta y esperanzadora de Rachel desgarró mi cinismo acerca de las trampas de la religión organizada y me llegó al alma al recordarme por qué vale la pena luchar por este hermoso corazón de novia dolorosamente roto.
—Michael Gungor, músico, compositor, y autor de The Crowd, the Critic, and the Muse: A Book for Creators
Siempre es reconfortante escuchar la dolorosa verdad sobre la vida conflictiva de la fe desde otra cristiana estadounidense en recuperación. Con todo, es incluso aún más sanador atestiguar cómo, no obstante, nuestras convulsivas verdades humanas contaminadas con el pecado pueden llevarnos a la única Verdad que lo contiene todo. En estas páginas hay lugar para la duda sagrada y los berrinches santos porque, en última instancia, el amor y la gracia de Dios nos acogen a todos a ese lugar.
—Enuma Okoro, oradora nigeriana-estadounidense y escritora premiada por Reluctant Pilgrim: A Moody Somewhat Self-Indulgent Introvert’s Search for Spiritual Community
Copyright © 2015 by Rachel Held Evans.
Buscar el Domingo
Amar, Dejar y volver a Encontrar la Iglesia
de Rachel Held Evans. 2020, JUANUNO1 Ediciones.
Título de la publicación original: “Searching for Sunday”
This translation published by arrangement with Thomas Nelson, a division of HarperCollins Christian Publishing, Inc.
Esta traducción es publicada por acuerdo con Thomas Nelson, una división de HarperCollins Christian Publishing, Inc.
Spanish Language Translation copyright © 2020 by JuanUno1 Publishing House, LLC.
All Rights Reserved. | Todos los Derechos Reservados.
Published in the United States by JUANUNO1 Ediciones,
an imprint of the JuanUno1 Publishing House, LLC.
Publicado en los Estados Unidos por JUANUNO1 Ediciones,
un sello editorial de JuanUno1 Publishing House, LLC.
www.juanuno1.com
JUANUNO1 EDICIONES, logos and its open books colophon, are registered trademarks of JuanUno1 Publishing House, LLC.
JUANUNO1 EDICIONES, los logotipos y las terminaciones de los libros, son marcas registradas de JuanUno1 Publishing House, LLC.
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data
Name: Evans, Rachel Held, author
Buscar el domingo: amar, dejar y volver a encontrar la iglesia / Rachel Held Evans.
Published: Miami : JUANUNO1 Ediciones, 2020
Identifiers: LCCN 2020949693
LC record available at https://lccn.loc.gov/2020949693
REL012120 RELIGION / Christian Living / Spiritual Growth
REL012040 RELIGION / Christian Living / Inspirational
REL077000 RELIGION / Faith
Paperback ISBN 978-1-951539-44-3
Ebook ISBN 978-1-951539-56-6
Créditos Foto de Rachel Held Evans utilizada en portada:
Maki Garcia Evans
Traducción: Ian Bilucich
Corrector/Editor: Tomás Jara
Diagramación interior: María Gabriela Centurión
Director de Publicaciones: Hernán Dalbes
First Edition | Primera Edición
Miami, FL. USA.
-Diciembre 2020-
Para Amanda —la pequeña hermana a la que admiro,
y la persona que me da más
esperanzas sobre el futuro de la iglesia.
Y para la comunidad del blog —escribí
cada palabra de este libro para ustedes.
Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades… Más que el temor a equivocarnos, mi esperanza es que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa sensación de seguridad, dentro de las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: “Denles ustedes de comer”.
—Papa Francisco1
Contenido
Cover
Portada
Hablan de Buscar el Domingo
Portada
Legales
Dedicatoria
Cita
Prefacio por Glennon Doyle Melton
Prólogo: Alba
I. Bautismo
1. Agua
2. Bautismo del creyente
3. Desnuda en Pascua
4. Conejito regordete
5. Suficiente
6. Ríos
II. Confesión
7. Cenizas
8. Voten sí a la uno
9. Ropa sucia
10. Lo que hemos hecho
11. Meet the Press
12. Polvo
III. órdenes Santas
13. Manos
14. La Misión
15. Error épico
16. Pies
IV. Comunión
17. Pan
18. La comida
19. Baile metodista
20. Brazos abiertos
21. Mesa libre
22. Vino
V. Confirmación
23. Soplo
24. Altares al lado del camino
25. Gigante Tembloroso
26. Duda de Oriente
27. Con la ayuda de Dios
28. Viento
VI. Ungir a los enfermos
29. Aceite
30. Sanación
31. Tedio evangélico
32. El asunto del coche fúnebre
33. Perfume
VII. Matrimonio
34. Coronas
35. Misterio
36. Cuerpo
37. Reino
Epílogo: Oscuridad
Agradecimientos
Notas
Sobre la autora
Prefacio
Cuando quiero darme un buen susto, imagino qué le pasaría al mundo si Rachel Held Evans dejara de escribir.
Mientras arraso con las páginas de Buscar el Domingo, me doy cuenta de que estuve esperando toda mi vida por algo así. El Jesús que Rachel ama tanto es el mismo del cual me enamoré hace mucho tiempo, antes de haber dejado que la hipocresía de la iglesia y mi propio corazón lo arruinaran todo. Buscar el Domingo me ayudó a perdonar a la iglesia y a mí misma, y a enamorarme de Dios una vez más. Fue como si, con el tiempo, se hubieran establecido barreras en el camino entre Dios y yo; al leer este libro sentí cómo las palabras de Rachel las eliminaban una por una hasta, al llegar al final, volver a encontrarme cara a cara con Dios.
El cristianismo de Rachel es una disciplina diaria de gracia ilimitada para ella misma, para la iglesia y para aquellos que la iglesia deja afuera. La fe que describe en Buscar el Domingo es menos un club al cual pertenecer y más una corriente a la cual entrar —una que, continuamente, la lleva hacia las personas y lugares que le habían enseñado a temer. Rachel no solo ama a estas personas, sino que aprende que ella es estas personas. En Buscar el Domingo, nos convence de que no hay ningún ellos y nosotros; solo somos nosotros. Esta idea es tan reconfortante como un poco aterradora. Tengo el presentimiento de que así debería ser la fe: reconfortante y terrorífica.
Buscar el Domingo es, lisa y llanamente, mi libro favorito de mi escritora favorita. De aquí en más, cuando las personas me pregunten sobre mi fe, solo les daré este libro. Amado Jesús, estoy agradecida por Rachel Held Evans.
— Glennon Doyle Melton, autora del éxito de ventas del New York Times Carry On, Warrior and founder of Momastery.com and Together Rising
PROLOGO
ALBA
Diré cómo el sol nació
-en cintas sucesivas -
—Emily Dickinson
El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer escribió que “las horas más tempranas de la mañana le pertenecen a la Iglesia del Cristo resucitado. Al romper la luz, recuerda la mañana en que la muerte y el pecado se postraron derrotados y se le dio una nueva vida y salvación a la humanidad”.2
Esta es una noticia desafortunada para alguien como yo, que apenas puedo recordar quién soy al “romper la luz”, y mucho menos reflexionar sobre las implicaciones teológicas de la resurrección. No soy lo que se dice una persona mañanera y, de hecho, preferiría ser de las que permanecen postradas y derrotadas en horas tan tempranas. La alegría de ver el amanecer sigue siendo para mí solo otro de los regalos inaccesibles del universo, como la aurora boreal y el cabello naturalmente rizado. Sin duda, habría ahuyentado a la pobre María Magdalena con un suave gruñido amortiguado por la almohada si me hubiera pedido que la ayudara a llevar las especias funerarias a la tumba esa fatídica mañana hace dos mil años. Hubiera dormido durante todo el evento principal.
Históricamente, los religiosos nos observaron con algo de rabia a nosotros, los búhos nocturnos. Mi libro horario estipula que las oraciones matutinas han de hacerse entre las 4:30 y las 7:30 a. m. El concepto de que debo hablar con Dios en un horario en el que ni siquiera puedo hablar de forma coherente con mi esposo me excede. Sin embargo, se dice que los santos más venerados de la iglesia eran madrugadores y recuerdo bien que, mientras crecía, los pastores hablaban con reverencia sobre sus tiempos de quietud por las mañanas, como si Dios tuviera estrictos horarios de oficina. Incluso las catedrales más grandiosas del mundo están construidas con sus entradas en dirección al oeste y sus altares hacia el este. Los antiguos cementerios europeos, minados de lápidas erosionadas por el viento, aún reflejan la costumbre de enterrar a los muertos con los pies hacia el sol naciente como señal de esperanza y con la expectativa de que, cuando Jesús regrese a Jerusalén en la segunda venida, los fieles se levantarán y lo mirarán a los ojos. Solo puedes esperar que esto suceda en algún momento luego de las nueve de la mañana, hora estándar del este.
Si las horas tempranas de la mañana pertenecen a la iglesia, entonces mi generación se quedó dormida.
En los Estados Unidos, 59 por ciento de las personas jóvenes de entre dieciocho y diecinueve años con un trasfondo cristiano han abandonado la iglesia. Entre aquellos de nosotros que llegamos a la mayoría de edad alrededor del año 2000, una sólida cuarta parte afirma no tener afiliación religiosa en absoluto, lo que nos hace significativamente más desconectados de la fe que los miembros de la generación X en un momento comparable de sus vidas y dos veces más desconectados que los baby boomers cuando eran adultos jóvenes. Se estimó que ocho millones de adultos dejarán la iglesia antes de su trigésimo cumpleaños.3
A los treinta y dos, tan solo clasifico como milenial (solo vamos a decir que todavía tengo varios episodios de Friends grabados enVHS). Pero a pesar de tener un pie en la generación X, tiendo a identificarme más con las actitudes y el ethos de la generación milenial y, siendo esto así, a menudo se me pide que les hable a los líderes de la iglesia del porqué los jóvenes adultos están dejando la iglesia.
Podría escribir volúmenes enteros alrededor de esa pregunta, y, de hecho, muchos lo hicieron. No puedo hablar exhaustivamente sobre las corrientes sociales e históricas que moldearon la vida religiosa estadounidense o sobre las fuerzas que arrastraron fuera a tantos de mis pares de la fe. Los problemas que acechan al evangelicalismo estadounidense son diferentes de aquellos que acechan las líneas principales del protestantismo; diferentes de aquellos que afectan a las parroquias católicas y episcopales y diferentes de aquellos que influencian al cristianismo en partes del mundo donde este florece constantemente —a saber, el Sur y el Este global.
Pero te puedo contar mi propia historia, la cual los estudios sugieren que es una cada vez más común.4 Puedo contarte sobre lo que es crecer como evangélica, sobre dudar de todo lo que creía acerca de Dios, sobre amar, dejar y anhelar la iglesia, sobre buscarla y encontrarla en lugares inesperados. Y puedo compartir las historias de mis amigos y lectores, personas jóvenes y ancianas cuyos comentarios, cartas y correos electrónicos se leen como postales de sus propios viajes espirituales, despachadas desde la frontera poscristiana. No puedo proveer las soluciones que los líderes de la iglesia buscan, pero puedo articular las preguntas que muchos de mi generación se están haciendo. Puedo traducir algo de su angustia, y algo de su esperanza.
Al menos eso es lo que traté de hacer cuando, recientemente, se me pidió explicarles a tres mil jóvenes servidores evangélicos reunidos para una conferencia en Nashville, Tennessee, las razones por las que los milenials como yo están dejando la iglesia.
Les dije que estamos cansados de la guerra cultural, del cristianismo que se enreda con partidos políticos y con el poder. Los milenials queremos ser conocidos por lo que apoyamos, dije, no solo por aquello a lo que nos oponemos. No queremos escoger entre la ciencia y la religión o entre nuestra integridad intelectual y nuestra fe. En vez de eso, anhelamos que nuestras iglesias sean un lugar seguro para dudar, para hacer preguntas y para decir la verdad, incluso cuando es incómoda. Queremos hablar de las cosas complicadas —la interpretación bíblica, el pluralismo religioso, la sexualidad, la reconciliación racial y la justicia social— pero sin conclusiones predeterminadas o respuestas simplistas. Queremos atravesar las puertas de la iglesia con todo nuestro ser, sin dejar nuestros corazones y mentes atrás, sin usar máscaras.
Expliqué que cuando nuestros amigos gay, lesbianas, bisexuales y transgénero no son bienvenidos a la mesa, entonces nosotros tampoco nos sentimos bienvenidos, y que no todo joven adulto se casa o tiene hijos, así que necesitamos dejar de construir nuestras iglesias alrededor de categorías y empezar a construirlas alrededor de la gente. Y les dije que, contrario a la creencia popular, no podemos recuperar lo perdido con bandas de adoración más modernas, cafeterías elegantes o pastores que usan pantalones ajustados. A los milenials se nos ha bombardeado con anuncios comerciales durante toda nuestra vida, así que podemos oler la mier... desde kilómetros. La iglesia es el último lugar donde queremos que se nos venda un producto, el último lugar donde queremos ver un programa de entretenimiento.
Los milenials no estamos buscando un cristianismo más hipster, dije. Estamos buscando un cristianismo más real, un cristianismo más auténtico. Como toda generación anterior y posterior a nosotros, estamos buscando a Jesús —el mismo que puede ser encontrado en los lugares extraños en donde siempre pudo ser encontrado: en el pan, el vino, el bautismo, en la Palabra, en el sufrimiento, en la comunidad, y entre los más pequeños de estos.
No se requieren cafeterías y máquinas de humo.
Claro, dije todo esto desde el centro de un escenario gigante equipado con luces, trampolines, y, en efecto, una máquina de humo. Nunca estoy del todo cómoda en estos eventos —no porque mis palabras no sean bienvenidas o sean falsas, sino porque me siento descolocada diciéndolas. No soy ninguna erudita o estadista. Nunca lideré un grupo juvenil ni pastoreé una congregación. La verdad es que ni siquiera me molesto en levantarme de la cama muchas mañanas de domingo, especialmente en días en los que no estoy segura de mi fe en Dios o cuando hay algún invitado interesante en algún programa de televisión. Para mí, hablar de la iglesia frente a un montón de cristianos significa aproximarme al micrófono e intentar explicar la relación más importante, complicada, hermosa y desgarradora de mi vida en treinta minutos o menos sin gritar, llorar o decir malas palabras. A veces, desearía que encuentren a alguien un poco más emocionalmente distante para dar estas exposiciones, alguien que no tenga que partirse en dos y desangrarse por todo el recinto cada vez que alguien pregunta, inocente: “entonces, ¿te has congregado últimamente?”.
Quizás esta es la razón por la cual no quería escribir este libro… al menos no al principio. Traté de salirme de él. Le di vueltas, balbuceé y le presenté un montón de propuestas alternativas a mi publicador, con la esperanza de que los editores cambiaran de opinión. Escribirlo tomó el doble del tiempo de lo que habíamos planeado. Incluso derramé una gran taza de té sobre mi computadora portátil justo en medio de la redacción del primer borrador y, pensando que había perdido la mitad del manuscrito, decidí que Dios tampoco quería que escribiera un libro sobre la iglesia (pudimos recuperar la mayor parte del manuscrito, pero la tecla mayus todavía se traba de tanto en tanto).
No quería publicar la historia de mi iglesia porque, la verdad, todavía no conozco el final. Estoy en la adolescencia de mi fe. Ha habido portazos, desacuerdos —con revoleos de ojos incluidos— y declaraciones desafiantes que incluyen la frase “¡te odio!” lanzadas a cada persona u organización que represente a la iglesia institucionalizada. Estoy enojada y me siento insolente, esperanzada e ingenua. Intento hacer mi propio camino, pero todavía no averigüé como lograrlo sin exorcizar lo viejo, sin gritarlo y hacer un espectáculo, sin declarar mi independencia y luego salir corriendo lo más rápido posible en la dirección opuesta. Los libros de la iglesia están escritos por personas con un plan y diez pasos, no por cristianos que apenas resisten mientras se aferran del borde con las uñas.
Y aun así, estoy escribiendo. Lo hago porque sospecho que la adolescente extraña de la foto del anuario todavía tiene algo para decirle al mundo, algún tipo de esperanza para ofrecerle; al menos, unas cien páginas de “yo también”. Escribo porque a veces estamos más cerca de la verdad en nuestra vulnerabilidad que en las certezas de nuestra zona de confort, y porque, a pesar de todas mis dudas e inseguridades, de mi impulso férreo de dormir las mañanas de domingo, he visto las primeras cintas de la luz del alba filtrarse a través de la ventana de mi habitación, y hay un resplandor tenue y esperanzador que besa el horizonte. Incluso cuando no creo en la iglesia, creo en la resurrección. Creo en la esperanza del domingo por la mañana.
Me pareció apropiado organizar el libro en torno a los sacramentos porque fueron ellos los que me llevaron de regreso a la iglesia después de haberme dado por vencida. Cuando mi fe se había vuelto poco más que una abstracción, un conjunto de proposiciones para ser afirmadas o negadas, lo concreto, la naturaleza táctil de los sacramentos me invitaron a tocar, oler, saborear, escuchar, y ver a Dios en las cosas de la vida diaria una vez más. Sacaron a Dios de mi cabeza y lo pusieron en mis manos. Me recordaron que el cristianismo no está destinado solo a ser creído; está destinado a ser vivido, compartido, comido, hablado y representado en la presencia de otras personas. Me recordaron que, por más que lo intente, no puedo ser cristiana por mi propia cuenta. Necesito una comunidad. Necesito a la iglesia.
Como lo expresa Barbara Brown Taylor: “en una época de sobrecarga de información… lo último que cualquiera de nosotros necesita es más información sobre Dios. Necesitamos la práctica de la encarnación, por la cual Dios salva las vidas de aquellos cuyo conocimiento intelectual los ha vuelto secos como el polvo, que se han quedado espantosamente escasos del pan de vida, que desfallecen por conocer más Dios en sus cuerpos. No más sobre Dios. Más Dios”.5
Así que voy a contar la historia de mi iglesia en siete secciones, a través de las imágenes del bautismo, la confesión, las órdenes sagradas, la comunión, la confirmación, el ungimiento de los enfermos y el matrimonio. Estos son los siete sacramentos nombrados por las iglesias católicas romanas y ortodoxas, pero uno no debe considerarlos los únicos. Podría hablar sin ningún problema del sacramento de la peregrinación, del lavado de pies, de la Palabra, del de hacer pollo a la olla o cualquier otro número de señales externas de gracia interna. Mi objetivo al emplear estos siete sacramentos no es ideológico o eclesiológico, sino más bien literal. Son las estacas de la tienda que sujetan a la tierra mi pequeño tabernáculo de historia. Los escogí porque ellos tienen algo de cualidad universal, porque incluso en las iglesias que no son expresamente sacramentales, las verdades de los sacramentos suelen compartirse.
La iglesia nos dice que somos amados (bautismo)
La iglesia nos dice que estamos quebrantados (confesión)
La iglesia nos dice que somos encomendados (órdenes santas)
La iglesia nos alimenta (comunión)
La iglesia nos da la bienvenida (confirmación)
La iglesia nos unge (ungimiento de los enfermos)
La iglesia nos une (matrimonio)
Obviamente, la iglesia también miente, injuria, daña y excluye, y este libro explora sus rincones oscuros tanto como sus espectaculares vitrales. Pero, para una generación que lucha por encontrarle el sentido al propósito de la iglesia, espero que estos siete misterios nos recuerden “probar y ver que el Señor es bueno” (Salmo 34: 8) y, quizás, no darse por vencido. Espero que nos recuerden cuánto nos necesitamos unos a otros.
En estas páginas presento historias de iglesias de una variedad de tradiciones —bautistas, menonitas, anglicanas, católicas, pentecostales, no denominacionales— y me he inspirado mucho en los escritos de cristianos que van desde Alexander Schmemann (ortodoxo) a Nadia Bolz-Weber (luterana); de Will Willimon (metodista) a Sara Miles (episcopal). He incluido las historias de laicos y pastores, amigos y lectores de blogs, los que asisten a la iglesia y los que no. Esta es mi historia, pero también es la historia de muchos otros.
Este libro se titula Buscar el Domingo, pero es menos sobre buscar un domingo de iglesiay más sobre buscar el domingo de resurrección. Se trata sobre todas las formas extrañas que Dios tiene para darle vida a lo que estaba muerto. Se trata sobre rendirse y empezar de nuevo. Se trata de por qué, incluso en los días en que sospecho que toda esta charla sobre Jesús, la resurrección y la vida eterna son un montón de tonterías diseñadas para mimarnos a través de una existencia esencialmente sin sentido, todavía me gustaría ser enterrada con los pies mirando hacia el sol naciente.
Solo por si acaso.
UNO
AGUA
… por la palabra de Dios, existía el cielo y
también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua
—2 Pe 3:5
En el principio, el Espíritu de Dios sobrevolaba las aguas.
Las aguas eran oscuras y profundas y, por todas partes, dicen los antiguos, reinaba un mar interminable.
Entonces, Dios separó las aguas, empujando parte de ella hacia abajo para formar los océanos, ríos, las gotas de rocío y los manantiales, y encerrando en una bóveda el resto de los torrentes, detrás de un firmamento vidrioso, con puertas que se abrían para la luna y ventanas para dejar salir la lluvia. En la cosmología del cercano oriente, toda la vida estaba suspendida entre estas aguas, vulnerable como un feto en el útero. Con un suspiro del Espíritu, las aguas podrían estrellarse hacia adentro y alrededor de la tierra, ahogando a sus habitantes en un momento. La historia del diluvio de Noé comienza cuando “se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas” (Génesis 7: 11). El Dios que había separado las aguas al principio quería volver a empezar, así que Dios lavó el planeta.
Para las personas cuya supervivencia dependía de los humores inescrutables del Tigris, el Éufrates y el Nilo, el agua representaba tanto la vida como la muerte. Los océanos estaban llenos de monstruos, espíritus indómitos y peces gigantes que podían tragarse a un hombre entero. Los ríos rebosaban de posibilidades veleidosas —producir cosechas, impulsar el comercio, sequías. A este mundo Dios habló con el lenguaje del agua al convertir el río de los enemigos en sangre, al hacer brotar manantiales de entre las rocas, al jugar al casamentero alrededor de los pozos de agua y al prometer un futuro en donde la justicia fluiría como agua, como una corriente inagotable. Y el pueblo respondió al buscar pureza de mente y cuerpo a través de baños ritualistas luego de eventos como el nacimiento, la muerte, el sexo, la menstruación, los sacrificios, los conflictos y las transgresiones. “Purifícame con hisopo, y quedaré limpio —escribió el poeta David—. Lávame, y quedaré más blanco que la nieve” (Salmo 51: 7).
Es ingenuo pensar que todas estas visiones antiguas son verdades literales. Conocemos, como lo hicieron nuestros ancestros, tanto el peligro como la necesidad de agua. El agua nos une al vientre de nuestras madres, nuestro fantasmagórico tejido inhala y exhala el líquido embrionario que hace crecer nuestros pulmones, huesos y cerebros. El agua fluye por nuestros cuerpos y también hace que nuestro planeta sea azul. Es el agua la que levanta autos como hojas cuando un tsunami arrasa la costa; agua que en un momento puede tragarse un barco y durante eones tallar un cañón; agua que buscamos como chimpancés a insectos, con equipos de miles de millones de dólares que hurgan en Marte; agua que dejamos caer en calvas cabezas de bebés para nombrarlos hijos de Dios; agua con la que torturamos; la misma que lloramos; agua que lleva enfermedades invisibles que hoy matarán a cuatro mil niños; agua que, si se calienta unos pocos grados más, inundará la tierra… y nos lavará a todos.
Como el agua llevó a Moisés a su destino por el Nilo, así llevó a otro bebé desde el cuerpo de una mujer a un mundo expectante. Ahora envuelto en carne, el Dios que una vez aleteaba sobre las aguas fue sumergido en ellas por un predicador del desierto de mirada salvaje. Cuando Dios emergió, habló del agua viva que satisface por siempre y sobre nacer de nuevo. Fue a pescar y lavó los pies de sus amigos. Tocó a la impura. Escupió en la tierra. Lanzó demonios al océano y paseó por un mar embravecido. Tuvo sed. Lloró.
Luego de que el gobierno se lavara las manos de él, Dios colgó en una cruz donde la sangre y el agua brotaron de su costado. Como Jonás, fue tragado por tres días.
Luego, venció a la muerte. Dios se levantó de las profundidades y respiró aire una vez más. Cuando encontró a sus amigos en la costa, les dijo que no temieran, sino que fueran a bautizar a todo el mundo.
El Espíritu que una vez se movía por las aguas, las había habitado. Ahora cada gota es sagrada.
DOS
Bautismo del creyente
Toda el agua tiene una memoria perfecta y siempre
está tratando de volver a donde estaba.
—Toni Morrison
Fui bautizada por mi padre. Su presencia a mi lado en el bautisterio, con el agua hasta la cintura, marcó otra de las ventajas de tener un padre que fue ordenado pero no que no era pastor, capaz de participar en mi vida espiritual sin arruinarla. Déjame decirte que las expectativas hacia una hija de profesor bíblico universitario son mucho más laxas que hacia un hijo de pastor, y principalmente involucran sugerencias gentiles de redirigir algunas de las preguntas que realizaba en la escuela dominical a la única persona en mi vida que sabía hebreo antiguo y que, mientras desayunábamos, podía explicarme exactamente cómo se las había arreglado Dios para crear la luz antes que el sol.





























