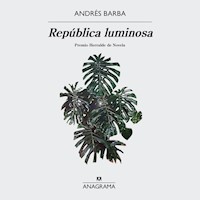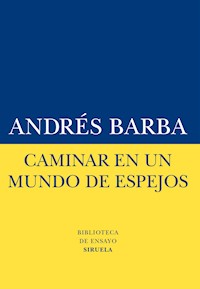
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
Frente al espejo hasta el más solitario de los monólogos es, en realidad, un diálogo. Reflejarse en él, tanto como chocar contra él, es el comienzo del aprendizaje. Eso es lo que propone Andrés Barba en esta reveladora colección de artículos autobiográficos y ensayos, un recorrido que reflexiona a partir de disparadores tan diversos como la primera fotografía, el robo del coche en la infancia, una lectura en una cárcel de mujeres en el viejo Berlín Este, Cassius Clay enfrentado a su propia negritud o Diane Arbus a su fascinación por los freaks, personajes solitarios frente al mundo que los refleja, frente al interpelador de su propia imagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Créditos
Edición en formato digital: mayo de 2014
Colección dirigida por Ignacio Gómez de Liaño
© Andrés Barba, 2014
© Ediciones Siruela, S. A., 2014
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
28010 Madrid
www.siruela.com
Diseño de cubierta: Ediciones Siruela
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN: 978-84-16120-72-7
Conversión a formato digital: www.elpoetaediciondigital.com
A Carmen M. Cáceres,
por haber venido de la mano conmigo
hasta este lugar.
«Es como caminar en un mundo de espejos
pidiendo a cada persona que te encuentras que te
describa. Todo el mundo responde: "Tienes una cara
como la mía, mi sonrisa, cuando te miro, eres tú", pero tú no
lo crees. Luego, un día te das de narices contra un muro de
cemento y todo tu problema se soluciona.»
Diane Arbus, Diarios
Índice
CAMINAR EN UN MUNDO DE ESPEJOS
I. La vida del espíritu
Recuerdo en Polaroid
El robo del Ford Orion
El escritor en la ciudad
Lectura en la cárcel para mujeres de Lichtenberg
Un hombre ciego pinta un cuadro
Encariñarnos con las preguntas
Memoria del agua
II. Comprender el descontento
Rey has sido, rey desde siempre
Sobre Muhamad Alí
La moral de la risa
Sobre Sacha Baron Cohen, Peter Capusotto y Aristóteles
Notas para una literatura de la drogadicción
Rilke-Pasternak-Tsvietáieva: las cartas del verano de 1926
Homosexualidad, sinceridad y biografía según Burroughs
Simone Weil o la restauración del desdichado
Diane Arbus o el compromiso con el monstruo
Notas
CAMINAR EN UN MUNDO DE ESPEJOS
I
LA VIDA DEL ESPÍRITU
Recuerdo en Polaroid
Recuerdo una playa de Huelva y a una chicajoven que se acercó hasta mí, me pidió que mirara y me hizo un retrato con una cámara Polaroid. Se trataba seguramente de una de mis primas, son tantas que en mi imaginario infantil forman todas un conglomerado indefinido, una criatura fascinante de mil cabezas. Yo debía de tener unos ocho años, pero estaba muy acostumbrado a que me hicieran fotos. Mi padre era fotógrafo aficionado y quien haya tenido en casa a uno sabrá que pueden llegar a ser mucho más obsesivos que los fotógrafos profesionales. Había sido fotografiado ya –no exagero– tal vez un par de miles de veces junto a mis hermanos y hermanas en todo tipo de posturas y escenarios. Muchos años después, hace relativamente poco tiempo, descubrí en un maravilloso relato de Italo Calvino la explicación a esa compulsión de mi padre (que con el paso del tiempo se ha ido apagando hasta dejarle convertido en un fotógrafo más bien perezoso y luego de nuevo compulsivo, con el nacimiento de su primer nieto): el primer instinto de un progenitor después de tener un hijo es fotografiarlo. Le impulsa a ello precisamente la rapidez del crecimiento porque nada es más lábil e irrecordable que un niño de seis meses, borrado enseguida y sustituido por un niño de siete meses, y después por el de un año. Hay que consignar esas perfecciones sucesivas, salvarlas en un álbum del frenesí devorador del tiempo, crear una «iconoteca familiar» (la expresión es de Calvino y no puede ser más acertada), una iconoteca que sea un objeto sagrado. En el caso particular de mi familia se archivaban luego en unos grandes álbumes negros que organizaba y numeraba mi madre y que guardábamos en uno de los armarios del despacho de mi padre en el que apenas entrábamos para nada. De cuando en cuando llegaba a casa un invitado lo bastante ilustre y lo bastante ajeno como para que fuera necesario mostrarle aquellos álbumes. Los llevábamos como los rabinos la Torah, con una mezcla entre respeto y hastío reverencial que se transfiguraba al instante en intensísimo interés, el que siempre produce ver a esa extraña persona que uno fue en alguna ocasión consignada allí.
Recuerdo que en otros álbumes mi madre guardaba (luego, en invierno) los negativos, esas fantasmagóricas imágenes invertidas en las que uno aparecía con los dientes negros y el pelo blanco, y que yo miraba con mi hermano Santi, pegados los dos a la ventana del cuarto de estar. Peor aún era que se «perdieran los negativos». Mi madre pronunciaba aquella frase a veces con un tono bélico, como si se hubiese declarado la guerra, otras con tono bíblico, como si hubiese pasado la sombra del ángel exterminador, y la mayoría de las veces (añadiéndole un conmovedor «otra vez») con un fatalismo españolísimo. Perder los negativos «otra vez» convertía aquellas imágenes, que mi padre había positivado en el cuarto oscuro del colegio en el que trabajaba entonces y que nadie había tomado muy en serio porque podían positivarse una y mil veces, en objetos únicos de pronto. Resultaba extraño comprobar cómo una vulgar copia seriada y sustituible se convertía de inmediato en una pieza de museo. Y las familias felices tienen algo en común: todas pierden los negativos porque están pensando en otra cosa1.
Lo que sucedió en la playa, sin embargo, era algo absolutamente inédito en mi amplia experiencia fotográfica de los ocho años. Aquel cacharrazo oscuro regurgitó de pronto un papel blancuzco, mi atención se desvió por un breve instante de los biquinis2 y mi prima anunció algo que el lector perspicaz adivinará sin mucho esfuerzo:
–Mira, Andresito, magia.
Y magia fue, efectivamente. El lector perspicaz sabe también en qué consistía, lo que quizá no sepa es que para mí la magia estaba en otra parte.
–¿Y el negativo?
–No hay negativo.
–Imposible.
–Que no hay, te digo.
–Te lo has escondido por ahí –aseguré yo con aire detectivesco, o con la esperanza, quizá, de que me dejara inspeccionar aquel biquini en el que objetivamente no podía caber nada porque ya era un milagro que cupiera lo que cabía. Mi prima (ninguna fue muy de discutir, por eso poco importa cuál de ellas fuera en realidad) resolvió la cuestión con una frase que me acompañó toda la infancia:
–Este niño es tonto.
Y mi hermano Santi, que a pesar de ser un año más pequeño siempre lo ha sabido todo un año antes que yo, sentenció muy digno:
–Es una Polaroid.
Polaroid. Los labios se cierran y la punta de la lengua hace un breve viaje hasta el borde de los dientes. La boca se abre de pronto como si anunciara una sorpresa que se convierte primero en un amago de beso y después en una sonrisa tenue. Po-la-ro-id. Aquel prodigio sin negativo tenía nombre de constelación, de medicamento salvífico para la humanidad, de nombre científico de algún extraño pez abisal. Polaroid.
No sé si conservé o no aquella Polaroid (lo más probable es que mi prima no confiara demasiado en mí), lo que sí sé es que tardé algún tiempo en volver a ver otra y que cuando lo hice fue en el cumpleaños de un compañero de mi clase, al regreso del verano.
La madre del homenajeado nos puso en fila, nos peinó como pudo, amenazó con dejar sin tarta a quien pusiera cuernos a su vecino y nos hizo gritar a todos una palabra premonitoria: whisky.
Al ver regurgitar por segunda vez en mi vida aquel papel blancuzco cometí por enésima vez el error básico de mi infancia: hacerme el listo. Me volví con gran solemnidad hacia mi compañero y le anuncié:
–Las Polaroid no tienen negativo. A lo que mi compañero contestó en primer lugar con la sonrisa que le debió dedicar Muhamad Alí a Liston cuando entró en el ring, y en segundo lugar, con un anuncio más sorprendente que el mío:
–Claro que tienen negativo. El negativo está debajo.
No recuerdo si añadió: «Imbécil». El negativo estaba debajo. Aquello sobrepasaba con mucho mis expectativas: una fotografía que era, a la vez, un negativo, que estaba superpuesto a él, como si los colores hubiesen saturado de pronto nuestros dientes negros y nuestros pelos blancos, hubiesen llenado la estancia y nuestros rostros sofocados de correr y hasta los cuernos inevitables, que gracias a Dios no me habían caído a mí en aquella ocasión, de aquella luz lechosa. Y aquel color... ¿cómo se podía describir? No era, desde luego, como el de las fotografías de mi padre, no tenía ni aquella nitidez, ni aquel realismo; era a ratos como si todos nos hubiésemos situado, en vez de en una calle, frente a un póster en el que estaba fotografiada una calle. Aquel cielo no era, desde luego, de verdad. Parecía hecho de papel brillante y nosotros un poco plastificados quizá, o un poco borrosos, a veces como si nos hubiesen barnizado y otras como si nos hubiesen bañado en leche.
Pero aún me faltaba un anuncio apocalíptico (de las Polaroid, desde aquel verano, yo iba descubriéndolo todo como en un amor primerizo: cada novedad era una sorpresa cósmica y temible) y, aunque en esta ocasión desconozco las circunstancias del anuncio, recuerdo eso sí, y perfectamente, que las consecuencias fueron devastadoras. La voz en este caso es prácticamente neutra, como lo es la voz (lo descubrí también más tarde, como casi todo) con la que alguien nos anuncia que nuestro amor ha conocido a otra persona:
–Las Polaroid desaparecen.
Ni todos los absurdos popes de la seudopsicología clamando al unísono que el amor dura tres años habrían podido igualar el impacto que me produjo descubrir aquello.
–Desaparecen, ¿cómo?
–Se desvanecen.
–¿El papel?
–La imagen.
(Aquí es más que probable que añadieran: «Imbécil».)
–¿Se ponen blancas o negras?
–Ni idea.
–No es lo mismo –repliqué yo para dejar a salvo mi inteligencia.
Y no era lo mismo. Mucho más preferible era que se saturaran hasta convertirse en una pantalla negra. Eso significaría que el negativo había vuelto a la superficie, oscureciendo primero la imagen y luego ocupándola por completo, saturándola. Si se desvanecían hacia el blanco, su muerte era mucho más terrible. Es el blanco, y no el negro, el verdadero color de la muerte. Cómo llegué a comprender esa verdad tan extraña a una edad tan temprana es algo que desconozco. Lo que olvidó comentar aquel mensajero del Apocalipsis es que las Polaroids se embellecen también al desaparecer y que esa extraña cualidad, a diferencia de los rostros reales pero a semejanza de la memoria, es quizá una de sus cualidades más humanas. Como un recuerdo feliz se embellece con el paso del tiempo, así se embellece una Polaroid; los contornos se difuminan; los colores se impregnan unos de otros; quedan, más que los rostros, las sensaciones que provocaron en nosotros; ya no sabemos qué lugar era aquel pero tenemos la íntima convicción de haber estado allí, de haber sido felices allí, como en aquel excelente poema de Alvaro Pombo:
Recuerdo los membrillos.
¿Recuerdas los membrillos o recuerdas
que, al verlos, quisiste recordarlos?
Recuerdo los membrillos.
De los veranos recuerdo también, como en una Polaroid, los tomates con sal gorda que nos cortaba en la playa mi tío Pepín, que falleció también un verano, el pasado. Los biquinis de mis primas y los tomates con sal gorda de mi tío Pepín en la playa son como una superconcentración mediada de la seguridad de haber sido feliz. ¿Recuerdo a mi tío Pepín o recuerdo que cuando murió quise recordarlo? ¿Son los biquinis reales verdaderos biquinis o solo deseo recordar los biquinis como estratos fantasmas, como playas de Punta Umbría que ya no existen aunque exista Punta Umbría? Responde, de nuevo, el maravilloso poema de Pombo:
Recuerdo los membrillos como recuerdo el mundo.
¿No es eso suficiente?
¿No es eso un poco poco?
No, no todo es sentimiento y habilidad sintáctica. Tenía que haber al fin y al cabo también una verdad, y un sí, y un quiero.
El robo del Ford Orion
Antes del Ford Orion fue el Seat 127, pero esa, supongo, es otra historia; igual que es otra historia digna de un episodio en la tercera fase averiguar cómo cabíamos en aquel diminuto Seat 127 cinco niños, mi padre, mi madre y las maletas para todo un verano. Salíamos a las tres de la mañana, en plena noche, supongo que por dos razones elementales que solo entiendo ahora: para que fuésemos dormidos y no diésemos un coñazo que no sé si puedo imaginar cabalmente y para que no muriésemos todos de asfixia en aquella cafetera después de casi setecientos kilómetros en pleno agosto.
Por eso fue recibido con tanta alegría aquel Ford Orion azul metalizado. Bendito Ford Orion, amado Ford Orion azul metalizado, nunca-demasiado-alabado Ford Orion azul metalizado. Al principio existió solo en nuestra imaginación, y en los folletos de coches que se iban acumulando en casa (supongo que porque mis padres iban recorriendo concesionarios).
«¿Os gusta este?», preguntaba mi padre señalando alguno. Y se desataba el debate familiar. A nosotros, por supuesto, nos gustaba cualquier otro que no fuera el Seat 127, primera y enorme lección de la deslealtad humana a aquel pobre cacharro de fabricación nacional que nos había transportado durante más de una década dándolo y perdiéndolo todo.
Del Ford Orion no recuerdo exactamente el primer día, pero sí el primer fin de semana. Hay, de hecho, una foto que lo atestigua. Los cinco hermanos posamos de mayor a menor apoyados en el coche en una excursión. Es curioso lo satisfechos que estamos. Casi parece que lo hubiésemos comprado nosotros mismos con nuestros miserables ahorros de niños (yo era el mayor, tenía trece años); todos tenemos los brazos cruzados y estamos apoyados en él como magnates en miniatura con nuestras piernas de alambre. Mientras escribo esta pequeña descripción se me ocurre, no sé por qué, un esbozo de teoría familiar: la de que ciertas emociones inexplicables para un niño (o para un protoadolescente, como era mi caso) se viven por primera vez en la vida de una manera vicaria a través de las emociones de los padres. Me explico: en el gesto de satisfacción de mi hermano Juan, que por aquel entonces tenía cuatro años, hay una «satisfacción adulta», no una satisfacción que adopta las formas de un adulto, ni un intento del niño de imitar la satisfacción que ve en su padre, sino una legítima satisfacción adulta vivida vicariamente en el niño. Mi hermano Juan no tiene cuatro años, sino cuarenta y cuatro (que era la edad que tenía mi padre entonces). De una manera igualmente misteriosa, aseguraba Roland Barthes en La cámara lúcida que, cuando murió su madre y buscó una fotografía en la que estuviera contenida «su totalidad», la única imagen que consiguió satisfacer sus expectativas fue una en la que su madre tenía tan solo siete años.
Ford Orion azul metalizado. Excursión. Fotografía. Recuerdo con precisión el olor del coche y que mi madre prohibió fumar a mi padre (el veto se cumplió solo unos meses) para que se preservara aquel olor «a limpio» (en palabras de mi madre) que era en realidad ese inquietante, y rayano en lo desagradable, olor a «nuevo» de los coches recién comprados. Recuerdo la tapicería (gris y con unas diminutas rayas blancas) porque cada vez que me he visto en la obligación de describir en un relato o en alguna novela la tapicería de un coche, he comprobado cómo mis manos escribían casi automática y misteriosamente que era «gris con unas rayas blancas muy finas». Y sobre todo recuerdo la elegancia. O la sensación de elegancia. Una, ahora sí, perversa sensación de clase, como si alguien, una mano alada y leve nos hubiese agarrado a todos del pescuezo y nos hubiese aumentado la dignidad de pronto. Ese alivio... ¿era porque había existido antes un escozor? No, no lo habíamos sentido así. Era un alivio distinto, nuevo, higienizante en cierto modo. Éramos una familia mejor en nuestro Ford Orion azul metalizado, una familia despampanante que ya no se bajaba de una lata con ruedas medio despanzurrada de calor y entumecida por haberse tenido que llevar unos a otros sobre las piernas, sino que «emergía» de un Ford Orion azul metalizado, como si dentro de aquel nuevo vehículo no nos hubiésemos transportado, sino que nos hubiésemos estado bañando en la cristalina, azul y metálica agua de sus bujías. Y qué maletero. Sobre todo recuerdo esa frase, «y qué maletero», pronunciada en mi memoria protoadolescente por voces masculinas y femeninas, especialmente la de mi padre, supongo, al enseñar el coche. «Y qué maletero», siempre por añadidura, como si se tratara de una modelo que aparte de ser exuberante y tener unas medidas impecables fuese además, en el colmo de los colmos, inteligente y simpática. «Y qué maletero.»
Vivíamos en Madrid, en una plaza de Castilla muy distinta de la de hoy. Donde ahora se alzan las torres de Kio había a mediados de los años ochenta dos enormes descampados llenos de chabolas de gitanos. Un Madrid pretérito y casi barojiano, por no decir rural (qué gusto poder decirle a alguien todavía «todo esto era campo»). Dos mundos. Con aquellos niños gitanos, nosotros, adolescentes de clase media, nos tirábamos piedras de cuando en cuando más asustados que otra cosa. El otro mundo era totalmente paralelo: el de los yonquis. Mucho más inquietante y desde luego mucho más presente. Hoy parece mentira que la plaza de Castilla fuera un punto de encuentro habitual de los camellos de aquellos años, pero lo cierto es que así era. Los yonquis se «picaban» en más o menos cualquier lado, pero con esa gentileza y timidez asustadiza de los adictos a la heroína. Se parecía mucho a cuando uno estaba en un observatorio de pájaros en cautividad; allí el yonqui, como una especie común, pero no por eso más fácil de ver, encogido en su cajita de huesos, como una mezcla de niño perdido en la playa y enfermo de novela de Dickens. Paseaban solos, miraban y esquivaban. Olían, por supuesto de cualquier manera, pero siempre con un punto ácido que no tenían los indigentes comunes, el perfume pestilente (pero también romántico) del caballo. Los yonquis, como especie urbana tenían también una cualidad fantástica; la de que podían ponerse violentos en cualquier instante, poseídos por el mono; eran alternadamente, y sin solución de continuidad, niños pasmados y asustadizos y bestias salvajes capaces de cualquier cosa. Supongo que todos los niños urbanos de clase media de nuestra generación madrileña fuimos educados con la consigna de que a esa gente no se la miraba. En el caso de la plaza de Castilla había dos signos de su paso que los protoadolescentes sí podíamos mirar y hasta estudiar atentamente: uno eran las jeringuillas usadas que iban floreando el barrio, cada una con su gotita de sangre (esa sangre «cargada de Sida» que a uno en un arrebato cainita le daba a veces ganas de clavarle a su hermano para que muriera, por supuesto) y, luego, de cuando en cuando, los cadáveres. No eran muchos, pero todos se comentaban en el barrio.
Había hasta lugares predilectos a los que iban los yonquis a morir, como el túnel para peatones que pasaba por debajo de la Castellana. Uno de aquellos difuntos de mi adolescencia fue la hija del quiosquero donde mis padres compraban el periódico, una yonqui de heroína a la que yo recordaba porque cuando estaba bien a veces ayudaba a su padre. Tenía una mirada nerviosa y lo hacía todo con gestos muy rápidos y molestos, como si la vida la irritara enormemente porque iba demasiado despacio. Apareció en el túnel, un domingo por la mañana, y a mí la cocacola con patatas fritas a la que nos invitaba mi abuela los domingos se me cruzó en el estómago imaginándome a la hija del quiosquero. Aquel domingo el periódico lo compramos en otro sitio. Recuerdo que ese día la portada de El País era Pedro Almodóvar en la ceremonia de los Óscar con Mujeres al borde de un ataque de nervios. Un Óscar español, un Óscar español...
Y ahí fue cuando robaron el Ford Orion. Desapareció, sin más. Creo que si nos hubiésemos perdido uno de nosotros, el revuelo no habría sido menor. Otra teoría sobre cómo se viven las malas noticias en las familias numerosas (las auténticas malas noticias): justo al contrario que cualquier otra de cualquier otra naturaleza: silenciosamente. La casa se impregnó de un silencio antinatural, plúmbeo. Habían robado el Ford Orion. No, no era posible. Sí, sí lo era. ¿Dónde? En el barrio. ¿Cómo? Lo han robado, ¿cómo quieres que lo sepa? Las denuncias ante la Policía Nacional no han cambiado en nada en treinta y cinco años: utilizaron entonces como utilizan hoy ese agramatical gerundio compuesto: «Habiendo sido robado un Ford Orion azul metalizado con matricula...», era lo más parecido a una de mis malas traducciones de La guerra de las Galias