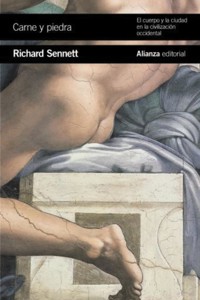
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Ciencias sociales
- Sprache: Spanisch
"Carne y piedra" es una historia de la ciudad en la civilización occidental contada a través de la experiencia corporal de las personas. Apoyándose en un enfoque multidisciplinar y en su vasta erudición, Richard Sennett describe aspectos íntimos de la vida (cómo se movían hombres y mujeres, qué veían y oían, dónde comían, cuándo se bañaban, cómo hacían el amor...) en el espacio urbano de ciudades emblemáticas a lo largo de la historia. De la desnudez en la antigua Atenas a la falta de contacto con los otros en la Nueva York contemporánea; de la estricta geometría romana a la creación de lugares para la caridad en el París medieval; de las reuniones de los primeros cristianos a las fiestas revolucionarias francesas; del destino de los judíos en el gueto de Venecia durante el Renacimiento al del ciudadano francés en el París del siglo XIX, el autor explora un tema vasto y elusivo: la cambiante relación del cuerpo humano con su entorno construido.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Sennett
Carne y piedra
El cuerpo y la ciudad en la civilización occidental
Índice
Nota de agradecimiento
Introducción. El cuerpo y la ciudad
1. El cuerpo pasivo
2. El plan del libro
3. Una nota personal
Parte primera. Los poderes de la voz y la vista
1. La desnudez
1. El cuerpo del ciudadano
2. La voz del ciudadano
2. El manto de las tinieblas
1. Los poderes de los cuerpos fríos
2. El cuerpo sufriente
3. La imagen obsesiva
1. Mirar y creer
2. Mirar y obedecer
3. La obsesión imposible
4. El tiempo en el cuerpo
1. El cuerpo distinto de Cristo
2. Los lugares cristianos
3. Los halcones y las palomas de Nietzsche
Segunda parte. Impulsos del corazón
5. Comunidad
1. «Stadt Luft macht frei»
2. El cuerpo compasivo
3. La comunidad cristiana
6. «Cada hombre es un demonio para sí mismo»
1. El espacio económico
2. El tiempo económico
3. La muerte de Ícaro
7. El miedo a tocar
1. Venecia como imán
2. Los muros del gueto
3. Un escudo pero no una espada
4. La milagrosa levedad de la libertad
Tercera parte. Arterias y venas
8. Cuerpos en movimiento
1. Circulación y respiración
2. El individuo móvil
3. La muchedumbre se mueve
9. El cuerpo liberado
1. Libertad en el cuerpo y en el espacio
2. El espacio muerto
3. Cuerpos de festival
10. Individualismo urbano
1. La nueva Roma
2. Arterias y venas modernas
3. Comodidad
4. La virtud del desplazamiento
Conclusión. Cuerpos cívicos
1. Diferencia e indiferencia
2. Cuerpos cívicos
Bibliografía
Créditos
Nota de agradecimiento
La primera versión de Carne y piedra fue presentada en la Universidad Goethe de Frankfurt en 1992. Me gustaría dar las gracias a mi anfitrión, el profesor Jurgen Habermas, por reflexionar conmigo sobre numerosos problemas. El trabajo dedicado a las ciudades antiguas avanzó durante una estancia en la American Academy de Roma en 1992-93. Me gustaría agradecer a su presidenta, Adele Chatfield-Taylor, y a su profesor ayudante, Malcolm Bell, su extremada amabilidad. Pude acceder a los manuscritos de la Biblioteca del Congreso gracias a una estancia en el Woodrow Wilson International Center for Scholars en 1993, lo que me gustaría agradecer a su director, el doctor Charles Blitzer.
Este libro fue sometido a la lectura de varios amigos. El profesor Glen Bowersock, del Institute for Advanced Study, me proporcionó la clave para escribir el capítulo inicial; el profesor Norman Cantor, de la Universidad de Nueva York, me ayudó a encontrar un contexto para los capítulos sobre el París medieval; el profesor Joseph Rykwert, de la Universidad de Pennsylvania, me orientó minuciosamente a lo largo de la historia de la arquitectura; el profesor Carl Schorske, de la Universidad de Princeton, me ayudó con el capítulo sobre la Ilustración; la profesora Joan Scott, del Institute for Advanced Study, leyó el manuscrito completo con una mirada compasivamente escéptica, al igual que el profesor Charles Tilly, de la New School for Social Research.
En la editorial W. W. Norton, Edwin Barber leyó este libro con cuidado y comprensión, lo mismo que Ann Adelman, que realizó la edición del manuscrito con el debido respeto a la vanidad del autor. El diseño del libro se debe a Jacques Chazaud y su producción a Andrew Marasia.
Mis amigos Peter Brooks y Jerrold Seigel me apoyaron con su amabilidad y sus comentarios. Ambos hicieron menos solitario el proceso de redacción, al igual que mi esposa, Saskia Sassen, que es una animosa compañera en la aventura de nuestra vida. Este libro está dedicado a nuestro hijo, cuyo crecimiento nos ha proporcionado el mayor de los placeres precisamente durante el período en que este libro también estaba creciendo.
Tengo una deuda especial con los estudiantes que han trabajado conmigo durante los últimos años. Molly McGarry se encargó de la investigación relativa a los edificios, los mapas y las imágenes del cuerpo; Joseph Femia me ayudó a comprender el funcionamiento de la guillotina, y me he basado en sus trabajos; Anne-Sophie Cerisola me ayudó con las traducciones francesas y las notas. No podría haber escrito este libro sin la ayuda de mi ayudante graduado David Slocum, que siguió la pista de las fuentes con perseverancia y leyó las interminables variaciones del manuscrito con sumo cuidado.
Finalmente, mi deuda mayor es la contraída con mi amigo Michel Foucault, con el que comencé a investigar la historia del cuerpo hace quince años. A su muerte, dejé de lado el inicio del manuscrito, retomando este trabajo algunos años más tarde con un espíritu diferente. No creo que Carne y piedra sea un libro que hubiera agradado al Foucault más joven. Por razones que explico en la Introducción, fueron los últimos años de Foucault los que me sugirieron otra manera de escribir esta historia.
Una ciudad está compuesta por diferentes clases de hombres; personas similares no pueden crear una ciudad.
Aristóteles, Política
IntroducciónEl cuerpo y la ciudad
Carne y piedra es una historia de la ciudad contada a través de la experiencia corporal de las personas: cómo se movían hombres y mujeres, qué veían y escuchaban, qué olores penetraban en su nariz, dónde comían, cómo se vestían, cuándo se bañaban, cómo hacían el amor en ciudades que van desde la antigua Atenas a la Nueva York contemporánea. Aunque este libro pretende comprender el pasado a través de los cuerpos, es más que un catálogo histórico de sensaciones físicas sentidas en el espacio urbano. La civilización occidental ha tenido un problema persistente a la hora de honrar la dignidad del cuerpo y la diversidad de los cuerpos humanos. He intentado comprender cómo estos problemas relacionados con el cuerpo han encontrado expresión en la arquitectura, en la planificación urbana y en la práctica de la misma.
Me impulsó a escribir esta historia el desconcierto ante un problema contemporáneo: la privación sensorial que parece caer como una maldición sobre la mayoría de los edificios modernos; el embotamiento, la monotonía y la esterilidad táctil que aflige al entorno urbano. Esta privación sensorial resulta aún más asombrosa por cuanto los tiempos modernos han otorgado un tratamiento privilegiado a las sensaciones corporales y a la libertad de la vida física. Cuando comencé a explorar la privación sensorial en el espacio, tuve la impresión de que el problema se limitaba a un fracaso profesional: los arquitectos y urbanistas contemporáneos de alguna manera habían sido incapaces de establecer una conexión activa entre el cuerpo humano y sus creaciones. Con el paso del tiempo me di cuenta de que el problema de la privación sensorial en el espacio tiene causas más amplias y orígenes históricos más profundos.
1. El cuerpo pasivo
Hace algunos años fui con un amigo a ver una película que proyectaban en un centro comercial situado en un suburbio cercano a Nueva York. Durante la guerra de Vietnam una bala había destrozado la mano izquierda de mi amigo y los cirujanos militares se habían visto obligados a amputársela por encima de la muñeca. Ahora llevaba un artefacto mecánico dotado de dedos y pulgar de metal que le permitía utilizar cubiertos y escribir a máquina. La película que vimos resultó ser una epopeya bélica particularmente sangrienta a lo largo de la cual mi amigo permaneció impasible, ofreciendo de manera ocasional comentarios técnicos. Cuando concluyó, salimos y nos quedamos fumando en el exterior a la espera de que llegaran otras personas. Mi amigo encendió su cigarrillo con lentitud. Después, sujetándolo con su garra se lo llevó a los labios con firmeza, casi orgullosamente. Los espectadores habían pasado dos horas viendo cuerpos destrozados y despanzurrados, aplaudiendo de manera especial las escenas más espectaculares y disfrutando a fondo de la sangre. La gente que salía pasaba a nuestro lado, contemplaba con desazón la prótesis de metal y se apartaba. En seguida nos convertimos en una isla en medio de ellos.
Cuando el psicólogo Hugo Munsterberg vio por primera vez una película muda en 1911, pensó que los medios de masas contemporáneos podían embotar los sentidos. En una película, «el mundo exterior sólido ha perdido su peso –escribió–, se ha visto liberado del espacio, del tiempo y de la causalidad». Temía por ello que «las películas... pudieran provocar un aislamiento completo del mundo práctico»1. De la misma manera que a pocos soldados les gustan las películas con profusión de cuerpos despanzurrados, las imágenes filmadas de placer sexual tienen muy poco que ver con la experiencia sexual de amantes reales. Pocas películas muestran a dos ancianos haciendo el amor o a personas gordas desnudas. El sexo cinematográfico es estupendo la primera vez que las estrellas se van a la cama. En los medios de masas, se establece una división entre lo representado y la experiencia vivida.
Los psicólogos que siguieron a Munsterberg explicaron esa división centrándose en el efecto de los medios de masas sobre los espectadores, así como en las técnicas de los mismos medios. El contemplar pacifica. Quizás unos pocos entre los millones de adictos a contemplar torturas y violaciones en la pantalla se sientan estimulados a convertirse a su vez en torturadores y violadores, pero la reacción ante la mano de metal de mi amigo muestra otra respuesta ciertamente más común: la experiencia vicaria de la violencia insensibiliza al espectador ante el dolor real. En un estudio sobre este tipo de telespectadores, por ejemplo, los psicólogos Robert Kubey y Mihaly Csikszentmihalyi descubrieron que «la gente suele hablar de sus experiencias relacionadas con la televisión como si se tratara de algo pasivo, relajante y que implica relativamente poca concentración»2. El consumo elevado de dolor simulado, al igual que de sexo simulado, sirve para embotar la conciencia corporal.
Aunque contemplamos y comentamos las experiencias corporales de manera más explícita que nuestros bisabuelos, nuestra libertad física quizá no sea tan grande como parece. A través de los medios de masas, por lo menos, experimentamos nuestros cuerpos de una manera más pasiva que aquellos que temían sus propias sensaciones. ¿Qué será entonces lo que lleve al cuerpo a una vida moral y sensata? ¿Qué hará que las personas contemporáneas sean más sensibles y conscientes unas de otras?
Es evidente que las relaciones espaciales de los cuerpos humanos determinan en buena medida la manera en que las personas reaccionan unas respecto a otras, la forma en que se ven y escuchan, en si se tocan o están distantes. El lugar donde vimos la película de guerra, por ejemplo, influyó en la manera en que otros reaccionaron con pasividad ante la mano de mi amigo. Se trata de un enorme centro comercial de la periferia norte de la ciudad de Nueva York. No tiene nada de especial, simplemente consiste en unos treinta comercios abiertos hace una generación en la cercanía de una autopista. Incluye varios cines y está rodeado por un laberinto de aparcamientos enormes. Es un resultado de la gran transformación urbana que se está produciendo y que está desplazando a la población de los centros urbanos densamente poblados hacia espacios más reducidos y amorfos, urbanizaciones situadas en los suburbios, centros comerciales, zonas de oficinas y parques industriales. Si un cine en un centro comercial de los suburbios es un lugar de encuentro para degustar el placer de la violencia con la comodidad que proporciona el aire acondicionado, este gran desplazamiento geográfico de población a espacios fragmentados ha tenido un efecto mayor debilitando la sensación que proporciona la realidad táctil y apaciguando el cuerpo.
Ello obedece en primer lugar a la experiencia física que posibilitó la nueva geografía, la experiencia de la velocidad. Hoy en día viajamos a velocidades que nuestros antepasados ni siquiera podían concebir. Las tecnologías relacionadas con el movimiento –desde los automóviles a las autopistas continuas de hormigón armado– han posibilitado que los enclaves humanos rebasen los congestionados centros y se extiendan hacia el espacio periférico. El espacio se ha convertido así en un medio para el fin del movimiento puro –ahora clasificamos los espacios urbanos en función de lo fácil que sea atravesarlos o salir de ellos. El aspecto del espacio urbano convertido en esclavo de estas posibilidades de movimiento es necesariamente neutro: el conductor sólo puede conducir con seguridad con un mínimo de distracciones personales. Conducir bien exige señales convencionales, líneas divisorias y alcantarillas, además de calles carentes de vida aparte de otros conductores. A medida que el espacio urbano se convierte en una mera función del movimiento, también se hace menos estimulante. El conductor desea atravesar el espacio, no que éste atraiga su atención.
La condición física del cuerpo que viaja refuerza esta sensación de desconexión respecto al espacio. La propia velocidad dificulta que se preste atención al paisaje. Como complemento del aislamiento que impone la velocidad, las acciones necesarias para conducir un automóvil, el ligero toque del acelerador y de los frenos, las miradas continuas al espejo retrovisor son micromovimientos comparados con los arduos esfuerzos que exigía conducir un coche tirado por caballos. Navegar por la geografía de la sociedad contemporánea exige muy poco esfuerzo físico y, por tanto, participación. Lo cierto es que en la medida en que las carreteras se han hecho más rectas y uniformes, el viajero cada vez tiene que preocuparse menos de la gente y de los edificios de la calle para moverse, realizando movimientos mínimos en un entorno que cada vez resulta menos complejo. De esta manera, la nueva geografía refuerza los medios de masas. El viajero, como el espectador de televisión, experimenta el mundo en términos narcóticos. El cuerpo se mueve pasivamente, desensibilizado en el espacio, hacia destinos situados en una geografía urbana fragmentada y discontinua.
William Hogarth, Beer Street, 1751. Grabado. Cortesía de la Print Collection, Biblioteca Lewis Walpole, Universidad de Yale.
Tanto el ingeniero de caminos como el realizador de televisión crean lo que podría denominarse «liberación de la resistencia». El ingeniero idea caminos por los que la gente pueda desplazarse sin obstáculos, esfuerzo o participación. El realizador explora las formas de que la gente contemple algo sin sentirse demasiado incómoda. Al ver cómo la gente se apartaba de mi amigo después de la película, me di cuenta de que resultaba amenazante para ellos, no tanto por la visión de un cuerpo herido como porque era un cuerpo activo marcado y limitado por la experiencia.
William Hogarth, Gin Lane, 1751. Grabado. Cortesía de la Print Collection, Biblioteca Lewis Walpole, Universidad de Yale.
Este deseo de liberar el cuerpo de resistencias lleva aparejado el temor al roce, un temor evidenciado en la planificación urbana contemporánea. Al planificar las autopistas, por ejemplo, con frecuencia se orienta el flujo del tráfico de manera que separe una zona residencial de otra comercial, o que aísle las zonas residenciales a fin de separar las áreas acomodadas de las pobres o los barrios étnicamente distintos. Al planificar un distrito, los urbanistas situarán las escuelas y las viviendas en el centro en vez de en su periferia, donde la gente podría entrar en contacto con extraños. Cada vez más, se vende a los compradores una comunidad planificada con verjas, puertas y guardias como si ésa fuera la imagen de la buena vida. Quizá por ello no resulta sorprendente que, en un estudio sobre el suburbio cercano al centro comercial donde vimos la película de guerra, el sociólogo M. P. Baumgartner descubriera que, «en la experiencia cotidiana, la vida está repleta de esfuerzos destinados a negar, minimizar, contener y evitar el conflicto. La gente rehúye los enfrentamientos y muestra un enorme desagrado cuando se buscan problemas o se censura una conducta errónea»3. Mediante el sentido del tacto corremos el riesgo de sentir algo o a alguien como ajeno. Nuestra tecnología nos permite evitar ese riesgo.
Esto explica que una importante pareja de grabados que William Hogarth realizó en 1751 resulte extraña a nuestros ojos. En estos grabados, Beer Street y Gin Lane, Hogarth reflejaba imágenes de orden y desorden en el Londres de su tiempo. Beer Street muestra a un grupo de personas que están sentadas juntas bebiendo cerveza, mientras los hombres pasan el brazo por los hombros de las mujeres. Para Hogarth, los cuerpos que se tocaban eran signo de conexión y orden sociales, de la misma manera que hoy en las ciudades pequeñas del sur de Italia una persona se acerca y te coge de la mano o del brazo para hablar seriamente contigo. Mientras que Gin Lane muestra una escena social en la que las principales figuras están aisladas, borrachas de ginebra; la gente que aparece en Gin Lane carece de sensación corpórea de los demás, o de las escaleras, los bancos y los edificios de la calle. Esta falta de contacto físico era la imagen que Hogarth tenía del desorden en el espacio urbano. La concepción de Hogarth del orden y el desorden corporal en las ciudades era muy distinta de la que el constructor de comunidades cerradas proporciona a sus clientes temerosos de las multitudes. Hoy en día, el orden significa falta de contacto.
Es este tipo de pruebas –la geografía extendida de la ciudad contemporánea, unida a las tecnologías contemporáneas destinadas a insensibilizar el cuerpo humano– lo que ha llevado a algunos críticos de la cultura moderna a pretender que existe un abismo profundo entre el presente y el pasado. Las realidades sensibles y la actividad corporal han protagonizado una erosión tan acusada que la sociedad contemporánea parece un fenómeno histórico único. La señal de este cambio histórico puede leerse, según creen estos críticos, en el carácter mudable de la muchedumbre urbana. Si una vez existió una masa de cuerpos estrechamente unidos en los centros de las ciudades, la muchedumbre hoy en día se ha dispersado. Se reúne en los centros comerciales para el consumo en lugar de para los objetivos más complejos de la comunidad o del poder político. En la multitud moderna la presencia física de los otros seres humanos es sentida como algo amenazante. En el campo de la teoría social, estos argumentos han sido presentados por los críticos de la sociedad de masas, especialmente Theodor Adorno y Herbert Marcuse4.
Sin embargo, es precisamente esta sensación de que existe un abismo entre el pasado y el presente lo que yo deseo cuestionar. La geografía de la ciudad moderna, al igual que la tecnología moderna, trae al primer plano problemas profundamente enraizados en la civilización occidental al concebir espacios para el cuerpo humano en los que los cuerpos son conscientes unos de otros. La pantalla del ordenador y las islas de la periferia son consecuencias espaciales de problemas no resueltos con anterioridad en las calles y en las plazas de las ciudades, en las iglesias y en los ayuntamientos, en las casas y en los patios que albergan a la gente reunida –viejas construcciones en piedra que obligaban a la gente a tocarse, pero a la vez diseños que fracasaron a la hora de despertar la conciencia de la carne prometida en el grabado de Hogarth.
2. El plan del libro
Cuando Lewis Mumford escribió La ciudad en la historia, relató cuatro mil años de historia humana describiendo la evolución del muro, de la casa, de la calle, de la plaza principal, formas básicas de las que están compuestas las ciudades. Mi erudición es menor, mi perspectiva es más limitada y he escrito esta historia de una manera distinta, realizando los estudios sobre ciudades concretas en momentos específicos, momentos en los que el estallido de una guerra o una revolución, la inauguración de un edificio, el anuncio de un descubrimiento médico o la publicación de un libro marcaron un hito significativo en la relación entre la experiencia que la gente tenía de sus propios cuerpos y los espacios en que vivían.
Carne y piedra comienza examinando qué significó la desnudez para los antiguos atenienses en el momento en que estalló la guerra del Peloponeso, en la cima de la gloria de la antigua ciudad. El cuerpo desnudo y expuesto con frecuencia se ha considerado emblemático de un pueblo seguro de sí mismo y que se sentía cómodo en su ciudad. Por mi parte, he intentado más bien comprender cómo este ideal corporal constituyó una fuente de perturbaciones en las relaciones entre hombres y mujeres, en la configuración del espacio urbano y en la práctica de la democracia ateniense.
El segundo capítulo de esta historia está centrado en Roma en la época en que el emperador Adriano concluyó el Panteón. Aquí he intentado explorar la credulidad de los romanos ante las imágenes, particularmente la creencia romana en la geometría corporal y la manera en que ésta se tradujo en la planificación urbana y en la práctica imperial. Las potencialidades de la vista literalmente esclavizaron a los romanos y embotaron su sensibilidad hasta que los cristianos de la época de Adriano comenzaron a desafiar este sometimiento. He intentado comprender los primeros espacios creados para los cuerpos cristianos en el momento en que el emperador cristiano Constantino regresó a Roma y edificó la Basílica laterana.
A continuación trato de analizar cómo las creencias cristianas relativas al cuerpo configuraron el diseño urbano durante la Alta Edad Media y el inicio del Renacimiento. Cuando en 1250 apareció la gran Biblia de San Luis, el sufrimiento físico de Cristo en la cruz indujo a los parisinos de la Edad Media a pensar en espacios de la ciudad destinados al ejercicio de la caridad y a servir de santuario. Estos espacios encajaban difícilmente, sin embargo, en unas calles donde predominaba la agresión física en el marco de una nueva economía de mercado. En el Renacimiento, los cristianos urbanos vieron amenazados sus ideales de comunidad cuando los no-cristianos y los no-europeos entraron en la órbita económica de la Europa urbana. He examinado una de las maneras en que se articularon estas amenazadoras diferencias: la creación del gueto judío en Venecia en 1516.
La parte final de Carne y piedra explora qué le sucedió al espacio urbano cuando la concepción científica moderna del cuerpo se independizó de los conocimientos médicos anteriores. Esta revolución comenzó con la publicación de De motu cordis, de Harvey, a inicios del siglo XVII, una obra científica que alteró de manera radical la concepción de la circulación en el cuerpo. Esta nueva imagen del cuerpo como un sistema circulatorio impulsó los intentos del siglo XVIII destinados a que los cuerpos circularan libremente en la ciudad. En el París revolucionario, esta nueva imaginería de libertad corporal entró en conflicto con la necesidad de espacio y de ritual comunitarios, y aparecieron por vez primera las señales modernas de una sensibilidad pasiva. El triunfo del movimiento individualizado en la formación de las grandes ciudades del siglo XIX condujo al dilema con el que vivimos ahora: el cuerpo individual que se mueve libremente carece de conciencia física de los demás seres humanos. Los costes psicológicos de ese dilema eran evidentes para el novelista E. M. Forster en el Londres del imperio y los costes cívicos de este dilema hoy resultan evidentes en la multicultural Nueva York.
Nadie puede llegar a dominar una temática tan extensa. He escrito este libro como un aficionado entusiasta, y espero que el lector tendrá la misma actitud. Pero este breve sumario plantea de manera más urgente la cuestión de qué cuerpo es el explorado –después de todo, «el cuerpo humano» cubre un caleidoscopio de épocas, sexos y razas, y cada uno de estos cuerpos tiene sus propios espacios distintivos tanto en las ciudades del pasado como en las de hoy. En lugar de catalogarlos, he intentado comprender los usos que se hicieron en el pasado de las imágenes colectivas y genéricas del «cuerpo humano». Las imágenes paradigmáticas de «el cuerpo» tienden a reprimir la conciencia mutua y sensata, especialmente entre aquellos cuyos cuerpos son diferentes. Cuando una sociedad o un orden político habla de manera genérica acerca de «el cuerpo», puede negar las necesidades de los cuerpos que no encajan en el plan maestro.
La necesidad de una imagen prototípica del cuerpo queda de manifiesto en la frase «la política del cuerpo», que expresa la necesidad de orden social. El filósofo Juan de Salisbury quizá dio la definición más literal de la política del cuerpo, declarando en 1159 sencillamente que «el estado (res publica) es un cuerpo». Quería decir que el gobernante de la sociedad funciona de manera similar al cerebro humano, mientras que los consejeros serían como el corazón, los comerciantes como el estómago de la sociedad, los soldados sus manos, y los campesinos y artesanos sus pies5. Su imagen era jerárquica. El orden social comienza en el cerebro, el órgano del gobernante. Juan de Salisbury también relacionó la configuración del cuerpo humano con la de una ciudad: consideraba así el palacio o la catedral de la ciudad como su cabeza, el mercado central como su estómago, las casas como sus manos y sus pies. Por ello, la gente debía moverse con lentitud en una catedral porque el cerebro es un órgano de reflexión, y con rapidez en un mercado porque la digestión se produce como un fuego que arde con celeridad en el estómago.
Juan de Salisbury escribió como un científico. Creía que el descubrir la manera en que funciona el cerebro le enseñaría a un rey cómo debía elaborar las leyes. La sociobiología contemporánea no dista mucho de esta ciencia medieval en lo que a su objetivo se refiere. También busca basar la manera en que debe actuar la sociedad sobre los supuestos dictados de la Naturaleza. En su forma medieval o contemporánea, la política del cuerpo basa las normas de la sociedad en la imagen imperante del cuerpo.
Si en la época de Juan de Salisbury era insólita una analogía tan literal de la forma corporal y la urbana, en el proceso de desarrollo urbano se han utilizado con frecuencia imágenes prototípicas del cuerpo, en forma transfigurada, para definir cómo debía ser un edificio o una ciudad completa. Los antiguos atenienses, que celebraban la desnudez del cuerpo, buscaron dar a la desnudez un significado físico en los gimnasios de Atenas y un significado metafórico en los espacios políticos de la ciudad, aunque la forma humana genérica que buscaban estaba limitada al cuerpo masculino e idealizada cuando el hombre era joven. Cuando los venecianos del Renacimiento hablaban de la dignidad del «cuerpo» en la ciudad, se referían únicamente a los cuerpos cristianos, una exclusión que hacía lógica la exclusión de los cuerpos de los judíos, que eran medio humanos y medio animales. De esta manera, la política del cuerpo ejerce el poder y crea la forma urbana al hablar ese lenguaje genérico del cuerpo, un lenguaje que reprime por exclusión.
No obstante, tendría algo de paranoico considerar el lenguaje genérico del cuerpo, junto con la política corporal, sencillamente como una técnica del poder. Al hablar en singular, una sociedad puede también intentar hallar lo que une a su pueblo. Y este lenguaje genérico del cuerpo ha sufrido un destino peculiar cuando se ha traducido al espacio urbano.
En el curso del desarrollo occidental, las imágenes dominantes del cuerpo se han resquebrajado en el proceso de dejar su impronta sobre la ciudad. Una imagen paradigmática del cuerpo de forma inherente concita ambivalencia entre las personas a las que gobierna, porque todo cuerpo humano posee una idiosincrasia física y todo ser humano siente deseos físicos contradictorios. Las contradicciones y ambivalencias corporales provocadas por la imagen prototípica colectiva se han expresado en las ciudades occidentales en alteraciones y borrones de la forma urbana y en usos subversivos del espacio urbano. Y es este carácter necesariamente contradictorio y fragmentario del «cuerpo humano» en el espacio urbano lo que ha contribuido a crear los derechos de diferentes cuerpos humanos y a dignificarlos.
En lugar de describir la mano de hierro del poder, Carne y piedra se centra en uno de los grandes temas de la civilización occidental, tal y como se relata tanto en el Antiguo Testamento como en la tragedia griega. Consiste en que una experiencia angustiada e infeliz de nuestros cuerpos nos hace más conscientes del mundo en que vivimos. Las transgresiones de Adán y Eva, la vergüenza de su desnudez, su expulsión del Jardín del Edén, relatan la historia de lo que aconteció a los primeros seres humanos y de lo que perdieron. En el Jardín del Edén, eran inocentes, ingenuos y obedientes. En el mundo exterior, se hicieron conscientes. Supieron que eran criaturas caídas y por lo tanto buscaron, intentaron comprender lo que era extraño y distinto. Ya no eran los hijos de Dios a los que todo había sido dado. El Edipo rey de Sófocles nos cuenta una historia similar. Edipo vaga errante, después de arrancarse los ojos, tras adquirir una nueva conciencia de un mundo que ya no puede ver. Humillado, se encuentra más cerca de los dioses.
Nuestra civilización, desde sus orígenes, ha sufrido el desafío del cuerpo que sufre el dolor. No hemos aceptado simplemente que el sufrimiento es tan inevitable y tan invencible como la experiencia, que es autoevidente en su significado. La perplejidad del dolor corporal dejó su huella en las tragedias griegas y en los esfuerzos de los primeros cristianos para comprender al Hijo de Dios. La cuestión de la pasividad corporal, y de la respuesta pasiva a los otros, también tiene profundas raíces en nuestra civilización. Los estoicos cultivaron una relación pasiva tanto con el placer como con el dolor, mientras que sus herederos cristianos intentaron combinar la indiferencia hacia sus propias sensaciones con el compromiso activo en relación al dolor de sus hermanos. La civilización occidental se ha negado a «naturalizar» el sufrimiento; más bien, ha intentado tratar el dolor como susceptible de control social o aceptarlo como parte de un esquema mental superior y consciente. Estoy lejos de argumentar que los antiguos son contemporáneos nuestros. Sin embargo, estos temas siguen apareciendo en la historia occidental, refundidos y reelaborados, inestables y persistentes.
Las imágenes prototípicas del cuerpo que han dominado en nuestra historia nos negarían el conocimiento del cuerpo fuera del Jardín del Edén, pues intentan expresar la integridad del cuerpo como un sistema, y su unidad con el entorno que domina. Plenitud, unidad, coherencia: éstas son las palabras clave en el vocabulario del poder. Nuestra civilización ha combatido este lenguaje de dominación mediante una imagen más sagrada del cuerpo, una imagen sagrada en la que el cuerpo aparece en guerra consigo mismo, como una fuente de sufrimiento e infelicidad. Quienes pueden reconocer esta disonancia e incoherencia en sí mismos comprenden, más que dominan, el mundo en que viven. Ésta es la promesa sagrada en nuestra cultura.
Carne y piedra intenta comprender cómo esa promesa se ha hecho y se ha roto en un lugar concreto: la ciudad. Ésta ha sido un enclave de poder, sus espacios han adquirido coherencia y plenitud a imagen del hombre mismo. La ciudad también ha sido el espacio en que estas imágenes prototípicas se han resquebrajado. La ciudad reúne a personas distintas, intensifica la complejidad de la vida social, presenta a las personas como extrañas. Todos estos aspectos de la experiencia urbana –diferencia, complejidad, extrañeza– permiten la resistencia a la dominación. Esta geografía urbana escarpada y difícil hace una promesa moral particular. Puede ser un hogar para aquellos que se han aceptado como exiliados del Jardín del Edén.
3. Una nota personal
Comencé a estudiar la historia del cuerpo con el malogrado Michel Foucault. Fue una colaboración que iniciamos a finales de los años setenta6. La influencia de mi amigo se puede sentir en todas estas páginas. Cuando reanudé esta historia unos años después de su muerte, no la continué como la habíamos empezado.
En los libros por los que más se le conoce, tales como Vigilar y castigar, Foucault imaginó el cuerpo humano casi ahogado por el nudo del poder en la sociedad. Cuando su propio cuerpo se debilitó, intentó aflojar ese nudo. En el tercer volumen publicado de su Historia de la sexualidad, e incluso más en las notas que redactó para los volúmenes que no llegó a concluir, intentó explorar los placeres corporales que no son prisioneros de la sociedad. Una cierta paranoia sobre el control que había marcado buena parte de su vida lo abandonó cuando comenzó a morir.
La manera en que murió me hizo pensar, entre las muchas cosas que una muerte lleva a revisar en la mente de quienes sobreviven, en una frase de Wittgenstein en la que cuestionaba la idea de que el espacio edificado importa a un cuerpo que padece el dolor. «¿Conocemos el lugar del dolor –pregunta Wittgenstein– de manera que cuando sabemos dónde tenemos dolores sabemos lo lejos que está de las dos paredes de esta habitación y del suelo?... Cuando me duele la punta del dedo y me toco un diente con ella, ¿(tiene alguna importancia) que el dolor esté a una dieciseisava parte de una pulgada de la punta del dedo?»7.
Al escribir Carne y piedra he deseado rendir un homenaje a la dignidad de mi amigo al morir, porque aceptó el cuerpo con dolor –el suyo y los cuerpos paganos sobre los que escribió en sus últimos meses– como si viviera más allá de tal cálculo. Y por esta razón he cambiado el enfoque con el que empezamos: explorar el cuerpo en la sociedad a través del prisma de la sexualidad. Si liberar el cuerpo de los constreñimientos sexuales victorianos fue un gran acontecimiento en la cultura moderna, esta liberación también implicó la reducción de la sensibilidad física frente al deseo sexual. Aunque he intentado incorporar cuestiones relativas a la sexualidad en el tema de la conciencia corporal de otras personas, he puesto de relieve tanto la conciencia del dolor como las promesas de placer. Este tema hace honor a una creencia judeo-cristiana en el conocimiento espiritual que se obtiene a través del cuerpo, y he escrito este libro como creyente. He intentado mostrar cómo aquellos que han sido expulsados del Jardín del Edén podrían encontrar un hogar en la ciudad.
1. Hugo Munsterberg, The Film: A Psychological Study: The Silent Photoplay in 1916 (Nueva York: Dover Publications, 1970; 1976), pp. 82 y 95.
2. Robert Kubey y Mihaly Csikszentmihalyi, Television and the Quality of Life: How Viewing Shapes Everyday Experience (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1990), p. 175.
3. M. P. Baumgartner, The Moral Order of a Suburb (Nueva York: Oxford University Press, 1988), p. 127.
4. Véanse, especialmente, Max Horkheimer y Theodor Adorno, «The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception», Dialectic of Enlightenment (Nueva York: Continuum, 1993; 1944), pp. 120-167; Theodor Adorno, «Culture Industry Reconsidered», New German Critique 6 (1975), pp. 12-19, y Herbert Marcuse, One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society (Boston: Beacon Press, 1964).
5. Juan de Salisbury, Policraticus, ed. C. C. J. Webb (Oxford: Oxford University Press, 1909; original, 1159), pt. 5, n.º 2. Dado que este texto es corrupto, se cita de acuerdo con la versión empleada por Jacques Le Goff, «Head or Heart? The Political Use of Body Metaphors in the Middle Ages», en Fragments for a History of the Human Body, Parte tercera, eds. Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi (Nueva York: Zone Books, 1930), p. 17.
6. Véase Michel Foucault y Richard Sennett, «Sexuality and Solitude», Humanities in Review I. 1 (1982), pp. 3-21.
7. Ludwig Wittgenstein, The Blue and Brown Books: Preliminary Studies for the «Philosophical Investigations» (Nueva York: Harper Colophon, 1965), p. 50.
Parte primera
Los poderes de la voz y la vista
1. La desnudez
El cuerpo del ciudadano en la Atenas de Pericles
En el año 431 a. C. tuvo lugar en el mundo antiguo una guerra que enfrentó a las ciudades de Atenas y Esparta. Atenas entró en la guerra con una confianza absoluta y salió de la misma ventisiete años más tarde tras sufrir una terrible derrota. Para Tucídides, el general ateniense que escribió su historia, la guerra del Peloponeso resultó tanto un conflicto social como militar, un enfrentamiento entre la vida militarizada de Esparta y la sociedad abierta de Atenas. Tucídides describió los valores del bando ateniense en una oración fúnebre pronunciada en el invierno del 431-430 a. C. por Pericles, el ciudadano más importante de Atenas, en recuerdo de las primeras víctimas de la guerra. No sabemos hasta qué punto las palabras que escribió Tucídides se corresponden con las que pronunció Pericles. Sin embargo, con el paso del tiempo el discurso se ha convertido en un espejo de la época.
Mapa de Atenas, ca. 400 a. C.
La Oración fúnebre intentaba «transformar el pesar de los padres en orgullo», en palabras de la historiadora contemporánea Nicole Loraux1. Los descoloridos huesos de los jóvenes muertos habían sido depositados en ataúdes de madera de ciprés, llevados en medio de un cortejo fúnebre hasta un recinto funerario situado extramuros y seguidos por una multitud en duelo. El cementerio albergaría a los caídos bajo los pinos cuyas agujas habían formado una espesa alfombra sobre antiguas tumbas. Aquí Pericles rindió homenaje a los caídos alabando las glorias de su ciudad. «El poder no está en manos de una minoría, sino de todo el pueblo –declaró–, todos son iguales ante la ley»2. En griego, la palabra demokratia («democracia») significa que el «pueblo» (el demos) es el «poder» (el kratos) en el estado. El pueblo ateniense es tolerante y cosmopolita; «nuestra ciudad está abierta al mundo»3. Y, a diferencia de los espartanos, que siguen órdenes de manera ciega y estúpida, los atenienses discuten y razonan entre sí; «no creemos –declara Pericles– que haya incompatibilidad entre las palabras y los hechos»4.
Pericles daba por supuesto lo que más asombraría a alguien actualmente. Los jefes de los jóvenes guerreros eran representados artísticamente casi desnudos, con sus cuerpos sin ropa protegidos sólo por escudos y lanzas. En la ciudad, los jóvenes luchaban desnudos en el gimnasio; las ropas sueltas que los hombres llevaban por la calle y en los lugares públicos dejaban al descubierto sus cuerpos. Como ha señalado el historiador del arte Kenneth Clark, entre los antiguos griegos un cuerpo desnudo indicaba la presencia de una persona fuerte, más que vulnerable, y civilizada5. Al inicio de su relato de la guerra del Peloponeso, por ejemplo, Tucídides describe el progreso de la civilización hasta el estallido de la guerra. Como signo de este progreso señala que los espartanos «fueron los primeros en participar desnudos en los juegos, en despojarse de sus ropas en público», mientras que, entre los barbaroi, muchos seguían cubriéndose los genitales cuando participaban en público en los juegos. (Barbaroi puede traducirse como «extranjeros» y como «bárbaros»6.) El griego civilizado había convertido su cuerpo descubierto en un objeto de admiración.
Para el antiguo ateniense, la exhibición de su cuerpo afirmaba su dignidad como ciudadano. La democracia ateniense daba gran importancia a que los ciudadanos expusieran sus opiniones, al igual que como hombres exponían sus cuerpos. Estos actos recíprocos de descubrimiento tenían por objeto estrechar aún más los lazos entre los ciudadanos. Hoy en día podríamos denominar ese lazo «relación masculina». Los atenienses se tomaban esa relación literalmente. En la antigua Grecia, las mismas palabras que se utilizaban para expresar el amor erótico a otro hombre podían emplearse para expresar su vínculo con la ciudad. El político deseaba aparecer como amante o como guerrero.
La obsesión por mostrar, exponer y revelar dejó su impronta en las piedras de Atenas. La mayor obra arquitectónica de la era de Pericles, el templo del Partenón, estaba situada en un promontorio de manera que fuera visible desde cualquier punto de la ciudad que yacía a sus pies. En la gran plaza central de la ciudad, el ágora, había pocos lugares que constituyeran territorio prohibido a la manera de la propiedad privada contemporánea. En los espacios políticos democráticos que edificaron los atenienses, especialmente en el teatro construido en la colina de Pnyx donde se reunía la asamblea de todos los ciudadanos, la organización de la multitud y las reglas de votación tenían por objeto exponer a la vista de todos cómo votaban los individuos o los pequeños grupos. Cabría pensar que la desnudez era emblemática de un pueblo que se sentía a gusto en la ciudad. Ésta era el lugar en que se podía vivir felizmente expuesto, a diferencia de los bárbaros, que vagaban por la tierra sin propósito alguno y sin la protección de la piedra. Pericles exaltó una Atenas en la que parecía reinar la armonía entre la carne y la piedra.
El valor que se daba a la desnudez en parte obedecía a la manera en que los griegos de la época de Pericles concebían el interior del cuerpo humano. El calor del cuerpo era la clave de la fisiología humana: quienes concentraban y dominaban su calor corporal no tenían necesidad de ropa. Además, el cuerpo caliente era más reactivo, más febril, que un cuerpo frío e inactivo. Los cuerpos calientes era fuertes y poseían el calor tanto para actuar como para reaccionar. Estos preceptos fisiológicos se extendían al uso del lenguaje. Cuando la gente escuchaba, hablaba o leía palabras, se suponía que su temperatura corporal aumentaba y, por tanto, su deseo de actuar. En esta idea sobre el cuerpo se basaba la creencia de Pericles en la unidad de las palabras y de los hechos.
Esta concepción griega de la fisiología hizo la idealización del cuerpo mucho más compleja que el contraste absoluto que Tucídides trazó entre un griego, orgulloso de su cuerpo y de su ciudad, y el bárbaro vestido con pieles remendadas que vivía en el bosque o en los pantanos. La concepción griega del cuerpo humano sugería derechos diferentes, así como diferencias en los espacios urbanos, ya que los cuerpos tenían diversos grados de calor. Estas diferencias coincidían de manera muy especial con la división de los sexos, ya que se pensaba que las mujeres eran versiones frías de los hombres. Las mujeres no se mostraban desnudas por la ciudad; aún más, generalmente permanecían confinadas en el oscuro interior de las casas, como si éste encajara mejor con su fisiología que los espacios abiertos al sol. En casa, llevaban túnicas de material fino que llegaban hasta las rodillas; por la calle, sus túnicas se alargaban hasta los tobillos y eran de lino burdo y opaco. El tratamiento de los esclavos giraba de manera similar sobre la creencia de que las duras condiciones de la esclavitud reducían la temperatura corporal del esclavo, incluso si se trataba de un hombre de estirpe noble, pues poco a poco se iba embruteciendo y cada vez era menos capaz de hablar, menos humano, sólo apto para la tarea que sus amos le habían impuesto. La unidad de palabras y actos celebrada por Pericles sólo la experimentaban los ciudadanos varones cuya «naturaleza» les capacitaba para la misma. Por lo tanto, los griegos utilizaron la teoría del calor corporal para estatuir reglas de dominio y subordinación.
Atenas no era la única que suscribía esta imagen imperante del cuerpo, al tratar a las personas de manera radicalmente desigual de acuerdo con la misma y organizar el espacio según sus dictados. Pero hoy sentimos la Atenas de la época de Pericles más próxima que la antigua Esparta quizá en parte por la manera en que esta imagen central del cuerpo inauguró una serie de crisis en la democracia ateniense. En su historia, Tucídides volvió a los temas de la oración fúnebre una y otra vez. Temía la confianza que Pericles mostraba en el sistema político. La historia de Tucídides muestra, por el contrario, cómo en los momentos cruciales la fe del hombre en su propio poder resultó ser autodestructiva. Aún más. Pone de manifiesto cómo los cuerpos atenienses que padecían algún tipo de dolor no podían hallar alivio en las piedras de la ciudad. La desnudez no proporcionaba ningún bálsamo contra el sufrimiento.
Por tanto, el relato de Tucídides constituye una advertencia acerca de un gran intento de exhibición personal acontecido al comienzo de nuestra civilización. En este capítulo señalaremos las claves que aporta acerca de cómo esta exhibición personal fue destruida por el calor de las palabras, por las llamas de la retórica. En el capítulo siguiente exploraremos la otra cara de la moneda: cómo aquellos que eran cuerpos fríos se negaron a sufrir en silencio y trataron de dar a su frialdad un significado en la ciudad.
1. El cuerpo del ciudadano
La Atenas de Pericles
Para comprender la ciudad que Pericles elogiaba, podemos imaginar que damos un paseo por Atenas en el primer año de la guerra, iniciándolo en el cementerio donde probablemente habló. El cementerio está situado extramuros, en la zona noroccidental de Atenas –extramuros porque los griegos temían los cuerpos de los muertos a causa de la polución que rezumaba de aquellos que habían muerto violentamente y porque los muertos podían caminar por la noche. Caminando en dirección a la ciudad, llegaríamos a la Puerta Triasia (conocida más tarde como la puerta de Dipilón), la entrada principal de la ciudad. La puerta constaba de cuatro torres monumentales situadas alrededor de un patio central. Para el visitante pacífico que llegaba a Atenas, observa un historiador contemporáneo, la Puerta Triasia era «un símbolo del poder y la impregnabilidad de la ciudad»7.
Las murallas de Atenas cuentan la historia de su ascenso al poder. Atenas se desarrolló originalmente en torno a la Acrópolis, una elevación montañosa que podía ser defendida con armas primitivas. Quizá un millar de años antes de Pericles, los atenienses construyeron una muralla que protegía la Acrópolis. Atenas se expandió principalmente al norte de la misma y algunas pruebas un tanto incompletas sugieren que los atenienses amurallaron la parte nueva durante el siglo VII a. C., aunque la ciudad inicial distaba de ser una fortaleza sellada. La geografía complicaba el problema de la defensa porque Atenas, como muchas otras ciudades antiguas, estaba cerca del agua pero no al lado de la misma. El puerto del Pireo se encontraba a tres kilómetros y medio de distancia.
La línea vital que conectaba la ciudad y el mar era frágil. En el año 480 a. C. los persas tomaron Atenas y las murallas existentes ofrecieron poca protección. Para sobrevivir, hubo que sellar la ciudad. En torno al 470 la fortificación de Atenas comenzó en serio en dos etapas, la primera circundando la ciudad propiamente dicha y la segunda comunicándola con el mar. Una muralla descendía hasta el Pireo y la otra hasta el pequeño puerto de Falerón, al este del Pireo.
Las murallas prefiguraban una geografía de trabajo penoso que no mencionaba la Oración fúnebre. El territorio vinculado a Atenas era mucho mayor que la tierra rodeada por sus murallas. El campo de Atenas, o jora, de unas 207.200 ha, era adecuado para criar ovejas y cabras en lugar de ganado vacuno, y para cultivar cebada en lugar de trigo. La tierra había sufrido una extensa desforestación en el siglo VII a. C., lo que contribuyó a crear dificultades ecológicas. El campesino griego cultivaba los olivos y viñedos recurriendo a drásticas podas, una práctica común en todo el Mediterráneo que aquí exponía aún más la tierra reseca al sol. Tan pobre era la tierra que dos terceras partes del grano de Atenas tenían que ser importadas. Pero la jora proporcionaba plata, y cuando por fin se concluyeron las murallas que brindaban seguridad a la ciudad, el campo comenzó a ser objeto de una explotación intensiva para extraer mármol. No obstante, la economía rural era fundamentalmente de pequeñas propiedades trabajadas por agricultores individuales con uno o dos esclavos. En conjunto, el mundo antiguo era abrumadoramente agrícola y, como escribe el historiador Lynn White: «Según una valoración moderada, incluso en regiones considerablemente prósperas eran necesarias más de diez personas dedicadas a la agricultura para permitir que una no viviera en el campo»8.
Para Aristóteles, como para otros griegos y ciertamente para las elites de las sociedades occidentales hasta la Edad Moderna, la lucha material por la existencia era degradante. De hecho, se ha observado que, en la antigua Grecia, no existía «una palabra para expresar la idea general de “trabajo” o el concepto de trabajo “como función social general”»9. Una razón de esto quizá fuera la abrumadora necesidad de trabajar del pueblo, una condición tan ligada a su vida que el trabajo era la vida misma. El antiguo cronista Hesíodo escribió en Trabajos y días que «ni de día ni de noche cesarán [los hombres] de estar agobiados por la fatiga y la miseria»10.
Esta sobrecargada economía posibilitaba la civilización de la ciudad. Incluso dio un giro mordaz al propio significado de los términos «urbano» y «rural». En griego estas palabras, asteios y agroikos, pueden traducirse también como «ingenioso» y «aburrido»11.
Una vez dentro de sus puertas, la ciudad adquiría un carácter menos impresionante. Entrando a la ciudad por la Puerta Triasia, llegamos inmediatamente al corazón del barrio de los alfareros (Kerameikos). Los alfareros se concentraban cerca de los cementerios más recientes extramuros y de los más antiguos dentro de las murallas, ya que la urna funeraria era una característica esencial de cualquier enterramiento. Desde la Puerta Triasia hasta el centro de la ciudad se extendía una avenida que al menos era quinientos años anterior a la época de Pericles. Originalmente flanqueada por vasijas gigantescas, en el siglo que precedió a Pericles empezaron a ser sustituidas por mojones de piedra más pequeños (stelai), signo de la creciente habilidad de los atenienses para labrar la piedra. Durante este mismo siglo, se desarrollaron otras formas de tráfico y comercio a lo largo de esta avenida.
Esta calle principal era conocida como el Dromos o la vía panatenaica o panatenea. A medida que se transita por la vía panatenaica, la tierra desciende y el caminante cruza el Erídano, un pequeño río que discurre a través de la parte norte de la ciudad; el camino rodea después la colina de Colonos Agoraios y se llega a la plaza central de Atenas, el ágora. Antes de que los persas atacaran la ciudad, la mayoría de los edificios del ágora se encontraban en el lado del Colonos Agoraios. Estos edificios fueron los primeros que se reconstruyeron después del desastre. Ante ellos se encuentra un espacio abierto de forma romboidal de unas 405 áreas. Aquí, en el espacio abierto del ágora, los atenienses realizaban trueques y negocios, y se reunían con fines políticos y para rendir homenaje a los dioses.
Si el turista se hubiera desviado de la vía panatenaica, habría encontrado una ciudad muy distinta. Las murallas atenienses, de unos seis kilómetros y medio de largo y perforadas por quince puertas principales, formaban un círculo aproximado en torno a la ciudad, en su mayor parte consistente en casas bajas y calles estrechas. En la época de Pericles, la mayor densidad de viviendas se daba en el distrito Koilé, en la zona suroeste. Las casas atenienses, usualmente de un solo piso, estaban hechas de piedras y de ladrillos cocidos. Si la familia era lo suficientemente acaudalada, las habitaciones daban a un patio interior con paredes o se construía un segundo piso. La mayoría de las casas combinaban la vida familiar y la laboral ya fuera como tiendas o como talleres. Existían distintos distritos en la ciudad para hacer o vender alfarería, grano, aceite, plata y estatuas de mármol, además de un mercado principal alrededor del ágora. La «grandeza que fue Grecia» no se apreciaba en estos distritos, que olían a orines y a aceite de guisar, de fachadas sucias y deslustradas.
Sin embargo, si dejamos el ágora por la vía panatenaica encontramos que el terreno vuelve a ascender y el camino conduce desde el noroeste, al lado de las murallas de la Acrópolis, y termina en la gran entrada a la Acrópolis, los Propileos. Aunque originalmente había sido una fortaleza, a inicios de la época clásica la colina de la Acrópolis se había convertido exclusivamente en un territorio religioso, un recinto sagrado situado por encima de la vida más variada del ágora. Aristóteles creía que este desplazamiento en el espacio también era lógico de acuerdo con los cambios políticos de la ciudad. En la Política, escribió: «Una acrópolis es propia de la oligarquía y de la monarquía; de la democracia, una llanura»12. Aristóteles suponía que entre los ciudadanos existía un plano igualmente horizontal. Sin embargo, el edificio más sorprendente de la Acrópolis, el Partenón, proclamaba la gloria de la ciudad.
El Partenón empezó a edificarse en el año 447 a. C. y quizás quedó terminado en el 431 a. C., en el lugar de un templo más antiguo. La construcción del nuevo Partenón, en la que Pericles participó de manera activa, le pareció un augurio de la virtud ateniense, porque representaba un esfuerzo cívico colectivo. Los enemigos del Peloponeso, dijo en un discurso antes de que comenzara la guerra, «cultivan la tierra por sí mismos», una situación por la que sentía un rechazo absoluto: «aquellos que cultivan su propia tierra en la guerra se preocupan más por su dinero que por sus vidas». Por el contrario, los atenienses «dedican sólo una fracción de su tiempo a sus intereses generales, pasando la mayor parte ocupados en sus asuntos privados». Atenas era más fuerte porque «nunca se les ocurre [a sus enemigos] que la apatía de uno perjudicará los intereses de todos»13. Para un ateniense como Pericles la palabra griega para ciudad, polis, significaba mucho más que un simple lugar en el mapa. Significaba el lugar donde las personas alcanzaban la unidad.
La Acrópolis de Atenas, siglo V a. C. Scala/Art Resource, N.Y.
La ubicación del Partenón en la ciudad simbolizaba su valor cívico colectivo. Visible desde muchos lugares de la ciudad, desde los distritos nuevos o en expansión al igual que desde los barrios viejos, la imagen de la unidad resplandecía bajo el sol. M. I. Finley ha denominado acertadamente su autoexhibición, su capacidad de atraer las miradas, «exteriorización». Así dice: «Al respecto nada puede resultar más engañoso que nuestra impresión usual: vemos ruinas, contemplamos su interior, caminamos por el interior del Partenón... Lo que los griegos veían era físicamente muy diferente...»14. El exterior del edificio era importante en sí mismo. Como la piel desnuda, era una superficie continua, autosuficiente y atrayente. En un objeto arquitectónico, una superficie es distinta de una fachada; en una fachada como la de la catedral de Notre-Dame de París da la sensación de que la masa interior del edificio ha generado la fachada exterior, mientras que la piel de columnas y techumbre del Partenón no parece una forma impulsada desde dentro al exterior. A este respecto, el templo aporta una clave respecto a la forma urbana ateniense más general. El volumen urbano procedía del juego de superficies.
No obstante, un breve paseo desde el cementerio donde habló Pericles hasta el Partenón habría mostrado al visitante los resultados de una gran época de construcción urbana. Esto era particularmente cierto en relación con los edificios que proporcionaban a los atenienses un lugar donde exteriorizarse verbalmente. Fuera de las murallas de la ciudad, los atenienses establecieron las academias, en las que se educaba a los jóvenes mediante la discusión en lugar de enseñarles mediante un aprendizaje rutinario. En el ágora, los atenienses crearon un tribunal de justicia que podía albergar a mil quinientas personas; construyeron el edificio del Consejo para la discusión de los asuntos políticos entre los quinientos ciudadanos principales; construyeron un edificio denominado el tholos, en el que los asuntos diarios eran debatidos por un grupo aún más pequeño de cincuenta dignatarios. Cerca del ágora, los atenienses habían escogido una ladera en forma de tazón de la colina de Pnyx y organizaron allí un lugar de reunión para todos los ciudadanos.
Tanta mejora material bastó para alimentar una gran esperanza sobre la suerte de la guerra que estaba comenzando. Algunos historiadores modernos creen que la idolización ateniense de la polis fue inseparable del destino imperial de la ciudad; otros, que este conjunto colectivo se empleó como una abstracción retórica, invocada sólo para castigar a los vagabundos o controlar a los grupos rebeldes. Pero Pericles creía en ella sin reservas. «Tal esperanza es comprensible en hombres que presenciaron el rápido aumento de la prosperidad material después de las Guerras médicas –dice el historiador contemporáneo E. R. Dodds–; para esa generación la Edad de Oro no era un paraíso perdido del oscuro pasado, como creía Hesíodo; para ellos no se hallaba detrás sino delante, y además no demasiado lejos»15.
Calor corporal
Las figuras grabadas en piedra en el famoso friso que rodeaba el Partenón por el exterior (llamado «mármoles de Elgin») revelaban las creencias acerca del cuerpo humano desnudo que dieron lugar a estas esperanzas y formas urbanas. El friso ha recibido ese nombre por el noble inglés que los llevó en el siglo XIX de Atenas a Londres, donde el turista contemporáneo puede contemplarlos en el Museo Británico. Las figuras esculpidas en parte describían la procesión panatenaica durante la cual la ciudad de Atenas rendía homenaje a su fundación y a sus dioses, y los ciudadanos atravesaban la ciudad por la vía panatenaica como lo hicimos nosotros y llegaban a la Acrópolis. La fundación de Atenas era sinónimo del triunfo de la civilización sobre la barbarie. «Cualquier ateniense... habría pensado de manera natural que Atenas era la protagonista en esta lucha», señala la historiadora Evelyn Harrison16. El nacimiento de Atenea estaba representado en el frontón del Partenón; en el pedimento contrario la diosa combate con Posidón para convertirse en la patrona de Atenas; en las metopas los griegos luchan con los centauros –mitad caballos, mitad hombres– y los dioses con los gigantes.
El friso del Partenón era insólito porque reunía a la vasta multitud de seres humanos que participaban en la procesión panatenaica con imágenes de dioses. El escultor Fidias representaba los cuerpos humanos de manera distintiva, en primer lugar acentuando el relieve del contorno más que otros escultores. Esta acentuación aumenta la realidad de su presencia al lado de los dioses. Ciertamente los seres humanos representados en el friso del Partenón dan la sensación de encontrarse más cómodos entre los dioses que los que aparecen, por ejemplo, en los frisos de Delfos. El escultor de Delfos subrayó las diferencias existentes entre dioses y hombres, mientras que en Atenas Fidias esculpió, en palabras de Philipp Fehls, «una conexión sutil entre el ámbito de los dioses y el de los hombres que de alguna manera tiene la apariencia de una necesidad inherente»17.
Friso del Partenón: jinetes preparándose para montar, finales del siglo V a. C. Museo Británico.
Las figuras humanas del friso del Partenón muestran cuerpos jóvenes y perfectos, con una perfección expuesta en su desnudez y con expresiones igualmente serenas tanto si conducen un buey como si doman caballos. Son generalizaciones sobre el aspecto que deberían tener los seres humanos y contrastan, por ejemplo, con un Zeus esculpido en Olimpia unos años antes, cuyo cuerpo era más individual, los músculos mostraban señales de la edad y el rostro denotaba rasgos de temor. En el friso del Partenón, como ha señalado el crítico John Boardman, la imagen del cuerpo humano «ha sido idealizada en lugar de individualizada... de una manera ultraterrena; [nunca fue] lo divino tan humano y lo humano tan divino»18. Los cuerpos ideales, jóvenes y desnudos representaban un poder humano que ponía a prueba la división entre dioses y hombres, una prueba que podía tener trágicas consecuencias, como también sabían los griegos. Por amor a sus cuerpos, los atenienses se arriesgaron a cometer la trágica falta de la hybris, el orgullo fatal19.
La fuente del orgullo corporal procedía de creencias relacionadas con el calor del cuerpo, que gobernaba el proceso de formación de un ser humano. Se creía que los fetos que al principio del embarazo habían recibido calor suficiente en el vientre de la madre se convertían en varones, mientras que los que habían carecido de ese calor se convertían en mujeres. La falta de calor en el vientre producía una criatura que era «más blanda, más líquida, más pegajosa y fría, así como más informe que los hombres»20. Diógenes de Apolonia fue el primer griego que exploró esta desigualdad en el calor, y Aristóteles retomó y amplió el análisis de Diógenes, especialmente en su obra Acerca de la generación de los animales. Por ejemplo, Aristóteles relacionaba la sangre menstrual y el esperma, en la creencia de que la sangre menstrual era sangre fría mientras que el esperma era sangre caldeada; el esperma era superior porque creaba nueva vida, mientras que la sangre menstrual permanecía inerte. Según Aristóteles, «el varón posee el principio del movimiento y de la generación, mientras que la mujer posee el de la materia», un contraste entre las fuerzas activas y pasivas en el cuerpo21





























