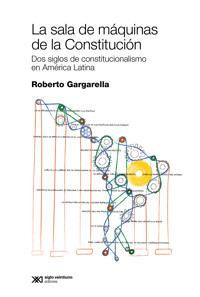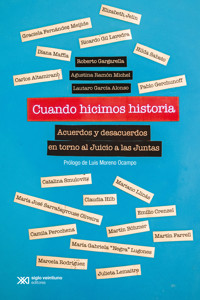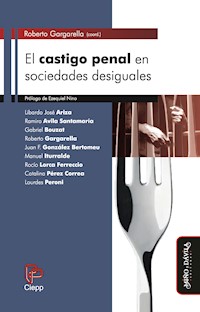Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Mínima
- Sprache: Spanisch
"Tus derechos terminan donde empiezan los míos", "¿Por qué mi derecho a circular valdría menos que tu derecho a cortar la calle?", "La gente está harta de los piqueteros: la prioridad es mantener el orden público", "Si los desocupados o trabajadores informales que bloquean la ruta pertenecen a un partido político, sus reclamos no tienen valor". Estas expresiones, que oímos tantas veces, revelan que la protesta social es parte de la vida cotidiana. Vemos que en torno a ella empiezan a brotar las supuestas verdades del sentido común, que suelen pedir a la justicia una respuesta represiva, como si el problema de fondo pudiera resolverse por la vía penal. ¿Es posible enriquecer un debate atrapado en dicotomías planas y engañosas? En esta nueva edición ampliada de un libro que ya es referencia sobre el tema, Roberto Gargarella reflexiona sobre la situación de la protesta social hoy, considerándola en toda su complejidad: qué alternativas tienen quienes protestan; cuál es la gravedad del derecho vulnerado en cada caso y por qué es preciso trazar una distinción, por ejemplo, entre la protesta de sectores medios y altos contra una reforma tributaria y la de un grupo de despedidos en defensa de sus fuentes de trabajo; qué opciones deberían explorar los jueces entre los extremos de criminalizar o no hacer nada. Y se interroga sobre la legitimidad del castigo en contextos de profunda desigualdad, cuando está en juego el acceso a condiciones básicas de vida digna. En una sociedad argentina que está cada vez más intolerante, es vital complejizar la discusión en vez de empobrecerla. Contra esta tendencia que se ha vuelto muy poderosa, viene bien recordar el estrecho vínculo entre protesta y calidad democrática. Una vez más, Roberto Gargarella deslumbra con una argumentación que nos da herramientas para no caer en el dogmatismo o la simplificación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Nota del editor
Prefacio a esta edición. La protesta social en la Argentina: un balance
1. Carta abierta sobre la intolerancia
Introducción
¿Dónde terminan los derechos de cada uno?
Choque de derechos
El valor especial de la expresión
Expresión, medios de comunicación e intereses particulares
Foros públicos, expresión y violencia
Comunidad
Democracia
Derechos
Derechos y privilegios
Discusión
2. Un diálogo sobre la ley y la protesta social
3. Sobre el uso legítimo del poder coercitivo del Estado
¿Cómo justificar la acción penal en contextos de marcada desigualdad social?
Derechos y democracia
Una presunción negativa
Objeciones
Epílogo. La protesta social hoy
Bibliografía sugerida
Referencias bibliográficas
Roberto Gargarella
CARTA ABIERTA SOBRE LA INTOLERANCIA
“Tus derechos terminan donde empiezan los míos”: pensar la protesta social más allá del sentido común
Gargarella, Roberto
Carta abierta sobre la intolerancia / Roberto Gargarella.- 3ª ed.- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2023.- (Singular)
E-Book.
ISBN 978-987-629-589-5
1. Política Argentina. I. Título
CDD 320.82
© 2006, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de portada: Emmanuel Prado / <manuprado.com>
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: julio de 2015
Segunda edición en formato digital: diciembre de 2023
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-629-589-5
Nota del editor
La primera edición de este libro surgió de la exposición que hizo Roberto Gargarella en el Club de Cultura Socialista José Aricó en el marco del ciclo “¿Qué significa ser de izquierda hoy en…?”, donde se discutían diversos aspectos de la coyuntura social y política. En esa ocasión, durante el segundo semestre de 2005, el tema elegido fue la protesta social. La versión de esa charla, publicada con el título de “Carta abierta sobre la intolerancia”, fue revisada y ajustada tanto por el autor como por los participantes en el debate posterior.
La presente edición suma dos textos fundamentales para seguir pensando el fenómeno de la protesta. Se trata de “Un diálogo sobre la ley y la protesta social” y “Sobre el uso legítimo del poder coercitivo del Estado. ¿Cómo justificar la acción penal en contextos de marcada desigualdad social?”. A ellos se agrega un prefacio que evalúa críticamente los cambios de los últimos años en el modo de abordar el derecho a la protesta.
Al final se incluye una bibliografía básica sobre el tema, elaborada especialmente por el autor.
Prefacio a esta edición
La protesta social en la Argentina: un balance
Tanto en la Argentina como, en buena medida, en toda América Latina, la protesta social en las calles ya forma parte de la vida cotidiana. Constituye un dato permanente y definitorio del escenario público, que se torna visible a través de manifestaciones populares, “cortes de ruta” o “piquetes”. De base popular, este tipo de expresiones críticas resurgió con especial fuerza en el siglo XX, y más precisamente en los años noventa, a partir de las consecuencias generadas por los planes de “ajuste estructural” de aquella época: desempleo masivo, pobreza y debilitamiento del Estado de Bienestar. Sobre todo, cabe subrayarlo, tales manifestaciones salieron a la luz en un contexto marcado por la desindustrialización y el consiguiente debilitamiento de los sindicatos.
En la Argentina, el movimiento piquetero adquirió especial protagonismo, luego del radical proceso de privatizaciones impulsado por el gobierno de Carlos Menem a comienzos de los noventa. En gran parte, la fuerza de este movimiento, básicamente compuesto por desempleados, representa la contracara del excepcional poderío, peso y número que habían tenido durante casi medio siglo las organizaciones sindicales. Ocurre que las políticas de “ajuste estructural” afectaron sobre todo a extrabajadores sindicalizados, que llevaban años de práctica o “gimnasia” sindical, es decir, operarios acostumbrados a organizarse y movilizarse en defensa de sus derechos laborales.
Fue en Neuquén, en 1992, donde se llevó a cabo el primer corte de ruta impulsado por desempleados, aunque el “piqueterismo argentino”, en tanto movimiento, se originó en 1996, a partir de una serie de protestas contra los despidos que afectaron masivamente a los trabajadores de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).[1] Casi al mismo tiempo, y en espejo con lo que ocurría en el Sur del país, comenzó a gestarse un importante movimiento de desocupados en el Norte, en Tartagal (provincia de Salta), y más precisamente en General Mosconi, Departamento de San Martín.[2] Dicha metodología de protesta (los piquetes y cortes de ruta) apareció, en un principio, como una forma exitosa de atraer la atención pública y alertar sobre las implicaciones concretas del proceso de privatizaciones entonces en ciernes. Por ello mismo, activistas y desempleados de todo el país, y en particular del Gran Buenos Aires, comenzaron a replicar esta modalidad en sus territorios. Hoy, y tras un cuarto de siglo de su origen, se torna necesario hacer un balance del paso –todavía activo– del movimiento piquetero por la historia argentina. ¿Qué decir al respecto?
Ante todo, convendría señalar que el movimiento sirvió para dotar de fuerza y reconocimiento público a demandas sociales provenientes, en particular, de grupos de desempleados, como reacción a políticas estatales socialmente injustas e implementadas, en buena medida, en conflicto con la Constitución. Tales movimientos de protesta –disruptivos del orden público, molestos a veces para quienes no se sienten interpelados– sirvieron para visibilizar (ante el poder público y la ciudadanía en general) la afectación grave de derechos, y ayudaron a subrayar que estos no deben tramitarse como si fueran meros beneficios que el Estado puede conceder o no a quien quiere, y conforme a la voluntad discrecional de sus miembros.
En términos políticos, la relevancia de los piquetes fue variando con el tiempo. De metodología novedosa, atractiva y en cierto sentido efectiva a fines de los noventa, los piquetes se fueron “normalizando” en cuanto a su impacto, y “trivializando” en cuanto a su modo de empleo, hasta perder parte de la fuerza y sentido que supieron tener en sus comienzos. Con frecuencia, y forzados por sus necesidades, los protagonistas consintieron la indebida invitación de las autoridades públicas, lo que terminó transformando sus derechos en privilegios: así, muchas veces, tales colectivos se convirtieron en grupos dependientes de las autoridades políticas de turno. A raíz de esto, fue mermando el ya de por sí frágil apoyo social con que contó inicialmente. Aun así, los piquetes siguen apareciendo en la actualidad como una de las pocas herramientas de presión efectiva, en manos de grupos de desempleados y trabajadores no formales, en pos del resguardo de sus intereses fundamentales.
Desde un punto de vista jurídico, el tratamiento recibido por los piquetes también fue cambiando con los años. Las primeras decisiones judiciales sobre la materia, luego de la crisis de 2001, carecían de una fundamentación sensata (fallo Alais). Los piqueteros eran considerados entonces como “sediciosos” (en los términos del art. 22 de la Constitución), y sus demandas, entendidas en tensión directa con la democracia, que era reducida, insólita e injustificadamente, al mero “voto periódico” (fallo Schifrin, de la Cámara Nacional de Casación Penal, de 2001). Solía suceder, entonces, que en vez de preguntarse por los agravios que sufrían los manifestantes, los jueces a cargo los vieran simplemente como enemigos del orden público. Hoy, en cambio, todos los jueces parecen reconocer, al menos, que no cualquier respuesta está a su alcance –que no tienen vía libre para decidir de cualquier modo y bajo cualquier argumento– y que además tienen la obligación de justificar con mayor cuidado sus decisiones en la materia. Por otro lado, los magistrados parecen advertir que el punto de reposo de la discusión –y de su propia respuesta– no puede ser solo el de la criminalización o el procesamiento de los manifestantes. Todos reconocen actualmente, frente a la protesta social, que son muchas las consideraciones en juego –vinculadas, entre otras, con los derechos de los manifestantes, con las obligaciones impuestas por la Constitución, con las exigencias de la vida democrática–, y que no pueden ser ignoradas o menospreciadas.
En tal sentido, en estas décadas y en términos jurídicos, el cambio más importante atañe al reconocimiento de que tales acciones no implican (no merecen ser leídas exclusivamente como) la mera “violación de derechos de terceros” (por ejemplo, por la ocupación ilegítima del espacio público o el corte de calles). En sintonía con esto, desde el Poder Judicial se tiende a admitir que las acciones de protesta encierran reclamos populares que encuentran una fuerte apoyatura constitucional y que suelen implicar derechos constitucionales de primera relevancia: derecho de petición, de manifestación, de libre expresión, entre otros.
Resulta un avance, asimismo, que se haya advertido el componente “expresivo” de tales protestas y, en este sentido, el vínculo decisivo entre protesta y democracia. En efecto: la protesta tiene un valor especial, en el marco de un sistema democrático, como forma de expresar disidencias respecto de los modos en que las autoridades ejercen su función (por ejemplo, de la manera en que se distribuyen los recursos comunes o se ejerce la coerción estatal). La relevancia de la protesta, en términos comunicacionales y democráticos, se torna mayor en contextos de democracias muy imperfectas como la nuestra. Califico de “imperfectas” a aquellas democracias en las cuales se desalienta la participación popular, se concentra el poder político y económico, se destruyen o socavan los mecanismos de control cívico sobre el gobierno (lo que la doctrina denomina “erosión democrática”), se degrada el sistema representativo, etc. La protesta desempeña entonces un papel fundamental, primero como “alerta” o “alarma”, y luego como medio “corrector” del sistema en crisis. A través de tales manifestaciones, la ciudadanía pone el foco de la atención pública sobre ciertos problemas respecto de los cuales el sistema político tendería a desentenderse (problemas vinculados con los modos indebidos, sesgados o muy limitados en que las autoridades interpretan o aplican la Constitución).
Así, la protesta social nos ofrece (a todos los miembros de la comunidad, y no solo a quienes la protagonizan) una ayuda imprescindible para que el proceso de toma de decisiones no se sesgue (aún más) en dirección a los poderosos, ni ignore necesidades fundamentales de los grupos con mayores dificultades de acceso al foro público. En definitiva, cuando se reconoce el valor “democrático” de la protesta, la discusión mejora (como, de hecho, sucedió en los últimos años en nuestros tribunales). Es mucha la distancia que separa este reconocimiento del modo en que se veía la protesta en los albores de 2001, cuando se la consideraba una afrenta u ofensa al sistema jurídico, un acto sedicioso o antidemocrático y, como tal, merecedor de los peores reproches constitucionales.
A pesar de estos avances, la discusión se muestra hoy, otra vez, detenida en el tiempo. El debate jurídico vuelve a centrarse en si se remueve, procesa o detiene a quienes protestan; o si quienes protestan, por hacerlo, gozan de inmunidad para llevar adelante sus acciones de denuncia, con la modalidad que prefieran. En este estadio, la conversación jurídica queda atrapada, una vez más, entre opciones dicotómicas erradas y poco interesantes (castigo/no castigo, mano dura estatal/inacción estatal, libertad de tránsito/libre expresión), y se tiende a perder de vista lo más relevante: la reflexión sobre cómo garantizar los derechos sociales y económicos que la Constitución establece, la discusión sobre la manera de exigir a las autoridades públicas el respeto de los compromisos constitucionales asumidos, o el debate sobre cómo los funcionarios estatales, en democracias afectadas por una grave crisis de representación, deben asumir la responsabilidad en virtud de sus acciones y omisiones inconstitucionales. De esta forma, los jueces dejan de lado lo mucho e importante que pueden hacer frente al conflicto social: mediar, discutir con las partes, generar mesas de diálogo, abrir puertas de salida a aspectos parciales del conflicto (a fin de cuentas, ser garantista no significa “no hacer nada” en materia penal, por temor a los excesos represivos del Estado, sino “hacer algo” crucial: contribuir a garantizar los derechos básicos de todos).
Sin duda, el estancamiento del debate obedece a varias causas, comenzando por la pobreza, que suele ser característica de muchas argumentaciones judiciales (atribuible, en ocasiones, a la falta de reflexión crítica y, en muchas otras, al temor de llamar la atención pública, o de avanzar con decisiones disonantes frente al estado de cosas prevaleciente). En todo caso, dicho estancamiento no tiene que ver solo con la calidad de nuestro personal de justicia, sino también con el hecho de que muchos analistas y activistas han terminado por consolidar una mirada demasiado “plana” de las protestas. Ello así, para igualar a todas ellas por el mero hecho de que, por caso, comparten un elemento común: típicamente, el corte de una ruta. Esta mirada simplista tampoco nos ayuda a preguntarnos por lo que más importa. Por ejemplo: ¿cuál es la gravedad del derecho afectado en cada caso? ¿Cuáles son las alternativas efectivas con que cuentan quienes protestan para expresar su queja? Por desgracia, sin este tipo de precisiones no podemos distinguir entre la protesta “del campo”, la de los estudiantes de un colegio privado o la de un grupo de desocupados.
Es posible, también, que muchos de los doctrinarios que nos hemos ocupado del tema hayamos contribuido a “fetichizar” la idea de la protesta social, en pos de resaltar su importancia o resguardar su valor. Preocupados, tal vez, por “blindarla” frente a las críticas indebidas, hemos terminado por presentarla como valiosa, más allá del contenido de sus reclamos, o de los medios particulares escogidos para expresar esas quejas. Por lo demás, es probable que el énfasis puesto en el valor especial de la “libertad de expresión” (tal vez necesario, en un principio, como forma de subrayar las implicaciones constitucionales de tales reclamos) haya terminado por invisibilizar el hecho de que quienes protestan no lo hacen, comúnmente, con la mera intención de reivindicar sus derechos civiles (por ejemplo, la libertad de expresión), sino, ante todo, porque padecen graves violaciones de derechos económicos y sociales (a la vivienda, la salud, la educación, etc.).
Para concluir, quisiera subrayar las faltas propias del poder político-económico. Solemos escuchar orgullosas declaraciones de que en la Argentina ya “no se reprime la protesta social”. Esa afirmación es fácticamente falsa: las decenas de muertos en situaciones de protesta social, durante estos últimos años, desmienten rotundamente el aserto. Pero lo que resulta más preocupante todavía es la preservación de las estructuras políticas y económicas que dan motivo y razón a las protestas, o la creación de otras nuevas. En el área del petróleo y la minería, en el sector de los agronegocios o en los talleres clandestinos que brotan en los centros urbanos, encontramos fenómenos semejantes, que implican violaciones de derechos que se traducen, por caso, en el desplazamiento de poblaciones campesinas, la hostilidad que sufren las comunidades indígenas o la persecución, el espionaje y el maltrato que a veces recae sobre los disidentes políticos. Aquel tipo de estructuras y alianzas, en definitiva, ayuda a explicar la agresión de que son objeto tantos grupos desaventajados en todo el país.
En suma, es cierto que de 2001 a esta parte mejoramos algo en nuestra práctica política, y que avanzamos un poco en nuestra discusión pública en torno a la protesta social. Sin embargo, también es cierto que estos avances terminaron por quedar demasiado cerca de lo que fuera el principio, un principio que nos daba temor y nos avergonzaba, impulsándonos a reaccionar, también desde el derecho. Para los tiempos que vienen, que prometen estar marcados –¿más que nunca, tal vez?– por enojos políticos, revanchas sociales y agresivas disputas económicas, resulta particularmente importante que, quienes podemos hacerlo, redoblemos nuestros estudios y cuidados sobre la protesta social: la necesitamos –necesitamos de esas críticas a quienes ocupan posiciones de poder– para evitar seguir cometiendo los mismos errores, para corregirnos mutuamente, para honrar, en definitiva, la primera promesa constitucional: que todos somos y debemos ser tratados como iguales.
Roberto Gargarella
Octubre de 2023
[1] En tal sentido, la primera manifestación masiva de piqueteros tuvo lugar el 20 de junio de 1996. Ese año se produjeron “puebladas” en protesta por los despidos de trabajadores de YPF, en Cutral Co y Plaza Huincul, localidades cuya población dependía casi totalmente de la empresa petrolífera estatal para el acceso a derechos sociales básicos (salud, educación, vivienda).
[2] Allí fue donde, el 4 de abril de 1996, extrabajadores de YPF, encabezados por el mítico José Pepino Fernández, fundaron la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD). Como en la Patagonia, los exempleados se agrupaban para protestar por la privatización de la petrolífera estatal, cuyo cierre –de un día para el otro, sin aviso– no solo dejó en la calle a 11.000 trabajadores, sino que privó de derechos básicos a una población entera. Poco después, y desde comienzos de 1997, los integrantes de la UTD, junto con militantes y activistas de todo el país, comenzaron a cortar las rutas de General Mosconi y Tartagal, y de las localidades de San Salvador y Ledesma en Jujuy, donde llegaron a movilizarse más de 60.000 personas.
1. Carta abierta sobre la intolerancia
Introducción
El objetivo de las líneas que siguen es reflexionar críticamente sobre un tema grave y de actualidad como lo es el de la protesta en las calles y las reacciones del poder público –en particular, de la justicia– frente a ella. En lo personal, me rodean una cantidad de dudas acerca de cómo pensar el tema. Pero creo que allí está la aventura, allí está lo interesante: comenzar a pensar con cuidado sobre una cuestión difícil, antes que actuar o juzgar a partir de pálpitos, prejuicios o inercias de algún tipo. Por supuesto, no es sencillo decir con exactitud cuál es la mejor respuesta (aunque sugeriré algunas alternativas). En cambio, entiendo que resulta más fácil descartar malas respuestas, como las que encontramos con tanta frecuencia. Creo que si logramos eso, si conseguimos reconocer que muchas de las cosas que hoy se dicen cuando se discute sobre la protesta social son insostenibles, habremos dado un paso importantísimo para seguir debatiendo.
La estrategia argumentativa que voy a desarrollar es la siguiente. Voy a examinar de manera crítica las principales razones que han dado nuestros jueces cuando se han enfrentado a este tipo de problemas, e intentar demostrar hasta qué punto esas afirmaciones resultan teóricamente inteligibles y valorativamente aceptables. Optar por esta vía de ingreso a la discusión tiene algunas ventajas, que son las que me han llevado a adoptarla. Me referiré aquí, con cierta brevedad, a tales ventajas.
En primer lugar, me parece que cuando separamos los formalismos jurídicos, el palabrerío innecesario, la jerga judicial empleada de manera indebida, notamos que los jueces ofrecen argumentos que no difieren demasiado de los que encontramos todos los días en la calle o en cualquier bar, cuando dos amigos conversan sobre el tema. Por eso, al repasar y criticar las argumentaciones judiciales, estaré repasando y criticando una serie de consideraciones que muchos de nosotros empleamos, con mayor o menor sofisticación, en nuestras discusiones cotidianas.
En segundo lugar, es muy importante prestar atención a lo que dicen nuestros jueces ya que al fin de cuentas son ellos los que (para bien o para mal, aunque yo diría que para mal) definen el significado “verdadero” de la Constitución. Si los jueces dicen que la Constitución no acepta los cortes de ruta, o que prohíbe que los manifestantes utilicen pasamontañas, o que rechaza que se hagan protestas en nombre de intereses sectoriales (y aunque, en los hechos, su texto explícito no mencione absolutamente nada al respecto), entonces, y en principio, la Constitución dice eso. Esto es, siempre tenemos que prestarles mucha atención a los dichos de nuestros jueces, ya que –quiérase o no– determinan en buena medida los límites posibles de nuestras acciones e iniciativas.
Por otra parte, me interesa decir que la argumentación judicial es, o debería representar, el escalón más alto en materia de discusión pública. Los jueces están forzados a decidir sobre las principales cuestiones de interés colectivo (todas las relacionadas con la Constitución, que incluyen temas importantísimos como la libertad de expresión, la libertad religiosa, la privacidad, los límites de la democracia). Y están obligados a hacerlo con argumentos, lo que significa que no pueden dictaminar en un caso sin dar razones al respecto. Más todavía, los jueces tienen la obligación de argumentar utilizando razones públicas en sus decisiones, esto es, razones que todos pueden entender y en definitiva aceptar. Ellos no pueden fundar sus fallos, por ejemplo, con frases como “Y decido de este modo porque a mí me parece” o “Decido de este modo porque los simpatizantes de este gobierno (o los peronistas, o los católicos, o los progresistas, o los hinchas de Boca) pensamos así”. Los argumentos judiciales deben apoyarse en la Constitución y, como tales, ser aceptables, en principio, para cualquiera de los integrantes de nuestra comunidad. Así, los jueces tienen una responsabilidad muy especial, que debería llevarlos a hacer un esfuerzo para respaldar sus decisiones en argumentos claros y persuasivos para cualquier ciudadano, un esfuerzo que ni siquiera se esperaría de un legislador.
El enfoque que voy a presentar tiene su punto de partida en un estudio que realizo desde tiempo atrás, referido al modo en que los jueces han reaccionado frente al disenso, frente a los críticos del poder. Por fortuna o no, en los últimos tiempos ha habido muchas decisiones judiciales sobre el tema de la protesta, muchas de ellas coincidentes en sus fundamentos. Como línea general, uno detecta una gran debilidad en las argumentaciones judiciales dominantes, lo cual resulta muy preocupante si se tienen en cuenta las consideraciones anteriores. No porque sea obvio cómo deben resolverse los casos que involucran cuestiones de protesta social, sino por la notoria pobreza que se observa en este terreno, por la cantidad de reflexiones y discusiones que se echan en falta. Por lo general, uno se encuentra con aproximaciones más bien simplistas y dogmáticas sobre cuestiones que implican, finalmente, que algunas personas queden presas, que otras queden en libertad, que algunos sean sancionados y otros absueltos.
Todo esto debería forzarnos, como ciudadanos, a exigir mucha más seriedad en quienes están tomando decisiones. Este sería mi punto de partida. En todo caso, tendremos oportunidad de examinar si los argumentos habituales de nuestros jueces son realmente débiles o no. Vamos a retomar uno a uno esos argumentos, de modo de ponerlos a prueba, sondear hasta dónde resisten y ver cómo han intentado superarse unos a otros. Lo que voy a hacer es presentar esos argumentos no tanto en el orden cronológico en que han aparecido sino en orden de importancia: iremos de los menos trascendentes a los más interesantes, y veremos en cada caso dónde radica su interés y su valor, o sea, en definitiva, hasta qué punto las razones que presentan nuestros jueces resultan atractivas desde el punto de vista constitucional.
Además, realizaré tres comentarios breves: uno sobre la cuestión de lo que llamaría comunidad, otro sobre la cuestión de la democracia y el último se referirá a la cuestión de los derechos. Veremos, entonces, de qué modo estas reflexiones impactan o podrían impactar en la resolución de las cuestiones ligadas a la protesta social. Anticipo que, en mi opinión, dichas reflexiones sugieren que comencemos a pensar en decisiones diferentes: vienen a argumentar en una dirección que es contraria a la que en nuestros días se percibe como dominante dentro de la justicia.
¿Dónde terminan los derechos de cada uno?
Comenzaré, entonces, por un argumento que es el más común y el más pobre de todos pero que, a pesar de ello, ha tendido a aparecer como decisivo en una multiplicidad de fallos. Me refiero a la idea obvia, más bien vacua, de que todos los derechos tienen un límite; luego, los derechos no son absolutos y no se puede hacer cualquier cosa en nombre de un derecho. Esa idea de un límite resulta inteligible para todos, pero hasta que no nos digan cuál es ese límite, por qué razones y qué hacemos a partir de que lo descubrimos, no nos habrán dicho nada. Por eso es que hay en ese reclamo una apelación a algo que todos en principio podemos suscribir (“los derechos tienen un límite”), pero que deja encubierto todo lo que interesa ver, relacionado con qué hacemos si es que descubrimos ese límite y cuándo aparece.
Así, nos encontramos en realidad con lo que constituye solo la frase inicial de lo que debería ser un razonamiento. Permítanme citar algún ejemplo al respecto, proveniente de la doctrina argentina; más específicamente, del constitucionalista Gregorio Badeni. Dice Badeni (1999): “La libertad de expresión es una libertad legítima, propia de las repúblicas, pero no es una libertad absoluta. El derecho de peticionar, como toda libertad, no es absoluto pues su ejercicio debe adecuarse a las leyes reglamentarias”. A esa afirmación podríamos responder: “Bueno, eso está muy bien, pero lo que en realidad importa es todo lo que usted no nos ha dicho”. Y lo que uno normalmente encuentra en las decisiones judiciales, al menos en las muchas que yo revisé (y en esto les pido que confíen en mi palabra), es que esta primera frase, que debería ser la línea inicial de un razonamiento completo, se convierte en premisa única de la cual se deriva la resolución del caso.
Se nos dice –a partir de aquella declaración inicial, vaga, tan abstracta– que es necesario condenar a tal persona o impedir tal otra marcha o denegar respaldo a esta manifestación porque los derechos tienen un límite. Pero en realidad no nos han dicho de ningún modo por qué debe tomarse esa decisión tan drástica. Los jueces no nos han aclarado absolutamente nada al decirnos que los derechos tienen un límite. ¿Cuál es el límite? ¿Es mi palabra, la palabra del presidente, la opinión de la mayoría? ¿O está en las preferencias particulares del juez? Porque si consideramos que los derechos tienen –como merecen tener– un peso extraordinario, entonces los jueces tienen que darnos una razón muy fuerte si es que con determinada decisión quieren, finalmente, justificar la remoción de un derecho.
La estrategia que critico es, sin embargo, muy habitual en nuestro medio. Se la pudo observar, por ejemplo, en un reciente fallo que deniega la excarcelación a los llamados presos de la Legislatura (me refiero a los manifestantes detenidos luego de que se expresaran de modo violento frente a la Legislatura de la ciudad). La decisión del caso por parte de la Sala V de la Cámara resultó muy simplista, brutal, tanto que podríamos decir que entonces la justicia vino a devolver golpe con golpe, violencia con violencia. La Cámara denegó entonces la excarcelación de esta gente básicamente apelando al argumento citado: “Es que los derechos” –de los manifestantes, en este caso– “tienen un límite”. Pero, como advertimos más arriba, con afirmaciones de ese tipo la Cámara no nos dice absolutamente nada de interés, nada que logre fundamentar el contenido de su drástica decisión. De todos modos, ha habido intentos más sofisticados sobre la cuestión, orientados a dar contenido a la idea de que los derechos tienen límites; a ellos quisiera abocarme a continuación.
Algunos han dicho, por ejemplo, “Los límites de los derechos tienen que ver con el interés de todos los demás, con el bien común, con reclamos en nombre del interés general. Hay un interés general que cuidar, hay un bien común que custodiar”. Y estas personas podrían agregar: “Usted tiene derecho a protestar, pero eso no significa que pueda protestar de cualquier modo, por ejemplo, pasándole por encima al interés común, descuidando el bien de la nación, el interés general”.
Ahora bien, este reclamo, que uno escucha muy a menudo en autoridades jurídicas y en comunicadores sociales, no deja de ser muy pobre. ¿Por qué? Porque, dentro del ámbito jurídico, resulta, no sé si obvia pero casi, la posición opuesta, la idea de que los derechos nunca pueden removerse en nombre de semejantes generalidades. Presumimos que, si la idea de derechos tiene sentido, es porque estos son capaces de vencer cualquier reclamo realizado en nombre de nociones tan inasibles como las de bien común o interés general. Justamente, uno podría decir que la idea de derechos nace para oponerse a reclamos efectuados en nombre de tal tipo de vaguedades.
En una conocida y bastante reciente decisión judicial (el llamado caso C. H. A.), el presidente de la Corte Enrique Petracchi[3] sostenía lo que acabo de decir, en contra de lo expresado por el juez Antonio Boggiano en ese mismo fallo. La decisión versaba sobre los derechos de la comunidad homosexual argentina, y Boggiano había dicho entonces algo como: “Esta gente quiere el reconocimiento de la personalidad jurídica para la asociación que ha formado; sin embargo, el fin de la entidad que integra es contrario al bien común”. Y lo que expresó Petracchi, en su respuesta a Boggiano, fue lo que cualquier persona comprometida con una idea más o menos liberal del derecho debía decir: “Mire, Boggiano, esto no es así, el razonamiento apropiado es exactamente lo contrario de lo que usted sugiere. No es que los derechos encuentran su límite en la idea del bien común, sino que cualquier reclamo hecho en nombre del bien común encuentra su límite en la idea de los derechos”. Precisamente los derechos están en el centro, y fijan los límites que los demás reclamos vagos y generales deben encontrar (esto, cabe recordarlo, es lo mismo que sostuvo el famoso filósofo del derecho Ronald Dworkin al señalar que los derechos debían ser vistos como “cartas de triunfo” frente a cualquier reclamo en nombre del bien común).
Petracchi dijo entonces algo más, también interesante: que en la Argentina la idea de bien común había funcionado habitualmente como caballo de Troya para canalizar impulsos autoritarios. Eso sucedía porque a menudo se la invocaba para cercenar derechos individuales, a la luz de las convicciones morales o personales de los agentes del gobierno de turno. En síntesis, si los derechos tienen algún peso, alguna fuerza, eso se ve en su capacidad para vencer las demandas hechas a favor de generalidades como las de bien común o interés general. Y si no son capaces de resistir esos embates, entonces estamos hablando de papeles pintados, de elementos meramente decorativos. De allí que también este intento de darle contenido a la idea de los límites de los derechos pueda ser visto como un intento fallido.