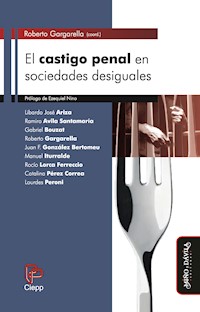
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Miño y Dávila
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Nuevo Foro Democrático
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
¿Es legítimo El castigo penal en sociedades desiguales? El candente tema de la inseguridad se hace patente como problema ineludible para los diversos países de América Latina. Y junto con él aparece el incesante pedido de justicia en la forma de castigo para aquellos que cometen delitos. Sin embargo, en contextos de marcada desigualdad, de altos índices de pobreza, indigencia y exclusión, ¿es posible justificar el castigo penal sobre personas que ya han sido castigadas con innumerables privaciones y violaciones en sus derechos ciudadanos y humanos? ¿Cumplen las cárceles su función de seguridad y reinserción social, cuando la mayoría de ellas constituyen lugares de condiciones de vida infrahumanas donde sus habitantes son expuestos a las peores vejaciones y violaciones? Los autores enfrentan en estas páginas el arduo desafío de reflexionar no solo sobre la validez del castigo penal en tales circunstancias, sino también sobre el contexto general que alimenta la permanencia y el incremento del delito, y más aun de los delitos violentos, tomando dicho fenómeno en su clave social y económica en la búsqueda de una solución justa y duradera. Con la colaboración de: Libardo José Ariza, Ramiro Avila Santamaría, Gabriel Bouzat, Juan F. González Bertomeu, Manuel Iturralde, Rocío Lorca Ferreccio, Catalina Pérez Correa, Lourdes Peroni.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 476
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diseño: Gerardo Miño
Composición: Laura Bono
Edición: Primera. Septiembre de 2012
ISBN: 978-84-18095-98-6
Lugar de edición: Buenos Aires, Argentina
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© 2021, Miño y Dávila srl / Miño y Dávila editores sl
dirección postal: Tacuarí 540 (C1071AAL, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
tel-fax: (54 11) 4331-1565
e-mail producción: [email protected]
e-mail administración: [email protected]
web: www.minoydavila.com
redes sociales: @MyDeditores, www.facebook.com/MinoyDavila, instagram.com/minoydavila
Sobre los autores
Libardo José Ariza. Abogado de la Universidad de Los Andes, M.A. en Sociología Jurídica del Instituto Internacional de Sociología Jurídica, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Deusto y Doctor en Derecho de la misma universidad. Actualmente se desempeña como profesor de planta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
Ramiro Avila Santamaría. Doctor en Jurisprudencia por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador, Master en Derecho por Columbia University (New York), profesor de Constitucionalismo Contemporáneo, Garantismo Penal y Teoría de los Derechos Humanos. Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador.
Gabriel Bouzat. Master en Derecho, Yale Law School, Yale University, EE.UU. y Abogado por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Becario, Yale Law School. Se desempeñó como profesor de Defensa de la Competencia, Maestría en Derecho Empresario, Protección Constitucional de la Empresa, Universidad de San Andrés; Defensa de la Competencia, Derecho Constitucional, Maestría en Derecho Penal, Universidad de Palermo; Derecho Constitucional y Adjunto Interino de Teoría del Derecho y/o Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires. Tiene numerosos artículos sobre temas de su especialidad.
Roberto Gargarella. Abogado y Sociólogo. Doctor en Derecho (Universidad de Chicago y Universidad de Buenos Aires). Profesor de Derecho Constitucional en las Universidades Di Tella y de Buenos Aires. Investigador del CONICET y del C.Michelsen Institute.
Juan F. González Bertomeu. Abogado por la Universidad Nacional de La Plata y LL.M. y candidato doctoral en New York University School of Law. Director de la Revista Jurídica de la Universidad de Palermo.
Manuel Iturralde. Abogado de la Universidad de los Andes, con Maestría y Doctorado en Derecho de London School of Economics. Se ha desempeñado como profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes desde 1998. Junto con Libardo Ariza coordina la Relatoría de Prisiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Rocío Lorca Ferreccio. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, ha trabajado como docente de esa universidad y de la Universidad Adolfo Ibáñez, y como investigadora de la Defensoría Penal Pública de Chile. En 2010 obtuvo el grado de Magíster en Teoría del Derecho por New York University donde actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado.
Catalina Pérez Correa. Doctora y maestra en derecho por la Universidad de Stanford en California. Actualmente es profesora-investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, México. Estudia temas de procuración de justicia penal, funcionamiento del sistema de justicia penal y el cumplimiento de las normas legales.
Lourdes Peroni. Abogada por la Universidad Nacional de Asunción (1999), LL.M. por la Universidad de Harvard (2004) e investigadora de doctorado en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Gante (2009-presente).
Prólogo
~ Ezequiel Nino1~
América Latina es un territorio en el que pueden acontecer distintos procesos aparentemente contradictorios al mismo tiempo. Entre otros procesos, mientras que en la última década se produjo un notable crecimiento económico de la gran mayoría de sus países, se consolidó también a la inseguridad como la principal preocupación de la mayoría de la población. Según un estudio reciente, desde 2004 a 2010, el porcentaje de personas que la seleccionaron como el problema central de sus respectivos países pasó de 9% a 27%.
Hablar sobre criminalidad en esta región requiere derribar varios mitos. El primero es la idea corriente de que la mayor proporción de delitos que se producen se refieren a los vinculados con la inseguridad. Si bien los sistemas penales y los medios de comunicación masivos se centran en esta clase de ilícitos, lo cierto es que los delitos económicos (como la corrupción, el lavado de dinero, la evasión impositiva o las defraudaciones) también son sumamente frecuentes. La distorsión es tan evidente que cuando cotidianamente se discuten problemas de “criminalidad” se los asocia solamente con aquellos delitos comunes contra la propiedad, contra la integridad física o la vida. El funcionamiento del propio sistema judicial alimenta esta percepción. La impunidad de los delitos económicos sumado al aumento de la población carcelaria compuesta de personas que aguardan juicio o han sido juzgadas por delitos comunes no hace más que validar la idea general de que los verdaderos delitos son aquellos que han sido cometidos por las personas de bajos recursos. La paradoja reside en que los delitos económicos suelen tener implicancias mayores en el patrimonio de los habitantes que los delitos más resaltados en los noticieros. De acuerdo a la declaración de Nyanga, se ha estimado en 20.000 a 40.000 millones de dólares la cifra perdida, a través de hechos de corrupción, por los países en vías de desarrollo durante las últimas décadas.
Otro mito es que la inseguridad derivada de los crímenes comunes afecta principalmente a las clases medias y altas que disponen de los recursos económicos buscados por los que perpetúan esos actos. Al contrario, los pobres son muy vulnerables a esa clase de hechos. Por un lado, no suelen tener acceso al sistema bancario y, por ende, están mucho más expuestos a los robos y hurtos (las casas y casillas ubicadas en las villas miseria de las grandes urbes suelen poseer más barrotes que las casas ubicadas en la ciudad formal). Por otro lado, la protección que tienen ambos grupos es muy diferente. Mientras que la policía prácticamente no ingresa a los barrios carenciados, las clases medias y altas suelen contar no solo con su asistencia sino también con refuerzos a contraturno y seguridad privada. Al igual que lo que ocurre con la salud y la educación, también puede hablarse de una notoria disparidad en la prestación de este servicio público.
Un tercer mito es que los principales autores de las actividades delictuales comunes son personas de bajos recursos (que son quienes pueblan las cárceles de todo el continente). Sin embargo, se comprueba cotidianamente que muchos de esos crímenes cuentan con algún tipo de ideación y participación por parte de personas de medianos y altos recursos. Personal policial, penitenciario, dueños de desarmaderos de autos y jefes narcotraficantes, entre otros, se vinculan de una manera u otra con esas actividades. Quienes perpetúan los robos suelen ser solamente el último eslabón –el más proclive a ser descubierto– de una cadena muy compleja y amplia.
Por último, otra creencia incorrecta es que los homicidios por delitos representan el grueso de las personas que mueren por el uso de armas. Según el Ministerio de Justicia, en Argentina, entre 1997 y 2007 han muerto nueve personas por día (36.374 muertos), de las cuales el 39% representa muertes por violencia familiar, discusiones o peleas, el 28,8% representa suicidios y el 25% son muertes en ocasión de delito. Por otro lado, quienes tienen mayores posibilidades de perder la vida en actos criminales son los propios delincuentes. Aunque no existan estadísticas adecuadas, en Argentina, el grupo que concentró la mayor cantidad de muertes por armas de fuego fue el de los varones de 20 a 29 años, con 15.462 muertes, es decir, el sector más expuesto a cometer delitos contra la propiedad privada.
Para una visión igualitaria, esta forma de inseguridad no es más que un síntoma de una enfermedad (la inequidad). La desigualdad de oportunidades en el acceso a las ofertas educativas, a los empleos y a otras prestaciones estatales constituye el caldo de cultivo perfecto para que los jóvenes que no encuentran otras alternativas inicien un camino que casi inexorablemente conduce a un destino ruin. De acuerdo a un estudio reciente, más del 11% de los jóvenes de la región no estudia, no trabaja ni busca trabajo. Esa situación los expone a circunstancias riesgosas tanto para su salud presente como para sus perspectivas sociales futuras. Entre otros ejemplos, el fácil acceso a drogas de baja calidad y bajo precio los deja en una situación de alta vulnerabilidad. La necesidad de obtener recursos para mantener una adicción los expone a conflictos penales. La prisión, a la vez, funciona precisamente como un camino sin salida. Los empleadores requieren certificados de antecedentes antes de efectuar una designación, lo cual los deja con escasísimas posibilidades de salir de ese círculo vicioso.
En líneas generales, la región enfrenta el problema de una manera superficial, pues no tiene en cuenta las graves falencias sociales que esconde. Las políticas de encarcelamiento masivo no solo generan que una parte sustancial de los fondos públicos se destine a la sanción de los delitos en lugar de a la prevención, sino que también permiten mostrar políticas públicas a largo plazo donde no las hay. La alta sanción criminal de estos ilícitos no genera mecanismos de prevención general, sino que, al contrario, fomenta la reincidencia.
Solo recientemente algunos países han comenzado a instrumentar sistemas de policías comunitarias, en las cuales se promueve la participación de los vecinos para prevenir la comisión de delitos. A la vez, resulta fundamental que se trabaje muy específicamente con los grupos en situación de riesgo, a través de programas de capacitación para el empleo y, por supuesto, de una mejora de la educación secundaria con su debida adaptación a la situación específica de los estudiantes de bajos recursos.
El presente trabajo se propone analizar estos fenómenos, evaluar la actitud de los Estados frente a ellos y teorizar la situación desde una perspectiva de derechos. Se trata de una obra relevante para efectuar un aporte desde la academia a un tema con respecto al cual resta mucho por hacer.
1 Co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ.
En contra de los pobres: justicia penal y prisiones en América Latina. El caso de Colombia
~ Libardo José Ariza ~~ Manuel Iturralde ~
— I —Introducción
En la mayoría de los países latinoamericanos el sistema penal lucha por perseguir y castigar lo que amplios sectores de la sociedad y el Estado perciben como formas violentas de criminalidad que atentan contra la seguridad ciudadana. Tal ansiedad social ha llevado a que, en muchas ocasiones, las fuerzas de seguridad estatales abusen de los derechos humanos y del uso de la fuerza. Lo anterior no ha resultado en una mayor eficacia del sistema punitivo estatal: la capacidad investigativa del sistema penal suele ser limitada, y sólo un limitado número de delitos llega a las cortes (Pinheiro 1999: 1). Sin embargo, una tendencia es bien clara: las víctimas habituales de los excesos punitivos del Estado y los clientes habituales del sistema penal y las prisiones latinoamericanas son en su gran mayoría miembros de las clases sociales más marginadas y vulnerables. Por ello no es sorprendente que para muchos latinoamericanos la justicia penal sea un sistema opresivo que beneficia a los sectores con mayor capital social, económico y político.
La ineficacia, la selectividad y la falta de credibilidad del sistema penal son factores que explican, al menos parcialmente, la débil legitimidad de los Estados latinoamericanos y la precariedad de los regímenes democráticos de la región. Pero a su vez, en lo que constituye un círculo vicioso, los sistemas penales de América Latina adolecen de tales defectos justamente porque los regímenes políticos en que funcionan han sido tradicionalmente autoritarios y excluyentes.
Los defensores de la institución podrían afirmar que este desolador panorama ha cambiado en las últimas tres décadas, dado que la mayoría de los países latinoamericanos han dejado atrás regímenes autoritarios y modelos económicos proteccionistas, que obstaculizaban el desarrollo económico, y han abrazado los ideales de la democracia y la libertad de mercado. En consecuencia, el crimen habría dejado de ser fruto de la necesidad de los más pobres y la reformada justicia penal se habría desprendido de sus rasgos arbitrarios. Sin embargo, a pesar de estos cambios políticos y económicos, la región continúa siendo la más inequitativa del mundo1 y casi la mitad de su población soporta la pobreza y no tiene acceso a servicios adecuados de salud, educación, seguridad social ni chances frente al mercado laboral. Mientras tanto, grupos de poder que tienen un amplio control sobre las esferas económica y política son quienes se han beneficiado de las transformaciones recientes. La implantación de un modelo neoliberal en buena parte de los países de la región ha ampliado la brecha entre las clases privilegiadas y las marginadas.
El objetivo de este artículo es mostrar cómo el aumento de la exclusión y la inequidad que ha generado el modelo neoliberal en América Latina ha tenido grandes consecuencias en los campos del control del crimen, los cuales en la gran mayoría de los casos son altamente punitivos y dichos problemas se han profundizado al castigar con mayor dureza a los miembros de las clases marginales y de grupos minoritarios, excluidos del mercado laboral y de oportunidades de integración social, política y económica. Tratamos de cumplir con el anterior objetivo a partir de dos escalas de aproximación. Por una parte, con base en una perspectiva macro mostramos las principales características de la política criminal y del derecho penal y su relación con el mantenimiento de un orden social que excluye a los sectores más desposeídos. Por otra, desde una perspectiva micro, con base en un estudio de caso sobre la Cárcel Modelo de Bogotá, mostramos cómo este modo de funcionamiento se reproduce e intensifica una vez que las personas pobres son segregadas en el ámbito penitenciario. Así, la segregación punitiva en condiciones de reclusión infrahumanas, algo característico en la región, tendría como principal efecto disciplinar a las personas para que acepten la miseria y la violación de derechos como su forma de vida cotidiana.
Por lo anterior, a pesar de que este artículo analiza un fenómeno que es común a buena parte de los países latinoamericanos, se concentrará en el caso colombiano, el cual es un ejemplo paradigmático de los efectos nocivos del neoliberalismo en los campos económico, social y del control del crimen. En la primera parte del artículo se discutirá cómo las reformas políticas, legales y económicas de las últimas tres décadas en América Latina han tendido a beneficiar el modelo neoliberal. En la segunda parte la discusión se centrará en el caso colombiano y en la tercera parte se hará un análisis de cómo las relaciones de poder y el orden social y económico de las prisiones colombianas son un reflejo de la desigualdad, exclusión y punitivismo que han caracterizado a la sociedad colombiana durante las últimas tres décadas.
— II —La implantación del modelo neoliberal en América Latina y su efecto en las reformas de los sistemas legales
Durante las últimas tres décadas América Latina ha experimentado transformaciones considerables, particularmente en el escenario político, que, aunque pueden ser muy recientes para llegar a conclusiones definitivas, evidencian claras tendencias. Durante este período se ha producido una clara realineación política de los países de la región, con una marcada polarización entre la izquierda y la derecha. Países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua han experimentado intensos cambios políticos bajo gobiernos de izquierda que claman defender un modelos socialista en términos radicales, al menos a nivel discursivo.
En el otro extremo, países como Colombia, México, Perú, Panamá y, hasta hace poco, El Salvador2, han sido gobernados por gobiernos de derecha con una fuerte inclinación hacia el neoliberalismo y dispuestos a forjar una alianza política y económica con los Estados Unidos, un jugador clave en la región. Dentro del espectro político se encuentra una serie de países no tan sencillos de clasificar, como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, pues han sido gobernados por partidos social-demócratas, de centro-izquierda (aunque en algunos de estos casos tal afirmación puede ser debatible), que sin embargo han aceptado las reglas y principios del capitalismo de mercado como parte integral del marco económico en que deben operar3.
1. Reforma judicial y mercados libres
Durante los últimos treinta años una serie de reformas han transformado el panorama político, jurídico y económico de la región. De una parte, la mayoría de los países latinoamericanos han adelantado importantes reformas constitucionales con el fin de fortalecer el estado de derecho y de fortalecer la democracia. De otra parte, la región se ha embarcado en la reforma más técnica de ciertos aspectos de sus sistemas legales con el objetivo de hacerlos más eficaces. En el campo del control del crimen, un significativo número de países han transformado sus sistemas penales, siguiendo el modelo acusatorio estadounidense (véase Riego y Duce [dirs.] 2009; Ambos et ál. [coord.] 2000).
Esta reciente ola de reformismo ha sido apoyada y dirigida por los Estados Unidos (particularmente su agencia de cooperación internacional, USAID) y organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. En consecuencia, no es sorprendente que el modelo que dichas reformas promueven sea el neoliberal, que sigue el patrón de los Estados Unidos, con particular énfasis en la estabilización del Estado de derecho en el continente, que es considerada como un facto básico para la consolidación de los mercados libres y de la inversión privada, tanto nacional como extranjera (véase Rodríguez 2009, 2005; Rodríguez y Uprimny 2006).
Estos organismos internacionales han condicionado su ayuda económica a países latinoamericanos al exigirles que ajusten sus finanzas, liberalicen sus mercados, flexibilicen su legislación laboral y que fortalezcan las instituciones estatales, entre ellas la justicia penal, para que puedan recibir dicha ayuda. En esta medida, buena parte de los países de la región han seguido el Consenso de Washington4 (estados menos intervencionistas y más pequeños, con déficits e inflación más bajos).
Bajo este modelo, buena parte de los procesos de toma de decisiones y resolución de conflictos son transferidos a los mercados, donde el poder de decisión de los grupos económicos y multinacionales es considerable. El mercado se convierte en el principal foro donde tales grupos protegen sus intereses y resuelven sus conflictos. Cuando ello no es posible, acuden al sistema judicial para que los resuelva. Así, dicho sistema se convierte en un escenario importante para asegurar el cumplimiento de las transacciones comerciales. La desregulación de la economía conduce a un aumento de la complejidad de los litigios, lo que explica la necesidad de reformar el poder judicial con el fin de que responda eficazmente a las nuevas necesidades del mercado (Rodríguez y Uprimny 2006).
Sin embargo, las mencionadas reformas económicas e institucionales no han aliviado los problemas estructurales de las esferas económica y social. Todo lo contrario, la liberalización de los mercados en América Latina ha hecho que la economía de la región sea más vulnerable a las fluctuaciones del mercado global, lo que a su vez ha sido causa de crisis económicas, altas tasas de desempleo y empleo informal, y el aumento de la brecha entre ricos y pobres (Ocampo 2004; Portes y Hoffman 2003; Berry 1998).
— III —El impacto de la reforma neoliberal en los campos del control del crimen latinoamericanos
La presión del Consenso de Washington ha tenido considerables efectos en el fenómeno criminal y en la respuesta que a éste le dan los campos del control del crimen de los países latinoamericanos. Países y organismos del Norte global, liderados por los Estados Unidos, y cuya mayor preocupación en este aspecto es la lucha contra las formas de criminalidad que consideran las principales amenazas (como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de activos), han impuesto unilateralmente a los países latinoamericanos sus propias políticas sobre el tratamiento de estos delitos.
Los gobiernos de unos y otros países, preocupados por la estabilidad y el crecimiento económicos, así como por la protección de la propiedad privada y de las inversiones en las economías latinoamericanas, han reducido el tratamiento de complejos problemas sociales a políticas de control social. En la práctica, estas políticas, fuertemente represivas con los grupos sociales excluidos del mercado laboral, no han sido capaces de disminuir los niveles de violencia y criminalidad que afectan a la región. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), América Latina y el Caribe constituyen el área más violenta del mundo y que presenta los más altos índices de criminalidad: “Bajo cualquier cálculo, Venezuela, El Salvador, Guatemala y Jamaica se encuentran entre los países con las mayores tasas de homicidios, mientras que dichas tasas son casi tan altas en países tan diversos como Colombia, Brasil, República Dominicana y Trinidad y Tobago” (UNODC 2008: 3).
Las instituciones penales han servido de barrera para contener la inestabilidad social producida por la liberalización de los mercados (Rodríguez y Uprimny 2006). A pesar de que las renovadas constituciones latinoamericanas protegen los derechos civiles y políticos, el ejercicio de la ciudadanía plena (entendida como el goce efectivo de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales) le es negado a un número considerable de la población, que es excluida del contrato social al no gozar de la protección efectiva del Estado ni de verdaderas oportunidades para asegurarse una vida digna.
Los sistemas penales latinoamericanos castigan ante todo los delitos de bagatela, cometidos por los llamados “delincuentes comunes”, pertenecientes a las clases marginales, mientras que los gobiernos se han mostrado incapaces (o carentes de voluntad) para luchar contra la impunidad ante hechos cometidos por agentes estatales o miembros de las elites, cuyos crímenes (violación de derechos humanos, corrupción, apropiación de fondos públicos, delitos de cuello blanco) tienen efectos sociales mucho más negativos que aquellos cometidos por la delincuencia común.
La violencia punitiva del Estado es ejercida contra las “clases pobres peligrosas” y en raras ocasiones afecta a los sectores privilegiados de la sociedad. Las políticas de prevención del crimen, especialmente aquéllas propuestas en época electoral, de hecho se preocupan más por aliviar el miedo y la ansiedad de los votantes, que por prevenir el crimen (Chevigny 2003). Aproximaciones alternativas para la prevención y el tratamiento del delito, que relacionan este fenómeno con los problemas de injusticia social que azotan a la región, ni siquiera forman parte de la agenda política y el debate público. Todo lo contrario, en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad estatales, ven con desconfianza los derechos de quienes cometen actos criminales y de quienes están en prisión, al considerar que éstos son un obstáculo, más que una garantía, del control social (Pinheiro 1999).
Paradójicamente, en muchas ocasiones tales posturas son toleradas por amplios sectores de la población, quienes viven en un estado de temor constante con lo que se percibe como un incontrolable aumento de la criminalidad y la inseguridad. Ello incentiva la creencia popular de que la derrota de un enemigo, peligroso y común, mejorará los estándares de vida de toda la sociedad. Por lo tanto, las políticas fuertemente represivas son apoyadas por numerosos sectores de la sociedad, o al menos son toleradas como un mal necesario. La ausencia o precariedad de instituciones estatales que resuelvan de manera incluyente conflictos individuales o colectivos, unido esto a formas privadas de justicia que llenan tal vacío, producen un círculo vicioso de violencia e impunidad que hace parte de una cultura legal y popular autoritaria.
1. Globalización y castigo
La globalización, junto con el triunfo del capitalismo de mercado y la democracia liberal han tenido un fuerte impacto en todo el mundo. Los cambios vertiginosos que experimenta la sociedad contemporánea, junto con el sentido de ansiedad e inseguridad que éstos producen, han dado lugar a la demanda social de un sentido de seguridad que los gobiernos han interpretado principalmente como un problema de control del crimen (Bauman 1998: 117). Esta tendencia de gobernar a través del crimen (Simon 2007: 1997) ha propiciado el ascenso del conservatismo político, la llamada Nueva Derecha en el mundo anglosajón, que entiende la democracia como una combinación de economía de mercado libre y de un Estado reducido (Gamble 1994: 34), que sin embargo se hace más fuerte para enfrentar, a través de su aparato punitivo, la inestabilidad y el descontento sociales por medio de estrategias de control del crimen (Garland y Sparks 2000: 16). Este ha sido sin duda el caso en los Estados Unidos, varios países europeos (encabezados por el Reino Unido) (Wacquant 2009: 270-286; 2000) y otras partes del mundo; Latinoamérica no es la excepción.
Aunque sería impreciso hablar de una homogeneización global del castigo, como señala Lacey (2008), existe ciertamente una tendencia a la convergencia penal (Cavadino y Dignan 2006: 438, 441). Este es el caso particularmente en países con una economía política de corte neoliberal, donde la desigualdad en el ingreso es alta y existe una fuerte tendencia hacia la exclusión social5. En estos países las instituciones penales tienden a ser más punitivas y excluyentes que en aquellos países que son más igualitarios, gastan una mayor proporción de su producto interno bruto en salud, educación y seguridad social, y que tienden de una manera muy limitada hacia la exclusión social. En tales países el sistema penal es más incluyente y menos punitivo que en los primeros (Cavadino y Dignan 2006: 441; Downes y Hansen 2005: 21-23; Wilkinson y Picket 2010: 145-156).
La forma en que muchos países latinoamericanos han adoptado el modelo neoliberal es crucial para explicar la actual configuración de sus sistemas penales y sus respuestas frente al crimen. Chile, El Salvador, México, Colombia e incluso Brasil y Argentina son ejemplos de ello: tienen una economía política de tendencia neoliberal, presentan altos índices de inequidad, altas tasas de homicidios (aunque con notables variaciones entre ellos) y altas tasas de encarcelamiento bajo estándares internacionales (ver Tabla 1).
Las reformas económicas de las últimas tres décadas se han visto acompañadas por importantes reformas penales (particularmente del procedimiento penal y del sistema penitenciario), que en buena medida han sido financiadas por los Estados Unidos a través de USAID, su agencia de cooperación internacional, y que en consecuencia fueron influenciadas por la cultura penal de este país (Rodríguez y Uprimny 2003; Santos 2001).
América Latina también presenta dos aspectos que, de manera similar a los Estados Unidos y otros países europeos, han caracterizado el giro punitivo de las últimas décadas: un aumento significativo de los índices de criminalidad, que han hecho del delito un hecho social normal (Garland 2001: 90-93), y de las tasas de encarcelamiento (véase Figura 1).
Por mencionar dos ejemplos representativos con respecto al crimen, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre 1989 y 1999 Latinoamérica presentó los mayores niveles de victimización en el mundo: más del 75% de las personas que vivía en ciudades fue víctima del crimen al menos una vez, comparado con un 73% en África y un 60% en Europa occidental (UNODC 1999: 26, 64). Entre 1980 y 1995 la región sufrió un incremento generalizado de las tasas de homicidio (aunque con importantes diferencias entre países), lo que la convirtió en la zona más violenta del mundo en 1995, con un promedio de 20 homicidios por 100.000 habitantes (Ibíd). En cuanto a la tasa de encarcelamiento, ésta aumentó en promedio un 68% durante la última década (Ariza 2010) (véase Figura 1).
A pesar de estas similitudes con los Estados Unidos y otros países europeos, los países latinoamericanos se diferencian de estos en un aspecto fundamental: el grado de desigualdad y exclusión social. Aunque estas características han aumentado en muchos países del Norte global (entre ellos los Estados Unidos y el Reino Unido)6, en Latinoamérica estos son problemas extremos y de larga duración, que se vinculan de manera estrecha con los altos niveles de desorden social y de violencia que han marcado a la región (Portes y Hoffman 2003: 68).
Las reformas neoliberales no han mejorado tal situación, como lo prometieron. De acuerdo con el Banco Mundial, en las últimas dos décadas la pobreza en América Latina sólo ha disminuido un 1,2%, mientras que el índice de desigualdad, después de una leve mejora durante los años sesenta y setenta, aumentó durante los ochenta y noventa, las décadas en que se introdujo el modelo neoliberal (Perry 2006: 21-22). En Colombia, los índices de desigualdad de los años noventa, que eran muy altos, eran similares a aquéllos de 1938 (Ibíd.: 54). El coeficiente Gini (uno de los más altos del mundo) ha fluctuado entre 0,54 en 1978, 0,58 en 2003, 0,53 en 2006 y 0,59 en 2008 (Ossa y Garay 2002: xxiv; Departamento Nacional de Planeación 2007: 6; Departamento Nacional de Planeación y Departamento Administrativo Nacional de Estadística 2009).
La combinación de políticas económicas neoliberales con sistemas penales punitivos y excluyentes ha dado como resultado el control social de los miembros de las clases marginales, quienes terminan de manera desproporcionada en las prisiones latinoamericanas. El perfil socio-económico de los reclusos latinoamericanos muestra con claridad que son los hombres jóvenes, desempleados, con bajos niveles educativos y que viven en centros urbanos, quienes terminan de manera predominante en la prisión. Esto ha llevado a varios autores a afirmar que las cárceles latinoamericanas constituyen una forma extrema y habitual de administrar y controlar la pobreza, que en algunos casos tiene tonos de segregación racial, dado que la población afrodescendiente es castigada y encarcelada de manera desproporcionada (Brasil es un ejemplo claro de ello) (véase Jiménez 1994; del Olmo 1998, 1995; Wacquant 2003; Iturralde 2010b).
El modelo neoliberal también ha ejercido influencia sobre el paradigma penal que legitima las instituciones penales en América Latina. La tendencia a castigar con severidad, con el objetivo de imponer un orden social y de garantizar la libertad de mercados, junto con la propiedad privada, se ha basado en buena medida en una visión economicista del crimen que domina el discurso oficial. De manera muy similar a las criminologías de la vida cotidiana y del otro (Garland 2001: 127-137), propias de los países del Norte global, la visión economicista del crimen que predomina en Latinoamérica lo disocia de los factores económicos y sociales que lo rodean, y se centra en sus efectos y en la responsabilización de quienes lo cometen.
En las ciudades latinoamericanas las políticas de control situacional del crimen toman cada vez más fuerza; ejemplos de esto son el aumento de la vigilancia y el control de los espacios públicos por medio de más policías, tecnologías de vigilancia (como las cámaras de circuito cerrado) y con la activa participación del sector privado, así como también las políticas de cero tolerancia frente a delitos menores y actos que, según las autoridades, perturban el orden público y la convivencia ciudadana. Como resultado de tales políticas, los espacios públicos tienden a privatizarse, al quedar en manos de compañías privadas de seguridad y excluir a aquellos que son considerados sospechosos o indeseables por sus rasgos físicos y su perfil socio-económico.
En cuanto a quienes cometen delitos comunes, la perspectiva economicista del crimen no los ve como personas que en la gran mayoría de los casos provienen de grupos sociales marginalizados y discriminados, quienes son expuestos a formas violentas de exclusión económica y social. Por el contrario, los considera individuos racionales e inescrupulosos que actúan motivados por el egoísmo y la avaricia; personas sin valores morales ni empatía por los demás, quienes acuden al crimen para satisfacer sus ambiciones y deseos.
— IV —El caso colombiano: la justicia penal y las prisiones como mecanismos de segregación
La anterior descripción de la implantación del modelo neoliberal y su impacto en los campos del control del crimen en América Latina se ve claramente reflejada en la sociedad colombiana, marcada por una gran desigualdad económica y social y por altos índices de pobreza7. El carácter excluyente de la sociedad colombiana condiciona las circunstancias y decisiones que llevan a un importante número de personas de las clases sociales más marginadas a una vida de delincuencia. La principal forma en que el Estado enfrenta este problema es por medio del uso intensivo de la prisión: entre 1994 y 2009 la población reclusa en Colombia aumentó en un 260,6%; entre 1994 y 1999 se incrementó en un 57,86%; entre el año 2000 y 2009, un 53,5%. La tasa de encarcelamiento por cien mil habitantes pasó de 126 en 2001 a 150 en 2009, un aumento del 19% en tan solo ocho años (Iturralde 2010b).
Semejante explosión penitenciaria durante las últimas dos décadas coincide con la implantación del neoliberalismo en Colombia y con la incapacidad (o falta de voluntad) de los gobiernos colombianos de adelantar las reformas económicas y sociales indispensables para, al menos, reducir la creciente brecha entre las clases alta y media, por una parte, y entre éstas y las clases más bajas en la escala social –la mitad de la población colombiana– (Bonilla 2006). En cambio, tales gobiernos han acudido a una política criminal represiva e improvisada como el instrumento más efectivo y económico para manejar los problemas y conflictos de la sociedad colombiana (Iturralde 2010a).
1. Liberalismo autoritario: la segregación punitiva de los grupos marginales
Este estilo de gobierno sobre la población etiquetada como delincuencial, que Feeley y Simon (1995) denominan la “nueva penología”, tiene como fin, no la reducción del delito y la eliminación de sus causas, sino el manejo y control de grupos sociales considerados problemáticos. Por otra parte, dicho estilo de gobierno ha tendido a estar asociado durante las últimas dos décadas, tanto en el Norte como en el Sur global, con el proyecto político neoliberal. Éste, basándose en la ideología del libre mercado y la desregulación económica, se caracteriza por la retirada del Estado social, que provee de redes de seguridad a las clases marginales, y la extensión del Estado penal, que las controla a través de la administración del castigo (Wacquant 2009: xviii)8.
La marcada tendencia a la marginalización y la criminalización de las clases sociales más bajas, propia de los sistemas penales neoliberales, se evidencia en el excluyente sistema económico y social colombiano, lo cual es confirmado estadísticamente por el tipo de delitos y de personas que terminan en la prisión. Durante las últimas tres décadas, más del 65% de las personas presas han sido encarceladas por delitos contra el patrimonio económico, contra la vida y la integridad personal –los denominados delitos clásicos por ser característicos de las sociedades y del derecho penal modernos– y por aquéllos relacionados con el narcotráfico (Iturralde 2010b).
La selectividad del sistema penal colombiano, que castiga y excluye de manera desproporcionada a personas pertenecientes a los estratos sociales más bajos, hace de la población carcelaria un grupo marginal que es segregado de una sociedad que clama ser democrática e igualitaria. La prisión refleja y refuerza la desigualdad de la sociedad colombiana y la marginalización de los grupos menos favorecidos, en vez de contribuir a su integración, como reclama el ideal de la resocialización. Pero la causa de este problema no debe buscarse al interior de los muros de la prisión. Ésta se encuentra, por una parte, en una sociedad punitiva, que tiende a favorecer soluciones represivas para enfrentar complejos problemas sociales; por otra, en el ejercicio del poder estatal a través de instituciones represivas como la prisión que, dependiendo de las circunstancias sociales y políticas, se vuelven ventajosas para los gobiernos y los intereses políticos y económicos que protegen.
Las políticas económicas y sociales, así como los modelos de Estado neoliberal que han tendido a imponerse en Colombia y América Latina con la ayuda de la globalización hegemónica del capitalismo, han incrementado la exclusión y la falta de oportunidades de grupos sociales específicos, particularmente los más pobres, que son los más vulnerables (Rodríguez 2005, 2009; Portes 1997; Portes y Hoffman 2003; Rodríguez y Uprimny 2006; Cortés 2007). En este contexto, el sistema penal se convierte en una herramienta fundamental de control social, que tiende a prevalecer sobre las instituciones de seguridad social del Estado en el tratamiento de grupos sociales marginales (Wacquant 2009).
El renacimiento de tendencias políticamente conservadoras y autoritarias, tanto en las sociedades del Sur como en las del Norte global, promueve el individualismo (justificándolo en el ideal de la libertad) y la exclusión, en lugar de la solidaridad y la inclusión; el control social y la localización de la culpa en los grupos marginales, en lugar de la prevención social; las libertades privadas del mercado, en vez de las libertades públicas de la ciudadanía (Garland 2001: 193).
Este tipo de visiones sobre el crimen tienden a ignorar el complejo contexto social, económico y cultural en que este problema ocurre, y privilegian una retórica de la responsabilidad individual (y el consecuente castigo de quien sea considerado penalmente responsable). Como señala Wacquant, tal retórica es un mecanismo que ayuda a desviar la atención de las dimensiones colectivas del fenómeno criminal (2000: 61).
Colombia, al igual que América Latina, tampoco ha escapado a la presión del neoliberalismo globalizado. La apertura de la economía colombiana a los mercados internacionales ha afectado sus estructuras sociales (Iturralde 2007: 100-116). El impacto de las políticas orientadas en este sentido durante los años noventa es muy diciente: son las élites económicas y políticas las que se han beneficiado de la liberalización del mercado, mientras que la pobreza, la desigualdad social, la inestabilidad y la crisis económica han golpeado con más fuerza a las clases sociales más vulnerables, que son excluidas de los mercados laboral y financiero, y de la protección social del Estado (Bonilla 2006).
En Colombia, el 20% más pobre de la población obtiene el 2,5% del ingreso nacional, mientras que el 20% más rico obtiene el 61% (World Bank 2007). De una población de 41,2 millones de habitantes (de los cuales 10,3 millones viven en áreas rurales), 2313 personas (alrededor del 1,08% del total de propietarios) son dueñas del 53% de la tierra rural (Ossa y Garay 2002: 16) y cerca de 300 accionistas son propietarios del 74% de las acciones que se negocian en la bolsa de valores colombiana (Cabrera 2007); las diez empresas más grandes del país absorben el 75% del mercado de capitales, lo que representa un coeficiente Gini accionario (que mide la concentración de la propiedad accionaria) de 0,93 (Ossa y Garay 2002: 17). La desigualdad, que de por sí es muy elevada en Colombia, ha aumentado durante los últimos tiempos: entre 2002 y 2005, el porcentaje del ingreso nacional para el 40% más pobre de la población disminuyó del 12,3% al 12,1%, mientras que el porcentaje del 10% más rico aumentó del 38,8% al 41% (Cabrera 2007).
En este contexto, el tipo de democracia por la que las élites económicas y políticas colombianas, así como la globalización hegemónica, ejercen presión, promueve un tipo de apertura de la sociedad que garantiza el desarrollo de mercados libres y de la misma globalización económica neoliberal. Este tipo de democracia ve al capitalismo como el criterio supremo de la vida social moderna y, en consecuencia, defiende la primacía del capitalismo cuando es amenazado por “disfunciones” democráticas (Santos 2000: 272).
Los anteriores rasgos de la sociedad y el régimen político colombianos, suelen ser compartidos, en diversos grados de intensidad, por aquellos países que han adoptado alguna versión del modelo de Estado y economía política neoliberales. Aunque existe un amplio debate sobre la definición y el uso del término (Iturralde 2010a: 28-33), una caracterización sociológica y minimalista entiende al neoliberalismo como un proyecto político transnacional, promovido por élites con ramificaciones globales, constituidas, entre otros, por los ejecutivos de grandes multinacionales, políticos de alto rango, tecnócratas y funcionarios de organizaciones internacionales.
El proyecto neoliberal persigue el desarrollo de los mercados libres y protege los intereses del capital por medio de la articulación de cuatro lógicas institucionales: la desregulación económica, la reducción del Estado social, el tropos cultural de la responsabilidad individual, y un aparato penal expansivo e intrusivo que ejerce un drástico poder disciplinario sobre sectores sociales marginados del mercado laboral y financiero. Según el dogma autoritario de este sistema penal, los individuos pertenecientes a dichos grupos deben ser tratados con dureza, pues son responsables de sus actos, con independencia del contexto y los motivos por los que los cometen (Wacquant 2009: 306-308).
La experiencia de la aplicación en diversas latitudes, por más de dos décadas, del proyecto neoliberal, indica que la desigualdad social y económica que produce, así como el sistema altamente punitivo y excluyente en que se basa9, son rasgos tan recurrentes que pueden considerarse, no meras desviaciones del modelo, sino parte estructural del mismo (Harvey 2005: 16; Wacquant 2009: 308).
La hipertrofia del Estado penal y la reducción del Estado social (Wacquant 2000: 79, 144), han hecho que en Colombia se consolide el liberalismo autoritario (Iturralde 2010a), que se corresponde estrechamente con el modelo neoliberal. El liberalismo autoritario es una forma de gobierno que promueve los intereses del statu quo, por medio de la retórica de la defensa de los derechos y libertades individuales, mientras que excluye de manera violenta a los grupos sociales considerados problemáticos, bien sea porque no están integrados a los mercados financiero y laboral, o porque cuestionan el estado de cosas existente (Ibíd.). La fortaleza que el Estado ha pretendido demostrar en medio de su precariedad, así como la sensación de miedo e inseguridad experimentada por amplios sectores de la sociedad, han dado lugar a lo que Garland llama una cultura del control, en la que hay más controles sobre los pobres que sobre el mercado (2001: 195-197).
El uso, y abuso, de la prisión en Colombia, como se verá a continuación, ha sido parte esencial de esta cultura del control: la cárcel reproduce y profundiza las desigualdades sociales, además de extender la exclusión de los prisioneros a sus familias, que también sufren el rigor del encierro carcelario al desmejorar sus ingresos y condiciones de vida.
— V —El mundo del encierro en Colombia y el disciplinamiento para la vida en condiciones infrahumanas
En el año 2004 la Corte Constitucional colombiana resolvió una Acción de Tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo en representación de las personas recluidas en la Cárcel de Mitú, un municipio ubicado en la periferia amazónica del país. La Defensoría del Pueblo pretendía lograr que las personas allí encerradas tuvieran agua potable, contaran con ducha y recibieran atención médica. Estos servicios no eran suministrados de manera adecuada por la prisión, lo que en opinión de la Defensoría suponía la violación de los derechos fundamentales de las personas presas, especialmente la garantía de contar con condiciones mínimas de existencia digna. El Alcalde, en su declaración ante el juez de instancia, señaló que las condiciones de vida de las personas presas no eran distintas a las de los demás habitantes de la ciudad y que, de hecho, estas vivían mejor que los ciudadanos libres. En la Sentencia de Tutela se transcribe la siguiente declaración del funcionario:
El agua que consumen los internos, es [la] que utilizamos la mayoría de los habitantes de Mitú. Es posible que el Defensor no tenga ese inconveniente. No hay personas mejor atendidas que los internos de Mitú, en razón a que cada vez que desean visitar al médico son llevados al Hospital San Antonio10.
El caso plantea, pues, una de las cuestiones que ha suscitado mayor interés en el análisis de la institución penitenciaria, esto es, las posibles relaciones entre las condiciones de vida al interior de las prisiones y aquellas que son propias del ciudadano que se desenvuelve en el tráfico usual de la sociedad y el mercado. En este sentido, vale la pena mencionar dos explicaciones principales11. Por una parte, la presentada en el trabajo de Rusche y Kirchheimer (1984), la cual sostiene que la prisión se apoya en el principio de menor elegibilidad. Según esta perspectiva, las condiciones de vida de las personas presas no pueden ser superiores a las de los miembros más pobres de la sociedad, pues de ser así estos no encontrarían ninguna disuasión para elegir el crimen como medio para satisfacer sus necesidades económicas12.
Desde otro punto de vista se sostiene que entre la prisión y otras instituciones y espacios de segregación se presenta una suerte de simbiosis, es decir, que las condiciones de vida dentro y fuera de la prisión para una persona pobre tenderán a la semejanza, serán prácticamente iguales. En cada espacio se reproducirán las relaciones sociales y de poder, los símbolos culturales y, en general, el modo de vida característico de cada clase social y, así, las poblaciones desposeídas pasaran cotidianamente de la segregación urbana y social marcada por la Fabela o el barrio de invasión, a la segregación punitiva de la prisión13. Wacquant (2001) se refiere a esta circunstancia como “simbiosis mortífera”, un momento específico en el que las características sociales y culturales de diferentes instituciones de segregación se hacen indiferenciables14.
En esta sección quisiéramos explorar estas dos perspectivas a través del análisis de las condiciones de vida de las personas pobres en una de las principales prisiones del país, en la Cárcel Modelo de Bogotá. Con base en la perspectiva macro que explica las tendencias estructurales del castigo en la región, realizamos un cambio de escala para analizar su despliegue cotidiano, en el nivel de los mecanismos capilares de poder (Foucault 1980). Para ello, presentaremos una interpretación acerca de la forma como se construye el orden social en un contexto punitivo caracterizado por la escasez de recursos, la violencia y la precariedad burocrática. Intuimos que este análisis sobre las características fundamentales del encierro en condiciones infrahumanas podría ser extendido a otros centros de reclusión famosos por su infamia como Luringacho y Challapalca en Perú, Sabaneta y Reten de Catía en Venezuela, o la prisión de Araraquara en Brasil. Pretendemos mostrar que, en última instancia, la persona presa pobre ve intensificada su situación de discriminación en el acceso a bienes y servicios, al tiempo que aumenta su vulnerabilidad frente a la explotación laboral y la violencia. En este sentido, la segregación punitiva en condiciones infrahumanas funciona como un dispositivo para que las personas pobres acepten la miseria como su modo de vida normalizado y la violación de derechos fundamentales como su realidad jurídica y política15. Entre la segregación urbana en medio de la pobreza extrema en un barrio periférico y el encierro penitenciario en condiciones infrahumanas, la persona pobre encontrará continuidad, semejanza y aceptará cualquiera de estos espacios como su entorno vital.
1. Los mecanismos de clasificación de las personas presas
Uno de los principios de organización más importantes dentro de las prisiones es la distribución interna de las personas presas. La clasificación inicial define, en gran medida, la suerte que correrá el individuo dentro de los muros y, al mismo tiempo, permite observar las preocupaciones centrales del sistema social en el cual opera (Adler y Longhurst 1994: 83). En ciertos contextos penitenciarios, generalmente, dichas preocupaciones son la conservación de la seguridad y el orden (Finkelstein 1993: 44). En el caso de la prisión que aquí se analiza, existen diversos mecanismos de clasificación informales que indican las principales características del mundo penitenciario en Colombia.
Cuando un prisionero cuenta con un vínculo fuerte con un grupo interno, generalmente es ubicado en el patio en donde éste ejerce poder. Esta es la situación que se presenta, por ejemplo, en el caso de los miembros de grupos armados y de las personas con capital económico y social. Aunque este mecanismo de asignación de espacio también responde a razones de seguridad, no es el principal criterio que decide la ubicación espacial del nuevo interno. Por lo general, el mecanismo de agrupación supone el ejercicio de presión sobre la administración penitenciaria y, en algunos casos, su corrupción. Un segundo mecanismo informal de clasificación es aquel que se basa en el estatus adscrito al delito cometido por la persona presa y cuando éste resulta definitivo para la clasificación. En este caso, el prisionero recibe un trato diferenciado que generalmente se traduce en la asignación de un lugar especial de confinamiento que varia según su capital particular. Así, por ejemplo, cuando se trata de un capo del narcotráfico su lugar de reclusión será la Torre de Alta Seguridad en una celda individual relativamente “cómoda”, con televisión satelital y otros servicios que aseguran una reclusión en condiciones materiales aceptables; cuando se trata de una persona relacionada con un delito de alto impacto pero con escaso capital (por ejemplo un sicario), su lugar de reclusión será un pasillo de seguridad en condiciones de hacinamiento y extrema precariedad16.
Algunas personas presas intentan mantener la posición económica y social que disfrutaban en la sociedad exterior. A través del mecanismo de clasificación basado en la clase social, algunas personas presas reproducen su superioridad económica y su capital social dentro de la prisión. En este sentido, la prisión no elimina las diferencias sociales, de hecho las incrementa. Las personas presas que se consideran socialmente “superiores” a los demás internos intentan trazar claramente la frontera que los separa de los prisioneros pobres e iletrados. Cuando un interno posee un capital social o económico considerable –profesionales, narcotraficantes medios, extranjeros– lo utiliza para proporcionarse un lugar de confinamiento que reproduzca su posición en la sociedad exterior. Estas personas utilizan su capital para decidir en cuál Patio de la prisión serán recluidos. Sobra decir que no todos los internos cuentan con los recursos para sufragar el costo que supone “vivir” en los Patio de las personas presas con capital. La superioridad económica, social y cultural de las personas que alberga el Patio 3 se ve reforzada por las condiciones materiales de su encierro, así como en su acceso a recursos, servicios y privilegios que no se encuentran disponibles para la gran mayoría de las personas presas. Los internos del Patio 3 dan forma a una sociedad cerrada que se basa en el capital de sus miembros. Nunca consumen la comida de la prisión y se alimentan en sus propios restaurantes; poseen servicios de lavado y secado de ropa; cuentan con tratamiento médico privado, televisión por cable y se definen como la comunidad pacífica y civilizada de la prisión. Al mismo tiempo, catalogan a los demás prisioneros como criminales carentes de educación y valores, separándose de ellos a través de las fronteras defendidas por la guardia penitenciaria.
El mecanismo de clasificación basado en la clase social de la persona es utilizado, al mismo tiempo, para segregar a los sectores pobres y desposeídos de la sociedad al interior de los muros. Cuando una persona sin capital es enviada a prisión, por lo general, es asignada a los patios más pobres. Si la persona no tiene dinero, relaciones sociales, un título profesional o conocidos poderosos al interior del penal, deberá luchar para poder alimentarse con la comida de la prisión y pelear por un lugar en el suelo donde dormir. No tendrá salud ni acceso a trabajo y educación formal. Pasará sus días en la prisión robando, fumando bazuco y tratando de sobrevivir en un ambiente en el cual su forma de vida exterior es reproducida: en la prisión también deberá dormir en el suelo. Así, las desigualdades sociales son fortalecidas por la prisión por medio de la protección de los sujetos con capital, quienes monopolizan los recursos destinados al sistema penitenciario, así como los servicios de custodia y la escasa estructura burocrática con la que cuenta el penal.
Pero la posesión de capital no supone necesariamente un mejor tratamiento en la prisión. El mecanismo de subyugación es puesto en marcha cuando el nuevo prisionero cuenta con capital social y económico pero no puede utilizarlo para influir en su clasificación. En este caso, la persona presa se encuentra completamente bajo la discrecionalidad de los poderes internos de la prisión y puede ser asignada a cualquier patio. Si la persona, como es usualmente el caso, es clasificada en un patio común, su capital se convertirá en un marcador para su subyugación. El Cacique de la prisión le exigirá dinero a cambio de un espacio en el cual dormir y protección física. Los demás prisioneros posiblemente le robarán sus bienes –ropa, mantas y zapatos– y la extorsionarán. Los días de visita sus familiares y allegados le darán el dinero necesario para pagar las múltiples erogaciones que supone la vida penitenciaria. Cuando el nuevo prisionero aprenda a utilizar su capital y encuentre que puede usarlo para influir en su clasificación, seguramente pagará para ser enviado a un patio seguro.
La clasificación y consecuente asignación de un espacio en la prisión con el acceso a bienes y servicios que conlleva, reproduce y fortalece el sentido jerárquico de la prisión, la división social del espacio y las estructuras de dominación y explotación que gobiernan informalmente la prisión. En este sentido, la clasificación se encuentra orientada por el orden social interno y, al mismo tiempo, ayuda a moldearlo.
2. Hacinamiento
Según los datos suministrados por la Dirección de la Cárcel Modelo, actualmente se encuentran recluidas 6.180 personas, mientras que la capacidad del penal es de 2.400. Con excepciones significativas, que serán mencionadas en las líneas siguientes, la población penitenciaria como un todo sufre los rigores derivados del hacinamiento extremo. Algunas celdas albergan a más de seis personas; otros internos duermen en las escaleras, en la zona de alimentación o en los corredores, mientras que una tradicional figura de dominación penitenciaria cuenta con una celda individual en medio de un hacinamiento desbordado: el Cacique carcelario. Posiblemente, junto con los grandes capos del narcotráfico, los líderes guerrilleros y paramilitares, y ciertas personas presas con significativo capital económico y político, el Cacique es una de las pocas personas que cuenta con celda individual.
En las zonas dominadas por el Cacique todas las celdas, corredores y áreas comunes tienen precio. El Cacique, de hecho, monopoliza el espacio penitenciario, el cual vende o arrienda, lo que le permite recibir una renta semanal a cambio de la utilización del espacio, estableciendo informalmente los mecanismos para controlar su manejo y distribución. Como resultado de esta suerte de privatización de la prisión, se posibilita el acceso al espacio a través del pago de una especie de tributo que muestra los primeros indicios de una creciente mercantilización de la vida penitenciaria.
La privatización del espacio penitenciario se encuentra garantizada por la violencia. En este sentido, un factor negativo de la vida penitenciaria como el hacinamiento es empleado para aumentar el poder de las estructuras informales de dominación, surte efectos positivos para ciertas estructuras internas de dominación. Posiblemente, los únicos beneficiados por esta situación son el Cacique y sus allegados, pues cuantas más personas son recluidas, mayor es su poder económico y su ámbito de influencia político. Esta situación es tolerada por la burocracia penitenciaria porque garantiza lo que a ella le resulta imposible: acceso controlado a un espacio limitado, regular el tremendo desequilibrio entre la demanda de espacio y la oferta de cupos y celdas. Aquellas personas clasificadas a través del mecanismo de la subyugación suponen la población sobre la cual el Cacique ejerce poder y exige tributación.
Las personas presas más pobres deben abandonar las zonas controladas por el Cacique y son desplazadas a los patios con menos servicios, infraestructura y mayor hacinamiento, sufriendo de esta forma una segunda segregación espacial basada en la pobreza. Estos individuos también son expulsados a las zonas baldías de la prisión, esto es, a los techos de los pabellones, a los corredores exteriores de los patios, a los espacios entre los muros de los cuales cuelgan mantas para improvisar hamacas y en ocasiones al campo de fútbol. En estas zonas, por lo general, el acceso al espacio se realiza a través de la confrontación violenta entre las personas presas. Es el estado de naturaleza penitenciario. Otras personas presas se agrupan para colonizar ciertos espacios baldíos o los pasillos en los cuales construyen sus propias celdas, como es el caso, por ejemplo, de los afrocolombianos17.
La territorialización de la prisión es una de las consecuencias más importantes del hacinamiento. En este contexto, la persona presa con capital y poder se transforma en propietario, mientras que los desposeídos son convertidos en tributarios de los terratenientes carcelarios. La prisión, en consecuencia, ha sido informalmente privatizada y es precisamente dicha apropiación del espacio la que cumple dos funciones definitivas para el mantenimiento del violento orden interno. Por una parte, ordena y distribuye el acceso a un bien escaso como el espacio; por otra, sostiene las estructuras de poder que gobiernan la prisión y garantizan orden y estabilidad a la burocracia del penal. Aquellas personas con suficiente capital económico y político podrán escapar del hacinamiento y pasar sus días de prisión en una celda privada, mientras a unos cuantos metros el prisionero común pobre debe dormir en el suelo soportando el calor y el olor que es desprendido por los centenares de cuerpos que forman la sociedad carcelaria colombiana.
3. Trabajo y economía informal
El trabajo en la Cárcel Modelo se encuentra estrechamente ligado con dos factores estructurales: el hacinamiento y el mercado económico informal de la prisión. Estos factores producen una dualización del mercado de trabajo interno, en la medida en que se presenta un trabajo informal vinculado con la institución penitenciaria y un trabajo informal que es regulado por la mano libre del mercado laboral del encierro.
Incluso en ausencia de hacinamiento, las instalaciones que ofrece la prisión para realizar actividades laborales son extremadamente precarias y apenas un puñado de internos puede vincularse formalmente a los programas de trabajo. La mayoría de ellos trabaja sin supervisión o apoyo técnico elaborando regalos para las visitas, enmarcando fotografías de celebridades o familiares y haciendo camas de madera para las personas presas ricas. Los prisioneros deben adquirir sus propios materiales y por ello puede que pierdan dinero si no logran vender sus creaciones durante los días de visita. La ventaja principal radica en que el trabajo formal en los talleres, por precario que sea, es reconocido para efectos de redención de la pena.
Distinta es la situación de la persona presa pobre que no cuenta con el capital suficiente para acceder a un puesto de trabajo formal. Generalmente, el prisionero pobre debe buscar trabajo en el mercado informal de la prisión. La economía de la prisión proporciona empleo para un porcentaje de la población reclusa. De hecho, aquellas personas presas con suficiente capital económico suelen crear establecimientos comerciales (restaurantes, tiendas, servicios de lavado de ropa) en los cuales contratan a dos o tres prisioneros como empleados. El prisionero con capital se convierte en empresario, mientras que el prisionero pobre debe vender su tiempo de condena a cambio de comida y dinero con el cual pueda pagar el costo que supone su espacio, así como el sostenimiento de su familia en el exterior de la prisión. Aquellos que no pueden vincularse a las estructuras de trabajo formal e informal deambulan por los patios sumergidos en el ocio, esperando en lugares oscuros para robar las pocas pertenencias de un compañero de encierro o para vender sus servicios vinculándose a una de las estructuras de poder de la prisión.





























