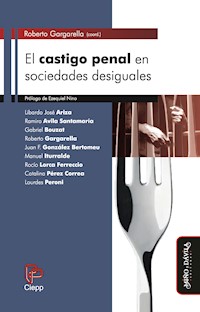Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Derecho y Política
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Muchas democracias aparecen recorridas por un temible fantasma: el hastío o la fatiga. La ciudadanía se muestra harta de sus instituciones, exhausta de sus representantes. Se habla de democracias que ya no "mueren" como antes, de un golpe de Estado, sino de muerte lenta, y a partir de un paulatino desmantelamiento que llevan a cabo, por medio de pasos legales, quienes han llegado a apropiarse del poder. Ante este diagnóstico desalentador, Roberto Gargarella plantea explícitamente la gran pregunta leninista: ¿Qué hacer? Y argumenta en dos direcciones absolutamente originales. No se trata de emparchar el sistema de frenos y contrapesos entre los tres poderes del Estado, o de mejorar el control judicial, o de depurar el sistema político de funcionarios corruptos o incapaces. El problema no está en la Constitución ni en las personas aisladas. El problema es que nuestras instituciones tienen doscientos años y están a años luz de las demandas y necesidades sociales. Fueron pensadas para preservar el poder de las minorías en épocas de guerra entre facciones y para mantener a raya a las mayorías, que solo pueden participar formalmente a través del voto. Frente a esto, hay que empezar todo de nuevo, con el norte de un ideal que no es utópico ni ilusorio: la conversación entre iguales. Así, a contrapelo de la inercia de los poderes constituidos, este libro apuesta por un sistema institucional más abierto y sensible a las discusiones, capaz de responder al principal drama de nuestro tiempo, las desigualdades. Un sistema que atienda las movilizaciones populares y organice espacios de deliberación inclusiva en vez de conciliábulos de expertos. Nada de esto es abstracto: sucedió en 2018 en la Argentina con la ley de interrupción voluntaria del embarazo; en Chile con el inicio de un proceso constituyente impensable hace unos años; en Irlanda con el debate sobre matrimonio igualitario y aborto; en Islandia con el proceso de reforma constitucional; y en Canadá con el sistema electoral. Después de tres décadas de pensar los pilares del constitucionalismo, Roberto Gargarella ha escrito una obra conmovedora por su compromiso intelectual y su voluntad de intervención fuerte en pos de una democracia que dé –por fin– la voz a las mayorías.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 625
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
Portada
Copyright
Prefacio
1. Constitucionalismo y democracia
Un problema institucional, de carácter estructural
La objeción democrática sigue allí
Historia e ideas
Tres aclaraciones
2. El constitucionalismo como una conversación entre iguales
Inmigrantes en la tierra prometida
La conversación entre iguales: seis elementos decisivos
Los momentos constitucionales como conversación colectiva
Autonomía y autogobierno / derechos y democracia, en la conversación de los iguales
3. La disonancia democrática. Elitismo que se traduce en instituciones
Tres grandes juristas de la era: Madison, Alberdi, Bello
Un discurso elitista en un marco excluyente: constituciones pensadas para otro contexto
Elitismo que se traduce en principios e instituciones
Supuestos, principios, instituciones
Lo que quedó y lo que cambió en términos constitucionales: el “hecho de la democracia”
La disonancia democrática y el traje estrecho del constitucionalismo
4. Una Constitución marcada por la disconformidad con la democracia
Madison y las facciones
Cuatro temas en la idea de facciones
¿Qué hacer frente a las mayorías facciosas? Una respuesta (otra vez) contramayoritaria
5. Motivaciones e instituciones: “Si los hombres fueran ángeles”
Ángeles y demonios
¿Cuánto se equivocaban los republicanos?
El egoísmo como combustible y producto endógeno del sistema institucional
Ningún sistema institucional es neutral
Las precondiciones económicas del autogobierno político
6. La dificultad estructural para la representación
Los debates de Bristol
¿Necesitamos filtrar la voz ciudadana?
Los problemas de la posición dominante: aislamiento, “captura”, desconocimiento
De la representación virtual a la representación como espejo. Representación y presencia
La dificultad estructural: un balance
7. Ascenso y caída del control popular
Ciudadanos y representantes
Instituciones más sensibles a la voluntad popular en el pensamiento radical inglés
Instrucciones, rotación en los cargos, elecciones anuales: distintas formas para el control popular
La gradual exclusión de los controles populares
8. Voto periódico: la extorsión electoral
El voto regular como único puente indemne entre ciudadanos y representantes
La extorsión electoral
El voto desde el punto de vista del representante. Votar e interpretar el voto
Del ágora al cuarto oscuro: la ausencia del diálogo
Piedras de papel
Irracionalidad de los electores o disfuncionalidad del sistema
9. Frenos y contrapesos: combinar medios institucionales y móviles personales
La clave del constitucionalismo moderno: el sistema de frenos y contrapesos
Canalizar institucionalmente la guerra civil
Una lógica errada y antidemocrática
10. Presidencialismo: quiebre del sistema de equilibrios
La construcción del Leviatán
Un sistema institucional mal diseñado
El problema del pacto
Un sistema de frenos y balances desbalanceado. El error alberdiano
Izquierda política y presidencialismo
11. Derechos: la ciudadanía como depositaria de sus derechos
Derechos naturales y autoevidentes. Los derechos como planetas
Bentham y la idea de derechos naturales como una “tontería en zancos”
Derechos versus democracia
Los derechos como cartas de triunfo contra las mayorías
Los derechos y la esfera de lo indecidible
12. Derechos sociales y “sala de máquinas”
La desmesurada Constitución de México de 1917
La Constitución de 1917 como etapa conservadora del movimiento revolucionario
Nace el modelo de la Constitución “quebrada en dos”: el conservadurismo social
El nuevo animal se mueve: de la Enmienda XIV al autoritarismo social en América Latina
El nuevo constitucionalismo latinoamericano. Un constitucionalismo que nació demasiado viejo
Derechos o “sala de máquinas”
¿Derechos como sobornos? Derechos versus democracia, otra vez
13. Control judicial: “Parece un insulto”
La objeción democrática y la defensa de Hamilton sobre el Poder Judicial
El caso judicial más famoso de la historia: “Marbury c. Madison”
Control judicial y democracia: argumentos fallidos
El argumento de la brecha interpretativa
El derecho se globaliza: tribunales internacionales
14. Interpretación constitucional: cuando se abre la brecha intepretativa
Lo que no es interpretar
Teorías interpretativas diferentes
¿Mirar al pasado o pensar en el presente?
Pasado o presente: resultados normalmente opuestos
Cuando se radicaliza la crítica a la interpretación constitucional
Algunas notas de cautela
La interpretación constitucional en una comunidad de iguales (o de la pregunta sobre el cómo a la pregunta sobre el quién)
La revisión judicial frente a la “conversación entre iguales”
15. Hacer la Constitución: cómo hablar con una sola voz en sociedades multiculturales
Ulises y la constitución
Constituciones que hablan con una sola voz en sociedades multiculturales
Plebiscitarlo todo y agravar el problema: el reloj de arena
Asambleas constituyentes inclusivas
16. El nacimiento del constitucionalismo dialógico
El caso “Grootboom” en Sudáfrica
La cláusula del “no obstante”, en Canadá
Las posibilidades del diálogo se expanden: audiencias públicas, consulta previa, compromiso significativo
Las posibilidades y promesas del incipiente constitucionalismo dialógico
17. Por qué nos importa el diálogo
La discusión sobre el aborto en la Argentina
Por qué nos interesa el diálogo
¿De qué diálogo hablamos, cuando hablamos de diálogo?
El diálogo constitucional realmente existente
18. La erosión democrática
Una nota autobiográfica
La erosión democrática: ¿un animal desconocido?
Una muerte demasiado lenta: de la crisis de los derechos a la crisis de la democracia
Reparar el barco mientras navega: la restauración de los controles democráticos
El Congreso como última estación del tren democrático
Entre el mejor juez (según Stuart Mill) y la sabia multitud (según Aristóteles)
19. Las nuevas asambleas deliberativas
La revolución de las ollas y las sartenes
Las asambleas deliberativas se expanden
El tiempo de las asambleas: primer y breve balance
El problema de la captura: cuando el pasado limita al presente y lo viejo impide la llegada de lo nuevo
Conclusión. Por una conversación entre iguales
El desacople institucional en sus diferentes piezas
¿Qué hacer?
Tres temas y tres casos
Últimas objeciones
Entonces
Bibliografía
Roberto Gargarella
EL DERECHO COMO UNA CONVERSACIÓN ENTRE IGUALES
Qué hacer para que las democracias contemporáneas se abran –por fin– al diálogo ciudadano
Esta colección comparte con IGUALITARIA el objetivo de difundir y promover estudios críticos sobre las relaciones entre política, el derecho y los tribunales.<www.igualitaria.org>
Gargarella, Roberto
El derecho como una conversación entre iguales / Roberto Gargarella.- 1ª ed.- Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2021.
Libro digital, EPUB.- (Derecho y Política)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-801-105-9
1. Constitucionalismo. 2. Democracia. 3. Instituciones Políticas. I. Título.
CDD 342.08
© 2021, Siglo Veintiuno Editores Argentina S.A.
<www.sigloxxieditores.com.ar>
Diseño de portada: Pablo Font
Digitalización: Departamento de Producción Editorial de Siglo XXI Editores Argentina
Primera edición en formato digital: septiembre de 2021
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
ISBN edición digital (ePub): 978-987-801-105-9
Prefacio
Concebí este libro en una noche sin sueño, en abril de 2019, en un par de horas exaltadas y extrañas. Al pensarlo, tuve la certeza de que el libro estaba ya definido y su contenido, cerrado. Solo me quedaba por delante la tarea de redactarlo. Se trataba, entonces, de empezar a escribir un libro que, en los hechos, ya tenía terminado. Curioso: nunca me había pasado. En ese momento de lucidez inesperada, supe también que debía aislarme de mi contexto, salir del país, dedicarme con exclusividad a esa tarea de la escritura –por lo menos un mes– para sentar las bases y, en todo caso, completarla a mi regreso.
La idea era escribir sobre un tema que me angustiaba, relacionado con el deterioro de las democracias constitucionales de nuestro tiempo, y hacerlo mirando hacia atrás, a partir de todo lo aprendido en treinta años de pensar sobre los pilares del constitucionalismo: ideas como las de representación, frenos y contrapesos, control judicial, minorías, protección de derechos, motivaciones. Quería hacerlo con el norte, o el sur, orientado hacia un ideal concreto: el derecho como una conversación entre iguales. Por lo demás, me interesaba avanzar en estos criterios sometiendo a crítica la doctrina actual que viene ocupándose del tema. En mi opinión, esa doctrina confunde los asuntos del constitucionalismo con los problemas de la democracia y, por tanto, busca remediar las falencias de aquel (controles judiciales que no funcionan, frenos y contrapesos deteriorados), asumiendo que de este modo soluciona los déficits democráticos que padecemos. Pero esto no ocurre ni puede ocurrir: al operar sobre el constitucionalismo, dejamos intactos los graves daños que padece el sistema democrático. Y nuestro problema principal, en la actualidad, se relaciona con la democracia.
La buena noticia al respecto –y dentro de un panorama general oscuro y preocupante– se relaciona con la cantidad de ejemplos recientes que nos ayudan a reconocer la realidad de dicha conversación entre iguales: ya no se puede afirmar –como se pretendió siempre– que un ideal semejante nos conduce a una mera utopía –una abstracción o ilusión, válida solo para los fines de un seminario a puertas cerradas–. Conocemos ahora los casos de las asambleas deliberativas que han tenido lugar en tantos países de Occidente, pero también (y de forma todavía más relevante para mi estudio) debates públicos inclusivos y profundos, como los que se han dado en diversos países (por caso, en torno al aborto, en países de tradición católica como la Argentina o Irlanda). Ejemplos como estos nos permiten reconocer no solo el valor, el sentido y la importancia de dialogar en términos democráticos (aun en sociedades divididas en razón de sus creencias o convicciones políticas) sobre cuestiones relacionadas con derechos básicos (algo que la doctrina, tan habitualmente, había rechazado, exigiendo una separación entre cuestiones de derechos y debates democráticos), sino también la posibilidad real de llevar a cabo tales conversaciones. Así, muestran la discusión ciudadana como un hecho posible, efectivo, incluso dentro del marco de sociedades numerosas y con instituciones deficitarias.
A comienzos de octubre de ese mismo año, terminadas mis clases y obligaciones principales, partí hacia los Estados Unidos. Allí encontraría el respaldo de exprofesores y colegas con quienes hablar, en caso de ser necesario; y una serie de bibliotecas amables (tres en particular: la de la Universidad de Columbia, “arriba”; la de la Universidad de Nueva York, “abajo”; y la Biblioteca Pública, en el “centro” de la ciudad), que me asegurarían la austera e intensa felicidad de esos días.
Al poco tiempo de llegar, en veinte exageradas jornadas de trabajo completo terminaba la primera versión del manuscrito. De forma inesperada, mucho antes de lo imaginado y como si nada. El libro había sido escrito como si alguien me lo hubiera dictado. Sin necesidad de pensarlo, sin necesidad de “pelear” por los argumentos (como me dijo Jon Elster, al confesarme que a él también, en ocasiones, le ocurría: escribir “cuesta abajo” –downhill, es decir, deslizándose tranquilamente– y dejar de hacerlo cuando el ejercicio se tornaba “cuesta arriba” –uphill– y daba la sensación de escribir de modo esforzado). Como si alguien me dictara el libro, desde luego, y como si yo avanzara tratando de alcanzarlo. Una situación de trance completo.
Una última aclaración. Este es un libro que busca discutir ideas, en el que presento argumentos que he ido madurando –con más o menos fortuna– durante décadas. Para facilitar mi escritura y su lectura, decidí no cargarlo de citas eruditas, referencias y notas al pie. Esta elección facilitó enormemente mi escritura, haciéndola más fluida y ligera. Espero que ayude igualmente a su lectura y compromiso con las discusiones que presento.
* * *
Llegados aquí, querría agradecer a Carlos Díaz y a Caty Galdeano, por el afectuoso apoyo que hizo posible este libro. A Martín Abregú y a Mirna Goransky, por alojarme tan generosamente. A Vicky Murillo y familia, por estar siempre. A los amigos y colegas de allá: Christian Courtis; Jorge Contesse, César Rodríguez Garavito, Sergio Chejfec, Roberto de Michele, Patricio Navia, David Sekiguchi, por la compañía. A Sebastián Guidi, Fernando Bracaccini, Patricio Kenny; Brad Hayes. A Emiliano Catán, por la ayuda. A los profesores con los que discutí y conversé durante mi estadía: Adam Przeworski, Jon Elster, Owen Fiss, Robert Post, Hélène Landemore, Lewis Kornhauser, Joseph Raz, Jeremy Waldron. A Leonardo Filippini, por incitarme a perseguir esta idea. A las amigas y amigos en la Argentina, por quienes todo cobra sentido. A Paula, por la curiosidad y por la mirada. A mis padres y hermanos; a mi familia, a mi sobrino Juan. A todos, gracias.
1. Constitucionalismo y democracia
Un problema institucional, de carácter estructural
Escribo este trabajo en un momento político difícil (y en buena medida, a raíz de ello). Vivimos en la época de la Primavera Árabe; del “Que se vayan todos” argentino; del “Occupy Wall Street” en los Estados Unidos”; del surgimiento de Syriza en Grecia y de Podemos en España; de las movilizaciones y protestas masivas contra las autoridades de turno, en Cataluña o en Ecuador; de millones de personas en la calle pidiendo la renuncia del presidente Piñera en Chile. Muchas de nuestras democracias constitucionales aparecen recorridas por un temible fantasma: el fantasma del hastío o de la fatiga de la ciudadanía, que parece harta de sus instituciones, exhausta de sus representantes. Las ciencias sociales de este momento (en 2019, cuando escribo esta página) aparecen dominadas por la idea del cansancio de cara a la democracia, que se vincula con el modo en que este sistema político resulta erosionado desde dentro, hasta quedar vacío de contenido sustantivo. Se habla, entonces, de democracias que ya no mueren como antes de un solo golpe (un golpe de Estado, típicamente), sino de muerte lenta, y a partir de un paulatino desmantelamiento por obra de quienes han llegado a apropiarse del poder, y en sucesivos pasos, todos ellos legales en apariencia.
El resultado de esta paulatina degradación del sistema de gobierno es conocido (y es lo que genera el cansancio). Hemos tendido a pasar del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al gobierno de unos pocos, manejado por una minoría y al servicio de los privilegiados. Nuestro sistema institucional (digo “nuestro”, pensando en el modelo constitucional que se extendió en una mayoría de países de Occidente, desde finales del siglo XVIII) parece un sistema “capturado”.[1] Por ello, se repiten situaciones de perplejidad completa: autoridades que, con ropajes constitucionales, oropeles democráticos y retórica de los derechos humanos, actúan simple y cómodamente, a su antojo, como si las reglas que las limitan no estuvieran activas, como si los controles no existieran. Y todo hecho por medio de procedimientos burocráticos limpios, con atuendos formales y citas eruditas sobre el derecho.
Escribo este libro frente a tal panorama desalentador, y procurando ayudar a una necesaria reflexión crítica para clarificar nuestras ideas, remover ciertas verdades asentadas, pensar una vez más lo que siempre repetimos. En este sentido, me interesará en especial objetar lo que parte de las ciencias sociales afirma en estos tiempos, cuando vincula la crisis democrática en la que vivimos con las manías o desventuras de algún líder de esta coyuntura (digamos, Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Viktor Orbán, Recep Erdoğan) o con el circunstancial fracaso de un sistema institucional que hoy en día luce corrompido (el de la Argentina, Colombia, México o Perú, con decenas de parlamentarios y líderes políticos procesados). En razón de tal tipo de enfoques –que aquí consideraré equivocados–, muchos autores prominentes parecen apostar al cambio de gobernantes (¡impeachment a Trump!); o a la concreción de ajustes sobre el viejo modelo (restaurar el tradicional esquema de checks and balances, recuperar controles, restablecer válvulas de escape institucionales); o bien orientan sus esfuerzos a renovar las energías cívicas de la ciudadanía como modo de solucionar de forma más o menos definitiva el tipo de “dramas” políticos de nuestra era.
En este trabajo diré que tales esperanzas resultan vanas, por varias razones que a lo largo del texto examinaremos. Ante todo, es un error asumir, como suele hacerse, que la apatía política de la población (en la medida en que exista) se deba a una falta de voluntad participativa de la ciudadanía. Más bien, ella debe entenderse como un producto endógeno del sistema institucional que tenemos. La “apatía ciudadana” de la que tradicionalmente se habló en los Estados Unidos no se advierte en las protestas que se reconocen a diario (desde Washington hasta Seattle); ni parecía describir bien a una ciudadanía que, en forma masiva, militaba casa por casa a favor de la elección de Obama. En todo caso, lo que uno advierte –más que desinterés por la política– es un sistema institucional que desalienta incluso el voto periódico, que se mantiene –todavía hoy– como único canal institucional efectivo, favorable a la participación democrática. De forma similar, en América Latina, la apatía popular (de la que se habló, durante décadas, para describir el contexto político en países como Brasil o Chile) aparece una y otra vez desmentida en la práctica de nuestros días por manifestaciones cotidianas y masivas con las cuales la población reclama activamente por sus derechos. Dichas manifestaciones ocurren, en todo caso, en contra de las limitaciones impuestas por sistemas institucionales todavía restrictivos (ninguno superior, en toda la región, al legado constitucional dejado por el dictador Pinochet, intacto hasta comienzos de nuestro siglo). Otra vez: si hay un problema al respecto, tiene que ver menos con las actitudes ciudadanas que con las acciones que las instituciones desalientan o impiden.
Por lo dicho, me interesará subrayar que no debemossuperponer los problemas de la democracia con los problemas del constitucionalismo –algo que, a mi parecer, estamos haciendo–. El tipo de crisis que confrontamos tiene más que ver con un déficit democrático (el modo en que nuestras instituciones resisten y bloquean el poder de decisión y control ciudadanos) que con problemas propios del sistema interno de controles (los checks and balances de cada rama de gobierno sobre las otras). Lo dicho no niega lo que también existe –un socavamiento en ese sistema de frenos y equilibrios–; pero llama la atención sobre el hecho de que tales problemas tienen sus bases en dificultades de más larga data y más profundo arraigo.
En efecto, los problemas con los que nos enfrentamos trascienden propósitos personales y coyunturas políticas: necesitamos mirar más allá de las circunstancias actuales y de las personas que nos rodean. Me interesará mostrar, entonces, que no basta con recambiar personas o realizar algunos arreglos técnicos (“ajustar las tuercas del sistema”), para recuperar aquello que se ha perdido y que hoy genera angustia o fatiga. En vez de eso, me interesa concentrar la atención en aspectos más estructurales, vinculados con el tipo de instituciones que tenemos. En lo que sigue, de entre todas ellas, me centraré especialmente en las instituciones propias de nuestras democracias constitucionales, no por asumir que ellas (nuestras bases constitucionales) representan necesariamente las instituciones más importantes con las que contamos, sino por considerar que ellas –en general poco tomadas en cuenta– merecen una atención especial.[2]
Al respecto, a lo largo de este trabajo volveré una y otra vez a la idea de que el sistema institucional original ha quedado por completo desbordado (menciono nuevamente las extraordinarias manifestaciones que, en el momento en que redacto estas líneas, se advierten en Chile, en Ecuador, en Bolivia, en España). En nuestros días, dicho esquema de instituciones parece capaz de asegurarnos solo muy poco de lo que nos ofrecía en ese momento fundacional (y que le permitía, así, legitimarse). Para que se entienda lo que digo: ni siquiera con un desempeño impecable, y con funcionarios altruistas y solidarios, el sistema institucional actual podría cumplir con sus ambiciosas promesas tempranas. Me refiero a sus promesas de inclusión, de representación plena, de respeto de los derechos de las minorías más postergadas, de reconocimiento a nuestra voz soberana. Como veremos, de entonces a hoy los cambios –en los hechos y en las ideas– han sido tantos y tan profundos que no debería sorprendernos el modo en que se expresa el drama de nuestro tiempo: unas instituciones que han quedado desbordadas –incapaces de estar a la altura de sus aspiraciones y promesas iniciales– y una sociedad que se reconoce crecientemente ajena, distante, desvinculada de ellas.[3]
La objeción democrática sigue allí
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Augusto Monterroso
Los problemas institucionales concretos, mencionados aquí como propios de nuestro tiempo, nos conducen en verdad a cuestiones que trascienden esta época y al elenco de sus actores protagónicos. Por ello, permítanme dar unos pasos atrás para comenzar a examinarlo con más distancia y detenimiento.
En los hechos, el constitucionalismo tal como lo conocemos desde su nacimiento –más de dos siglos atrás– muestra ciertos rasgos preocupantes, que amenazan con hacer realidad nuestros peores temores. El riesgo es que, en lugar de fortalecer nuestras libertades –personales y colectivas–, el constitucionalismo sirva para ampliar las libertades de algunos a expensas de las libertades del resto. De este tipo de problemas hablamos cuando hablamos de la tensión que existe entre el constitucionalismo y la democracia.
Pues bien, un primer problema que define a nuestro derecho es que, también desde sus orígenes, se mostró muy poco sensible o abierto al protagonismo cívico de la población y buscó limitar –más que fomentar– aquello que Thomas Jefferson llamó las capacidades ciudadanas de “decisión” y “control sobre las autoridades”. Su marca identitaria fue, en tal sentido, la desconfianza hacia las virtudes políticas de la ciudadanía –lo que Roberto Mangabeira Unger llamó la “disconformidad con la democracia”–.[4]
La citada desconfianza se advierte en el supuesto de que solo unos pocos se encuentran efectivamente capacitados para reconocer el interés común que el derecho debe procurar (los representantes, mejor que el pueblo mismo; los jueces técnicos, en lugar de cualquier ciudadano). Este tipo de supuestos elitistas, tan evidentes en los discursos del momento fundacional del constitucionalismo, no se disolvieron con el paso del tiempo ni permanecieron como una cuestión propia del discurso de una época ya superada (y que por tanto podríamos olvidar). Aquella desconfianza terminó traducida en un sistema completo de nuevas instituciones que permanecerían intactas, desde entonces y a lo largo de los años, en formas más o menos severas (Jaime Guzmán, el jurista del pinochetismo en Chile, sostuvo una de las versiones más crudas de este modelo al afirmar explícitamente, en 1979, que la Constitución debía servir para cerrarles el campo de juego a los adversarios políticos: el constitucionalismo como cárcel de la democracia).[5] Vivimos bajo mecanismos de gobierno diseñados a partir de tales supuestos, que autorizan a los demócratas, de ayer u hoy, a objetar el esquema impuesto: con la estabilización del constitucionalismo, la objeción democrática que nació con él se mantuvo, en lugar de disiparse.
De modo todavía más preocupante, el tiempo terminaría por agravar –en vez de moderar– el problema, al menos de dos formas, reforzando la posible impugnación del demócrata. Por un lado, la situación resulta peor, en términos institucionales, porque el tipo de sociedades en las que vivimos tienen muy poco que ver con las sociedades que, en su momento, tuvieron en mente los padres del constitucionalismo: tales sociedades (la de hoy y la del momento originario) no se parecen en su composición social, en las dificultades que enfrentan, en los conflictos que atraviesan ni en las divisiones que las afectan. Por otro lado (y lo que es más importante para los propósitos de este trabajo), vivimos hoy en tiempos de alta intensidad democrática, con una ciudadanía empoderada que se asume, con razón, capacitada para intervenir y participar de manera decisiva en todos los asuntos públicos que le conciernen. Quiero decir: en la actualidad aquellas instituciones diseñadas a partir de la desconfianza se enfrentan con una ciudadanía que lo exige todo de ellas, y que no está dispuesta a callarse o a resignarse, sentada en su casa. El desajuste entre las instituciones que tenemos, lo que ellas nos prometieron y lo que hoy les exigimos resulta mayúsculo.
Y algo más, en lo que nos interesa por sobre todo (y que, en cierto modo, justifica este libro): desafortunadamente, aun lo mejor de la doctrina que piensa el problema –la doctrina que reconoce que vivimos bajo una situación de fatiga o erosión democrática– superpone los problemas de la democracia con los del constitucionalismo. Infiere, entonces, que atacando estos últimos (haciendo algunos ajustes dentro del sistema de controles), soluciona los problemas propios de la primera. El resultado es que, incluso en el mejor de los casos, el déficit democrático que hoy nos genera angustia permanece intacto.
En definitiva, después de más de doscientos años, la objeción democrática sobre el constitucionalismo se mantiene en el lugar en que estaba. Como en el cuento más breve del mundo, del guatemalteco Monterroso (citado en el epígrafe de este apartado), la objeción democrática no se ha ido. Luego de décadas y décadas de discusiones y refutaciones sofisticadas, esa preocupación sencilla, obvia, sigue inamovible. Tenemos el derecho de seguir preguntándonos, entonces, por qué son otros los que toman las decisiones sobre los temas que más nos importan, en nuestro nombre, y a pesar de nuestro desacuerdo. Discutimos, nos peleamos, nos vamos a descansar y, cuando nos despertamos, la objeción democrática “todavía está allí”.
Historia e ideas
Lo que acabamos de señalar habla del desajuste entre instituciones y expectativas/demandas ciudadanas. Para decirlo de modo sucinto: hoy contamos con instituciones que ya no encajan bien con nuestras necesidades y expectativas. Ese desajuste puede obedecer a muchas razones, pero destacaría dos: unas son razones vinculadas con el pasado, con la historia; y otras se relacionan con ideas, objetivos e ideales regulativos. Déjenme adelantar algunas consideraciones iniciales al respecto.
Historia
Una de las tantas explicaciones que existen acerca de por qué se escogió el elenco de instituciones constitucionales con el que hoy contamos (y que ayudan a entender, por tanto, el desajuste que advertimos) se relaciona con la historia del constitucionalismo. Buena parte de nuestras instituciones nacieron como respuesta a problemas propios de una era o un momento histórico en particular. Tal vez resultaron buenas respuestas para ese momento, pero es dable esperar que ya no sean funcionales para un momento más avanzado y frente a nuevos problemas.
En mi opinión, el jurista argentino Juan Bautista Alberdi produjo pensamientos brillantes sobre estas cuestiones. Él reconocía que las constituciones debían diseñarse en relación con los dramas o tragedias de la época. En este sentido, partía de una concepción diferente de la que ofrecieron muchos otros juristas de su era, para quienes el del constitucionalismo era un proyecto de muy largo plazo: la Constitución llegaba para quedarse adonde llegaba, y por eso tenía sentido convertirla en un documento rígido al dificultar su reforma o cambio. Así, Alberdi proponía entender el constitucionalismo en relación con los problemas de la época: distintas épocas, distintos dramas y, por tanto, distintas respuestas constitucionales (por razones diferentes y más interesantes –relacionadas con el autogobierno colectivo–, Thomas Jefferson también adoptaría una visión atada a su propia era: llegó a proponer la modificación de la Constitución cada diecinueve años, porque era el tiempo que –según calculaba– demoraba la renovación generacional. Cada generación debía tener su propia Constitución). La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en Francia en 1793, sostenía, en su art. 28: “El pueblo tiene siempre el derecho de revisar, reformar y cambiar la Constitución. Una generación no puede comprometer con sus leyes a generaciones futuras”.
A partir de una forma de pensar semejante, Alberdi elogió a los constitucionalistas que lo habían precedido en América cuando muchos de sus contemporáneos los criticaban. Ensalzó a sus antecesores por haber acertado con la forma de pensar el problema: habían reconocido que la Constitución debía servir a un momento, intentando dar respuesta a los dramas de su tiempo; y habían respondido bien a ello.[6] Se preguntaba:
¿Cuáles son, en qué consisten los obstáculos contenidos en el primer derecho constitucional? Todas las constituciones dadas en Sudamérica durante la guerra de la independencia, fueron expresión completa de la necesidad dominante de ese tiempo. Esa necesidad consistía en acabar con el poder político que la Europa había ejercido en este continente, empezando por la conquista y siguiendo por el coloniaje: y como medio de garantir su completa extinción, se iba hasta arrebatarle cualquier clase de ascendiente en estos países. La independencia y la libertad exterior eran los vitales intereses que preocupaban a los legisladores de ese tiempo. Tenían razón: comprendían su época y sabían servirla (Alberdi, 1981 [1852]: 26; el destacado me pertenece).
Con ello, Alberdi elogiaba a los primeros constitucionalistas de América, porque habían entendido que, en su tiempo, el derecho constitucional debía consagrarse enteramente, con cuerpo y alma, a la consolidación de la lucha por la independencia. La pregunta que él dejaba planteada para los juristas de su generación resultaba obvia: ¿cuáles eran las nuevas necesidades del tiempo que les tocaba protagonizar a ellos? Por supuesto, Alberdi tenía una respuesta:
En aquella época se trataba de afianzar la independencia por las armas; hoy debemos tratar de asegurarla por el engrandecimiento material y moral de nuestros pueblos. Los fines políticos eran los grandes fines de aquel tiempo: hoy deben preocuparnos especialmente los fines económicos (1981 [1852]: 123).
De lo que se trataba, por tanto –y según su particular opinión–, era de poblar al país, de enfrentar el drama del desierto, asegurando la llegada de inmigrantes y la entrada de mano de obra, abriéndose al comercio con otras naciones, estableciendo seguridades para los contratos y, en definitiva, propiciando el crecimiento económico. Todo ello requería un ordenamiento constitucional por completo diverso, nuevo. Por mi parte, para entender la crisis presente, destacaría que, en cierta medida, el problema institucional que encaramos aparece vinculado con lo que constituía el centro de la intuición de Alberdi: es posible que nuestro esquema institucional haya quedado viejo, pero no por la sola razón de que fue creado hace muchos años, o que ha pasado mucho tiempo desde su origen, sino porque ya no se muestra capaz para reconocer y hacer frente a los dramas urgentes, angustiosos, propios del nuevo tiempo. Para nosotros, en la actualidad queda abierta la cuestión acerca de cómo responder a la pregunta alberdiana: ¿cuáles son las demandas, necesidades, expectativas y urgencias que debería reconocer y tratar de confrontar el constitucionalismo como rasgos distintivos de nuestro tiempo? ¿Será que debemos comenzar a atender, por fin (y por fin por medios constitucionales), el drama de la desigualdad en el que estamos instalados desde hace tanto tiempo?
Ideas
Las cuestiones mencionadas en el apartado anterior resultan cruciales, pero el corazón de este trabajo prestará atención a otra fuente de problemas, relacionada de modo especial con las ideas en que se apoya la Constitución. Las constituciones que hoy tenemos son hijas de un modo de pensar y entender el mundo, de los supuestos y principios propios del momento en que se escribieron. Me interesará poner el acento, entonces, sobre un problema particular, que nos remite nuevamente a la cuestión de los desajustes. Nuestras constituciones fueron concebidas por una élite que actuaba y pensaba en sintonía con un paradigma elitista. En dicho sentido, no hace falta suscribir ninguna teoría conspirativa, ni dedicarse a buscar declaraciones extrañas o fuera de contexto, declaraciones provenientes de nuestros padres constitucionales. Forma ya parte del conocimiento compartido que, por la razón que fuere, nuestros Padres Fundadores –casi todos– tomaron como punto de partida una idea de lo que llamaremos “desconfianza democrática”: desconfianza acerca de las capacidades de la ciudadanía para su gobierno, para autocontenerse y no oprimir a las minorías; desconfianza acerca de su racionalidad y su aptitud para no dejarse arrastrar por meras pulsiones.
Conforme veremos, dicho punto de partida, expresado en centenares de documentos y discursos, no quedó reducido a la mera anécdota, es decir, a una retórica de época que hoy sin duda podemos dejar atrás. Por el contrario, la Constitución se alimentó de aquellos principios y supuestos, que terminaron traduciéndose en instituciones particulares. Es decir que la desconfianza democrática, el temor a las mayorías, el sesgo contramayoritario que movió a nuestros Padres Fundadores, en un sentido crucial, no se desvaneció en el aire, sino que finalmente resultó incrustado en arreglos institucionales concretos, que todavía hoy forman parte del núcleo duro de nuestras constituciones. Permítanme ilustrar lo dicho con algunos ejemplos conocidos. El modelo de organización judicial con el que hoy contamos se basa en el supuesto de que la reflexión, individual o aislada, de unos pocos técnicos bien preparados garantiza mejor la imparcialidad que la reflexión colectiva o democrática. De manera similar, la distancia o lejanía que hoy reconocemos entre electores y elegidos se debe en buena medida a un diseño escogido, basado en la decisión de alejar lo más posible del electorado a los representantes, con el fin de impedir que quedaran sujetos a la pasión o irracionalidad que se asumía como inherente a la masa de votantes. Asimismo, los pocos canales institucionales con que contamos hoy para comunicarnos con nuestros representantes y controlarlos –básicamente, el voto periódico– no se deben a alguna anomalía o descuido, sino a la convicción de que el sistema podía y debía funcionar con un bajo compromiso ciudadano. En la explicación de todas estas cruciales elecciones constitucionales, la idea de la desconfianza democrática tiene un papel protagónico.
En todo caso, y como resultado de aquel ideario –que combinaba la desconfianza hacia la ciudadanía, la resistencia frente al activismo cívico, el temor ante la participación democrática–, comienza a producirse una escisión que todavía padecemos, y que en la actualidad se radicaliza, entre constitucionalismo y democracia. Las instituciones constitucionales dejan de considerar como idea central la de expresar y facilitar la formación y el reconocimiento de la voluntad democrática ciudadana. Ocurre más bien lo contrario: la democracia termina confinada a límites estrechos, y queda bajo el cuidado y el control de las élites dirigentes. Por ello, en nuestro tiempo algunos de los más renombrados estudiosos de la democracia y el constitucionalismo pueden preguntarse –como hizo Robert Dahl (2003)– ¿cuán democrática es la Constitución que tenemos?; o afirmar –como el jurista Sanford Levinson (2008)– que la Constitución de su país es directamente antidemocrática.
En todo caso, el ánimo de este libro es colaborar con la reconstrucción de los puentes hoy destruidos entre la democracia y el constitucionalismo. La apuesta no consiste en reparar lo que ya se ha roto, ni revivir lo que resulta irremediablemente viejo. La apuesta es volver a vincular democracia y constitucionalismo con el método más respetuoso y honrado: el de la conversación entre iguales.
Tres aclaraciones
Permítanme, antes de avanzar, presentar tres aclaraciones importantes, para así evitar tempranos malentendidos.
Derechos
Ante todo, querría insistir en que de ningún modo la recuperación de un lugar central para la discusión democrática implica desplazar a los márgenes toda preocupación por los derechos (o considerar –como hacen algunos, invocando a Jeremy Bentham– que el discurso de los derechos representa solo “una tontería en zancos”). Ese malentendido parte de un error significativo, como es el de pensar que hay una sola manera posible de proteger los derechos: a través de declaraciones de derechos estrictas y formas de control judicial tradicionales. Este malentendido se expresa en la idea de que solo un esquema contramayoritario puede servir para asegurar dicha protección. Ello implica pensar que la única manera de tomar en serio los derechos es la de socavar, de un modo u otro, el contenido democrático del constitucionalismo. Y lo cierto es que, en verdad, existen diversas formas disponibles de proteger los derechos, y no todas requieren resignar nuestros básicos reclamos democráticos. Quiero decir: podemos preservar en el centro del proceso de toma de decisiones el diálogo democrático y seguir comprometidos con procedimientos que nos ayuden a esa protección (del mismo modo en que, en su momento, se pensaron formas de reenvío al Legislativo, para mantener los controles sobre el poder, sin remover el principio mayoritario; o, en sentido similar, se imaginaron formas de insistencia legislativa, a través de mayorías ampliadas, cuando no se diseñaron –como en estos tiempos– mecanismos de control judicial con deferencia al Legislativo, que buscan preservar aquel contenido democrático del derecho). Como veremos, ser un demócrata principista o consecuente no requiere pasar a ser un enemigo de los derechos.
Democracia
La segunda aclaración que querría hacer es la siguiente: de ninguna manera, volver a reclamar por la centralidad del debate democrático implica suscribir una idea simplista de la democracia, que la reduzca casi con exclusividad a su forma más directa y espectacular: la de una consulta plebiscitaria. Más bien lo contrario: en este trabajo se defenderá una aproximación bastante particular, en consonancia con el ideal regulativo de la conversación entre iguales. Dicho ideal nos lleva a una noción más exigente y compleja de la democracia, que pone un acento especial en requisitos tales como la igualdad (el estatus equivalente entre los participantes), la inclusión de todos los afectados y un proceso denso y prolongado de debate (que requiere información, transparencia, intercambio de argumentos, críticas y correcciones mutuas). Desde ese punto de vista ideal, la alternativa plebiscitaria (en su forma menos interesante y más conocida) es vista más como la excepción (una muy regimentada para que resulte aceptable) que como la regla. Desde esta perspectiva, las consultas populares que hemos conocido en tiempos recientes (de la consulta sobre el Brexit, en Inglaterra, a la que se llevó adelante por el Acuerdo de Paz, en Colombia) aparecen, más que en el lugar de la solución, en el lugar del problema. Los plebiscitos modernos se parecen mucho menos a una conversación entre iguales que a golpes sobre la mesa organizados desde el centro de un poder cada vez más verticalizado y plenamente consciente de las ventajas con las que cuenta a la hora de organizar la consulta.
¿Utopías?
La tercera inquietud que querría resistir, desde un comienzo, se refiere al carácter en apariencia utópico (demasiado alejado de la realidad y del derecho) que sería propio de un modelo como el que defiendo. En los hechos, resulta muy habitual que, apenas alguien invoque las alternativas vinculadas con la conversación o el diálogo democrático, aparezca la refutación del realista, destinada a afirmar con contundencia altanera que “todo esto suena muy bien, pero en este mundo no es posible”. Estos refutadores, entonces, sugieren que volvamos a la realidad, que ellos conocen mejor que nadie. Por suerte, la realidad se ha acordado de los defensores del diálogo democrático, y hoy contamos con maravillosos ejemplos para resistir a ese tipo de críticas. Lo cierto es que, si algo tiene de interesante este momento político, tan oscuro y complejo, es el surgimiento de gran cantidad de experiencias, que nos ayudan a ilustrar bien, con la práctica a mano, de qué hablamos cuando nos referimos a “diálogo democrático” o a “conversación colectiva”. Hablamos de debates sociales extendidos, inclusivos, en los que participan todos los afectados. En especial, me interesará reflexionar sobre discusiones públicas colectivas, abiertas y francas, como la que se dio en Irlanda, de un modo bien resguardado desde el punto de vista procedimental, en torno al aborto (o incluso sobre el mismo tema en la Argentina, a partir de un esquema de procedimientos más controlado “desde arriba”); o casos como el de las asambleas deliberativas, que vienen extendiéndose por todo Occidente, a partir de los inicios del nuevo siglo: desde Australia hasta Canadá, desde Islandia hasta Chile o Francia. Ejemplos como los citados nos ayudan a resistir con tranquilidad la muy difundida refutación del realista; nos conducen, así, a discusiones en las que se involucraron tanto adolescentes como ancianos, y personas sin educación formal tanto como profesionales y técnicos; que tuvieron lugar en los foros sociales más diversos, y que –de manera imprevista– permitieron que personas que parecían tener una posición firme o prejuiciosa en la materia la cambiaran o matizaran de modo significativo, después de debatirla con otros (¿quién iba a decir, por ejemplo, que en un país católico, de base agraria, con enorme peso de la Iglesia, como Irlanda, la sociedad podía abrirse a la discusión como se dio, y pasar a sostener una posición proabortista de manera mayoritaria?). De todo eso estaremos hablando cuando hablemos, aquí, sobre las nuevas formas del diálogo colectivo.
En definitiva, la protección de los derechos debe ser posible sin la construcción de un sistema institucional contramayoritario; el constitucionalismo debe ser posible sin el sacrificio de la democracia.
[1] Como veremos, este libro tiene una fuerte impronta comparativa, con su corazón y centro en el constitucionalismo americano (de las Américas, y no solo de los Estados Unidos), y ramificaciones que, en la medida en que me resultó posible, se extienden bastante más allá de él.
[2] Resulta un problema, por ello, que parte importante de la teoría política y las ciencias jurídicas descuiden la reflexión teórica y filosófica en torno a las instituciones creadoras del derecho. Por lo mismo, Jeremy Waldron (2016) comienza su más reciente libro en el área con una crítica a Isaiah Berlin por su filosofía política no institucionalista (en el mundo anglosajón, y en particular en Inglaterra –señala el propio Waldron–, la teoría política es estudiada como una rama de la ética, y no como la disciplina que se aproxima normativamente al examen de las estructuras institucionales); y lo cierra con un elogio a la “política constitucional” de Hannah Arendt.
[3] Permítanme aclarar la idea de las “promesas incumplidas” del constitucionalismo moderno, a partir de tres argumentos interrelacionados: uno histórico, otro constitucional y otro sociológico. En primer lugar, creo que mi afirmación básica encuentra un apoyo histórico significativo en la experiencia de las Américas, que está en el centro de mi estudio. En la lucha por la independencia, los líderes revolucionarios solían plantear ideales muy radicales, como el del autogobierno. Sin duda, necesitaban dotar a sus luchas de apoyo popular y legitimidad social. Sin embargo, el hecho es que después de su victoria no pudieron sostener sus reclamos, algo que generó tensiones sociales tempranas. Como dijo Gordon Wood (citando a Fisher Ames), poco después del final de la Revolución de la Independencia, “la gente [comenzó a utilizar] contra sus líderes las doctrinas que se les inculcaron para llevar a cabo la revolución tardía” (Wood, 1969: 397; véase también Wood, 1992). En palabras de Wood, la Revolución había “destrozado las estructuras tradicionales de autoridad, y la gente común descubrió cada vez más que ya no tenía que aceptar las viejas distinciones que los habían separado de los rangos superiores de la nobleza. Agricultores ordinarios, comerciantes y los artesanos empezaron a pensar que eran tan buenos como cualquier caballero y que en realidad contaban para algo en el curso de los acontecimientos. No solo se equiparaba a la gente con Dios, sino que incluso aristócratas como Thomas Jefferson les decían a los labradores medio alfabetizados que tenían tanto sentido común o moral como profesores eruditos” (Wood, 2002: 131). Encontré apoyo a afirmaciones similares, sobre la historia de América Latina, en la investigación que publiqué en Gargarella (2010 y 2013). Por lo demás, las primeras constituciones que se redactaron, después de la independencia, tendieron a fortalecer esta situación crítica y tensa. Todas apelaban a grandes principios (libertad, igualdad, etc.) y muchas utilizaban una retórica radicalizada, de tipo rousseauniano (en América Latina, esto se verificó en casos como los de Venezuela, Uruguay y México). De nuevo, entonces, hubo una ruptura entre lo que decía la ley y lo que ofrecía la práctica política real. Esta ruptura fue, en cierto modo, inevitable: las nuevas constituciones intentaron sentar las bases de un nuevo orden político-institucional, y este objetivo parecía incompatible con (algo así como) el mantenimiento de un estado deliberativo permanente en el país. Sin embargo, también es cierto que en el contexto social injusto que imperaba en muchos de estos países –marcado por desigualdades profundas e injustificadas– las élites que redactaron las constituciones aprovecharon la situación para consolidar sus privilegios o protegerlos ante posibles ataques. La concentración de poder que sigue imperando o el desaliento de la participación política son claramente producto de esa situación. Al final, como era de esperar, la desigualdad político-económica se tradujo en desigualdad constitucional (este fue mi argumento en Gargarella, 2010). Finalmente, mencionaría un argumento sociológico recurrente en este libro: lo que llamaré el argumento de la “disonancia”. El punto (presentado hace décadas) se refiere a las tensiones políticas e institucionales que se generan cuando las sociedades cambian en profundidad (por ejemplo, en su número, composición social, heterogeneidad, expectativas) mientras que las instituciones que las gobiernan siguen siendo básicamente las mismas después de siglos (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975; Huntington, 1983). La tensión actual entre las expectativas sociales y las instituciones se basa en parte, y en parte refuerza, las tensiones sociales preexistentes que marcaron la vida del constitucionalismo regional.
[4] Esta situación (la que se afirma con la desconfianza democrática) resulta alarmante, porque la primera promesa del derecho es, precisamente, la de ponerse al servicio de todos nosotros, en tanto ciudadanos iguales. Lo que el derecho nos promete es que las reglas que se dicten van a ser escritas para todos, en nombre de todos y con el fin de mejorar la suerte de todos. Allí, por cierto, reside la belleza del derecho: este, para ganar respetabilidad, legitimidad, respaldo –el asentimiento de todos–, debe redactarse en términos universales (por ejemplo, “todos tienen derecho a” expresarse, adquirir propiedad, etc.), con los que todos nos podamos sentir identificados, y de modos que todos podamos reconocer y aceptar. Sin embargo, según quién, cómo y cuándo escriba el derecho, puede ocurrir que esa promesa resulte pobremente servida, o directamente distorsionada. Por ejemplo, cuando los Padres Fundadores del constitucionalismo estadounidense redactaron su Constitución original, dejaron de lado el problema de la esclavitud, que de ese modo mantuvieron oculto frente al derecho; de la misma forma, cuando la Constitución se llena de cláusulas de protección de la propiedad y los mercados, se corre el riesgo de que, en su lenguaje neutral, el derecho termine comprometiéndose con un estado de cosas injusto y desigual.
[5] Guzmán (1979: 19) sostuvo entonces: “En vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo el que gobierne una sujeción a las exigencias propias de esta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.
[6] Como sostuvieron Brinks y Blass (2018), “las constituciones son catálogos de esperanzas y temores, antes que afirmaciones de certeza o manifiestos”.
2. El constitucionalismo como una conversación entre iguales
En este capítulo, intentaré clarificar a qué me referiré cuando hable del “constitucionalismo como una conversación entre iguales”. Comenzaré con un ejemplo imaginario que puede ayudar a que reconozcamos mejor algunos de sus esperables elementos distintivos. Del mismo modo, procuraré demostrar de qué forma un ejemplo tan simple se vincula, en los hechos, con las prácticas constitucionales que nos rodean. Así estaremos en condiciones de definir la forma ideal que podría adquirir esa conversación entre iguales, ideal regulativo que, a lo largo de toda esta obra, nos permitirá tener un punto de vista para examinar con sentido crítico las instituciones y prácticas actualmente existentes.
Inmigrantes en la tierra prometida
El ejemplo que propongo es el siguiente. Somos un grupo de inmigrantes que navega hacia la tierra prometida.[7] Nos han ofrecido un contrato atractivo, desde un país lejano, del que nos separa el Atlántico, para trabajar en una importante extensión de tierras a cambio de que residamos en ellas. Para nosotros, que vivíamos en condiciones difíciles en nuestro país de origen –las secuelas de una guerra, la pobreza–, la invitación resulta prometedora, irrenunciable. Muchos de los que viajamos nos conocíamos ya, de nuestra tierra de origen, y a otros varios los conocimos en el camino, en el largo viaje en barco.[8]
En esa travesía, la emoción y el tiempo disponible ayudan a que nos sentemos a conversar sobre la vida nueva que llega. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a distribuir las cargas y recompensas que obtengamos con nuestro trabajo? Conversamos inquietos, entusiasmados, llenos de ideas. Son tantas las cuestiones para pensar y es tanta la incertidumbre que empezamos a definir enseguida algunas pautas básicas de lo que podrá ser –de lo que queremos que sea– esa vida futura. “Vamos a llevarnos el mundo por delante”, pensamos. María toma un viejo cuaderno que conservaba desde sus días de escuela, y en las páginas en blanco remanentes la persona que sabe escribir mejor de entre nosotros anota esas pautas que se nos van ocurriendo. El más viejo de todos, Don Vincenzo, participa en la tarea con la sabiduría de una vida larga a cuestas y con entusiasmo a pesar de su edad. “Todos trabajaremos, de la mañana a la noche”; “trabajaremos seis de los siete días de la semana”; “el domingo será el día de descanso”. Por pedido de Juan, agregamos: “Lo producido en la tierra será distribuido en partes iguales”. Somos amigos, o gente cercana, nos respetamos, y –aunque sabemos que cada cual tiene diferentes capacidades– nos reconocemos como iguales: ninguno de nosotros vale más que ninguno de los otros. José, el más conflictivo de todos –con él suelen surgir disputas–, pide que incluyamos entre nuestras pautas que “a nadie se le impedirá presentar sus quejas frente a los demás”. Muy bien: así lo aceptamos.
Luego de una larga travesía, cansados después de más de dos semanas por mar y un par de días por tierra, llegamos al lugar anhelado: extensiones amplias, que nos parecen interminables, de tierras firmes y pródigas, cuyos confines no alcanzamos a distinguir con la mirada. Los días iniciales son difíciles, mezclan temor, emoción, arrebato. Por fin, nos adaptamos: ya nos sentimos dueños de esta tierra. Mientras empezamos a acomodarnos, comienzan a surgir, poco a poco, diferencias y conflictos: algunos menores, insignificantes; otros, más complejos. Por ejemplo, uno de los primeros sábados que pasamos allí, Nicolás nos pregunta si puede trabajar, también, el domingo. Varios nos miramos sorprendidos, un poco por su incansable voluntad de trabajo, pero, sobre todo, por lo extraño de su pregunta. “¡Claro que sí!”, le respondemos, enfáticos. “¿Quién puede prohibir que trabajes, cuanto quieras, todos los días que quieras?”, continuamos. Él, con candor nos responde: “Como habían escrito que no se podía el domingo… Por eso les preguntaba”. Otro día, Francesco nos advierte que él no puede trabajar más la tierra en estos inviernos tan fríos. Tiene problemas pulmonares, tose todas las noches, al punto de temer por su salud, por su suerte futura. Nos pregunta, entonces: “¿Puedo quedarme durante el día en la casa, ayudando con la cocina, cortando los leños?”. Y agrega: “¿Califica como trabajo el trabajo en la cocina?”. Conocemos desde hace tiempo a Francesco y su buena fe. Nos lamentamos por lo que le ocurre y respondemos sin dudarlo: “Claro que puedes quedarte en la casa. Necesitamos gente allí cocinando. ¡Eso también es trabajo!”. Estos son ejemplos de los conflictos menores, sencillos, que tuvimos. Pero también pasamos por otras situaciones, bastante más complejas.[9]
Un domingo, compartimos un poco de café de entrecasa luego de la siesta. Aída, a quien conocemos menos, nos confiesa, angustiada: “Mi religión me pide que descanse el sábado; pero acá en el reglamento escribieron que solo se descansa los domingos y yo, por tanto, no sé qué debo hacer”. José se incorpora y corrobora lo que habíamos definido en el cuaderno. “Es cierto”, nos dice, “escribimos que se descansa el domingo”. Alguien se levanta, entonces, y le dice a Aída: “Qué pena, no podremos autorizarte, aquí nunca trabajamos el domingo”. Otro se pone de pie y busca refutarlo, preguntándole: “Pero ¿qué dices, qué clase de argumento es ese? ¿De dónde surge que, porque nunca trabajamos el domingo, no podamos hacerlo en el futuro?”. Uno más levanta la mano y agrega: “Lo que ocurre es que esa decisión ya está escrita, ya está definida; entonces, no puede cambiarse, lo sentimos”. Varios nos quedamos preocupados, perplejos. Nos miramos, pensamos un poco, negamos con la cabeza, hasta que Juan levanta la voz y, con el sentido común que lo caracteriza, pregunta: “¿Cuál es el problema? Escribimos eso porque no sabíamos de este tema, de nuestras diferentes creencias. Pero no pusimos esa regla allí para quedar esclavos de otra regla, sino para organizarnos mejor la vida. Así que, si estamos todos de acuerdo, corregimos lo que hoy dice el cuaderno, y se terminó el problema”. Como estamos todos de acuerdo –apreciamos mucho a María, la conocemos bien, sabemos que es muy religiosa–, tomamos el cuaderno, corregimos lo que decía sobre el tema, y dejamos en claro que quienes, por razones religiosas u otras cuestiones personales, necesiten descansar otro día que no sea el domingo, pueden hacerlo. ¡Era tan fácil, al final de cuentas, solucionar el tema![10]
Podríamos extendernos al infinito con el ejemplo, pensando en situaciones más difíciles y casos más complejos.[11] Sin embargo, entiendo que lo dicho ya es suficiente para reconocer a qué me refiero con “conversación entre iguales”. Me refiero precisa y fundamentalmente a eso: al diálogo que podemos y debemos tener, con quienes nos rodean, acerca del modo en que queremos vivir, y en torno a los principios y las reglas que van a definir u organizar nuestra vida en común. Nada extraño, nada misterioso. Lo elemental, lo obvio, lo básico: cuando surgen diferencias entre nosotros, cuando asoman los conflictos, tratamos de ponernos de acuerdo, de conversar entre todos en busca de una salida. ¿Qué es lo exótico? ¿Qué es lo extraño? ¿No debería ser eso lo más normal del mundo? Parecería que no. Parecería que la alternativa del diálogo entre iguales requiere una justificación difícil, intrincada: esa que, según creo, deberían merecer las alternativas opuestas a esta.
Y algo más, muy importante, que se deriva del ejemplo escogido: se desarrolla, prioritariamente, una conversación entre iguales acerca de las reglas que organizan la vida en conjunto. Aparecen desacuerdos sobre las reglas, y se procura resolver esos desacuerdos dialógicamente; es decir, como tendemos a hacerlo las personas que nos asumimos como iguales. Ello así, porque nos respetamos, a pesar de nuestras diferencias; porque asumimos que nadie tiene un derecho natural de “mandar” sobre los demás; nadie, el poder de imponerle al otro (y porque sí) su visión sobre lo que esas reglas dicen.
En todo caso, entiendo que la situación del ejemplo no es la más común, y ello puede provocar resistencias (en mi opinión, mal orientadas, dado que solo idealiza situaciones que ya conocemos). Puedo escuchar, sin embargo, las objeciones de siempre: “Trampa: ¡se conocen todos!”; “Ridículo: ¡son todos amigos!”; “Error: ¡no hay conflicto verdadero!”; “Falso: no somos colonos en tierras extrañas!”. O también: “¡Se trata de una comunidad pequeña! ¿Qué tiene que ver todo ello con nuestra vida real, concreta?”.
Si las objeciones fueran estas, en realidad no serían decisivas. Un ejemplo simple, idealizado, busca precisamente eso: alejarnos de variables que contaminan lo que se quiere discutir y ayudarnos a focalizar la atención en algunos datos relevantes, vinculados con las situaciones que conocemos. Eso es lo que busca un ideal regulativo. En todo caso, solo agregaría lo siguiente. Entiendo la objeción sobre la “escala” del ejemplo (¿es que resulta útil un ejemplo así para pensar en los modos de resolución de conflictos en una sociedad de millones de personas?). Al respecto, diría dos cosas. Por un lado, la idea del ejemplo es reflexionar sobre los criterios y principios rectores sugeridos por el ideal de la “conversación entre iguales”. Por otro lado, señalaría que algunas prácticas institucionales que vamos a examinar hacia el final de este libro (las relacionadas con las nuevas “asambleas ciudadanas”) sugieren que el ideal de la “conversación inclusiva” no es simplemente utópico. Por supuesto, no presentaré tales prácticas como “la utopía realizada”. Solo subrayo que ellas nos permiten resistir la objeción según la cual el diálogo democrático es imposible en el marco de las sociedades modernas. En otras palabras: podemos imaginar diseños institucionales nuevos que nos ayuden a promover de un modo interesante y plausible esa conversación inclusiva. Agregaría, finalmente, un pequeño comentario sobre la “amistad” o el “conocimiento profundo” que une a los participantes en el ejemplo de los “inmigrantes”, y que no encontramos en la compleja y anónima vida social de nuestro tiempo. ¿Es que dicha diferencia (entre “ideal” y “realidad”) nos habla de la imposibilidad de acercarnos a la “conversación entre iguales”? Diría que no. Por un lado, contamos con ejemplos prácticos que sugieren lo contrario: extender la conversación es posible (aun sin “amistad cívica”). Segundo (como dijera Madison), es posible (e imaginable) avanzar mucho en el diseño institucional, sin asumir siquiera la existencia de la “virtud cívica” entre los participantes y funcionarios. Tercero, agregaría (contra Madison) que sería deseable (si fuera posible, como estimo que lo es) promover prácticas institucionales que fomenten esos comportamientos “virtuosos” (a través de la descentralización, las comunidades más pequeñas, la apertura de nuevos espacios públicos para el encuentro social, etc.). Finalmente (y esta es solo una hipótesis acerca de “la formación endógena del carácter”), estimo que la misma participación en asambleas de discusión ciudadana puede ayudar a moldear el carácter cívico de las personas, de un modo diferente y (democráticamente) más fructífero.
Llegados hasta aquí, y con el objeto de entender mejor lo sugerido por el ejemplo de los “inmigrantes” y ver sus detalles, voy a refinar un poco mi aproximación, para desgranar desde allí algunas notas salientes de la “conversación entre iguales”.
La conversación entre iguales: seis elementos decisivos
Procuraré entonces sacar a la luz algunas cuestiones teóricas fundamentales planteadas por la conversación entre iguales, que nos permitirán reconocer también algunas de sus partes esenciales, definitorias.
Igualdad
Ante todo, destacaría la nota relacionada con la idea de igualdad, que en el ejemplo aparece como punto de partida. Y ello con independencia del dato obvio de que, en esa situación, como en la vida, todos somos diferentes. Nicolás trabaja más que cualquiera, Aída es la más religiosa, José es el más incisivo, María es la más exitosa en sus estudios. Pero nada de ello niega lo básico: que todos comparten igual dignidad moral y, en ese sentido, todos valen lo mismo; nadie, más que el de al lado. Por ello buscan ponerse de acuerdo en casos de conflicto y discutir conjuntamente sobre sus reglas, para luego conversar acerca de cómo interpretarlas. Es la idea que en la Era Moderna resumimos con un inconmovible principio, el de “una persona, un voto”. La básica igualdad que reúne a las personas (como a los inmigrantes del ejemplo) rechaza entonces la idea de que alguno de ellos, por alguna razón injustificada, pretenda imponer su autoridad sobre los demás como si ello fuera natural (supongamos, por razones de raza, género, etnia, edad, etc.) o lo debido (como el padre autoritario que, dentro de una familia sometida, asume que los asuntos comunes deben ser decididos según su propio y exclusivo criterio).
Desacuerdo
Un dato central en el ejemplo explica buena parte de la dinámica del diálogo entre nuestros inmigrantes; tiene que ver con los reiterados desacuerdos que aparecían entre ellos: sobre qué reglas escribir, sobre cuáles dejar afuera, sobre cómo leerlas, sobre por qué (eventualmente) cambiarlas. Se trata de disensos esperables en sociedades diversas (marcadas por el “hecho del razonable pluralismo”, del que habló John Rawls en 1993), que no van a desaparecer de nuestras vidas futuras, sino que están entre nosotros para quedarse. Constituyen uno de los elementos más distintivos de la Modernidad, lo que Jeremy Waldron (1999a) consideró el dato central y propio de las “circunstancias de la política” de nuestro tiempo.
Inclusión
La conversación a la que nos referimos en el ejemplo era por completo inclusiva, en el sentido de que se desarrollaba entre todas las personas potencialmente afectadas por la discusión (como sostuvo Habermas, 1996). En nuestro ejemplo, todos (sí, todos los potencialmente afectados) participaban, en efecto, en la discusión sobre su futuro en tierra firme; todos intervinieron también en el debate sobre las reglas que se debían establecer en ese lugar de llegada; y de la misma forma aportaron lo suyo acerca de cómo interpretarlas. Para afirmar lo anterior tomo como base el principio (propio de John Stuart Mill en su monumental Sobre la libertad) según el cual “cada persona debe ser considerada el mejor juez de sus propios intereses”;[12] esto, vinculado con la idea de que “cada persona es la más interesada en su propio bienestar” (Mill, 2003). Con sensatez, Mill pensaba que los demás podían preocuparse, genuinamente, por la suerte de uno e involucrarse con sus asuntos; sin embargo, era forzoso que encontraran dificultades insuperables para entender y sopesar del modo debido los intereses del propio afectado. Por más empeño que pongamos por reconocer los puntos de vista de los demás, puede costarnos entender de qué modo procesan ellos esa situación, o cuánto peso asignan a los problemas que enfrentan o a las soluciones que se les proponen o a las búsquedas que los mueven.[13] Querría afirmar lo anterior con todavía mayor fuerza. Conforme a este esquema, la pérdida del punto de vista de una persona –de cualquier persona, de una sola persona