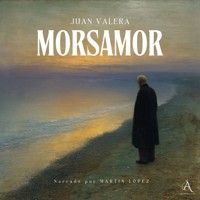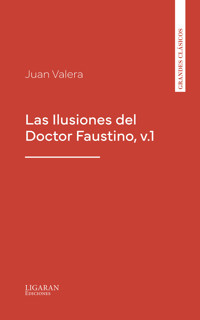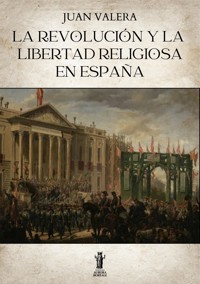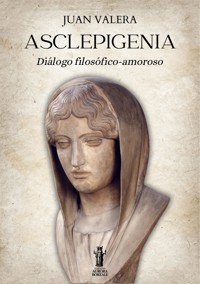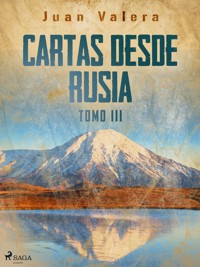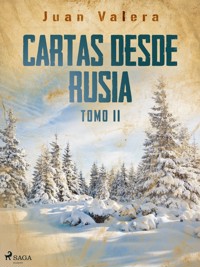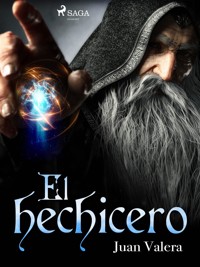Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Colección epistolar del literato Juan Valera que recoge sus escritos en la época en que vivió en Washington como parte de su carrera política. En estos textos el autor aborda temas como la cultura, la diplomacia, la crítica y, en resumen, una honda reflexión sobre su época y su condición.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Juan Valera
Cartas americanas
Saga
Cartas americanas
Copyright © 1889, 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726661712
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
Dedicatoria
Al excelentísimo señor don Antonio Cánovas del Castillo
Mi querido amigo: Como pobre muestra de la buena amistad que desde hace años me une a usted, y de la gratitud que le debo por el benigno prólogo que escribió para mis novelas, dedico a usted este librito, donde van reunidas algunas de mis cartas sobre literatura de la América española.
Espero que sea usted indulgente conmigo y que acepte gustoso la ofrenda, a pesar de su corta o ninguna importancia.
Yo entiendo, sin afectación de modestia, que mi trabajo es ligerísimo; pero la intención que me mueve y el asunto de que trato le prestan interés, del cual usted, que con tanto fruto cultiva la historia política de nuestra nación, sabrá estimar el atractivo.
Breve fue la preponderancia de los hombres de nuestra Península en el concierto de las cinco o seis naciones europeas que crearon la moderna civilización y por toda la Tierra la difundieron; mas a pesar de la brevedad, la preponderancia fue gloriosa y fecunda. Completamos así, gracias a navegantes y descubridores atrevidos y dichosos, el conocimiento del planeta en que vivimos; ampliando el concepto de lo creado, despertamos e hicimos racional el anhelo de explorarlo y de explicarlo por la ciencia; abrimos y entregamos a la civilización inmensos continentes e islas; y luchamos con fe y con ahínco, ya que no con buena fortuna, porque la excelsa y sacra unidad de esa civilización no se rompiera.
Nuestra caída fue tan rápida y triste como portentosa fue nuestra elevación por su prontitud y magnificencia. Tiempo ha que usted, con tanto saber como ingenio crítico, procura investigar las causas. Yo, por mi parte, ora me inclino a imaginar que lo colosal del empeño nos agotó las fuerzas; ora que por combatir en favor de principios que iban a sucumbir, sucumbimos con ellos; ora que la perseverante energía de la voluntad nos dio el imperio en momento propicio, cuando por la invención de la pólvora y de la imprenta prevalecieron las calidades del espíritu sobre la fuerza material y bruta; imperio que perdimos pronto, cuando vino a prevalecer otra fuerza, también material, aunque más alambicada: la que nace de las riquezas creadas por la industria y por el trabajo metódico, bien ordenado y combinado con el ahorro, en todo lo cual no descollamos nunca.
No son mías sino en muy pequeña parte esta atrevida opinión y esta más atrevida explicación de tan alto punto histórico: son de aquel discretísimo fraile dominicano Tomás Campanella, que dice: At postquam astutia plus valuit fortitudine, inven toeque typographioe et tormenta bellica, rerum summa rediit ad hispanos, homines sane impigros, fortes et astutos.
Como quiera que sea, nuestra decadencia llegó, a mi ver, a su colmo en el primer tercio de este siglo, cuando acabó de desbaratarse el imperio que habíamos fundado; naciendo de la separación de las colonias muchas independientes repúblicas.
Continuas guerras civiles y estériles y sangrientas revoluciones aquí y allí nos trajeron a tan mísero estado, que nuestros corazones se abatieron, y del abatimiento nació la recriminación desdeñosa.
Los americanos supusieron que cuanto malo les ocurría era transmisión hereditaria de nuestra sangre, de nuestra cultura y de nuestras instituciones. Algunos llegaron al extremo de sostener que, si no hubiéramos ido a América y atajado, en su marcha ascendente, la cultura de Méjico y del Perú, hubiera habido en América una gran cultura original y propia. Nosotros, en cambio, imaginamos que las razas indígenas y la sangre africana, mezclándose con la raza y sangre españolas, las viciaron e incapacitaron, ya que bastó a los criollos el pecado original del españolismo para que, en virtud de ineludible ley histórica, estuviesen condenados a desaparecer y perderse en otras razas europeas, más briosas y entendidas.
El mal concepto que formamos unos de otros, al trascender de la desunión política, estuvo a punto de consumar el divorcio mental, cimentado en el odio y hasta en el injusto menosprecio.
Miras y proyectos ambiciosos, renacidos en España, en ocasiones en que esperábamos salir de la postración, como los conatos de erigir un trono, en el Ecuador o en Méjico, para un príncipe o semipríncipe español, y empresas y actos impremeditados, como la anexión de Santo Domingo, la guerra contra Chile y Perú y la expedición a Méjico, aumentaron la malquerencia de la metrópoli y de las que fueron sus colonias.
Durante este período, si la cultura inglesa hubiese sido más comunicativa, hubiera penetrado en las repúblicas hispanoamericanas: pero no lo es, y así apenas se sintió el influjo. Francia, por el contrario, ejerció poderosamente el suyo, que es tan invasor, e informó el movimiento intelectual y fomentó el progreso de la América española, aunque sin borrar, por dicha, ni desfigurar su ser castizo y las condiciones esenciales de su origen.
Hoy parecen o terminados o mitigados, tanto en América como en España, aquella fiebre de motines y disturbios, y aquel desasosiego incesante de la soldadesca, movida por caudillos ambiciosos, no siempre ilustrados y capaces, y aquel malestar que era consiguiente.
Más sosegados y menos miserables, así los pueblos de América española como los de esta Península, se observan con simpática curiosidad, deponen los rencores, confían en el porvenir que les aguarda, y, sin pensar en alianzas ni confederaciones que tengan fin político práctico, pues la suma de tantas flaquezas nada produciría equivalente a los medios y recursos de cualquiera de los cuatro o cinco estados que predominan, piensan en reanudar sus antiguas relaciones, en estrechar y acrecentar su comercio intelectual y en hacer ver que hay en todos los países de lengua española cierta unidad de civilización que la falta de unidad política no ha destruido.
Así va concertándose algo a modo de liga pacífica. Para los circunspectos y juiciosos es resultado satisfactorio el reconocer que la literatura española y la hispanoamericana son lo mismo. Contamos y sumamos los espíritus, y no el poder material, y nos consolamos de no tenerlo. Todavía, después de la raza inglesa, es la española la más numerosa y la más extendida por el mundo, entre las razas europeas.
A restablecer y conservar esta unidad superior de la raza no puede desconocerse que ha contribuido como nadie la Academia Española. Las academias correspondientes, establecidas ya en varias repúblicas, forman como una Confederación literaria, donde el centro académico de Madrid, en nombre de España, ejerce cierta hegemonía, tan natural y suave, que ni siquiera engendra sospechas, ni suscita celos o enojos.
En esta situación se diría que nos hemos acercado y tratado. Apenas hay libro que se escriba y se publique en América que no nos lo envíe el autor a los que en España nos dedicamos a escribir para el público. Yo, desde hace seis o siete años, recibo muchos de estos libros, pocos de los cuales entran aún en el comercio de librería, aquí desgraciadamente inactivo.
Cualquiera que procure darlos a conocer entre nosotros, creo yo que presta un servicio a las letras y contribuye a la confirmación de la idea de unidad, que persiste, a pesar de la división política.
La América española dista mucho de ser mentalmente infecunda.
Desde antes de la independencia compite con la metrópoli en fecundidad mental. En algunos países, como en Méjico, se cuentan los escritores por miles, antes que la República se proclame. Después, y hasta hoy, la afición a escribir y la fecundidad han crecido. En ciencias naturales y exactas, y en industrias y comercio, la América inglesa, ya independiente, ha florecido más; pero en letras es lícito decir sin jactancia que, así por la cantidad como por la calidad, vence la América española a la América inglesa.
Tal vez se acuse a la América española de exuberancia en la poesía lírica; pero ya se advierten síntomas de que esto habrá de remediarse, yendo parte de la savia que hoy absorbe el lirismo a emplearse en vivificar otras ramas del árbol del saber y del ingenio. La crítica, la jurisprudencia, la historia, la geografía, la lingüística, la filosofía y otras severas disciplinas cuentan en América con hábiles, laboriosos y afortunados cultivadores. Baste citar, en prueba, y según acuden a mi memoria, los nombres de Alamán, Calvo, García Icazbalceta, Bello, Montes de Oca, Rufino Cuervo, Miguel Antonio Caro, Arango y Escandón, Francisco Pimentel, Liborio Cerda y Juan Montalvo.
Mis cartas carecen de verdadera unidad. Son un conato de dar a conocer pequeñísima parte de tan extenso asunto. Las dirijo a autores que me han enviado sus libros. No son obra completa, sino muestra de lo que he de seguir escribiendo, si el público no me falta. Como noticias y juicios aislados, sólo podrán ser un día un documento más para escribir la historia literaria de las Españas, en el siglo presente. Porque las literaturas de Méjico, Colombia, Chile, Perú y demás repúblicas, si bien se conciben separadas, no cobran unidad superior y no son literatura general hispanoamericana sino en virtud de un lazo para cuya formación es menester contar con la metrópoli.
En fin: tal cual es este librito, yo tengo verdadera satisfacción en dedicárselo a usted, aprovechando esta ocasión de reiterarle el testimonio de la gratitud que le debo y de la amistad que siempre le he consagrado.
JUAN VALERA.
Sobre Víctor Hugo
A un desconocido
27 de febrero de 1888.
Muy señor mío: La carta que usted me dirige, ocultando su nombre, llegó a mi poder pocos días ha con el periódico en que viene inserta. La Miscelánea, revista literaria y científica que se publica en Medellín, República de Colombia. A pesar de lo indulgente, fino y hasta cariñoso que está usted conmigo, lo cual me lisonjea en extremo, no he de negar, aunque lo achaque usted a soberbia, que me han dolido sus impugnaciones y que me siento picado y estimulado a replicar a ellas. Ya hace meses que recibí otra revista colombiana que también me impugnaba y por el mismo motivo. El que escribió este otro artículo en contra mía, y lo publicó en la revista de Bogotá titulada El Telegrama, daba su nombre: era el señor Rivas Groot, a quien debe usted de conocer.
A él y a usted voy a contestar en esta carta, a ver si logro justificarme.
No es posible que usted se figure bien cuánto nos halaga a los que en esta Península, donde se lee poquísimo, nos dedicamos a la literatura, que por esas regiones transatlánticas nos lean ustedes y nos hagan algún caso.
Así es que deseamos conservar el buen concepto en que ustedes tan generosamente nos tienen, y defendernos de cualquier inculpación que tire a menoscabarlo.
Usted y el señor Rivas Groot me acusan de Zoilo; de que procuro rebajar el mérito de Víctor Hugo. Pero aunque fuera así, ¿es Víctor Hugo inexpugnable y está por cima de toda crítica? Los fallos que se han dado en su favor, ¿son tan sin apelación que le dejan más a salvo de todo ataque que a Calderón o a Shakespeare, pongo por caso? Pues bien: el valor de estos dos insignes poetas ha sido de harto distinta manera ponderado y tasado. ¿Qué distancia no hay entre el mediano aprecio que concede Sismondi a Calderón y la idolatría con que le veneran Schack y ambos Schlegel? ¿Seguiremos a Voltaire y a Moratín, o a Emerson y a Carlyle, para marcar los grados de entusiasmo que debe inspirarnos el autor de Hamlet?
La verdad es que si hay una inconcusa filosofía del arte, una estética perenne, no se funda en ella hasta ahora ningún inalterable código de reglas con sujeción a las cuales se ejerza la crítica. Y aun dado que el código exista, yo creo que ha de ser difícil de interpretar y de aplicar, cuando tanta discrepancia se nota en los juicios, no ya sobre un singular autor, sino sobre siglos enteros de la literatura de todas las naciones.
Hasta hace pocos años la crítica ilustrada afirmaba que casi toda la literatura era bárbara e insufrible, salvo en los cuatro siglos de Pericles, Augusto, León X y Luis XIV, a los cuales correspondían las cuatro Poéticas de Aristóteles, Horacio, Vida y Boileau. Ahora hemos venido a dar en el extremo contrario. El Mahabarata, el Ramayana, los Edas y el Nibelungenlied, parecen a muchos mejor que la Eneida, y el Minnegesang, mejor que las odas de Píndaro y del Venusino.
Sin duda que se ha adelantado mucho en Estética. Sin duda que la erudición ha traído de remotos países o ha desenterrado del polvo de las bibliotecas ignorados tesoros literarios. Idiomas, civilizaciones enteras, himnos, dramas, epopeyas; todo ha vuelto a la luz. Ha habido y hay renacimiento, universal y cosmopolita. Pero ¿no recela usted que tanta novedad nos deslumbre y atolondre? ¿No podremos decir, citando lo del antiguo romance:
Con la grande polvareda
perdimos a don Beltrane?
Y este don Beltrane, en el caso presente, ¿no será quizá el sentido común, o mejor dicho, el recto y reposado juicio?
La crítica antes no era tan profunda; no se fundaba en filosofías, que el crítico a menudo no entiende, sino que se fundaba en cualquiera de las cuatro ya citadas Poéticas, o en todas ellas, a cuyos preceptos, convengo en que muy literalmente interpretados, solía ceñirse el que criticaba; pero hoy se va éste por los cerros de Úbeda, arma un caramillo de sutilezas, abre abismos rellenos con inefables sentimientos y pensamientos, y se empeña en convencernos de todo lo que se le antoja, haciéndonos tragar como sublimidades mil rarezas, y como maravillas del genio mil extravagancias.
Contra estas extravagancias y rarezas que yo no quiero tragar, y de cuya bondad no logra nadie convencerme, es contra lo que yo voy. A Víctor Hugo, aunque abunda en ellas como el conjunto de mil autores de lo más extravagantes, yo le celebro tal vez en demasía. Yo he llegado a decir que pongo a Víctor Hugo en el trono como el rey de los poetas de nuestro siglo por su fecundidad, por su pujanza de imaginación y por otras prendas, si bien Goethe era más profundo y más sabio; y Leopardi, que también sabía más, era más elegante y más sentido, y más limpio y hermoso en la forma; y Manzoni y Whittier y Quintana, más firmes, constantes, fieles y sinceramente convencidos de sus opiniones y doctrinas; y Zorrilla, más espontáneo, más rico de frescura y menos dado a rebuscar pomposidades enormes para llamar la atención.
Sin rayar en delirio no se puede hacer mayor elogio de Víctor Hugo, a pesar de las cortapisas. Ni usted ni el señor Rivas Groot debieran ponerme pleito, sino los aficionados de Espronceda, de Heine, de Shelley, de Byron, de Moore, de Tennyson, de Garrett, de Miskiewicz, de Liermontov, de Puschkin y de tantos otros a quienes dejo tamañitos.
Y no hay contradicción en mí, como supone el señor Rivas Groot. Si hay contradicción, está en la misma naturaleza de las cosas. Ni yo me contradigo elogiando en general y tratando luego, en los pormenores, de hacer añicos el ídolo que he levantado. El ídolo quedaría en pie, aunque de mi voluntad dependiese derribarle; pero lo que hay en él de feo y de deforme no se lo quitarán de encima sus más elocuentes admiradores.
¿Fue o no fue Góngora un excelente e inspirado poeta? ¿Quién se atreverá a negar que lo fue? Sus romances, sus letrillas, algunos sonetos, la canción a la Invencible Armada, dan de ello claro e irrefragable testimonio. Hasta en el Polifemo y en las Soledades su ingenio resplandece. Pero ¿será menester, a fin de no incurrir en contradicción, cerrar los ojos y no ver los desatinos, las extravagancias y el perverso gusto que afean las Soledades, el Polifemo y otras obras de mi egregio paisano?
Hágase usted cuenta de que Víctor Hugo es algo semejante: es un Góngora francés de nuestros días. Ha escrito más que Góngora, y ha tenido más aciertos, y ha creado más bellezas que Góngora; pero también ha dicho muchísimos más disparates. Si me pusiera yo a sacarlos a relucir, ni en cuatro o cinco tomos gordos lo conseguiría. Me remito, por tanto, y para abreviar, a los que ya puse en mis Apuntes sobre el nuevo arte de escribir novelas. Si todo lo citado allí no es desatinado, por la forma o por el fondo a la vez, sin duda que soy yo el desatinado, y no discuto y me doy por vencido. Al público imparcial y juicioso apelo. Aquí sólo voy a replicar a las razones que da usted para demostrar que dos o tres de estas frases, que cito yo como grotescas, encierran pensamientos profundos y son como un pozo de insondables filosofías.
A Nuestro Señor Jesucristo se le representa simbólicamente bajo el nombre de león y bajo la figura de cordero. Es el León de Judá, es el Cordero de Dios, que lleva los pecados del mundo: pero ambos nombres están ya consagrados: por cerca de veinte siglos el de cordero, y el de león, por mucho más; lo menos desde los tiempos de Isaías. Ambos nombres de león y de cordero responden a un simbolismo propio de las lenguas y costumbres del antiguo Oriente. Y en el día de hoy no chocan, antes gustan, bien empleados, aunque no se apliquen a Cristo. De un militar animoso y fuerte se dice que es un león, y de un joven inocente y manso se puede decir, en son de elogio, que es un cordero. Pero, señor desconocido, por las ánimas benditas, ¿habilita esto y faculta a nadie para llamar también a Cristo inmensa lechuza de luz y de amor, aunque en francés sea más eufórico que en castellano el nombre de lechuza? Las comparaciones de dioses, de héroes, de semidioses y hasta de hombres con animales no se aguantan hoy, ni se oyen sin risa, como no sean las ya consagradas por miles de años, o de las que se hacen con suma habilidad, entre las cuales no es posible poner la de lechuza aplicada a Cristo, aunque la lechuza sea emblema de vigilancia, de sabiduría y de otras cosas muy estimables. En lo antiguo había cierta candidez que consentía esto; pero ¿cómo tomar hoy la misma venia? Homero compara a los guerreros a las moscas, que acuden a un tarro de leche, y a las grullas, que van a combatir a los pigmeos, y compara Ulises con un carnero lanudo, y a Ayax, defendiendo el cuerpo de Patroclo, a pesar de tanto troyano como embiste y cae sobre él, a un burro terco y hambriento, que sigue pastando, a pesar de los muchos villanos armados de estacas que le sacuden para alejarle del pasto. Todo esto es precioso, y nos hace muchísima gracia en Homero; pero ¿quién no se burlaría o se indignaría si comparásemos hoy a Napoleón I a un carnero lanudo, y a Daoiz y a Velarde, que se defienden con igual obstinación que Ayax, a lo mismo que Homero compara a Ayax?
Además, Víctor Hugo no se limita a comparar. Con su estilo enfático hace más: transforma. No es Cristo como una lechuza o semejante a una lechuza, sino que es lechuza.
Sobre otras de mis citas trata usted de darme una lección, pero sin motivo. El vocablo francés crachat significa vulgarmente placa de comendador o de caballero gran cruz. Convenido. ¿Cómo he de ignorar yo esto, por poquísimo francés que sepa? Lo que me sucedió es que al traducir
L'univers étoilé, est un crachat de Dieu,
hallé más grotesca aún la traducción que usted hace que la que yo hice.
Yo no podía figurarme al Padre Eterno de uniforme, con sus grandes cruces colgando, y hasta con espadín y sombrero de tres picos. Vea usted por qué no traduje que el cielo estrellado era la placa de Dios. Pase porque sea el cielo estrellado el manto de Dios, su vestidura, su túnica; pero crachat..., vamos, esto es ya demasiado. Todavía, a pesar del alto concepto metafísico y todo espiritual que hoy tenemos de Dios, se siente que, por la larga costumbre, nos le representemos, valiéndonos de imagen material, como un anciano venerable, con luengas y flotantes vestiduras. Lo que no se puede sufrir es representarle con uniforme de ministro y con placas, aunque sean estas placas soles. Sin duda que uniforme y placas tan desmedidos tienen cierta sublimidad matemática y corresponden a la inmensidad de Dios por lo extenso; pero hay bastante grosería materialista y risible en figurarse a Dios así, como un ser excesivamente corpulento y vestido a la moda de nuestros días.
Además, habiendo en francés la palabra placa, valerse de la palabra crachat, más innoble y muy anfibológica, me pareció tan fuera de lo que se usa, que no quise yo persuadirme de que Víctor Hugo hacía de Dios un Monsieur décoré. Entendí, pues, que la intención de Víctor Hugo era la de buscar, no la sublimidad dinámica, y traduje suavizando, y aun creo que no traduje mal. El cielo estrellado es un esputo de Dios. La imagen tiene de esta suerte sabor a poema indio, y hace más grande y poderoso a Dios escupiendo el mundo, que llevándole colgado en el uniforme, como una venera.
Más natural que llevar colgado el Universo es en un Dios creador lanzarle de su boca. Algo, aunque al revés, recuerdo yo haber leído en el Ramayana. Siva, el dios destructor, se encoleriza contra los setenta mil hijos del rey Sagara y de su legítima esposa Sumatis, hermana de Garuda, rey de los pájaros, porque estos príncipes han hecho doscientas mil insolencias y travesuras, y, sin respeto ni consideración a las tortugas y elefantes colosales que sostienen la pesadumbre del mundo, han bajado al abismo. Entonces Siva da un resoplido con las narices, y los setenta mil héroes quedan reducidos a ceniza.
En edades primitivas, cuando, para el vulgo al menos, la idea de la Divinidad tenía no poco de infantil, es esto extremadamente sublime; pero en nuestra edad, el poeta que nos quiere representar a Dios valiéndose de imágenes materiales, por gigantescas que sean, se expone, a mi ver, a dar en lo ridículo al ir a buscar lo sublime.
En resolución, y como usted mismo declara, yo elogio mucho a Víctor Hugo. La diferencia entre usted y el señor Rivas Groot por un lado, y yo por otro, está en que yo le elogio a pesar de sus pecados, y usted y su compatriota encarecen el elogio hasta declararle impecable.
Acaso consista esta diferencia en que usted se deje guiar en sus juicios por una estética muy encumbrada, mientras que yo, aunque gusto de la estética, y creo que para cierta crítica afirmativa es indispensable, todavía estimo los antiguos preceptos de las Poéticas, fundadas sólo acaso en el sentido común, en el buen gusto y en la observación y el estudio, y creo que dichos preceptos, si no valen para descubrir bellezas y sublimidades, son infalibles y seguros en lo tocante a señalar los verdaderos defectos. Y es indudable que estos defectos deben señalarse, sobre todo en los autores famosos, a quienes suelen imitar los que empiezan, imitando con más frecuencia los extravíos, porque son más fáciles de imitar.
Sólo me queda por decir que agradezco a usted mucho las muestras de afecto y de estimación que me da en su carta, la cual, aunque no sea sino por esto, no he querido dejar sin contestación.
El perfeccionismo absoluto
A don Jesús Ceballos Dosamantes
- I -
12 de marzo de 1888.
Muy estimado señor mío: Con grande contento y satisfacción de amor propio he recibido la carta de usted y el ejemplar que la acompañaba, del interesante libro que usted acaba de publicar en la ciudad de Méjico, y cuyo título es El perfeccionismo absoluto (Bases fundamentales de un nuevo sistema filosófico).
Harto bien comprendo el enorme disgusto de usted, después de haber condenado todas las creencias de sus mayores, renegando de ellas y quedándose sin fe en nada, sin religión y sin filosofía. Pero si lo que usted piensa ahora no es ilusión, nunca el refrán no hay mal que por bien no venga pudo ser traído más a cuento. Lícito es afirmar entonces que la tristísima situación de ánimo en que usted se puso, sus dudas y negaciones ultracartesianas, y el vago y vacilante punto de apoyo que sólo sostenía, al borde de un abismo, el inseguro ingenio de usted, fueron a modo de trampolín, que dio empuje a dicho genio para brincar y encaramarse a una altura adonde en balde han aspirado a subir los sabios desde Pitágoras, o desde mucho antes, hasta nuestros días.
El triunfo de que usted se jacta es tan estupendo, es tan soberbio el eureka de usted, y es tan precioso el hallazgo, que no ha de extrañar a usted ni tomar a mal que yo dude de todo y no acepte nada sin examen. Usted me honra y me lisonjea mucho consultándome; pero me consulta a título de escéptico, y yo desempeñaría pérfidamente mi papel si no mostrase mi escepticismo, en lo esencial al menos.
En lo restante, por no pecar de prolijo, voy a convenir con usted, y aun voy a ir más allá: voy a dar por demostrado e innegable así lo que usted supone descubierto ya por la ciencia experimental como las hipótesis plausibles que usted aventura.
De esta suerte, usted y yo coincidiremos en la idea que de todo el Universo formamos, y en la marcha que siguen cuantas cosas hay en él, y principalmente el humano linaje aproximándose cada vez más a la perfección.
Yo sé poquísimo de ciencias naturales y exactas; pero el saber de los otros suplirá mi saber, y yo me fiaré de lo que usted y otros aseguren, y lo tomaré por cierto.
No es del caso entrar en pormenores. Voy a decir, en resumen, lo que tenemos averiguado.
En el espacio infinito hay innumerable muchedumbre de soles. Poco nos importa determinar aquí si estos soles giran en torno de otros soles centrales, se están quietos, o qué es lo que hacen. Nuestro sol, que es medianejo, no ha de ser privilegiado ni el único que gaste el lujo de tener planetas y cometas. Luego habrá de fijo planetas y cometas en los soles, y cada uno de ellos formará un sistema solar. Como el globo en que vivimos, con ser bastante ruin, tiene plantas, animales y hombres, no podemos negar, sin injusticia y sin soberbia, plantas, animales y hombres a los otros planetas de nuestro sol, y a los planetas de otros soles, y a los soles mismos. El modo de vivir, los usos y costumbres y el ser orgánico de los vivientes serán muy diversos en cada astro, porque el clima debe serlo también; pero en cuanto a entender y a discurrir, por todas partes habrá identidad. En todas partes, tres y dos serán cinco; dos cosas iguales a una tercera serán iguales entre sí; nada podrá ser y no ser al mismo tiempo, etc.
En lo que nos diferenciaremos será en la cantidad y no en la calidad del entendimiento. Podemos presumir que en tal planeta están más atrasados que en éste, y en tal otro más adelantados. Y podemos presumir también que hay castas de animales racionales, en otros planetas, superiores por naturaleza a los que aquí hay; ya que, aun aquí mismo en la Tierra, hay castas de hombres más listos y capaces que otros, pues no hemos de negar que los ingleses, por ejemplo, son, hasta por naturaleza, y no sólo por educación, superiores a los zulúes.
Dadas ya esta variedad y abundancia de seres que vemos, columbramos o suponemos, y con asiento nosotros en este teatro, donde asistimos a un espectáculo que no tiene fin, ni en el espacio ni en el tiempo, o, si le tiene, va más allá ese fin de la más audaz imaginación y no sólo de los ojos, tratemos de explicar el origen del espectáculo mismo, si origen tuvo, y cuál podrá ser su término, o su desenlace, si alguna vez le tiene. Si hacemos bien esto, construiremos, sin duda, una filosofía verdadera, y, por tanto, perenne, lo cual no será sólo para mera curiosidad, sino será asunto de inmenso interés para todos los hombres, ya que nos hará ver claro cuál es nuestro destino futuro y las causas y propósitos de cuanto existe.
Yo creo que, a pesar del telescopio y del espectroscopio, no estamos aún muy al corriente de lo que pasa en el Universo, y que, por arte experimental o de observación, sólo conocemos del Universo un mezquino rinconcillo, y éste mal y de modo somero. Me allano, no obstante, a aceptar con usted lo que usted, no por experiencia, sino por analogía infiere, y doy por verdad el progreso como ley cósmica.
Dice usted que nada sale de la nada, y que la sustancia, la materia prima, lo que es, llámese como se llame, existe ab aeterno. Sea así. Aunque se me ocurra una grave dificultad, no quiero reparar en ella. Toda la sustancia ha estado en el caos hasta que el Universo empezó a formarse. Salió del caos el calor, salió la luz y empezó el progreso. Si supiésemos o imaginásemos que antes de este universo progresivo, y antes del caos, hubo algún otro universo que volvió a dicho caos, todo nuestro sistema se hundiría. Adiós, progreso seguro, infalible y sin fin. Así como pudo destruirse otro universo anterior, podría éste destruirse también, y entonces todas nuestras esperanzas de inmortalidad saldrían hueras. Volveríamos al caos todos. Decidamos, pues, que no ha habido ni podido haber otro universo sino el presente, y que antes de él sólo hubo caos eterno, hasta que, hará un millón, un billón o más de años, se le antojó al caos organizarse, convertirse en universo y ser progresista.
Aquí tropiezo con otra dificultad: pero voy a dar un rodeo para pasar adelante y no quedarme atascado en medio del camino.
En el caos estaban en potencia, en germen, el calor, la luz, la vida, la inteligencia, la conciencia, etc.; pero desde el germen al desarrollo, desde la potencia al acto, hay una distancia, hay un abismo que no se rellena con el tiempo sólo. Por muchísimos siglos que pongamos entre un ser que casi no es ser, entre el caos o la materia prima y el universo de ahora, no pondremos puente y será menester dar un salto audaz e inexplicable.
En el caos estaba el germen de todo, como en la bellota está el germen de la encina: pero, así como la bellota se quedará en bellota y no llegará a ser encina nunca si no le dan jugos la tierra, el agua y el aire, y luz y calor el sol, así también el caos se hubiera quedado caos sin algo extraño que moviese sus gérmenes. Ponga usted el caos como quien pone un huevo; pero si alguien no le empolla, huevo se quedará y no saldrá de él pajarillo. Repito, con todo, que yo soy de buen componer, y hago la vista gorda, y paso porque el caos por sí y ante sí, sin nada de fuera que lo sacuda, tiene en un momento memorable el capricho de organizarse y de dejar de ser caos.
Lo primero que el caos saca entonces de sí mismo es una cosa que usted llama agente cósmico o causa creadora, como si dijéramos, un demiurgo.
Raro e inexplicable ser es este demiurgo. Tiene poder e inteligencia, y no es persona. Desde que aparece hasta hoy, su inteligencia y su poder van creciendo, pero sin llegar nunca a la personalidad y a la conciencia. La conciencia y la personalidad sólo aparecen en nosotros y sólo están en nosotros: los hombres.
Mucho queda que andar al caos y al demiurgo o agente cósmico, que en él reside, para llegar a producirnos a nosotros, seres humanos. Dejo de señalar aquí los pasos que dan caos y demiurgo; y si alguien quiere saberlos, le remito a la Historia de la creación de los seres organizados, donde Ernesto Haeckel lo explica todo con tanta puntualidad y exactitud como si hubiera seguido la pista al demiurgo y hubiera presenciado sus hábiles e inteligentes, aunque inconscientes, operaciones.
Baste saber en compendio que, allá en la edad primordial, nuestro padre común fue el protoplasma, organismo sin órganos: un moco, con perdón sea dicho. Este moco, que no era moco de pavo, va progresando, a través de las edades, y llega a ser gusano, con forma de saco. A fuerza de trabajar y luchar por la vida, consigue luego el gusano tener vértebras, pero sin cráneo ni sesos aún. Luego se proporciona cráneo y sesos. Más tarde adquiere mamas o tetas. Enseguida vienen las marsupiales, transición entre el ovíparo y el vivíparo. Síguese el animal que ya pare de veras, y de aquí el mono, y luego el mono catirrino, y con cola, durante el período eoceno; el catirrino pierde, en el mioceno, la cola; y, por último, en el período plioceno, surge el hombre pitecoide, alalo o sin palabra. De ese hombre pitecoide nacen luego, siguiendo el progreso, los ulotrixos, o gente de pelo crespo, y los lisotrixos, o gente de pelo liso; y de éstos, todas las razas humanas, de las cuales las más bien dotadas, hasta hoy, parecen ser las euplocamas, o de cabello suave y con bucles; y de estas gentes euplocamas, las más notables son las que vinieron a establecerse a orillas del mar Mediterráneo, a saber: semitas, vascos, indoeuropeos y caucásicos.
Yo acepto todo esto como si no hubiese la menor objeción que hacer.
Tenemos, pues, los datos para nuestra filosofía. Filosofemos.
El progreso es evidente y constante.
Desde la monera, desde el protoplasma, desde el moco, hemos llegado a un organismo tan complicado como el de nuestro cuerpo, y en él, por vez primera, ha aparecido la persona, la conciencia y la reflexión, por cuya virtud nos entendemos a nosotros mismos y a todo lo que es o puede ser fuera de nosotros.
¿Acabará aquí el progreso o seguirá adelante? Seguirá adelante. La historia de la Humanidad lo demuestra. Ahí están todos los primores, lindezas, galas y artefactos, leyes, vestimentas, casas y música, que hemos inventado, desde que dejamos de ser alalos y rompimos a hablar hasta hoy, que tenemos telégrafo, teléfono, fotografía, torpedos y dinamita.
Lo extraño es, y vuelvo a uno de mis temas, que el agente cósmico, la causa creadora, como usted la llama también, haga todo esto con sabiduría estúpida, y sin saber lo que hace; pues si lo supiera, diría con más razón que Virgilio: Sic vos non vobis. Da inteligencia, da personalidad, da mil cosas más, y se queda sin nada. La antigua sentencia que reza memo dat quod in se non habet, pierde aquí todo su valor.
Pero si la conciencia y la personalidad no están en el agente cósmico y están sólo en cada uno de nosotros, seres humanos, como quiera que nosotros vivimos unos cuantos años y nos morimos luego, la ley del progreso se realizará en todo menos en la conciencia y en la personalidad individuales.
Usted quiere que dicha ley se cumpla en todo, y para ello afirma que una vez que tenemos persona y conciencia, y aun antes, en la sustancia donde la conciencia y la persona están en preparación, hay inmortalidad. Según usted, de la materia más sutil y etérea se forman concreciones y organismos sutilísimos, y éstas son las almas de todo; las cuales almas van progresando, educándose y pasando de unos cuerpos en otros desde el helecho, por ejemplo, hasta el cuerpo de Darwin. Así este ser útil logra aprenderlo todo por experiencia y desenvuelve sus facultades.
Si estos cuerpos fluidos y etéreos son indestructibles, equivalen a lo que antes llamábamos almas. Así se destruye el dualismo que se ponía entre espíritu y materia. Y a la verdad, como ni de la materia ni del espíritu conocemos la esencia, y sólo sabemos de ellos por los atributos y efectos, yo no quiero ni debo, por lo pronto, suscitar disputa.
Si usted da al alma humana todos los caracteres y atributos que al espíritu dábamos antes: si usted reconoce que es una, indivisible, sutilísima e inmortal, nada importa el nombre. Llamémosla, pues, cuerpo fluido, ya que este cuerpo ha de correr con más eléctrica velocidad, por donde venga a ser como ubicuo, y ha de sustraerse a la corrupción y a la muerte, y ha de cruzar el éter y toda la amplitud de los cielos, y ha de conocer y ha de amar cuanto en ellos se contiene de bueno, verdadero y hermoso.
Muy bien me parece, además, que estas almas, para ir ascendiendo a la perfección, necesiten de más de una vida, y hasta considero razonable la sospecha que tiene usted de que el Flammarion de ahora sea Giordano Bruno redivivo, y de que el benemérito repúblico Benito Juárez, a quien tanto debe la democracia y autonomía mejicanas, no haya sido otro sino el rey o emperador Cuahtémoc, de gloriosa memoria.
Lo que se me resiste bastante es eso de que nuestra alma sea neutra, y ora se encarne en cuerpo de mujer, ora en cuerpo de hombre. Alguna fuerza tiene el raciocinio que usted hace de que si fuéramos hombres o mujeres siempre, no sabríamos por experiencia sino la mitad de lo que hay que saber; pero ¿qué quiere usted?, a pesar de todo, me repugnan esos cambalaches.
Noto ahora que mi carta va siendo demasiado larga, y como tengo muchísimo que decir aún sobre su libro de usted, lo dejo para otras, y termino ésta asegurando a usted que ha de quedar menos disgustado de lo que me queda por decir que de lo que he dicho hasta ahora. De todos modos soy su atento y seguro servidor y deseo ser su amigo.
- II -
19 de marzo de 1888.
Muy estimado señor mío: A pesar de todo mi escepticismo, es tanto lo que me agrada y consuela eso que usted asegura de que tenemos un cuerpo fluido inmortal, que me inclino muchísimo a darlo por probado.
No se contenta usted con aducir argumentos teóricos en favor de tal aserto, sino que sostiene que la existencia de dichos cuerpos fluidos, sutiles e indivisibles (que, si usted me permite, seguiremos llamando almas, por ser más breve), se sabe por experiencia; esto es, que desde muy antiguo estamos en comunicación con las almas, y que no es delirio, sino realidad, la psicogogia o nigromancia: el arte de evocar a los muertos y de traerlos a que hablen con los vivos. Las historias profanas y sagradas están llenas de casos semejantes. Saúl evoca, por medio de la Pitonisa de Endor, la sombra o alma de Samuel; Pausianas de Bizancio, la de su querida Cleonic, y Periandro, la de su esposa Melisa. Con el andar del tiempo parece que este arte ha adelantado mucho, y hoy se llama espiritismo.
Yo no he de negar aquí el espiritismo; pero he de apuntar ciertas dudas que me asaltan.
Estos espíritus o cuerpos tenues, imperceptibles a nuestros sentidos, en el estado normal de éstos, ¿por qué han de ser precisamente almas humanas separadas de sus cuerpos? ¿No podrán ser otro linaje de seres? Como usted desecha toda religión positiva, yo me guardaré bien de suponer, ni por medio minuto, que puedan ser diablos o ángeles; pero ¿por qué no serán duendes, ondinas, sílfides, dríadas, gnomos o algo así? Ya que usted da por segura la existencia de esos cuerpos orgánicos, tenues y etéreos, debe usted ser consecuente y no creer que los tales cuerpos sólo se crían para envainarse en cuerpos sólidos humanos y animarlos. ¿Por qué no los ha de haber que vaguen por el aire, o penetren en las entrañas de la tierra, o vivan en el seno de los mares, y hasta en la luz y en el fuego, y desdeñen encerrarse en ese forro o guardapolvo de nuestros cuerpos sólidos y visibles? Ello es que las historias están llenas también de amores, amistades y tratos de estos seres con personas de nuestra especie, que han tenido bastante perspicacia y agudeza en los ojos o en los oídos para verlos o para hablar con ellos.
El padre Fuente de la Peña ha escrito con buen tino sobre estas relaciones de hombres y de mujeres con entes racionales no humanos, y por lo común invisibles, que viven en nuestro planeta. Y más singular y luminosamente ha tratado el asunto, en una obra eruditísima, el reverendo padre Sinistrari del Ameno. Aseguro a usted que son divertidísimos los verídicos amoríos que refiere este último padre de mujeres con duendes y de hombres con sílfides y salamandras. ¿Quién sabe si el precioso cuento de Carlos Nodier del duende escocés enamorado de la joven casada será un sucedido?
Pero, en fin, para facilitar nuestra filosofía, demos por de ningún valer las objeciones anteriores, y declaremos, que los tales cuerpos fluidos, inteligentes y con conciencia, sólo se crían para informar nuestros cuerpos sólidos, y que dichos cuerpos fluidos, que son inmortales, o están cesantes y de bureo y huelga hasta colarse en un cuerpo nuevo, o están empaquetados, incorporados y en activo servicio.
Da usted tales señas y tales pruebas sobre dichos cuerpos fluidos, que es menester creer o reventar, como vulgarmente se dice.
El gran sabio inglés Guillermo Crookes, de la Sociedad Real de Londres, acude muy a tiempo en auxilio de usted con su radiómetro. La sustancia contenida en el tubo de vidrio del aparato llega al más asombroso estado de rarefacción, y despliega entonces sus propiedades y su energía. Esto es lo que llaman materia radiante, pero inorgánica. Y usted raciocina con excelente lógica al suponer que hay otra materia radiante orgánica, y que de ella están confeccionadas nuestras almas. Esta materia radiante orgánica ha de ser más difícil de estudiar, a causa de su extrema sutileza; pero, a lo que usted asegura, el citado sabio Guillermo Crookes, que rarifica la materia, acertó a condensar un espíritu que iba de tapadillo a oír sus lecciones, y logró hacerle patente a los ojos de todos sus discípulos. Siete fotógrafos que estaban allí, con sendas máquinas o cámaras oscuras, sacaron retratos del espíritu desde diversos puntos de vista.
Ya, pues, no cabe duda. Hay seres monocorpóreos, como usted los llama; organismos sutiles inteligentes, cuerpos fluidos vivos, que se han visto y que hasta se han fotografiado.
Con estos cuerpos se explica todo, y el progreso individual no es quimera. Hasta se me pasa el susto, que yo había tenido a veces, de que todo este trabajo que estamos dando los hombres fuese inútil para nosotros, porque pudiese sobrevenir otra raza que fuera, con relación a nosotros, lo que nosotros somos con relación al gorila, y que nos mandase a paseo o tal vez nos destruyese. Ahora ya importa poco esto. Nuestros cuerpos fluidos inmortales saldrán ganando siempre, y tendrán por estuche o envoltura, si nueva raza aparece, cuerpos sólidos más gallardos y primorosos.
En el movimiento ascensional y en la transformación de las especies, lo que hay en nosotros de individual (el cuerpo fluido) saldrá siempre mejorado.
Me parece que usted sabrá como yo, que no fue Darwin el primero a quien se le ocurrió el transformismo. Ya, desde muy antiguo, lo habían imaginado otros sabios. Algo indica de ello el ilustre Juan Bautista Porta en su Magia natural y todavía es más explícito, aunque vivió mucho antes, en tiempo de León X, el elegante y docto poeta Fracastoro, el cual expresamente predice que aún han de aparecer en su día y sazón nuevos seres.