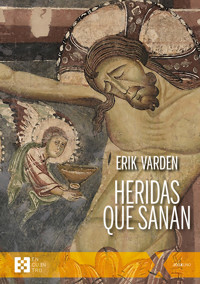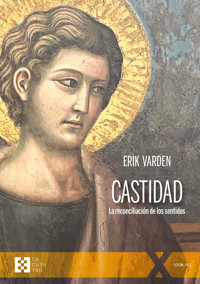
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Encuentro
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: 100XUNO
- Sprache: Spanisch
¿Todavía hay gente que crea en la castidad? ¿Puede un representante de una Iglesia puesta en jaque por los escándalos de abuso tener algo sensato que decir sobre el tema? Erik Varden ha dado una respuesta positiva al ofrecernos este libro honesto y hospitalario, que es sabio sin ser moralista. La castidad no niega el sexo, en cambio orienta nuestro instinto vital hacia su fin sobrenatural. Una visión verdaderamente cristiana de la castidad abraza al ser humano en su integridad, comprende su anhelo de plenitud, libertad y fecundidad. Con frecuencia intuimos que nuestro cuerpo apunta hacia algo que lo trasciende. Toda aparente satisfacción de un deseo es dolorosamente provisional. ¿Cómo podemos alcanzar la plenitud? Esta es la pregunta que está en el corazón de este libro que propone pistas insospechadas —y hermosas— para encontrar la respuesta.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erik Varden
Castidad
La reconciliación de los sentidos
Edición y traducción Carlos de Ezcurra
Título en idioma original: Chastity. Reconciliation of the Senses
© Ediciones Encuentro S.A., Madrid 2023
© Erik Varden y Bloomsbury Publishing Plc, 2023
Esta traducción de Castidad: La reconciliación de los sentidos, primera edición,
se publica por acuerdo con Bloomsbury Publishing Plc.
© Edición y traducción de Carlos Ezcurra
Imagen de portada y contraportada: San Mateo y ángeles pintados por Pietro Cavallini, detalles del fresco El Juicio Final en la basílica de Santa Cecilia en Trastevere, Roma © Erik Varden
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Colección 100XUNO, nº 123
Fotocomposición: Encuentro-Madrid
ISBN: 978-84-1339-165-6
ISBN EPUB: 978-84-1339-498-5
Depósito Legal: M-29759-2023
Printed in Spain
Para cualquier información sobre las obras publicadas o en programa
y para propuestas de nuevas publicaciones, dirigirse a:
Redacción de Ediciones Encuentro
Conde de Aranda 20, bajo B - 28001 Madrid - Tel. 915322607
www.edicionesencuentro.com
Índice
La pregunta de Norma
Lo que el ser humano es
Creados «a su imagen»
Eres lo que vistes
La vida fuera del Edén
Tensiones
Cuerpo y alma
Hombre y mujer
Orden y desorden
Eros y muerte
Matrimonio y virginidad
Libertad y ascesis
Gobernar la pasión
La llamada a la perfección
Reposo en la inquietud
Ver con claridad
Vida contemplativa
Notas
ILUSTRACIONES
ubi amor, ibi oculus
La pregunta de Norma
La palabra castidad se ha vuelto un término reservado a los anticuarios. Describe una serie de actitudes y un código de conducta asociados a una etapa pasada. Son muchos los que se alegran de su ocaso. Hoy en día, cuando oímos esta palabra, pensamos más en una sexualidad frustrada que en la fuerza de la virtud «refrescante como la faz de Diana».
La eclosión de abusos sexuales cometidos por personas célibes —en su enorme mayoría varones— que habían hecho un voto de castidad ha provocado, con razón, una ola de furia en toda la sociedad. El ideal de la castidad parece desacreditado, ciertamente como una forma obligatoria de observancia religiosa. A menudo se ha revelado no solo inerte sino mortífero, y ahora se presenta ante nosotros más bien como un cuerpo en descomposición a la espera de sepultura. Acarrea consigo un profundo dolor; pero, ¿hay alguna razón para llorar su muerte?
Mi propósito no es hacer aquí una apología de la castidad. Tampoco escribo como un historiador cultural interesado en hacer la crónica de la decadencia y muerte de un habitus humano. Mi preocupación es, ante todo, semántica.
En primer lugar, cabe señalar que castidad no es sinónimo de celibato. El celibato es una vocación particular, y no especialmente común. La castidad, en cambio, es una virtud para todos. Si su institucionalización ha ocasionado o alimentado tal frustración aberrante, se debe, en parte, a una visión reduccionista por la que una orientación destinada a ensanchar el corazón lo ha constreñido hasta la asfixia.
Reducir la castidad, como se ha hecho, a una mera mortificación de los sentidos es convertirla en un instrumento de sabotaje contra el florecimiento personal. También es malinterpretar, tergiversar y aplicar erróneamente el significado de una noción compleja. Con este libro espero liberarla de su confinamiento en categorías demasiado angostas, permitiéndole expandirse, extender sus extremidades, respirar con libertad, tal vez incluso cantar. Utilizo estas imágenes a sabiendas. Solo es auténtica la castidad que tiene algún vigor y energía, de lo contrario es una falsificación. Procederé en parte por vía de análisis y en parte utilizando ejemplos. Si parezco echar las redes demasiado lejos, ruego paciencia. Así es como deber ser, y espero que el lector me dará la razón, puesto que estamos entrando en un terreno cuya longitud y anchura se extienden lejos, muy lejos.
Sería deshonesto no declarar, desde el inicio, no solo un interés personal sino un programa propio. Entré en la vida monástica en 2002, un momento en el que los casos pasados de abuso sexual cometidos por miembros del clero, incluso monjes, aparecían con tanta frecuencia y detalle en la prensa británica que pasé por períodos de náusea permanente. Recibir el hábito de novicio en ese clima fue extraño. La vestimenta que representaba mis aspiraciones más nobles y gozosas me ponía en una suerte de simbólica continuidad con la comisión de hechos que habían causado un daño inmenso, a veces irreparable. Era difícil no sentirse contaminado por asociación y, en mayor o menor medida, no interiorizar un sentimiento de culpa. Este reflejo se afirmó cuando, de tanto en tanto, barruntaba lo que otros podrían sentir cuando me veían.
Me explico.
Una década después de mi toma de hábito, cuando la magnitud del abuso sexual en la Iglesia era reconocida cada vez más en toda Europa, caminaba una mañana bajo un radiante cielo azul romano hacia la basílica de Santa Maria Maggiore, en dirección al Istituto Orientale donde trabajaba. En la vía Panisperna, me crucé con una señora de mediana edad que con serena deliberación me escupió a la cara. Pude comprender la profundidad de la ira y dolor de la que surgió esa acción. Quizás hasta pude entenderla. Pero no hubo manera de saberlo. Ella no tenía ánimo de hablar.
¿Cuál debía ser mi respuesta?
Esta era, y sigue siendo, una pregunta acuciante para mí. No basta con reflexiones piadosas. La verdadera respuesta debe residir en mi compromiso con la castidad, en la honestidad con la que lo vivo. Para alguien como yo, que ha hecho votos públicos, la castidad no puede quedar limitada a un asunto privado (aunque Dios sabe que también lo es); debo rendir cuenta de ello.
Parece crucial, entonces, tener una comprensión clara y bien fundada de lo que significa exactamente la castidad. Sin embargo, ¡qué difícil es pensar y hablar de ella! ¡Qué fácil es caer en el ridículo y caer, incluso nosotros mismos, en la vergüenza!
Resulta paradójico, dada la desvergüenza con la que hablamos de sexo. Pertenezco a una generación para la que el sexo, tras las batallas culturales de los años sesenta, había salido ruidosamente de la oscuridad de habitaciones con las cortinas corridas a la luz de la plaza pública en una pretendida forma de liberación. La mecánica de la reproducción se enseñaba en la escuela primaria junto a las asignaturas de Matemáticas y Lengua. Entre los chicos adolescentes, la pornografía se daba por descontada, lo que no era una novedad en sí mismo, aunque su explicitud y abundancia sí lo fueran, dejando heridas que cicatrizaban lentamente en la memoria.
Se nos advertía de los efectos nocivos de la inhibición sexual. No sugiero que nos adoctrinaran; sin embargo, el aire que se respiraba en lo que yo diría que era el ambiente común para un adolescente nórdico en los años ochenta estaba cargado de presupuestos freudianos de segunda mano, mal comprendidos y peor aplicados. Estos presupuestos permeaban el paradigma interpretativo de moda cuando, en aquella época, busqué parámetros para establecer mi lugar en el mundo, ante los demás, ante Dios; es decir, una forma de encontrar la libertad.
El vocabulario aceptado para referirse a la trascendencia era psicosexual. Se consideraba que todo anhelo, toda pena del alma, podía ser definida en estos términos. La suposición general era que la búsqueda de un yo sexual equilibrado y sin complejos resultaba un prerrequisito para crecer, madurar y desarrollarse.
Tardé años en ver que, de hecho, el proceso funciona al revés; que, desde el punto de vista vivencial, no tiene sentido atribuir una orientación autónoma al instinto sexual, como si se tratara de una fuerza naturalmente ordenadora destinada a orientar los demás aspectos de la personalidad hacia una unidad armoniosa. La sexualidad humana, por el contrario, requiere una estructura de la personalidad sobre la cual crecer, florecer y dar fruto, del mismo modo que un rosal trepador necesita un enrejado para elevarse y extenderse. Si se lo deja reptar por tierra, el rosal no es más que una pila de hojas. Su belleza será aún visible, sin duda, y conservará su fragancia. No obstante, la mayor parte de su tallo no brotará por falta de luz. Dará pocas flores. Sin fuerza para erguirse y elevarse, se desplomará sobre sí mismo. Llegado el verano, una vez que la planta haya crecido un poco, la mano de cualquier jardinero que intente enderezarla se encontrará con una maraña de espinas.
En su Regla de los Monjes, san Benito describe un tipo humano que corresponde a esta metáfora referida a la floricultura. Se trata del “giróvago”, una clase de buscador errante que pasa su vida dando vueltas, sin llegar a ningún destino determinado. El gyrus, en latín, era el ruedo en el que se adiestraban los caballos o el paso de la mula que hacía girar la noria de un pozo, un recorrido arduo y sin rumbo. Durante demasiado tiempo, yo mismo fui “giróvago” con relación a mi maduración como hombre.
Al mirar atrás, siento una mezcla de pesar e irónica diversión. El pozo por el que arrastraba los pies estaba seco. Nunca había tenido una gota de agua. Su visión lúgubre y bidimensional del amor y de la vida no era sino un montón de huesos secos. Y, sin embargo, seguí girando en torno a él, sujeto a un yugo hecho de proyecciones, angustiado por la idea de que mi despertar a la fe, que ocurría en ese momento, podría no ser sino una malsana sublimación. ¿Era el miedo a la naturaleza lo que me impulsaba hacia lo sobrenatural?
La fuerza de las conjeturas puede ser tan grande que parecen más reales que la realidad. Yo aspiraba a vivir castamente, pero consideraba el esfuerzo como una pura mortificación. No se me ocurría ver en la castidad una atracción intrínseca, y menos aún vivificante. La concebía en términos negativos, como no ser y no hacer aquello que es decisivo para la imagen contemporánea de la masculinidad. De allí surgió otro complejo. En una cultura que glorifica la expresión sexual, ¿no era la castidad algo poco varonil?
¡Si solo se me hubiera ocurrido leer a Cicerón!
Él me hubiera permitido descubrir que, en el mundo antiguo, Diana, la diosa de la castidad, era conocida no solo como lucifera, portadora de luz, sino también como omnivaga, vagabunda universal, tan soberana y libre —la antítesis del giróvago—. Estas asociaciones me habrían resultado atractivas y me habrían animado mientras desandaba mis pasos sobre un surco infértil.
Yo deseaba, sin duda, apertura y luz. Aún las deseo.
Pero, ¿qué significa la castidad? La palabra “casto” llegó al inglés a través de las lenguas romances desde el latín castus que, a su vez, es el equivalente del adjetivo griego καθαρός (katharós), que significa “puro”. De katharós proviene kátharsis. Podríamos detenernos un momento a considerar el sentido que llegó a abarcar esta palabra.
Aristóteles, en su Poética, usa la catarsis como una imagen para referirse a la purificación interior que puede experimentar quien acude a ver una obra trágica. Al observar la representación en escena de emociones fuertes, normalmente latentes, y al sentirse interpelado por una empatía a la vez intelectual y visceral, el espectador puede alcanzar en su alma las mismas profundidades del drama en el que participa.
Se habilita así un proceso potencialmente transformador. El propósito de la tragedia —dice Aristóteles—, es llevar a cabo la representación —o para usar su expresión, la mímesis— del acontecer humano universal; no se trata de la invención de tramas extravagantes para generar excitación, sino del desarrollo de un argumento en el que el espectador pueda reconocerse y conectar con sus reservas interiores.
Estas reservas pueden estar coloreadas emocionalmente de modo positivo o negativo. A modo de ejemplo, Aristóteles menciona la conmiseración y el temor, respuestas que comprenden un vasto abanico de “pasiones” [παθήματα]. La compasión con el drama representado trae a la consciencia las profundidades soterradas, aliviando una carga que, si permanece reprimida, condiciona nuestra conducta y pensamiento de formas que escapan a nuestra atención consciente y que, por tanto, coartan nuestra libertad, la manera en que tomamos decisiones.
Podemos sentir pena por el dilema de Fedra, cuyo corazón está desgarrado por un amor imposible, o darnos cuenta, al ver Sonata de otoño de Ingmar Bergman, que nuestras entrañas se revuelven con la ira de Eva que encuentra su voz después de una vida entera de sumisión a una tiranía materna disfrazada de cuidados. Al hacerlo, no nos dejamos llevar por la autosugestión sino que nos exponemos de manera deliberada a una experiencia extrema, dispuestos a reconocer su impacto en nosotros. De este modo, permitimos que aquello que puede haber estado latente o reprimido en el fondo del corazón encuentre una expresión exterior, y el alma suspire con alivio.
Que Aristóteles llame a este proceso “purificación” nos previene contra una definición de “pureza” en términos cultuales, como si se encontrara en directa oposición a lo que es intrínsecamente “impuro”; en cambio, se refiere a un equilibrio recobrado en el trato con las pasiones desbocadas para volver a someterlas al dominio de la razón, como si fueran caballos salvajes. La pedagogía de Aristóteles tiene valor permanente.
La gama semántica del griego katharós se extendió a castus, su equivalente latino. Lewis y Short en su Latin Dictionary asimilan castus con integer señalando que el término era usado en general «respecto a la propia persona» y no tanto «respecto a otros». La castidad, en otras palabras, es un indicador de integridad, de una personalidad cuyas partes se ensamblan en un todo armonioso.
Hay ejemplos elocuentes del uso de esta palabra. En su tratado Sobre la adivinación, en el que se ofrece una lista de los medios que emplean los dioses para hacerse conocer por los hombres, Cicerón dice que está muy bien que se escruten las constelaciones o el vuelo de los pájaros y se intente descifrarlos. Sin embargo, difícilmente el hombre podrá comprender el significado de los fenómenos a menos que su alma (animus) sea «casta y pura» (castus purusque). Él entiende por esto una lúcida apertura de espíritu, libre del influjo pasional, como la del espectador de Aristóteles al final de una representación teatral.
Cicerón profundiza esta dimensión epistemológica de la castidad en la primera de sus Disputaciones tusculanas. Citando a Sócrates, delinea dos modos en los que los seres humanos pueden dejar esta vida. Por un lado, los cegados por el vicio —los libertinos, los derrochadores, los políticos egoístas— se habrán alejado de la bondad y la belleza de los dioses y serán indignos de disfrutar su eterna compañía. Tales personas —afirma— tienen motivos para temer la hora de la muerte. Por el otro, los que se han conservado castos e íntegros (qui se integros et castos servavissent) sin reducir su vida a una autocomplacencia, los que han mantenido elevadas sus mentes, pueden confiar en la bienaventuranza eterna.
Ser casto en esta vida significa sintonizar con la vida celestial, y así tener una razón para morir —dice Cicerón— «como un cisne, con canto y deseo».
Aulo Gelio, gramático del siglo ii, aplicó la castidad al estilo literario. Como sus colegas de todas las épocas, Gelio creía que vivía en un tiempo de decadencia lingüística. Adoptó el registro de la palabra “castidad” para elogiar la prosa de Julio César. A su parecer, representaba un estándar que el mundo quizás nunca volvería a conocer, puesto que era sermonis praeter alios suae aetatis castissimi («de lenguaje purísimo por encima de otros de su generación»), capaz de lanzar comentarios despectivos incluso a Cicerón, que —en opinión de César— empleaba extranjerismos sin necesidad.
Es decir: la falta de castidad es la corrupción de la elegancia de un todo armonioso al introducir elementos que le son ajenos.
A partir de este fundamento semántico, castus entró en el vocabulario de la moral sexual, para describir un objeto (una cama matrimonial casta), una persona (una matrona casta) o un rasgo físico (un rostro casto). Estas nociones están lejos de la mentalidad sugerida por el “cinturón de castidad” medieval, un dispositivo metálico cerrado con candado y llave para poner a resguardo los órganos sexuales. De hecho, no sabemos si este artilugio se usó alguna vez o solo refleja la fantasía libidinosa de épocas posteriores.
En cualquier caso, la castidad no es la negación del sexo. Es, para la sexualidad, una orientación de todo el instinto vital hacia una finalidad deseada. Es una plenitud buscada y una sanación encontrada.
Los ejemplos que he presentado tienen una dimensión intelectual. Para quien quiera ser castus (o casta) es importante tener una clara idea de la razón que lo motiva.
Esta preocupación también está presente en el conjunto de palabras que representan la castidad en las lenguas germánicas, aunque provienen de una raíz lingüística muy diferente. Las expresiones contemporáneas keusch, kuis o kysk tienen su origen en el término gótico kūskeis, derivado del latín conscius. En esta familia léxica, la castidad presupone, primero, una percepción consciente de lo bueno, íntegro y puro, y, luego, una voluntad para edificar la propia vida sobre estos valores.
En noruego, mi lengua materna, hace tiempo que el adjetivo derivado kysk ha sido relegado al basurero lingüístico. El reciclaje no era una alternativa. La palabra ha adquirido un sentido tan rígido y frío que al final resultaba inútil incluso para fines satíricos. Solo causaba aversión.
Esto debería hacernos reflexionar. Un término que, en su esencia, significa la educación consciente de la pulsión sexual (como pasión física, como capacidad para la ternura, como voluntad para vivir plenamente), que implica una gradual sintonía del cuerpo, del corazón y del alma, degeneró en un indicador de gélida desencarnación. Se perdió la visión de la castidad que presuponía, no la eliminación o la opresión del sexo, sino su maduración con vistas al florecimiento y la fecundidad. En una perspectiva cristiana habría que agregar, además: y con vistas a la gloria, ya que la vida cristiana está orientada hacia la bienaventuranza.
¿Cómo fue posible este empobrecimiento?
Podemos encontrar algunas pistas sugerentes en el que debe ser el himno a la castidad más famoso de Occidente. El aria Casta Diva de la ópera Norma de Vincenzo Bellini es inseparable de la fama de María Callas, que la convirtió en su pieza distintiva, cantándola a lo largo de toda su carrera con el virtuosismo que justificó su condición de “diva”, en su acepción más común. Francis Poulenc la escuchó en Milán y quedó a un mismo tiempo horrorizado y fascinado al ver cómo, en la ovación final, Callas empujó hábilmente al tenor coprotagonista «hacia un costado mientras ella avanzó sola al centro del escenario» para ser adorada por su público. La asociación de Casta diva con una gran teatralidad, pirotecnia vocal y un aplauso apoteósico, puede habernos hecho pasar por alto el texto. Aquí está:
Casta diva, che inargenti
Queste sacre antiche piante,
A noi volgi il bel sembiante,
Senza nube e senza vel!
Tempra, o Diva,
Tempra tu de’ cori ardenti,
Tempra ancora lo zelo audace.
Spargi in terra quella pace
Che regnar tu fai nel ciel.
Casta diosa, que plateas
estos antiguos, sagrados, árboles,
¡vuelve a nosotros tu semblante bello
sin nube y sin velo!
Templa, diosa,
templa, tú, los corazones ardientes
templa aun el celo audaz.
Dispersa sobre la tierra aquella paz
que reinar tú haces en el cielo.
A simple vista, esto parece bonito e inofensivo: una doncella con una corona de mirto envuelta en un vestido vaporoso implora a la luna, el emblema de Diana, que derrame su casta luz sobre un mundo atribulado y conceda paz a las almas.
En realidad, la escena es de lo más ambigua. El drama de Norma tiene lugar en la Galia, en el momento de la conquista de Julio César, el hombre de habla casta. La heroína es una sacerdotisa de Irminsul, deidad germánica cuyo ídolo, un roble deshojado, tiene raíces que se remontan al árbol cósmico de la mitología nórdica, Yggdrasil, dotado de ramas sinuosas que abrazan la tierra, el cielo y el infierno.
Formalmente hablando, Norma personifica la castidad: al acceder a su oficio ella hizo un voto de virginidad. Está ligada al altar —dice ella al final del Acto i— con un «nudo eterno». Pero no ha sido fiel.
Norma se ha enamorado del procónsul romano Polión, el mayor enemigo de su pueblo, y de él ha concebido clandestinamente dos hijos. En secreto, sigue cautiva de su afecto y hará cualquier cosa para conservarlo. La paz sobre la Galia que invoca en su canto no es de ningún modo desinteresada. Es un ardid con el que espera proteger a su amante de los suyos, sedientos de sangre romana. Durante años, Norma ha presentado como oráculos lo que es simplemente el dictado de su corazón: ninguna espada debe levantarse contra Polión. Su esperanza es que el procónsul la lleve con sus hijos a Roma. La doncella que gorjea es, en verdad, una perjura y una impostora.
La soprano Giuditta Pasta, la primera Norma de Bellini, parece una niña de primera comunión dirigiendo a los invitados al banquete. A su lado, sin embargo, se alza siniestro el tocón de Irminsul.
También es un alma atormentada, desesperadamente infeliz. Norma no confía en la constancia de Polión. Inmediatamente después de cantar Casta diva, se aparta y eleva una plegaria secreta, no a la luna sino al padre de sus hijos:
Ah! bello a me ritorna
Del fido amor primiero,
E contro il mondo intiero
Difesa a te sarò.
¡Ah! Bello, a mí regresa
del fiel amor primero
y contra el mundo entero
de ti seré defensa.
Hay materia para el patetismo en este canto porque el presentimiento de Norma es fundado: Polión ha perdido todo interés en ella. Ahora está enamorado de la novicia Adalgisa, a quien propone escapar a Roma con la intención de casarse, dejando a Norma en la lúgubre espesura de Irminsul.
Pero esto no es todo. El libretista de Bellini, Felice Romani, basó su texto en una tragedia del dramaturgo francés Alexandre Soumet (1788-1845). Soumet, bastante olvidado en la actualidad, fue en su día una figura descollante, miembro de la Académie Française y pionero en la composición de nuevas epopeyas patrióticas para un período violento y convulso en el que la historia se reescribía constantemente a la luz de la visión del mundo imperante en cada momento. Norma ou L’infanticide, estrenada en 1831, fue el sexto de una serie de retratos femeninos que iban de Clitemnestra hasta Juana de Arco. El personaje de Norma es una creación de Soumet, aunque encontramos en ella trazos de sus obras anteriores. Su pieza es un ejemplo del interés de la Francia posrevolucionaria en el pasado celta, un interés que era impreciso en sus referencias, aproximativo en sus síntesis.
Soumet desarrolla una parte de la historia de Norma que Bellini y Romani dejan en la sombra. Nos enteramos de que ella, siendo joven, había sido rehén en Roma y había terminado por considerarse romana. En privado llamaba a la ciudad «mi segunda patria». Sin embargo, la repatriación y la ordenación como sacerdotisa la habían obligado a adoptar en público una actitud antirromana. En la ópera, el conflicto de lealtades de Norma encuentra una suprema expresión precisamente en Casta diva. Diana, saludada en la figura de la luna, no tiene un lugar dentro del panteón galo. Es cierto que Bellini concede que Oroveso, el padre de Norma, y el coro repitan su invocación, pero esto es una pura licencia artística de su parte. En realidad, la plegaria de Norma a la diosa romana es una apostasía de la religión de Irminsul y, además, una traición al culto nacional de su pueblo, el alma de su lucha por la libertad.
Así, la escena está cargada de ironía por la acumulación de numerosas faltas a la castidad: Norma, la supuesta célibe, está encendida por un amor prohibido y sus hijos están ocultos en el santuario del dios al cual consagró su virginidad. Al invocar a la diosa de los romanos, traiciona tanto a su patria como a su fe y revela un corazón en conflicto con su misión pública. Su plegaria para templar su celo es, de hecho, un preludio para el abandono consciente de la razón que culmina en una furia sedienta de sangre. Su oración a la «casta diosa» está signada por la desesperanza. Norma parece dar por descontado que el corazón humano es voluble y que está condenado a serlo, de modo que cualquier compromiso —a un amor terrenal o transcendente— debe ser temporal.
La historia tiene un solo personaje cristiano: Clotilde, la aya de los hijos de Norma. ¿Ofrecerá tal vez ella, que cree en un Dios encarnado y en la capacidad humana para la divinización, un consejo útil, alguna orientación? No.
En la ópera, Clotilde es reducida a un papel apenas cómico y sin relevancia. La pieza de teatro desarrolla más el personaje. Su fe, sin embargo, no tiene mucho que aportar. No pertenece a este mundo: frente a Dios —proclama ella— el universo es nada, «como un pajarillo en el hueco de tu mano». La profesión de fe cristiana de Clotilde es insulsa. Cuando Norma hace una pregunta que merece una respuesta seria, «¿Sana tu Dios los corazones enfermos de amor?», Clotilde responde con un suspiro: «Los apacigua».
¡Apaciguamiento! ¿Es eso todo lo que el cristianismo tiene para ofrecer a un corazón herido que clama por amar y ser amado, por conocer y ser conocido? ¿Debe el cristiano conformarse con esperar y arder mientras el fuego interior se consume y las brasas incandescentes se vuelven ceniza? ¿No posee otra respuesta a la pasión del amor que la resignación, que ojos pesarosos dirigidos al cielo?
Con frecuencia así lo ha parecido. Es una bendición que el cambio cultural de las últimas décadas haya expuesto lo dañina que puede ser la retórica del apaciguamiento, empapada de piedad, cuando se usa para acallar el hambre voraz del corazón humano. Lejos de sanar, el anestésico de devociones abstractas tiende a causar enfermedades en forma de ternura atrofiada, de vulnerabilidad agriada hasta el resentimiento, de necesidades afectivas desatendidas que buscan satisfacción en la adicción o la crueldad, o de una lenta fosilización.
Si el apaciguamiento es lo único que se le ofrece en lugar de una cura, parecería que Norma está destinada a cantar la angustia de su corazón, como al inicio de la ópera de Bellini, y luego a arrojarse al vacío de un acantilado, como al final de la pieza de Soumet.
La claudicación de Clotilde es representativa de buena parte de la predicación cristiana de los últimos siglos. Este discurso tiene muchas cuentas que rendir. En las páginas que siguen intentaré ampliar un campo que ha sido estrechado de manera escandalosa, replantear una comprensión cristiana de la castidad basada en la tradición clásica que he recordado, pero yendo más allá. Una visión cristiana de la castidad, si es genuina, no puede ser simplista. Abraza decididamente la compleja plenitud de la condición humana, así como la plenitud divina a la que esa naturaleza está llamada.
La visión cristiana de lo que significa ser sexuado y, por extensión, lo que significa ser casto, supone una visión particular de lo que es ser humano. El capítulo siguiente reafirma una visión de la naturaleza humana que surge de las Escrituras, en especial de los tres capítulos iniciales del Génesis. Los primeros cristianos leyeron esta protología, el relato del comienzo del mundo, con atención. El texto habla de la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Algunos de los Padres de la Iglesia imaginaron esta semejanza como una túnica de gloria. La desnudez que de pronto desconcertó a Adán y Eva después de la caída representaba la pérdida de esta túnica que los “protoplastos”, nuestros primeros padres, intentaron reparar cubriéndose con materia. Las proverbiales hojas de higuera eran, sin embargo, estrictamente caducas. Al final del tercer capítulo del Génesis se nos dice que antes de expulsarlos del paraíso, Dios «hizo ropas de piel para Adán y su mujer, y los vistió» (3,21). Esto es teología en imágenes. En la secuencia de vestirse, desvestirse y volverse a vestir, los Padres encontraron una clave hermenéutica de la experiencia humana. Podríamos intentar emplear esa llave en algunos de nuestros candados corroídos por el óxido.
El capítulo central del libro, el tercero, plantea el desafío de madurar hacia la castidad a través del prisma de múltiples tensiones. Pocos son los que encuentran el camino a la integridad sin sentirse impelidos en varias direcciones. La experiencia puede repetirse en distintos momentos de la vida y de diferentes maneras. Puede haber alegría en ello; también un sentimiento de conflicto irresoluble. Quién no se ha encontrado, en algún momento de su vida, aterrado frente al espejo del baño, forzado a admitir lo que san Pablo confesó con valentía a los romanos: «no comprendo mi proceder» (7,15). A menudo, somos un enigma para nosotros mismos.
La contradicción interior es tratada sin ambages en la tradición cristiana, que nos ayuda a comprender los malabarismos en los que consiste nuestra vida. La castidad representa el equilibrio. También la valentía, en la medida en que descubrimos que el regreso a nosotros mismos —que es lo que implica volvernos castos— no es tanto una maniobra angustiosa entre Escila y Caribdis, los peligros que nos rodean, como la progresiva integración de las posibilidades interiores. En su espléndido poema Ítaca, Constantino Cavafis afirma que la meta de la odisea de nuestra vida se encuentra en la travesía, en una plenitud reconciliada que abarca tanto el espíritu como la carne:
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν θυμωμένο Ποσειδῶνα μὴ φοβᾶσαι,
τέτοια στὸν δρόμο σου ποτέ σου δὲν θὰ βρεῖς,
ἂν μέν ̓ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
συγκίνησις τὸ πνεῦμα καὶ τὸ σῶμα σου ἀγγίζει.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας,
τὸν ἄγριο Ποσειδώνα δὲν θὰ συναντήσεις,
ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς μὲς στὴν ψυχή σου,
ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐμπρός σου.
No temas a Lestrígones ni a Cíclopes,
ni te asuste el airado Posidón:
no hallarás tales seres en tu ruta
si alto es tu pensamiento, si tu espíritu
y tu cuerpo son puros y sensibles.
Nunca hallarás Lestrígones ni Cíclopes,
ni al fiero Posidón, si no los llevas
dentro, muy dentro de tu propia alma,
si no es tu alma quien los trae consigo.
En el cuarto capítulo se analiza el gobierno de las pasiones desde un punto de vista monástico. ¿Tiene hoy algún sentido? Sí, porque el monacato fue, desde antiguo, un laboratorio teológico. Mientras los concilios, ecuménicos y regionales, discutían y disputaban sobre cuestiones doctrinales, la fe de la Iglesia se ponía a prueba en un universo de experiencia paralelo: los monasterios. Los primeros monjes y monjas eran buscadores de coherencia. Deseaban vivir de una manera que realizara su potencial como hombres y mujeres creados a imagen del Verbo hecho carne. Esto incluía la búsqueda de una integridad casta. Dotados de autoconocimiento, sin miedo a llamar las cosas por su nombre, estos hermanos y hermanas nuestros, aunque vivieron mucho tiempo atrás, nos siguen ofreciendo una visión que nos ilumina y nos ayuda, tambaleantes como estamos en nuestra posmodernidad.
Este capítulo sobre la búsqueda monástica se cierra con una exposición sobre las diferentes formas de ver. En efecto, la visión es un tema que recorre todo el libro como un hilo conductor. Habitar el mundo castamente es verlo en verdad y verse a uno mismo y a la humanidad de modo verdadero en él; es decir, convertirse en contemplativo. A menudo se concibe la vida contemplativa como algo casi incorpóreo, una existencia con aspiraciones o presunciones angélicas. Es una idea ridícula. El ser humano como tal es contemplativo. Sostengo que buena parte de la perplejidad ante nuestra naturaleza surge de la incapacidad para reconocer esta dimensión de lo que somos. Por eso, a modo de epílogo, he escrito un capítulo final, el quinto, sobre la contemplación, pensando que podría ser provechoso echar luz sobre el tema que lo precede desde un ángulo distinto.
Comencé este capítulo introductorio con un descargo. Debo concluir con otro: no pretendo agotar el tema. Este libro no es un tratado, solo un ensayo.