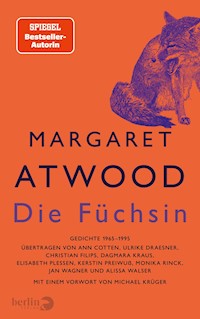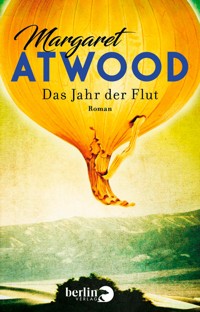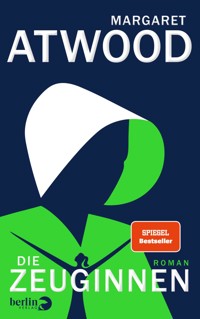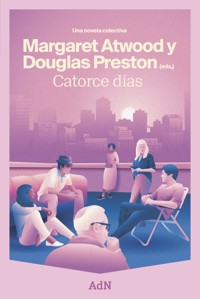
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AdN Editorial Grupo Anaya
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Editorial Grupo Anaya
- Sprache: Spanisch
Tras una semana confinados por el COVID-19, los inquilinos de un edificio de apartamentos del Lower East Side de Manhattan empiezan a reunirse en la azotea para contar historia. Cada noche que pasa, se reúnen más y más vecinos. Poco a poco, los inquilinos (algunos de los cuales apenas se han dirigido la palabra) se convierten en verdaderos vecinos. Catorce días es una hermosa oda a las personas que no pudieron escapar cuando la pandemia golpeó. Una narración deslumbrante, conmovedora y, en última instancia, sorprendente de cómo, por debajo de la horrible pérdida y el sufrimiento, algunas comunidades consiguieron hacerse más fuertes. Esta novela colaborativa ha sido escrita por Charlie Jane Anders, Margaret Atwood, Joseph Cassara, Jennine Capó Crucet, Angie Cruz, Pat Cummings, Sylvia Day, Emma Donoghue, Dave Eggers, Diana Gabaldon, Tess Gerritsen, John Grisham, Maria Hinojosa, Mira Jacob, Erica Jong, C. J. Lyons, Celeste Ng, Tommy Orange, Mary Pope Osborne, Douglas Preston, Alice Randall, Ishmael Reed, Roxana Robinson, Nelly Rosario, James Shapiro, Hampton Sides, R. L. Stine, Nafissa Thompson-Spires, Monique Truong, Scott Turow, Luis Alberto Urrea, Rachel Vail, Weike Wang, Caroline Randall Williams, De'Shawn Charles Winslow, y Meg Wolitzer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 697
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA NOVELA COLABORATIVARelatos de
Charlie Jane Anders
Margaret Atwood
Jennine Capó Crucet
Joseph Cassara
Angie Cruz
Pat Cummings
Sylvia Day
Emma Donoghue
Dave Eggers
Diana Gabaldon
Tess Gerritsen
John Grisham
Maria Hinojosa
Mira Jacob
Erica Jong
CJ Lyons
Celeste Ng
Tommy Orange
Mary Pope Osborne
Douglas Preston
Alice Randall
Ishmael Reed
Roxana Robinson
Nelly Rosario
James Shapiro
Hampton Sides
R. L. Stine
Nafissa Thompson-Spires
Monique Truong
Scott Turow
Luis Alberto Urrea
Rachel Vail
Weike Wang
Caroline Randall Williams
De’Shawn Charles Winslow
Meg Wolitzer
Nota de la Authors Guild Foundation
Tienes en tus manos una novela a la vez singular y extraordinaria. La palabra «novela» viene del latín novellus pasando por el vocablo italiano novella, que describía aquellas historias que no eran rescrituras de ningún relato, mito o parábola bíblica familiar, sino algo nuevo, fresco, extraño, divertido o sorprendente.
Catorce días encaja en esa definición. Es una novela cooperativa sorprendente y original; se podría considerar incluso un acontecimiento literario. La han escrito treinta y seis autores americanos y canadienses practicantes de todos los géneros literarios, con una edad comprendida entre la treintena y los ochenta y tantos y procedentes de una notable diversidad de trasfondos culturales, políticos, sociales y religiosos. No es una novela por entregas ni una narración con marco clásica modelada sobre el Decamerón ni los Cuentos de Canterbury. Es un novellus épico en el sentido más antiguo y genuino del término.
Los autores que han escrito las historias del libro no las han firmado. Hasta que no mires la lista del final, no sabrás quién ha escrito qué. La mayoría son eminentes en sus diversos géneros, desde la novela romántica hasta el thriller, desde la novela literaria hasta el libro infantil, desde la poesía hasta la no ficción. Catorce días es, en este sentido, una celebración de la diversidad de los autores norteamericanos y una puya a la balcanización literaria de nuestra cultura.
Los narradores de Catorce días son un grupo de neoyorquinos dejados a su suerte durante la crisis del COVID-19, incapaces de escapar al campo como hicieron casi todos los adinerados de la ciudad al principio de la pandemia, que es lo que han hecho durante siglos los ciudadanos privilegiados siempre que se presentaba el desastre. Todas las noches, los vecinos se congregan en la azotea de su destartalado edificio del Lower East Side para participar en la cacerolada, vitorear al personal sanitario, discutir entre ellos… y contar historias. Como en cualquier buena novela, hay conflictos, redención y muchas sorpresas por el camino.
Por encima de todo, Catorce días es una celebración del poder de las historias. Desde mucho antes de que se inventara la escritura, los seres humanos hemos hecho frente a nuestros mayores desafíos contando historias. Cuando nos enfrentamos a la guerra, la violencia, el terror —o una pandemia—, nos contamos historias para entender las cosas y defendernos de un mundo aterrador e incomprensible. Las historias nos dicen dónde hemos estado y adónde estamos yendo. Infunden sentido a lo que no lo tiene y le aplican orden al desorden. Transmiten nuestros valores a lo largo de las generaciones y afirman nuestros ideales. Asaetan a los poderosos, denuncian a los fraudulentos y dan voz a quienes no la tienen. En muchas culturas, el acto de la narración invoca poderes mágicos para curar las enfermedades espirituales y físicas y para transformar lo profano en sagrado. Los biólogos evolutivos creen que tenemos incorporada la sed de historias a nuestros genes: las historias nos hacen humanos.
En la Authors Guild Foundation estamos encantados de presentaros este novellus titulado Catorce días.
La estructura y los temas de la novela reflejan la misión de la Authors Guild Foundation, sección benéfica y educativa del Authors Guild, y Catorce días es un proyecto benéfico cuyos beneficios van destinados a financiar el trabajo de la fundación. La Foundation se creó a partir de la idea de que un corpus rico y diverso de literatura creada en libertad es esencial para nuestra democracia. Apoyamos y empoderamos a escritores americanos de todos los trasfondos y en todas las fases de su carrera a base de educarlos en el trabajo de la escritura ofreciéndoles recursos, programas y herramientas y promoviendo un entendimiento del valor del escritor y de su profesión. La Foundation es la única organización de este tipo dedicada a empoderar a todos los autores, reflejando el venerable espíritu de los escritores que la instituyeron: Toni Morrison, James A. Michener, Saul Bellow, Madeleine L’Engle y Barbara Tuchman, entre otros, procedentes también de un trasfondo diverso de géneros literarios.
La Authors Guild Foundation está muy agradecida a Margaret Atwood por ponerse al timón y convencer a tantos autores con talento para que se sumaran al proyecto. Le damos unas gracias enormes a Doug Preston, expresidente del Authors Guild, por haber creado el concepto y haber escrito la narración marco. Le extendemos ese agradecimiento enorme a Suzanne Collins, que hizo una generosa donación que permitió pagarles sus honorarios a todos los participantes.
También le debemos una gratitud tremenda a Daniel Conaway, de la agencia literaria Writers House, y a su director, Simon Lipskar, que donó el cien por cien de sus comisiones a la Authors Guild Foundation. Dan supuso una ayuda extraordinaria y experta desde el principio del proyecto hasta su fin. Queremos dar las gracias a Liz Van Hoose, que hizo de editora del proyecto, encargándose de compilar originalmente los relatos, y también a Millicent Bennett, nuestra maravillosa editora en HarperCollins, que reconoció el atractivo de Catorce días y ha sido una representante inestimable del libro ayudando de forma incansable a darle forma y defenderlo durante el proceso de publicación. Gracias también a Angela Ledgerwood y a Sugar23 Books y al resto de HarperCollins por su apoyo entusiasta al proyecto, especialmente a Jonathan Burnham, Katie O’Callaghan, Maya Baran, Lydia Weaver, Diana Meunier, Elina Cohen, Robin Bilardello y Liz Velez. También queremos dar las gracias al equipo del Authors Guild, que ha trabajado de forma infatigable para proteger los derechos de los autores.
Y por encima de todo, queremos dar las gracias a los treinta y seis autores que han participado en este proyecto cooperativo, que son:
Charlie Jane Anders, Margaret Atwood, Jennine Capó Crucet, Joseph Cassara, Angie Cruz, Pat Cummings, Sylvia Day, Emma Donoghue, Dave Eggers, Diana Gabaldon, Tess Gerritsen, John Grisham, Maria Hinojosa, Mira Jacob, Erica Jong, CJ Lyons, Celeste Ng, Tommy Orange, Mary Pope Osborne, Douglas Preston, Alice Randall, Ishmael Reed, Roxana Robinson, Nelly Rosario, James Shapiro, Hampton Sides, R. L. Stine, Nafissa Thompson-Spires, Monique Truong, Scott Turow, Luis Alberto Urrea, Rachel Vail, Weike Wang, Caroline Randall Williams, De’Shawn Charles Winslow y Meg Wolitzer.
Todos los beneficios de esta obra literaria irán destinados a la Authors Guild Foundation. Una parte del adelanto de este libro se destinó al trabajo combinado que realizaron el Authors Guild y la Foundation para apoyar a los escritores durante la peor parte de la pandemia, cuando se postergaron muchas fechas de publicación, cerraron bibliotecas y librerías y los autores tuvieron grandes dificultades para lanzar sus nuevos libros. Una encuesta realizada por el Authors Guild mostró que nada menos que el setenta y uno por ciento de sus miembros experimentaron un descenso de sus ingresos de hasta el cuarenta y nueve por ciento durante la pandemia por culpa de la postergación de las fechas de publicación y de la cancelación de giras promocionales, lecturas y charlas, encargos de escritura cancelados y otros trabajos. El Authors Guild hizo presión al Congreso para que redactara regulaciones y una legislación que incluyera a los escritores por cuenta propia en sus paquetes de ayudas por el COVID, después de que quedaran inexplicablemente fuera de la legislación original.
La Foundation ha destinado otras partes del adelanto a combatir la prohibición de libros en escuelas y bibliotecas y las peticiones de cierres de bibliotecas. Se ha sumado y ha aportado informes periciales a varios litigios destinados a disputar la eliminación y prohibición de libros y las leyes recientes que promueven o requieren dichas prohibiciones.
Entre los proyectos apoyados por la fundación está el Stop Book Bans Toolkit y un Club de Lectura de Libros Prohibidos, con más de siete mil miembros, en la plataforma digital Fable, que permite que los jóvenes y más personas de todo el país puedan leer y debatir libros sometidos a prohibiciones recientes. Junto con el Authors Guild, la Foundation es miembro activo de la plataforma Unite Against Book Bans y trabaja en campañas con la National Coalition Against Censorship.
La Authors Guild Foundation respalda la firme representación de los intereses de los autores que lleva a cabo en Washington el Authors Guild, educando, informando y asesorando al Congreso sobre la legislación que puede ayudar —o perjudicar— a los autores. Junto con el Authors Guild, la Foundation litiga y envía informes periciales a casos judiciales cruciales de cara a proteger los derechos de los autores y asegurar la salud del ecosistema editorial y de la profesión literaria, además de apoyar la libertad de expresión.
Entre los miembros del Authors Guild hay novelistas de todos los géneros y categorías, autores de no ficción, periodistas, historiadores, poetas y traductores. El Authors Guild da la bienvenida a autores publicados de la forma tradicional y a autores independientes autoeditados. Los beneficios de la membresía incluyen asistencia jurídica, desde revisiones de contratos hasta asesoramiento sobre problemas legales de copyright y formatos, así como intervención en disputas legales; un programa de asesoramiento de marketing destinado a preparar a los autores para la publicación de su libro; acreditaciones de prensa de prestigio para los periodistas freelance; foros y comunidades online dinámicos para compartir información con otros autores; opciones de cobertura sanitaria y programas de descuentos; alojamiento de páginas web; acuerdos modelo; delegaciones y programas locales; oportunidades para conocer a otros autores y seminarios presenciales y en red sobre la industria de la edición, el marketing, la autoedición, los impuestos, patrimonios literarios y mucho más.
[LA SIGUIENTE NARRACIÓN ES LA TRANSCRIPCIÓNDE UN MANUSCRITO SIN RECLAMAR ENCONTRADOEN EL ALMACÉN DE LA OFICINA DE OBJETOS PERDIDOSDEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE NUEVA YORK,CALLE FRONT, 11, BROOKLYN, 11201, NUEVA YORK. ARCHIVADO EL 14 DE ABRIL DE 2020. RECUPERADO Y PUBLICADOEL 6 DE FEBRERO DE 2024.]
Día 1
31 de marzo de 2020
Llamadme 1A. Soy la conserje de un edificio que hay en la calle Rivington del Lower East Side de Nueva York. Es un edificio de seis plantas sin ascensor y con el bufonesco nombre de Fernsby Arms, una casa de vecinos destartalada y birriosa que deberían haber demolido hace mucho tiempo. Ciertamente no está en la onda de la gloriosa transformación del vecindario en paraíso yuppie. Que yo sepa, aquí nunca ha vivido nadie famoso; no ha habido asesinos en serie, grafiteros subversivos, famosos poetas borrachuzos, feministas radicales ni pianistas de grandes almacenes de Broadway que dieron el salto a la industria musical. Puede que haya habido un par de asesinos —el edificio tiene toda la pinta—, pero nada que llegara al New York Times. Apenas conozco a los inquilinos. Soy nueva; entré a trabajar aquí hace unas semanas, más o menos cuando la ciudad se confinó por el COVID. El apartamento venía con el trabajo. El número, 1A, sugería que debía de estar en la primera planta, pero cuando llegué, y para entonces ya era demasiado tarde para echarme atrás, descubrí que estaba en el sótano y que era tan oscuro como el armario de las escobas del Hades, y encima una zona sin cobertura para los móviles. En este edificio, el sótano es la primera planta, el segundo piso es el primero real y así hasta el sexto. Una estafa.
En el Fernsby Arms pagan una miseria, pero estaba desesperada y el trabajo me salvó de acabar en la calle. Mi padre emigró aquí de Rumanía siendo adolescente, se casó y entró a trabajar de sol a sol como conserje de un edificio en Queens. Y luego nací yo. Mi madre se marchó cuando yo tenía ocho años. Cuando mi padre iba a arreglar grifos que goteaban, cambiar bombillas y transmitir su sabiduría, me tocaba a mí acompañarlo. De niña era bastante adorable y siempre me llevaba con él para sacarse más propina. (Sigo siendo adorable, por cierto.) Era uno de esos conserjes a los que a la gente le gusta contarles sus cosas. Mientras se dedicaba a desatascar retretes embozados de mierda o a poner trampas para cucarachas, a los inquilinos les gustaba explicarle sus problemas. Él se mostraba comprensivo, les impartía su bendición y les daba ánimos. Siempre tenía algún antiguo refrán rumano para reconfortarlos o alguna perla de sabiduría ancestral de los Cárpatos; además, el acento rumano le hacía parecer más sabio de lo que en realidad era. Los vecinos lo amaban. Por lo menos, algunos. Yo también lo amaba, porque nada de todo aquello era impostado; era realmente así, un padre cálido, sabio y cariñoso que fingía ser severo; su único problema era que estaba demasiado anclado en el Viejo Mundo como para darse cuenta de hasta qué punto la vida en América lo estaba machacando a diario. Baste decir que no heredé su naturaleza amable ni su predisposición a perdonar.
Mi padre quería una vida distinta para mí que no tuviera nada que ver con limpiar mierda ajena. Ahorró como un loco para que yo pudiera ir a la universidad; me dieron una beca de baloncesto para ir a SUNY y mi plan era hacerme locutora deportiva. Era un tema sobre el que discutíamos: mi padre había querido que fuera ingeniera desde que en quinto de primaria gané el premio de la Primera Liga de Lego. La universidad no me fue bien. Me echaron del equipo universitario de baloncesto cuando di positivo por marihuana. Y luego abandoné la carrera, dejándole a mi padre una deuda de treinta mil dólares. Al principio no eran treinta mil, empezó siendo un pequeño préstamo para suplementar mi beca, pero los intereses crecieron como un tumor. Tras dejar los estudios, me mudé a Vermont y pasé una temporada viviendo de la generosidad de una amante, pero pasó algo malo y me tuve que volver a vivir con mi padre y ponerme de camarera en el Red Lobster del Queens Place Mall. Cuando mi padre empezó a decaer por culpa del alzhéimer, lo sustituí en el edificio lo mejor que pude haciendo arreglos por las mañanas, antes de irme al trabajo. Pero, al final, una zorra asquerosa de vecina nos denunció al casero y obligaron a mi padre a jubilarse. (Usé mi llave maestra para tirarle una bolsa de piezas de Lego por el retrete a modo de agradecimiento.) No me quedó más remedio que meterlo en una residencia. No teníamos dinero, así que el estado le asignó una clínica para la demencia en New Rochelle. Mansión Prados Verdes. Vaya nombre. Prados Verdes. Lo único que tiene verde son las paredes, de ese verde vómito de los manicomios, ya sabéis cuál digo. VEN POR EL ESTILO DE VIDA. QUÉDATE PARA SIEMPRE. El día que lo instalé allí, me tiró un plato de fetuccini Alfredo. Hasta el confinamiento, lo estuve visitando siempre que podía, que no era muy a menudo por culpa de mi asma y del puto desastre continuo que era mi vida.
Me empezaron a llover facturas por el tratamiento de mi padre, aunque yo creía que las iba a pagar Medicare. Pero no, no las pagaban. Espera a que te llegue el momento de ser viejo y ponerte enfermo. Deberíais haber visto el fajo de medio palmo de facturas que quemé en la papelera, disparando la alarma antiincendios. Eso fue en enero. El edificio contrató a un conserje nuevo —no me quisieron por ser mujer a pesar de que conocía aquel lugar mejor que nadie— y me dieron treinta días para marcharme. Me echaron del Red Lobster porque perdía demasiados días de trabajo para cuidar de mi padre. El estrés de estar desempleada y la amenaza de quedarme sin techo me provocaron otro ataque de asma y me tuvieron que llevar corriendo a urgencias del Presbyterian y llenarme de tubos. Cuando salí del hospital, me habían tirado todo lo que tenía en el apartamento: todo, también las cosas de mi padre. Aún me quedaba el teléfono y en el correo electrónico me encontré una oferta de aquel trabajo en el Fernsby que venía con un apartamento supuestamente amueblado, así que no me lo pensé.
Todo sucedió muy deprisa. Un buen día el coronavirus era algo que estaba pasando en Wu-Dios-sabe-dónde-han y al día siguiente estábamos en plena pandemia global aquí, en Estados Unidos. Tenía planeado visitar a mi padre nada más mudarme al apartamento nuevo, y entretanto hablaba por FaceTime con él casi a diario gracias a la ayuda de una enfermera auxiliar de la Mansión Vómitos Verdes. De repente llamaron a la Guardia Nacional para que rodeara New Rochelle y mi padre quedó en plena zona cero, aislado del resto del mundo. Peor: de repente, ya no conseguía que nadie respondiera al teléfono en la clínica ni en recepción ni en la sala de enfermeras ni el personal de mi padre. Llamaba y llamaba. Primero lo dejaban sonar sin que nadie lo cogiera o bien alguien descolgaba el teléfono y la línea me daba la señal de ocupado o bien me salía una voz de ordenador diciéndome que dejara un mensaje. En marzo, confinaron la ciudad por el COVID y me encontré en el ya mencionado apartamento del sótano lleno de trastos raros, en un edificio destartalado y con una panda de inquilinos a los que no conocía.
Estaba un poco nerviosa, porque la mayoría de la gente no se espera que el conserje sea una mujer, pero mido metro ochenta y cinco, soy fuerte como un roble y capaz de cualquier cosa. Mi padre siempre me decía que era strālucitor, que significa ‘radiante’ en rumano, un comentario muy propio de un padre, pero que en mi caso es cierto. Recibo mucha atención de los hombres —no deseada, claro, porque no es lo que me va—, pero no me preocupan. Digamos que he lidiado con unos cuantos capullos en el pasado y no lo olvidarán fácilmente, así que, creedme, puedo con cualquier cosa que me depare este trabajo de conserje. O sea, Drácula era mi retatarabuelo lejano, o eso dice mi padre. No Drácula el vampiro atontado de Hollywood, sino Vlad Dracula III, rey de Valaquia, también conocido como Vlad el Empalador… de sajones y otomanos. Soy capaz de desmontar y arreglar lo que sea. Puedo dividir mentalmente un número de cinco dígitos por otro de dos y una vez memoricé los cuarenta primeros dígitos de pi y todavía soy capaz de recitarlos. (Qué queréis que os diga, me gustan los números.) No espero pasarme la vida entera en el Fernsby Arms, pero de momento lo puedo aguantar. A fin de cuentas, mi padre ya no está en situación de sentirse decepcionado conmigo.
Cuando empecé este trabajo, el conserje que se jubilaba ya se había marchado. Supongo que no todos los edificios vacían el apartamento del conserje cuando se marcha, porque me lo encontré abarrotado de sus trastos y, madre de Dios, cómo le gustaba acumular cosas al tipo. Apenas podía moverme, así que lo primero que hice fue recogerlo todo y hacer dos montones, uno para eBay y otro para tirar. La mayor parte era basura, pero también había alguna cosa que se podía vender y hasta unas cuantas que yo tenía esperanzas de que valieran bastante. ¿He mencionado que necesito dinero?
Para que os hagáis una idea de lo que encontré, os hago una lista al azar: seis discos de cuarenta y cinco pulgadas de Elvis atados con una cinta sucia, unas manos de cristal en gesto de rezar, una pintura en terciopelo del Vesubio, una máscara de médico de la peste con un pico largo y curvado, una carpeta de acordeón llena de documentos, una mariposa azul sujeta con un alfiler dentro de una caja de cristal, unos impertinentes con diamantes falsos y un fajo de billetes griegos antiguos. Lo más maravilloso de todo era una urna de peltre llena de cenizas que tenía grabado el nombre WILBUR P. WORTHINGTON III, RIP. Imagino que Wilbur sería un perro, aunque también podría haber sido una pitón mascota o un tejón australiano, qué sé yo. Por mucho que busqué, no encontré ningún objeto personal del viejo conserje, ni siquiera su nombre. Así pues, cuando pienso en él lo llamo Wilbur. Me lo imagino como un viejo gruñón con la típica actitud de «a ver, ¿qué pasa aquí?», sin afeitar, evaluando una persiana rota con un mohín pensativo en los labios húmedos, soltando gruñidos por lo bajo. WILBUR P. WORTHINGTON III, CONSERJE, THE FERNSBY ARMS.
Cuando ya estaba terminando, encontré en el armario un alijo de algo mucho más de mi gusto: un surtido multicolor de botellas de alcohol, licores y bebidas para mezclar que llenaba todos los estantes de arriba abajo.
La carpeta de acordeón me intrigó. Dentro había una colección de documentos variados. No eran escritos del conserje, eso estaba claro; eran documentos que había recopilado de alguna parte. Algunos eran antiguos y estaban escritos con una máquina de escribir manual, otros eran impresos de ordenador y unos pocos estaban escritos a mano. Muchos parecían ser narraciones en primera persona, relatos caóticos e incomprensibles sin principio ni final, sin trama y sin firmar; fragmentos y pasajes de vidas al azar. A muchos les faltaban páginas y los relatos empezaban y terminaban a media frase. También había algunas cartas largas y documentos legales ininteligibles. Todas aquellas cosas ahora eran mías, supuse, y me puso mala darme cuenta de que, después de que el edificio de mi padre me lo tirara todo, aquella basura era lo único que yo poseía en el mundo.
Pero entre las cosas del apartamento también había un grueso y solitario dosier encuadernado sobre un escritorio de madera de barniz descascarillado con un bolígrafo Bic mordido encima. Cuando digo «mordido» quiero decir medio comido; mi misterioso predecesor le había arrancado al menos media pulgada de la parte superior. El escritorio parecía el único sitio ordenado del apartamento. Aquel dosier encuadernado a mano me intrigó de inmediato. Tenía el título bosquejado con caligrafía gótica en la portada: La biblia del Fernsby. En la primera página, el antiguo conserje había adjuntado una nota para el nuevo conserje, es decir, yo, donde explicaba que era psicólogo aficionado y un incisivo observador de la naturaleza humana y que aquellas eran las notas que había recopilado de su investigación sobre los residentes del edificio. Eran muy extensas. Las hojeé, asombrada por la prolijidad y densidad del trabajo. Y luego, al final del dosier, había añadido un montón de páginas en blanco, con el encabezamiento «Notas y observaciones», y les había puesto una notita en la parte inferior: «Para que las continúe el próximo conserje».
Miré aquellas páginas en blanco y pensé que el viejo conserje debía de estar loco si creía que su sucesor —o cualquiera, de hecho— iba a querer continuar sus notas. Todavía no sospechaba la atracción mágica que ejercerían en mí un bolígrafo medio comido y aquel papel en blanco.
Regresé a los escritos del conserje. Era un escritor de lo más prolífico y había llenado páginas y más páginas de retratos de los inquilinos del edificio escritas con una caligrafía fanáticamente pulcra, incluyendo comentarios mordaces sobre su biografía, rarezas y manías y las cosas con las que había que tener cuidado, así como cruciales descripciones de sus hábitos con las propinas. El dosier estaba atiborrado de relatos y anécdotas, apartes y acertijos, curiosidades, nimiedades y chistes. Le había puesto un apodo a cada inquilino. Eran apodos graciosos y al mismo tiempo crípticos. «Es la Señora de los Anillos», escribía sobre la ocupante del 2D. «Tiene anillos y alhajas y finos ropajes.» De la ocupante del 6C: «Es la Cocinera, subjefa de cocina de los ángeles caídos». El del 5C: «Es Eurovisión, un hombre que se niega a ser lo que no es». O del 3A: «Es Wurly, sus lágrimas se vuelven notas musicales». Muchos apodos y notas eran así, acertijos. Wilbur debía de ser un campeón de la procrastináutica, que escribía aquel libro en vez de arreglar los grifos que goteaban y las ventanas rotas de aquel estercolero de edificio.
Leí aquellas páginas encuadernadas con fascinación. Dejando de lado sus rarezas, eran oro puro para una conserje novata como yo. Me dediqué a memorizar todos los inquilinos, apodos y números de apartamento. Se convirtieron en mi lectura de cabecera. Por ridículo que parezca, sin La biblia del Fernsby me vería perdida. El edificio estaba hecho un desastre y Wilbur se disculpaba por ello explicando que el casero vivía fuera de la ciudad, no contestaba a sus peticiones, se negaba a pagar nada y ni siquiera cogía el puto teléfono; el cabrón estaba completamente desaparecido. «Te sentirás frustrado y triste, hasta que asumas que estás solo», escribió.
También había pegado con cinta adhesiva una llave y una nota a la contracubierta de la biblia: NO TE PIERDAS ESTO.
Pensé que sería la llave maestra del edificio, pero la probé y resultó que no. Tenía una forma extraña y ni siquiera entraba en las muchas cerraduras en las que la probé. Me sentía intrigada y, en cuanto pude, empecé a recorrer el edificio de forma metódica probando la llave en todas las cerraduras, sin éxito. Ya estaba a punto de rendirme cuando, al final del pasillo del sexto piso, me encontré con una escalera estrecha que subía a la azotea. En el rellano superior había una puerta con candado y, ¡oh, maravilla! ¡La llave encajaba perfectamente en él! Abrí la puerta, salí y miré a mi alrededor.
Me quedé pasmada. La azotea se parecía bastante al paraíso, a pesar de las arañas y la mierda de paloma y la tela asfáltica despegada y agitada por el viento. Era grande y tenía unas vistas magníficas. Las casas de vecinos de ambos lados del Fernsby Arms habían sido demolidas recientemente por los promotores inmobiliarios y el edificio estaba solo en medio de un descampado de escombros, con unas vistas espectaculares de The Bowery tanto en dirección norte como sur que llegaban hasta el puente de Brooklyn y el de Williamsburg, así como de los rascacielos del Downtown y el Midtown. Estaba anocheciendo y la ciudad entera se veía teñida de una luz rosada, con la estela de un avión solitario cruzando una franja de cielo naranja brillante. Me saqué el teléfono del bolsillo: cinco líneas. Mientras miraba a mi alrededor, pensé: «¿Por qué no?». Desde allí arriba podía por fin llamar a mi padre, y hasta con suerte encontrarlo, si en definitiva lo único que me impedía contactar con la Mansión Vómitos era un problema de cobertura. Era ciertamente ilegal estar en la azotea, pero estaba claro que el casero no iba a venir a la ciudad sacudida por el COVID para ver cómo estaban sus propiedades. Ahora que llevábamos ya dos semanas de confinamiento, aquella azotea era el único lugar para respirar aire fresco y tomar el sol que parecía un poco seguro. Un día las inmobiliarias levantarían torres de cristal para hipsters alrededor del Fernsby Arms y lo sepultarían en unas sombras perpetuas. Hasta entonces, sin embargo, ¿por qué no podía ser mía la azotea? Obviamente, el bueno de Wilbur P. Worthington III había pensado lo mismo, y eso que ni siquiera había estado allí en pleno confinamiento.
Un primer examen del lugar me reveló algo voluminoso y protegido de la intemperie con una lona. La aparté de un tirón, revelando un viejo sofá de terciopelo rojo sucio, desvencijado y comido por los ratones; el sitio donde pasaba el rato el antiguo conserje, sin duda. Me apoltroné en él para ver lo cómodo que era y pensé: «¡Dios bendiga a Wilbur P. Worthington III!».
Empecé a subir a la azotea todas las tardes, al ponerse el sol, con un termo de margarita o algún otro cóctel exótico que me preparaba gracias a mi surtido multicolor de licores, me tumbaba en mi sofá y veía ponerse el sol sobre el Bajo Manhattan mientras marcaba una y otra vez el número de mi padre. Seguía sin encontrarlo, pero por lo menos me subía el alcohol mientras lo intentaba.
Mi paraíso solitario, por llamarlo de alguna manera, no duró mucho. Hace un par de días, esta última semana de marzo, mientras el COVID asolaba la ciudad, uno de los inquilinos arrancó la cerradura de la puerta y sacó a la azotea una silla de jardín de plástico junto con una mesilla de té y una maceta con un geranio. Me fastidió bastante. El bueno de Wilbur había guardado una colección de candados con sus demás cosas, así que cogí uno monstruoso de acero cromado, un armatoste lo bastante pesado como para partirle la cabeza a un alce, y lo puse en la puerta. Venía con garantía de que si alguien te lo rompía te devolvían el dinero por triplicado, pero supongo que aquellos vecinos tenían las mismas ganas de ser libres que yo, porque alguien usó una palanca para reventar la cerradura y el pasador y, de paso, cargarse la puerta. Después de aquello, ya era imposible cerrarla. Probad a comprar una puerta nueva durante el COVID.
Estaba bastante segura de quién había sido. Cuando salí a la azotea después de toparme con la puerta rota, me encontré a la culpable repanchingada en una «butaca de huevo», uno de aquellos asientos cóncavos forrados de piel falsa donde te has de meter dentro, fumando con vaporizador y leyendo un libro. Debía de haber sido jodido cargar con aquella butaca hasta la azotea. La reconocí como la joven inquilina del 5B, a la que Wilbur llamaba Hello Kitty porque llevaba jerséis y sudaderas de ese personaje de dibujos animados. Me miró con frialdad, como desafiándome a que la acusara de haberse cargado la puerta. No dije nada. ¿Qué iba a decir? Además, me merecía cierto respeto por lo que había hecho. Me recordó a mí misma. Y tampoco teníamos necesidad de hablar; parecía tan decidida a fingir que no me veía como yo a fingir que no la veía a ella. De forma que mantuve las distancias.
Después de aquello, sin embargo, otros inquilinos empezaron a descubrir la azotea de forma gradual. Subían por las escaleras estrechas las sillas más feas que tenían y las colocaban bajo el sol, manteniendo todos la «distancia social», la nueva expresión de moda. Intenté impedírselo. Puse un cartel diciendo que era ilegal (¡lo cual era técnicamente cierto!), que allí arriba no debería haber nadie, que alguien podía tropezarse y caerse de aquellos parapetos tan bajos. Pero llegados a aquel punto, llevábamos confinados tanto tiempo que nos parecía una eternidad y ya no había manera de impedirle a la gente que accediera al aire libre y las vistas. Y no los culpo. El edificio es oscuro y frío y está lleno de corrientes de aire; los pasillos huelen raro y hay ventanas resquebrajadas y rotas por todos lados. Además, la azotea parece lo bastante grande; todo el mundo va con cuidado de no tocarse, de no hablar muy alto y de no sonarse los mocos ni siquiera y todos nos mantenemos a dos metros de distancia. Lástima que no se pueda encontrar desinfectante de manos en esta ciudad de las narices; si no, pondría un bote gigante en la puerta. A falta de desinfectante, limpio los pomos con lejía una vez al día. Y no me preocupo por mí misma; solo tengo treinta años, estoy en esa franja de edad en que dicen que el virus no va a venir a por mí, salvo por el asma.
Aun así, echaba de menos mi dominio privado.
Entretanto, el COVID estaba golpeando la ciudad con fuerza. El 9 de marzo, el alcalde anunció que había dieciséis casos en la ciudad; el 13 de marzo, como ya he mencionado, la Guardia Nacional tenía rodeado New Rochelle, y el 20 de marzo se confinó Nueva York, justo a tiempo para que todo el mundo pudiera ver Tiger King de una sentada. Al cabo de una semana, ya había más de veintisiete mil contagiados y cientos de muertos diarios y la cifra de casos aumentaba exponencialmente. Yo estudiaba las estadísticas y, supongo que de forma predestinada, las apuntaba en las páginas finales en blanco del libro de Wilbur, lo que había llamado La Biblia de Fernsby.
Como es natural, todo el mundo que podía ya se había marchado de Nueva York. Las clases ricas y profesionales habían huido de la ciudad como ratas de un barco que se hunde, correteando y chillando, destino a los Hamptons, Connecticut, Cape Cod, Maine…, adonde fuera, con tal de no estar en COVID York. Quedábamos los pringados. En tanto que conserje, tengo el trabajo —o eso creo— de asegurarme de que no entre el COVID y mate a los inquilinos del Fernsby Arms. (Salvo a los que pagan alquileres antiguos; «A esos no hace falta lavarles los pomos con lejía, ja, ja», estoy segura de que me habría dicho el casero.) Hice circular una nota explicando las reglas: no se permitía la entrada en el edificio de gente de fuera, todo el mundo tenía que mantener dos metros de distancia en las zonas comunes y nada de congregarse en las escaleras. Y más por el estilo. Tal como habría hecho mi padre. Todavía no nos han llegado directivas de los poderes fácticos sobre las mascarillas, ya que ni siquiera hay suficientes para los trabajadores sanitarios. Estamos básicamente atrapados en el edificio mientras dure todo esto: confinados.
Así pues, cada tarde, los inquilinos que habían descubierto la azotea subían y pasaban el rato allí. Al principio éramos seis. Los busqué a todos en La biblia del Fernsby. Estaban Vinagre, del 2B; Eurovisión, del 5C; la Señora de los Anillos, del 2D; la Terapeuta, del 6D; Florida, del 3C, y Hello Kitty, del 5B. Hace un par de días, los neoyorquinos empezaron a hacer eso de aplaudir a los médicos y otros trabajadores de primera línea a las siete de la tarde, cuando se ponía el sol. Era agradable poder hacer algo que rompiera la rutina, de forma que la gente cogió la costumbre de reunirse en la azotea justo antes de las siete y, cuando llegaba la hora, todos aplaudíamos y vitoreábamos desde allí con el resto de la ciudad, hacíamos caceroladas y silbábamos. Era nuestra forma de acabar el día. Yo subía un fanal medio roto que había encontrado entre los trastos de Wilbur y que tenía dentro una vela. Otros llevaban fanales y candelabros con protecciones antiviento; los suficientes como para crear una pequeña zona iluminada. Eurovisión tenía un quinqué de keroseno con la pantalla de cristal decorada.
Al principio no hablaba nadie y ya me parecía bien. Después de ver cómo había tratado a mi padre la gente con la que había convivido y a la que había servido durante años, no quería conocer a nadie. Ni siquiera habría estado allí con ellos si no fuera porque había empezado siendo mi espacio. Cualquier conserje que crea que puede hacer amigos en su edificio se está buscando problemas. Incluso en los estercoleros como aquel, todo el mundo se consideraba siempre superior al conserje. Así pues, mi lema era: mantén las distancias. Y estaba claro que ellos tampoco me querían conocer a mí, gracias a Dios. Bien.
Como era nueva, todo el mundo me resultaba desconocido. Se pasaban el tiempo mirando el móvil, bebiendo cervezas o copas de vino, leyendo libros, fumando hierba o tecleando en los portátiles. Hello Kitty se sentaba sin decir nada en su butaca y se dedicaba a vapear casi sin pausa. En un momento dado me llegó una vaharada del humo del vapeador y noté una especie de olor dulzón y asqueroso a sandía. Se dedicaba a dar caladas literalmente sin interrupción, como si estuviera respirando. Era un milagro que no estuviera muerta. Con las historias que nos llegaban de Italia de gente conectada a respiradores artificiales, me daban ganas de arrearle un bofetón en la mano para que soltara aquel chisme. Pero todos tenemos derecho a nuestros vicios, supongo; además, ¿quién iba a hacer caso a la conserje? Eurovisión subió uno de aquellos altavoces bluetooth pequeñitos marca Bose y los puso al lado de la silla, emitiendo Europop suave. Por lo que yo podía ver, en nuestro edificio no había nadie que saliera nunca, ni siquiera para comprar comida y papel higiénico. Estábamos en modo confinamiento total.
Entretanto, como estábamos tan cerca del hospital Presbyterian Downtown, las ambulancias subían y bajaban aullando por The Bowery; las sirenas aumentaban de volumen cuando se acercaban y se convertían en un lamento agónico al alejarse. Habían empezado a aparecer todos aquellos camiones frigoríficos sin distintivos, que pronto nos enteramos que transportaban cadáveres de víctimas del COVID. Retumbaban por las calles como los carros de la peste de antaño, día y noche, parando demasiado a menudo para recoger bultos amortajados.
El martes, 31 de marzo —hoy— ha sido una especie de punto de inflexión, porque ha sido el día en que he empezado a escribir en este libro. Mi plan original era limitarme a registrar números y estadísticas, pero se me ha ido de las manos y ha acabado siendo un proyecto más grande. Las cifras de hoy han sido otro punto de inflexión: el New York Times ha informado de que la ciudad ha rebasado el millar de muertes por COVID. Hay 43139 casos en la ciudad y 75795 en el estado. De los cinco municipios, Queens y Brooklyn están siendo los más vapuleados por el COVID, con 13869 y 11160 casos respectivamente; el Bronx tiene 7814, Manhattan 6539 y Staten Island 2354. Registrar las cifras da la sensación de estar domesticándolas, haciendo que den menos miedo.
Esta tarde ha llovido. He subido a la azotea, como de costumbre, quince minutos antes de la puesta del sol. La luz vespertina proyectaba sombras alargadas por el pavimento mojado de The Bowery. Entre sirena y sirena, la ciudad estaba vacía y en silencio. Se hacía extraño y también daba cierta paz. No había ni coches ni bocinas ni peatones yendo a su casa en manada por las aceras ni aviones zumbando por el cielo. El aire estaba limpio y puro, lleno de una belleza oscura y de portentos mágicos. Sin el humo de los coches, tenía un olor refrescante y me ha recordado mi breve época feliz en Vermont, antes de…, bueno, en fin. Mientras las calles se sumían en el crepúsculo, se han ido congregando en la azotea los inquilinos habituales. Cuando han dado las siete y hemos oído los primeros vítores y cacerolazos de los edificios circundantes, nos hemos levantado de la silla y nos hemos entregado a los habituales silbidos, aplausos y vítores, todos, salvo la inquilina del 2B, que se ha quedado sentada, intentando que le funcionara el teléfono. Wilbur me había advertido sobre ella: era una mujer regia que lo llamaba hasta para que le cambiara una bombilla, aunque por lo menos dejaba propinas de reina. «Es pura nativa avinagrada de Nueva York», había escrito, y añadido uno de sus acertijos: «El mejor vino da el vinagre más agrio». A saber qué quería decir. Le he echado unos cincuenta y pico años; iba toda de negro, con camiseta negra y vaqueros de pitillo negros descoloridos. El único color que llevaba encima eran las manchas y salpicaduras de pintura que tenía en las Doc Martens gastadas. He supuesto que sería artista.
La mujer del 3C, rebautizada Florida en el libro, ha llamado a Vinagre:
—¿No vienes con nosotros?
He notado de inmediato que había cuentas pendientes entre ambas. Florida —el antiguo conserje no explicaba el origen de aquel nombre, quizás fuera simplemente como la llamaban todos— era una mujer corpulenta y de pechos grandes que conseguía transmitir una energía incansable. Debía de tener unos cincuenta años, peinado impecable de peluquería y camisa de lentejuelas con un chal dorado reverberante por encima. La biblia la describía como una chismosa y añadía el chiste: «Los chismes son la forma en que los amantes de la raza humana conversan sobre ella».
Vinagre ha respondido a la mirada de Florida con otra igual de gélida.
—No —ha dicho.
—¿Cómo que no?
—Estoy cansada de gritarle al universo para nada, gracias.
—Estamos vitoreando a los trabajadores de primera línea. A la gente que está ahí fuera arriesgando la vida.
—Oh, pero mira que eres noble y pura —ha dicho Vinagre—. ¿Y cómo les ayuda que grites?
Florida se ha quedado mirando a Vinagre.
—No tiene lógica. Esto es una mierda y estamos intentando mostrar nuestro apoyo.
—¿Y crees que vas a cambiar algo dando golpes a una cacerola?
Florida se ha arropado los hombros con el chal dorado, ha fruncido los labios para mostrar su irritación y se ha vuelto a acomodar en su silla.
—Cuando todo esto se haya acabado —ha dicho al cabo de un momento la Señora de los Anillos—, será como el 11-S. Nadie hablará del tema. Pasará como con la gente que se suicida. Ya nadie habla de ellos.
—La gente no habla del 11-S —ha dicho la Terapeuta— porque Nueva York sigue teniendo estrés postraumático. Todavía tengo pacientes que intentan superar el estrés postraumático. Veinte años más tarde.
—¿Quién dice que la gente no habla del 11-S? —ha dicho Hello Kitty—. No paran de hablar del tema. Parece que la mitad de Nueva York todavía esté allí corriendo para salvar la vida y asfixiándose con el humo y el polvo. Y lo mismo pasará con esto. «Uy, te voy a contar cómo sobreviví a la Gran Pandemia de 2020.» La gente no se callará ni un momento.
—Anda, la otra —ha dicho Vinagre—. Pero ¿tú habías nacido cuando pasó el 11-S?
Hello Kitty ha dado una calada a su vaporizador y ha dado a entender que no la había oído.
—Pensad en todo el estrés postraumático que va a causar esta pandemia —ha dicho Eurovisión—. Madre de Dios, vamos a pasarnos el resto de la vida psicoanalizándonos. —Ha soltado una risilla y se ha vuelto hacia la Terapeuta—. ¡Menudo chollo para ti!
Ella le ha contestado con una mirada gélida.
—Hoy en día todo el mundo tiene estrés postraumático —ha continuado Eurovisión—. Yo lo tengo porque han cancelado Eurovisión 2020. No me he perdido ni una edición desde 2005. —Se ha llevado una mano al pecho y ha hecho una mueca.
—¿Qué es Eurovisión? —ha preguntado Florida.
—El festival de la canción de Eurovisión, cielo. Seleccionan a cantantes de todo el mundo para que compitan con una canción original, un cantante o un grupo por país. Y el ganador se decide por votación. Lo ven por la tele seiscientos millones de personas. Es el mundial de la música. Este año tenía que hacerse en Rotterdam, pero lo cancelaron la semana pasada. Ya tenía los billetes de avión, el hotel, todo. Así pues, ahora —se ha abanicado con gestos exagerados—, ayúdeme, doctora, tengo estrés postraumático.
—El estrés postraumático no es ninguna broma —ha dicho la Terapeuta—. Ni tampoco el 11-S.
—El 11-S sigue con nosotros —ha añadido una mujer de treinta y tantos años. La he reconocido como la que aparecía en La biblia con el apodo de Hija del Merenguero, 3B—. Lo tenemos fresco. Nos afectó a todos, mi familia incluida. Hasta a la gente de Santo Domingo.
—¿Perdiste a alguien en el 11-S? —le ha preguntado la Señora de los Anillos, en tono desafiante.
—Pues de una manera extraña, sí.
—¿De qué manera?
Ha respirado hondo.
—Mi padre era un importante merenguero, que, por si no lo sabéis, significa que se ganaba la vida tocando merengue. Siempre estaba apareciendo en El show del mediodía. Si hay un programa que vea todo el mundo en la República Dominicana, es ese. De hecho, todavía lo ponen.
En cuanto ha empezado a hablar, ya me he dado cuenta de que iba a contar una historia y se me ha ocurrido una idea. Desde los veintipocos años, tengo la costumbre de grabar las cosas que dice la gente a mi alrededor, sobre todo las cosas que me dicen los tíos que me intentan entrar en los bares. Dejo mi teléfono como quien no quiere la cosa en la barra o en la mesa o dentro del bolsillo; otras veces, en el metro, hago como que estoy mirando algo en el móvil mientras grabo lo que dice algún capullo. No os creeríais lo que he compilado a lo largo de los años, cuántas horas gloriosas de idiotez y asquerosidad registradas para la posteridad. Me dan ganas de monetizarlas en YouTube o algo así. Y no solo momentos malos. También he grabado otras cosas: historias tristes, graciosas, ejemplos de generosidad, confesiones, sueños, pesadillas, reminiscencias y hasta crímenes. Cosas que te cuentan desconocidos de noche en el tren de la línea E: «Una vez estaba tan desesperado que fumé mierda de perro para colocarme.» «Espié a mis abuelos mientras follaban y no te vas a creer lo que hacían…» «Para ganar una apuesta de cien dólares, desollé, cociné y me comí el hámster de mi hermano.»
Mi padre coleccionaba gente con su encanto. Yo, con mi sigilo.
En fin, me he puesto a grabarla. Mi sofá estaba demasiado lejos de la Hija del Merenguero, así que me he levantado y, haciendo ver que tenía muchas ganas de escuchar, he arrastrado el puñetero sofá rojo por aquellos espacios de dos metros que separaban unas sillas de otras dedicándoles a todos una sonrisa bobalicona y murmurando que no me quería perder ni una palabra. Me he puesto cómoda y he sacado el teléfono del bolsillo, he fingido que miraba algo en él, lo he orientado y he pulsado el botón de grabar. Luego lo he dejado en el sofá como quien no quiere la cosa, señalando a la Hija del Merenguero, y me he apoltronado con los pies en alto y mi margarita en la mano.
¿Qué iba a hacer con la grabación? En aquel momento, mientras ponía el teléfono a grabar, no lo sabía, pero más tarde, ya en mi apartamento, he visto el grueso dosier de Wilbur sobre el escritorio, con todas aquellas páginas en blanco que me había dejado. «Muy bien —he pensado—, pues vamos a llenarlas. Así tendré algo que hacer mientras me paso estas semanas atrapada por la pandemia.»
Pero silencio: estaba hablando la Hija del Merenguero.
—Antaño, salían en el programa las bandas de merengue más de moda y las emergentes. Por cierto, algunas canciones de entonces tenían unos títulos y unas letras demenciales. Y os aviso de que son bastante racistas.
Ha hecho una pausa y ha examinado la azotea con cierto nerviosismo, como si no estuviera segura de qué iba a decir, pero también para ver quién la estaba escuchando.
—Había una canción que preguntaba literalmente «¿Qué será lo que quiere el negro?». Fue una canción que causó sensación en los años 80 y la ponían a menudo en El show del mediodía, que yo veía de niña. No me dejaban ir al estudio porque mi padre no me quería allí y además estaba trabajando, o sea, que no me podía vigilar. Acordaos de que era padre soltero. Necesitaba tenerme controlada y no quería que fuera a sitios así.
»Mi padre era amigo de algunas de las bailarinas del programa y allí conoció a una mujer. No sé qué pasó entre ellos. Solo decían que eran “muy amigos y muy queridos”. No sé, no pregunté. Pero mantuvieron la amistad a lo largo de los años. Ella siempre fue amable conmigo. No como una figura materna perdida ni nada por el estilo, pero sí que me enseñó qué tenía que hacer cuando me vino la regla el verano en que cumplí once años. No me puedo imaginar qué habría hecho mi padre. La mujer desapareció de nuestra vida cuando yo todavía era niña, pero siempre guardé buenos recuerdos de ella.
»Resulta que me la encontré hace poco, unas semanas antes de este confinamiento. Fue de locos. Estaba en mi peluquería favorita cardándome el pelo, ya sabéis. Es la broma que todo el mundo sigue haciendo, que hasta en el cielo las peluqueras dominicanas siguen cogiendo el rizo y estirando con el cepillo con una mano mientras usan la otra para aplicar quién sabe cuántos grados de calor directo sobre el pelo para alisarlo lo más posible.
»Sí, yo me hacía eso todas las semanas, hasta que me di cuenta de que me estaba jodiendo el pelo y la cabeza, y lo dejé.
»En cualquier caso, la vi en la peluquería y le pregunté cómo estaba. Al principio no pareció contenta de verme ni de ver a alguien conocido, pero luego se puso a contarme una historia demencial que parece increíble, pero es verdad. La historia de la mujer empezaba el 11 de septiembre. Todo el mundo puso cara de “ay, Dios, ¿de verdad tenemos que volver al 11 de septiembre?”. Qué peñazo, ¿no? Pero quizás haya algo en ella que nos pueda servir de lección sobre el momento en el que estamos, aquí, sentados en la azotea. Le he puesto el título La tragedia doble.
»Os aseguro que, cuando en una peluquería hay una historia que capta la atención de todo el mundo, se paran todos los secadores. Te pueden poner rulos, te pueden poner el tinte, te pueden cortar el pelo, pero, si alguien tiene la palabra y está contando una historia que interesa a todas, no suena ni un secador. Que no os quepa duda.
»Por cierto, he de mencionar que Eva tenía setenta años, aunque aparentaba cincuenta. Tenía el pelo gris natural ahuecado, pero bastante oscuro todavía como para que se notara que lo había tenido de un negro fenomenal. Ahora lo tenía de un gris distinguido. También estaba, digámoslo así, un poco retocada en unas cuantas zonas. Y lo llevaba bien. Conseguía que aquellas tetas y aquel trasero le quedaran bien a una mujer de setenta años. Quizás será así como acabe Jennifer Lopez. Es pronto para saberlo. La cuestión es que estaba buena con setenta años.
»Cuando tenía cincuenta y tantos años, ya no salía en El show del mediodía y habíamos perdido el contacto, se enamoró de un hombre más joven. Hizo la locura de dejar a su marido, con quien no había podido tener hijos, y se enamoró de un dominicano que, mira qué raro, tocaba en bandas de merengue. Era percusionista, así que tocaba un poco de todo, claves, bongos, maracas, triángulo, cascabel y hasta un instrumento de percusión peruano hecho de pezuñas de cabra secas. Pero tocaba un merengue politizado y mezclado con jazz, al estilo del Juan Luis Guerra de los viejos tiempos, antes de hacerse cristiano, Victor Victor, Maridalia Hernández y Chichi Peralta.
»Eva nos contó que le había entrado el típico impulso loco de empezar por fin a escuchar a su corazón y mandar todo lo demás al carajo. Ya no le importaba eso que impide a tanta gente de América Latina y de la Isla hacer las cosas que quiere hacer, que es básicamente el qué dirán. ¿Qué pensarán los vecinos? Eva se puso en plan: “A la mierda. No me importa. Estoy enamorada de este tipo. Toca en una banda. Y voy a dejar a mi marido”.
»Y luego, seguramente porque se habían enamorado tanto y de forma tan desquiciada, se quedó embarazada. Parece increíble, claro, pero tal como le contó Eva a la peluquería entera sin un asomo de vergüenza, el sexo era alucinante. Se pasaban el día follando. Con su marido ya no follaba, solo digo eso. Nunca, lo habían dejado. Pero aquel tipo debía de tener treinta años y estaba en su mejor momento. Ay, Dios mío. ¡Cómo hablaba del sexo! En fin, fue una maravilla que acabara embarazada, solo digo eso.
—Cuanto mejor es el sexo, más deprisa te preñas —la ha interrumpido Florida, la del 3C. En fin, Labiblia ya me había avisado de que era una chismosa.
—Eso es científicamente falso —ha dicho Vinagre en tono cortante, con un gesto despectivo—. Un cuento de viejas que ya hace años que se demostró que no es verdad.
—¿Y tú cuándo has estudiado Medicina?
Después de una pausa cortés, la Hija del Merenguero ha pasado por alto la interrupción y ha continuado:
—A veces, el sexo lo es todo. A veces son el sexo y la pasión. Y la combinación de ambas cosas hizo que pasara un milagro. Eva tenía cincuenta años y estaba embarazada de su amante de treinta, ahora su marido. Por supuesto, la gente estaba escandalizada. Pero para entonces, ya había roto con el qué dirán. Vamos, del todo.
»Y él también. Su nuevo marido tenía unos orígenes muy humildes en Santo Domingo, venía de un barrio conocido como Villa Mella. El hecho de que hubiera triunfado como músico y pudiera ganarse la vida así era tremendo. Se sentía feliz. Y se había enamorado de una mujer increíble. Eran una pareja cero tradicional, pero se las apañaban. Decidieron ya desde el principio que nunca dejarían entrar en su matrimonio ni la guerra ni nada de fuera.
»En la peluquería estábamos todas enganchadas a la historia de Eva. ¡Carajo! La gente le pidió a la ayudante de la peluquería que les trajera una ronda de café con leche porque la historia apenas estaba empezando y ya era estupenda.
»Y entonces llegó el 11 de septiembre. Ese día, Eva tenía casualmente una cita en Wall Street y lo vio. Vio el avión que le pasaba por encima y se estrellaba contra la primera torre. Resulta que fue una de las mil y pico personas desafortunadas, las más desafortunadas, o quizás una de las más afortunadas, según cómo se mire, que estaban allí mismo cuando pasó. Se tropezó y se cayó del puro shock y se torció de mala manera el tobillo, pero le dio un subidón de adrenalina y echó a correr con el tobillo jodido. Solo pensaba en llegar a casa con su marido y su hijo de dos años.
»Era lo único que quería. Salir de allí como fuera, meterse en el metro y volver a Washington Heights para estar con su familia. Y todo eso con la edad que tienen la mayoría de las abuelas. Pero también era una mujer de mediana edad desesperada por ver a su niñito y abrazarlo otra vez. De olerlo. Eva consiguió entrar en el metro, pero por los pelos. Faltaba menos de una hora para que cerraran toda la red del metro de Nueva York. Llegó a casa, entró por la puerta y allí estaba: el bombón de su marido, con sus ojos de color miel y aquellos rizos que parecían las olas de un océano furioso. Tenía el pelo castaño oscuro, pero las puntas más claras le hacían juego con el color canela de la piel.
»Se llamaba Aleximas, un nombre inventado a partir de Alexis y Tomás, muy dominicano, pero no lo juzguéis, carajo, y nada más verla se echó a llorar. Le caían los lagrimones por las mejillas como si fuera un bebé. Porque aquella pareja nada convencional se quería tanto que daba igual que fuera un hombre adulto llorando. Así de seguro se sentía Aleximas con aquella mujer veinte años mayor que él. Eva le hacía sentirse a salvo. Había tenido una vida muy dura en Villa Mella. Oh, sí, ya lo creo. La casa donde había crecido en la República Dominicana tenía el suelo de tierra. Creo que no hace falta decir más, ¿verdad?
»Llegados a aquel punto, todo el mundo en la peluquería estaba dando sorbos a su cafecito. Eva continuó explicando lo agitada que se había quedado tras presenciar lo sucedido el 11 de septiembre. Hasta el punto de que no podía dormir.
»El médico le dijo que se había hecho un esguince en el tobillo y se había roto un músculo, de forma que ahora le tocaba pasarse varias semanas en casa con la pierna en alto. Se le caía la casa encima. Dependía de su marido para todo. La compra salía a hacerla él. Todo lo tenía que hacer él, para ella y para la familia. A Aleximas no le importaba hacer la compra, ni siquiera comprarle tampones. Era un hombre dominicano fuerte y centrado que había tenido la suerte de encontrar a una mujer que decía: “Me importa un carajo lo que digan de mí y de lo que hago. ¡Soy una de muchas mujeres así!”.
»Eva no sabía gestionar aquellas emociones nuevas. Hay que recordar que en 2001 mucha gente nunca había oído hablar del estrés postraumático. No había empezado la guerra de Irak. El estrés postraumático, ¿eso qué es? Eva no se daba cuenta, pero lo tenía. Decía que no podía salir de la depresión. Se quedaba en casa mirando la tele, pensando en el hecho de que no podía mover la pierna porque se la había torcido huyendo horrorizada de la cosa más terrible que había visto en su vida. Cada vez que veía imágenes de aquel día por la tele, y ya era lo único que ponían una y otra vez, le parecía que volvía a estar en aquella calle y se echaba a temblar y a llorar.
»Aleximas se estaba empezando a preocupar porque las pesadillas de Eva no dejaban dormir a la familia. El bebé se estaba contagiando de la ansiedad de su madre y ya no dormía tampoco. Igual que el avión se había estrellado contra aquella torre, también se había estrellado en su hogar, poniendo sus vidas patas arriba.
»No podían salir del ciclo del trauma. Por fin tomaron juntos la difícil decisión, que sabían que era la mejor a largo plazo, de marcharse de Nueva York y volver a la República Dominicana, volver a Santo Domingo. Pese a que básicamente habían triunfado en Estados Unidos, lo bastante como para poder vivir la vida que habían soñado en Nueva York, en un piso alargado y estrecho de tres habitaciones con ventanas grandes, sala de estar y comedor aparte.
—Imposible —ha mascullado Florida. Se han elevado murmullos de sorpresa de nuestro pequeño círculo de oyentes; no sé si por el tema del piso o por la interrupción de Florida—. ¿Cómo se podían pagar un piso así? ¡Hoy en día eso cuesta más de tres o cuatro mil dólares al mes! E incluso entonces… ¡No! Y si era de renta antigua, habría sido una locura dejarlo.
—Es verdad —ha dicho Eurovisión—. Es para flipar. Yo ya casi no puedo pagar este cuchitril.
—Dejad que cuente la historia —ha dicho Vinagre en tono cortante.
—Sí. —La Hija del Merenguero estaba asintiendo con la cabeza—. Comedor separado en la Calle 172, con vistas a la Avenida Fort Washington. Sí. Iban a dejar aquello porque les había llegado el terror a su casa y Eva no paraba de tener pesadillas.
»El plan que habían trazado juntos era que su marido y su hijo viajarían primero a Santo Domingo mientras ella ataba los últimos cabos sueltos del trabajo. Además, necesitaba estar sola para aceptar su dolor y curarse, para vivir sus emociones sin asustar al bebé. Volaría al cabo de un mes o dos como máximo. Y así quedó la cosa. Se iban a mudar a Santo Domingo y empezar desde cero. Conocían a bastante gente allí y saldrían adelante.
»Miró los vuelos disponibles y resultó que lo más pronto que podían conseguir uno para Aleximas y su hijo era el 11 de noviembre. Y dijo: “Uy, no pienso dejar que mi familia viaje nunca el día 11 de ningún mes. El once está quemado. Tiene una maldición”. No pensaba volver a comprar ningún vuelo en aquella fecha. Nunca más. De forma que compró los billetes para el 12 de noviembre, llevó a su marido y a su bebé al JFK y se despidió de ellos en el aeropuerto.
»Estaba hecha un manojo de nervios, pero sabía que ahora que su familia se había marchado podría gestionar su terror. Quizás gritaría con la cabeza pegada a la almohada tres o cuatro veces al día, algo que no podía hacer con un crío de dos años. ¿Y os podéis imaginar qué pasaría si su marido la viera hacer aquello? Pensaría que había perdido la cabeza. Pero bueno, es que la había perdido. Estaba traumatizada. Lo único que le impedía volverse loca era el amor y la responsabilidad que sentía por su marido y su hijo.
»Así pues, Eva nos contó que los dejó en JFK y volvió en coche a Washington Heights. Puso un CD de la música de su marido, porque era lo que se hacía por entonces, y aquello le cambió el humor al instante. La tristeza de su despedida en el aeropuerto dio paso al alivio que le producía saber que pronto tendría una nueva vida lejos de la tragedia. Sonrió y se rio y bailó al volante y hasta se puso un poco excitada y húmeda solo de pensar en su marido y en el hecho de que ya lo echaba de menos. Imaginaos. Una mujer adulta caliente como una adolescente. ¡Ay!
»Estaba tan en la inopia, perdida en los primeros momentos de felicidad que sentía en meses, que no oyó las noticias. Cuando volvió a Washington Heights, entró cojeando en el piso y vio que parpadeaba la luz del contestador (recordad que era 2001). Pulsó el play y oyó la voz de la hermana de su marido diciendo: “¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que haya pasado esto? ¿Por qué los pusiste en ese vuelo?”. Eva corrió a encender el televisor y fue entonces cuando se enteró de que el vuelo 587 se había estrellado en Far Rockaway, Queens, noventa segundos después de despegar.
»El vuelo 587 era tan conocido en la República Dominicana que incluso había un merengue con su nombre. Y sí, su marido lo había tocado. De hecho, ponían el merengue El vuelo cinco ocho siete a bordo del avión, así de popular era. El vuelo siempre despegaba a primera hora de la mañana para que, cuando llegaras a Santo Domingo, pudieras tener tu primera cerveza del día esperándote, metida en hielo. Cuando se sirve la cerveza así, se llama “vestida de novia”, porque la botella está cubierta de hielo y parece que lleve un vestido blanco.
»Su marido debería haber estado bebiéndose su cerveza vestida de novia, pero en cambio él y su niñito estaban muertos. Habían muerto al instante en el vuelo 587 del 12 de noviembre de 2001. Y todo por evitar volar el 11 de noviembre. La peluquería entera había quedado en silencio, salvo una mujer que estaba llorando.