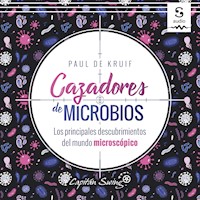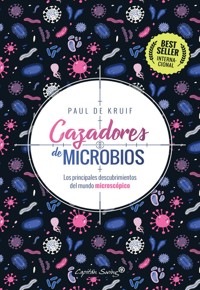
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Una historia más pertinente que nunca sobre los microbios, las bacterias y cómo la enfermedad afecta nuestra vida cotidiana y a la prosperidad de nuestras sociedades. Los superhéroes en este esquema son los científicos, bacteriólogos, médicos y técnicos médicos, que descubrieron los microbios e inventaron las vacunas para contrarrestarlos. De Kruif revela los descubrimientos ahora aparentemente simples pero realmente fundamentales de la ciencia. Un libro fascinante que describe la vida y obra de un grupo de hombres de siglos pasados que sentaron las bases para conocer y comprender el mundo de los seres vivos más pequeños de la Tierra y nuestra relación con ellos. La obra se inicia con la vida de Anton van Leeuwenhoek, quien reportó el primer avistamiento bajo el microscopio de seres desconocidos, abriendo a los seres humanos las puertas del mundo microbiano. También trata de Louis Pasteur, quien demostró la dramática cercanía de los contactos entre esos seres y nosotros: a través de sus estudios sobre el papel de los microorganismos en la elaboración de cerveza y vino, dejó clara la existencia de ese mundo hasta entonces desconocido, que si bien no nos vigila en el sentido estricto del término, sí desempeña un papel fundamental en nuestras vidas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 674
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nota del editor
estadounidense
Aunque al lector actual algunos de los términos y expresiones utilizados en este libro pueden resultarle desafortunados, téngase presente que Cazadores de microbios fue publicado originalmente en el año 1926 y refleja por tanto el estilo de su autor tanto como el de su época.
Introducción
Dr. Francisco González-Crussí
No pasa muy a menudo que un libro leído en la juventud despierte, cuando vuelve a leerse muchos años después, las vívidas impresiones que nos conmovieron entonces. De hecho, lo más normal es que suceda lo contrario, a saber, que el libro nos produzca una especie de desconcertante decepción, una melancólica sensación de expectativas frustradas, que nos lleva a preguntarnos: «¿Cómo pudo gustarme esto?» o «¿Qué es lo que le vi entonces que ahora se me escapa?», y por un momento nos vemos incapaces de encontrar una respuesta. En tales ocasiones, suele ser la vanidad la que encuentra una explicación (casi siempre la encuentra): con la experiencia acumulada nos hemos vuelto más sofisticados, más sabios, y nuestro gusto como lectores se ha vuelto más difícil de satisfacer. También puede pasar, aunque más raramente, que una humildad autodespectiva nos lleve a preguntarnos si no habremos empeorado con los años. En otras palabras, nos preguntamos si el desagrado o la indiferencia que sentimos ahora no será resultado del progresivo endurecimiento de nuestra capacidad crítica, convertida en un cínico gusto por encontrar el fallo ajeno, síntoma, ¡ay!, del marchitamiento de nuestras energías de juventud.
No es, pues, poco elogio decir de este Cazadores de microbiosde Paul de Kruif que, más de medio siglo después de que viera la luz (1926), sigue deleitando, y con frecuencia embelesando, a antiguos y nuevos lectores: aquellos que guardan un recuerdo más o menos borroso de sus páginas desde la adolescencia, como es mi caso, y aquellos para quienes sus vivas imágenes y retratos son una experiencia nueva. Hoy sigue cautivando nuestros corazones y nuestros espíritus y dejando una huella de indescriptible y afectuosa simpatía. Una vida así de larga es poco frecuente para cualquier libro, pero especialmente para uno que ha sido acertadamente considerado como una obra de «divulgación científica» y que trata de hechos y personajes que se han descrito hasta la saciedad. Semejante atractivo parece que merece un análisis más atento.
A lo largo de todo el libro se percibe la sincera identificación del autor con su tema. De Kruif se alegra de veras con los descubrimientos —y se siente abatido con las decepciones— de los hombres cuyas peripecias está siguiendo. «Ojalá pudiera retroceder en el tiempo, llevarles a ustedes al pasado, a aquella época inocente… Qué maravilloso sería ponerse en la piel de aquel sencillo holandés [Leeuwenhoek], meterse en su cerebro y en su cuerpo, sentir su emoción…». Un entusiasmo menos contagioso o genuino no haría justicia a la extraordinaria hazaña con la que se abre el libro, el descubrimiento del mundo microscópico. Limitarse a decir que la invención del microscopio amplió nuestro campo de visión sería demasiado vulgar. Hizo mucho más que eso: sustituyó el mundo en que vivíamos por una «pluralidad de mundos», cada uno de ellos un abismo, un laberinto, un universo repleto de sus propias bellezas y sus propios terrores. Veíamos desde el elefante hasta el ácaro; a partir de entonces, tuvimos un mundo poblado de minúsculos animálculos para los que el ácaro era un elefante. Nada es tan sólido que no tenga huecos o fracturas, que para estas diminutas criaturas son enormes tajos y precipicios; nada es tan uniforme que no fluya en algún grado. Swammerdam, el naturalista holandés del siglo XVII, se extasiaba así: «¡Oh, Señor de los milagros! ¡Qué prodigio son tus obras…! ¡Qué bien se han adaptado las fuerzas que tan profusamente has otorgado a todas tus criaturas!». Pero muy pronto el elogio se veía atemperado por la conciencia de que las criaturas microscópicas podían infligir a la humanidad tormentos y agonías insospechados, sufrimientos inauditos, dolores y dolencias aún sin nombre. De ahí que la alabanza terminase en una nota sombría: a pesar de su maravillosa organización, todos los seres vivos están sujetos a decadencia y destrucción; «y, aun con todas sus perfecciones, apenas merecen ser considerados sombras de la Naturaleza Divina. Por eso [ha podido decirse], y con mucha razón, que la Naturaleza toda está infestada y cubierta por una especie de lepra…».[1] Hizo falta una raza especial de hombres para idear los medios que nos protegieran de esa amenaza omnipresente, invisible y mortal. Las vidas de esos hombres, sus obsesiones, sus triunfos y sus derrotas componen el rico tapiz de Cazadores de microbios.
De Kruif emplea un estilo sencillo que hace que el libro sea accesible al gran público, incluyendo a los lectores más jóvenes. Pero que no se confunda la expresión sencilla y directa con un menor nivel de exigencia literaria. No hay concesiones a un concepto de literatura «juvenil» mal entendido. Habría sido más fácil narrar los hechos cronológicos y las circunstancias: de este tipo, hay material de sobra para tejer una buena historia. Pero nuestro cronista no rehúye las ideas, los pensamientos y las opiniones. Las ideas, incluso las más abstractas, las aborda con humildad y sin afectación. A veces las perdemos de vista porque se presentan con un atuendo sencillo, casi de andar por casa: «Un científico, un investigador verdaderamente original de la naturaleza, es como un escritor, un pintor o un músico. Es en parte artista, en parte frío investigador. Spallanzani se contaba historias a sí mismo…». Así de simple.
Se han vertido ríos de tinta, de Aristóteles en adelante, discutiendo si la ciencia y el arte actúan de consuno o en oposición; si la capacidad onírico-inventiva del artista se ve silenciada o reforzada por el impulso crítico-racional del científico. Keats lamentaba que la ciencia deshiciera el arco iris y convirtiera en ordinario y aburrido lo que es solemne e impresionante. Aldous Huxley suspiraba por un futuro utópico en el que científicos y artistas se adentrasen de la mano «en las regiones, en constante expansión, de lo desconocido». Filósofos como Karl Popper han afirmado que el pensamiento científico es completamente reductible a la razón y no le debe nada a la imaginación. Científicos como el inmunólogo británico, galardonado con el Nobel, Peter Medawar (quien, en cuanto a capacidad y recursos literarios, está al nivel de los mejores autores ingleses) han respondido que la comprensión científica empieza siempre con un esfuerzo de la imaginación, un salto especulativo que reconstruye lo que podría ser verdadero, «una preconcepción que siempre, y necesariamente, va un poco (y a veces mucho) más allá de aquello en lo que tenemos motivos lógicos o factuales para creer».[2] En otras palabras, los científicos empiezan contándose a sí mismos historias, igual que Paul de Kruif nos las cuenta a nosotros en Cazadores de microbios, con la salvedad de que él las cuenta sin la solemnidad de los autores que acabamos de citar: «Muy a menudo, los grandes avances de la ciencia empiezan en los prejuicios, en ideas nacidas no de la ciencia, sino directamente de la cabeza del científico, ideas que no son sino lo contrario de los supersticiosos absurdos que imperan en la época».
Aun cuando artista y científico partan de una fuente común de imaginación creativa, su quehacer pronto los coloca en caminos distintos y, en algunos aspectos, divergentes. Una vez que ha sido elaborada la hipótesis y los experimentos están en marcha, el científico ha de atenerse a la información que proporcionan los sentidos. A los constructos del científico se le aplican a conciencia rígidas normas de verificación, intentos sistemáticos de falsación y pruebas y contrapruebas adicionales. Las pruebas tienen que satisfacer a todos los observadores, en cualquier momento. Para hacer bien este trabajo son indispensables valentía, obstinación y un grado de sensatez mayor que el promedio. Los cazadores de microbios tenían que precaverse contra el escepticismo general tanto como contra su propio entusiasmo. Ambos peligros acechaban a la microscopía desde sus mismísimos comienzos. Críticos poco perspicaces dijeron del mundo microscópico, en el momento en que fue descubierto, que estaba formado por «cosas vanas y superfluas» que no podían tener más uso que «la pompa y el placer»; los eruditos dudaban de que hubiera mucho que aprender a partir de la magnificación de la visión humana y advirtieron contra el error y los extravíos derivados de los artefactos ópticos. En el lado opuesto, los charlatanes aseguraban tener lentes que mostraban no solo los detalles de la pata de una araña, sino los átomos de Epicuro, los vapores sutiles que exhalaban los cuerpos y las sutiles impresiones que dejaba en ellos el influjo de las estrellas.
Los científicos que nos presenta Cazadores de microbios emprenden una difícil travesía intermedia entre estos extremos en su marcha hacia la inmortalidad. Sus pacientes esfuerzos están maravillosamente resumidos. Sus hipótesis iniciales y la lógica de sus experimentos, sus tanteos y sus fracasos, sus intuiciones repentinas y sus felices confirmaciones…, todo está expuesto con la misma sencillez. Y el desarrollo narrativo excita en determinados pasajes nuestra curiosidad, agudiza la tensión y luego la satisface con un desenlace que nos hace decir: «Pero ¡claro! Ahora lo entiendo. ¡Qué inteligente este Koch, o este Ehrlich, o este Pasteur, por haber pensado eso!».
Sintiendo sin ninguna duda gran empatía por sus personajes, no obstante, el biógrafo evita el culto al héroe. Los científicos verdaderamente grandes del pasado han sido deshumanizados a fuerza de elogios, halagos institucionalizados que los convierten en seres sobrehumanos. Si tiene que haber culto a la personalidad, y si las contribuciones al bien común han de respaldar las candidaturas, hombres como Louis Pasteur están claramente por delante de la mayoría de los candidatos. He aquí un químico que empieza arrojando luz sobre la asimetría molecular de los cristales; prosigue demostrando que la fermentación está provocada por levaduras vivas (y logra entender su mecanismo, generando así enormes beneficios económicos para la industria vinícola de su país); se convierte en biólogo, sienta las bases de la técnica microbiológica, y de paso asesta un golpe mortal a la estúpida idea de generación espontánea; mejora la producción de cerveza y elimina los peligros de infección que la acechaban; y rescata la industria de la seda de un inminente desastre diagnosticando y previniendo varias enfermedades de los gusanos de seda. Y —resulta asombroso decirlo— hace todo esto antes de embarcarse en las hazañas por las que es mayoritariamente conocido: el descubrimiento de la causa microbiana de la osteomielitis, la fiebre puerperal, la neumonía, el cólera aviar y el carbunco de las ovejas; la invención de métodos para atenuar la virulencia de los microbios y desarrollar vacunas; y el triunfo de su perseverancia y su inteligencia contra el espantoso terror de la rabia.
De Kruif expone toda la grandeza de los silenciosos afanes de los cazadores de microbios. Nos va cautivando con la descripción de sus proezas intelectuales y la prodigalidad de sus descubrimientos. Nos estimula al recordarnos las benéficas consecuencias de sus pesquisas. Pero no olvida que aquellos investigadores eran humanos, y aquí reside buena parte del encanto de este relato. Spallanzani era un gran científico, pero también un astuto y hábil embaucador; un hombre que evitó la persecución religiosa haciéndose sacerdote y que fue declarado inocente en las causas legales que se emprendieron contra él, aun cuando «no está del todo claro que no fuera un poco culpable». El ilustre Pasteur no estaba del todo libre de cierto indecoroso exhibicionismo y de unos celos mezquinos, ni siquiera en la cumbre de su gloria; y en su época dorada, recompensado ya con el éxito y el reconocimiento, se ha convertido en un inválido digno de compasión que tiene que arrastrar la mitad paralizada de su cuerpo para recibir todos aquellos magníficos galardones. Walter Reed era un erudito y un hombre sensible que liberó a la humanidad de la fiebre amarilla, una de las más terribles enfermedades de la especie. Pero para sentar las bases de su extraordinaria hazaña llevó a cabo experimentos con seres humanos que no pueden dejar de recordar las sádicas investigaciones realizadas en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. En resumen, los cazadores de microbios eran humanos. Y, como tales, eran, en gran medida, producto de su tiempo.
También podían ser, como suele decirse, adelantados a su tiempo. Y es mérito indiscutible de su biógrafo haber captado correctamente algunas de sus visionarias intuiciones. Véase el tratamiento que De Kruif da a Iliá Méchnikov. De Kruif es un divulgador cuyo tono familiar y cuyas vívidas exposiciones pueden suscitar la desconfianza de expertos y académicos. Así, su caracterización de Méchnikov como alguien que podía compararse con «un histriónico personaje salido de una novela de Dostoievski» y (lo que es más relevante aquí) como un científico que «en cierto modo fundó la inmunología» tiende a despacharse como una tergiversación excesivamente romántica. Pero para cada una de estas afirmaciones pueden aducirse no pocas pruebas objetivas. Si bien puede decirse que ninguna persona por sí sola sentó las bases teóricas de un campo científico tan complejo como la inmunología, la investigación histórica y filosófica contemporánea indica que la contribución de Méchnikov ha sido subestimada, incluso por los miembros de la comunidad científica. Pues de su obra proceden conceptos biológicos clave, cuyas repercusiones solo ahora están empezando a valorarse.[3] ¿Por qué los microbios, incluso en las más devastadoras epidemias, perdonan a unos pocos supervivientes impredecibles? ¿Cómo nos volvemos «tolerantes» a los invasores extraños o a las moléculas antígenas? ¿Cómo discrimina el organismo entre sus propios elementos constitutivos y los compuestos «extraños»? Las investigaciones de Méchnikov abordan la pregunta de qué es el «yo» biológico. La idea misma de «yoidad», de lo que constituye la identidad individual, está inscrita en sus planteamientos sobre la inmunidad. Y aquel hombre combativo, impregnado del darwinismo de su época, veía la inmunidad como un pequeño drama que se representaba en el interior del cuerpo humano, desde la época embrionaria hasta la ancianidad: una lucha siempre renovada entre los invasores extraños y las células defensoras, una de las cuales, el fagocito, se acabó convirtiendo en la obsesión de su vida. Así que puede decirse que si Méchnikov no es el fundador de la inmunología, es el padre de una importante rama de esta disciplina, un cuerpo de conocimientos que mantiene una extraña actualidad en estos tiempos difíciles.
Conforme el siglo XX se acerca a su fin, nos enfrentamos a nuevas amenazas procedentes del mundo microbiológico, más sutiles y formidables que aquellas que con tantos esfuerzos hemos superado. Algunas, como el virus causante del sida, ya suscitan visiones apocalípticas de estragos a gran escala;[4] otras, como el virus del ébola, insinúan nuevas formas de tortura generalizada y mortífera. Y en cuanto a las enfermedades más antiguas, la amenaza no ha pasado. Enemigos que creíamos sometidos reaparecen de nuevo, como es el caso de cepas bacterianas resistentes a los antibióticos. Tras una fase de ingenuo optimismo, cuando pensamos que las enfermedades infecciosas habían sido vencidas, estamos tomando conciencia de la cruda realidad, a saber: que siguen siendo la causa más importante de muerte en el mundo, por encima de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer.[5] Pues resulta que los esfuerzos de los cazadores de microbios por asegurarnos una victoria definitiva sobre estos enemigos invisibles nos han proporcionado únicamente un alivio temporal. El enemigo, provisionalmente derrotado, vuelve a reorganizarse con nuevas armas extraídas del arsenal infinito de la adaptación evolutiva. No pasa nada. Una nueva generación de cazadores de microbios volverá a desbaratar al invasor.
Tenemos que creer que la inteligencia humana nos va a ayudar ahora como nos ha ayudado en el pasado. Tenemos que creer que las enfermedades infecciosas, sean cuales sean, son una dificultad científica y tecnológica solucionable. Tenemos que aferrarnos a la convicción de que los nuevos cazadores de microbios, herederos de estos que retrata De Kruif —con pinceladas descaradamente románticas por aquí, desde un punto de vista ingenuamente teleológico por allá, pero en todo momento con un estilo absorbente y destellos de aguda perspicacia—, van a estar igualmente a la altura del desafío. Tenemos que creerlo. No tenemos otra opción.
Chicago, diciembre de 1995
[1]Jan Swammerdam, The Book of Nature, traducido por Thomas Floyd, Londres, 1758, 2ª parte, p. 20.
[2]Peter B. Medawar, «Science and Literature», The Hope of Progress: A Scientist Looks at Problems in Philosophy, Literature and Science,Nueva York, Doubleday, Anchor Books, 1973, pp. 11-33.
[3]Véase, en particular, la obra de Tauber y colaboradores: Alfred I. Tauber, The Immune Self: Theory or Metaphor,Nueva York, Cambridge University Press, 1994; A. I. Tauber y L. Chernyak, Méchnikov and the Origins of Immunology: From Metaphor to Theory,Nueva York, Oxford University Press, 1991; y Tauber y Chernyak, «The Birth of Immunology: Méchnikov and His Critics», Cellular Immunology 121 (1989), pp. 447-73.
[4]En enero de 1993, entre 630 000 y 897 000 adultos y adolescentes estaban infectados de sida en Estados Unidos. Véase Philip S. Rosenberg, «Scope of the AIDS Epidemic in the United States», Science 270 (1995), pp. 1372-75.
[5]Barry R. Bloom y Christopher J. L. Murray, «Tuberculosis: Commentary on a Reemergent Killer», Science 257 (1992), pp. 1055-64. Véase también: Harold C. Neu, «The Crisis in Antibiotic Resistance», Science 257(1992), pp. 1064-72; y Richard M. Krause, «The Origin of Plagues: Old and New», Science 257 (1992), pp. 1073-78.
01
Leeuwenhoek
El primer cazador
de microbios
1
Hace doscientos cincuenta años, un desconocido personaje llamado Leeuwenhoek se asomó por vez primera a un mundo nuevo y misterioso poblado por miles de minúsculos seres, algunos de ellos feroces y mortíferos y muchos otros más importantes para la humanidad que cualquier continente o archipiélago.
Leeuwenhoek, escasamente reconocido y apenas recordado, es hoy casi tan desconocido como lo eran aquellos extraños animalillos y plantas en la época en que él los descubrió. Esta es la historia de Leeuwenhoek, el primer cazador de microbios. Es la crónica de los audaces, insistentes y curiosos exploradores y luchadores contra la muerte que vinieron tras él. Es el relato desnudo de sus incansables incursiones en este increíble mundo nuevo, cuyos planos intentaron trazar estos cazadores de microbios y estos luchadores contra la muerte. En esta tarea avanzaron a tientas y a trompicones, cometieron errores y despertaron vanas esperanzas. Algunos de ellos, demasiado osados, murieron —abatidos por los asesinos increíblemente pequeños que estaban estudiando— y han pasado a una oscura y modesta gloria.
Hoy en día, ser un hombre de ciencia es algo respetable. Quienes reciben el nombre de científicos conforman un segmento destacado de la población. Tienen laboratorios en todas las ciudades y sus hallazgos ocupan las portadas de los periódicos, muchas veces antes de haberlos logrado. Casi cualquier joven estudiante universitario puede dedicarse a investigar y terminar convertido en un acomodado profesor de ciencia con un saneado salario en una acogedora facultad. Pero retroceda usted a la época de Leeuwenhoek, hace doscientos cincuenta años, e imagínese, recién terminada la enseñanza secundaria, listo para elegir una carrera, deseando saber…
Acaba usted de recuperarse de unas paperas y le pregunta a su padre cuál es la causa. Y él le dice que un espíritu maligno se le ha metido dentro. Puede que su teoría no le convenza mucho, pero usted decide hacer como que se la cree y no seguir preguntándose qué son las paperas; porque si dice usted abiertamente que no le cree, se hará acreedor de una paliza y puede que incluso le echen de casa. Su padre es la autoridad.
Así era el mundo hace trescientos años, cuando nació Leeuwenhoek. Apenas había empezado a liberarse de las supersticiones, apenas estaba empezando a sonrojarse por su ignorancia. Era un mundo en el que la ciencia (que solo significa intentar hallar la verdad mediante la observación cuidadosa y el pensamiento claro) estaba aprendiendo a dar sus primeros pasos sobre unas piernas tambaleantes e inseguras. Un mundo en el que Servet fue quemado en la hoguera por atreverse a diseccionar y examinar un cadáver, en el que Galileo tuvo que callar de por vida por atreverse a demostrar que la Tierra giraba alrededor del Sol.
Anton van Leeuwenhoek nació en 1632, entre los azules molinos de viento, las calles bajas y los profundos canales de Delft, Holanda. La suya era una familia burguesa de lo más respetable, y lo digo porque eran cesteros y cerveceros, y los cerveceros son gente muy respetable y sumamente estimada en Holanda. El padre de Leeuwenhoek murió pronto y a él su madre lo envió a la escuela con la idea de que se hiciera funcionario del gobierno; pero dejó la escuela a los dieciséis años para convertirse en aprendiz en un comercio de telas de Ámsterdam. Esa fue su universidad. Imagine a un científico actual adquiriendo la formación necesaria para sus experimentos entre rollos de guinga, oyendo el tintineo de la caja registradora y atendiendo amablemente a una sucesión interminable de amas de casa holandesas que compraban mirando con cicatero rigor hasta el último céntimo. Pues esa fue la universidad de Leeuwenhoek ¡durante seis años!
A la edad de veintiún años dejó el almacén de telas, volvió a Delft, se casó y abrió su propio negocio textil. Es poco lo que se sabe de él en los veinte años siguientes, salvo que tuvo dos esposas (sucesivas) y varios hijos, la mayoría de los cuales murieron; pero se sabe a ciencia cierta que en aquellos años fue nombrado conserje del ayuntamiento de Delft, y que fue desarrollando una desaforada pasión por el pulido o esmerilado de lentes. Había oído que, si se pulen con mucho cuidado lentes muy pequeñas de cristal transparente, se pueden ver las cosas mucho más grandes que a simple vista… Poco se sabe de él entre los veinte y los cuarenta, pero no cabe duda de que en aquella época pasaba por ser un ignorante. El único idioma que conocía era el holandés, una oscura lengua despreciada por el mundo cultivado por ser propia de pescadores, tenderos y destripaterrones. Las gentes instruidas de la época hablaban latín, pero Leeuwenhoek no era capaz ni de leerlo, y la única literatura que tenía a su alcance era la Biblia en holandés. De todos modos, enseguida verán que su ignorancia le fue de gran utilidad, pues, aislado de toda la palabrería de su época, tuvo que confiar en sus propios ojos, en su pensamiento y en su juicio. Y para él eso era fácil, porque nunca hubo persona más terca que este Anton van Leeuwenhoek.
Sería muy divertido mirar a través de unas lentes y ver las cosas más grandes de como el ojo te las mostraba a simple vista. Ahora bien, ¿comprar lentes? ¡De eso nada! Nunca hubo persona más suspicaz que Leeuwenhoek. ¿Comprar lentes? ¡Las fabricaría él mismo! Durante esos veinte años de anonimato frecuentó a los fabricantes de anteojos y aprendió los rudimentos del pulido. Visitó a alquimistas y boticarios, fisgoneó en sus fórmulas secretas para obtener metales a partir de mineral y empezó a aprender a tientas el oficio de orfebres y plateros. Era un hombre sumamente quisquilloso y no se conformaba con pulir lentes tan bien como el mejor pulidor de Holanda; las suyas tenían que ser mejores que las mejores. Podía dedicarles largas horas de obsesivo trabajo. Luego las montaba en pequeños rectángulos de cobre, plata u oro, que había extraído por sus propios medios de ascuas ardientes, entre extraños humos y olores. Actualmente, los investigadores pagan setenta y cinco dólares por un buen microscopio reluciente, giran las ruedas, miran a través de él y descubren cosas sin saber nada de cómo está hecho. Pero Leeuwenhoek…
Por supuesto, sus vecinos pensaban que estaba un poco chiflado, pero él siguió quemándose las manos, que siempre tenía cubiertas de ampollas. Descuidando a su familia y sus amigos, trabajaba sin descanso y se consagraba a delicadas tareas durante las tranquilas noches. Los vecinos se reían disimuladamente de aquel hombre, mientras él encontraba la manera de fabricar una lente minúscula, de poco más de treinta milímetros de diámetro y tan simétrica, tan perfecta, que le permitía ver cosas diminutas con un tamaño y una nitidez increíbles. Efectivamente, aquel hombre no tenía nada de erudito, pero, de todos los holandeses, solo él sabía cómo fabricar esas lentes, y decía de sus vecinos: «Hay que perdonarlos, porque está visto que no dan para más».
A partir de entonces, este ufano comerciante de telas empezó a aplicar sus lentes a todo lo que tenía a mano. Observó a través de ellas las fibras musculares de una ballena y las escamas de su propia piel. Fue a la carnicería y pidió o compró unos ojos de buey y se maravilló de lo elegantemente ensamblada que estaba la lente del cristalino. Miró durante horas la estructura del pelo de la oveja, del castor, del alce, cuya finura se transformaba en un enorme y agreste tronco no bien los colocaba bajo su trocito de cristal. Diseccionó con delicadeza la cabeza de una mosca; puso su cerebro en la fina aguja de su microscopio: ¡cómo admiró los nítidos detalles del enorme y maravilloso cerebro de aquella mosca! Analizó el corte transversal de la madera de una docena de árboles diferentes y observó las semillas de muchas plantas. Gruñó: «¡Imposible!» cuando vio por primera vez la extravagante perfección del aguijón de la pulga y las patas de un piojo. Este Leeuwenhoek era como un cachorro que olfatea —con una absoluta y desconsiderada falta de criterio— cada uno de los objetos del mundo que le rodea.
2
Nunca hubo un hombre menos seguro que Leeuwenhoek. Miraba el aguijón de aquella abeja o la pata de aquel piojo una y otra vez. Dejaba sus especímenes en la platina de su extraño microscopio durante meses —para poder observar otras cosas, fabricó más microscopios hasta que llegó a tener cientos— y luego volvía a observar aquellos primeros ejemplares para corregir sus errores iniciales. Nunca anotaba una sola palabra, nunca hacía un dibujo, hasta que cientos de observaciones le hubieran demostrado que, bajo determinadas condiciones, veía siempre exactamente lo mismo. ¡Y ni aun entonces estaba seguro!
Decía: «La gente que mira por vez primera a través de un microscopio dice “ahora veo esto y luego veo aquello”; e incluso un observador experto puede llamarse a engaño. Yo he dedicado a estas observaciones más tiempo del que muchos pueden imaginar, pero ha sido con gusto, y no he hecho caso de quienes consideran que no merece la pena tomarse tantas molestias y se preguntan para qué sirve todo esto. Yo no escribo para esa gente, sino solo para los espíritus filosóficos». Leeuwenhoek trabajó durante veinte años de esa manera, sin público.
Pero en aquel momento, a mediados del siglo XVII, estaban empezando a pasar cosas muy importantes en el mundo. Aquí y allá, en Francia, en Inglaterra, en Italia, hombres singulares despreciaban prácticamente todo lo que pasaba entonces por ser conocimiento. «No vamos a seguir aceptando lo que diga Aristóteles ni lo que diga el papa», afirmaban estos rebeldes. «Confiaremos únicamente en las observaciones indefinidamente repetidas de nuestros propios ojos y en los escrupulosos pesajes de nuestras balanzas; prestaremos oído a las respuestas que los experimentos nos den y a ninguna otra». Y así, en Inglaterra, un puñado de aquellos revolucionarios fundaron una sociedad llamada The Invisible College, invisible porque Cromwell los podía haber colgado por conspiradores y por herejes si hubiera tenido noticia de las extrañas preguntas que estaban intentando responder. ¡Qué experimentos hicieron estos solemnes investigadores! Si se ponía una araña dentro de un círculo hecho de polvo de cuerno de unicornio, no podría escaparse: así rezaba la ciencia de la época. ¿Y qué hicieron los miembros de este colegio invisible? Uno de ellos trajo lo que se suponía que era cuerno de unicornio en polvo y otro apareció con una pequeña araña en un bote. Los allí presentes se arremolinaron bajo la luz de los altos candelabros. Se hizo el silencio y tuvo lugar el experimento, del que da cuenta el siguiente informe: «Se trazó un círculo con el polvo de cuerno de unicornio y en el centro del mismo se puso a la araña, que escapó en el acto».
¡Qué primitivo!, dirán ustedes. Por supuesto. Pero recuerden que uno de los miembros de este colegio era Robert Boyle, fundador de la ciencia química, y otro era Isaac Newton. Así era este Invisible College, y al poco, cuando Carlos II ascendió al trono, pasó de las tinieblas de las sociedades científicas clandestinas a llamarse Royal Society of England. Y ellos fueron el primer público de Anton van Leeuwenhoek. Había una persona en Delft que no se reía de Leeuwenhoek: era Reginer de Graaf, a quien los lores y caballeros de la Royal Society habían nombrado miembro correspondiente, porque les había escrito sobre sus interesantes hallazgos en los ovarios humanos. Por entonces, Leeuwenhoek se había vuelto ya bastante hosco y sospechaba de todo el mundo, pero a De Graaf le permitió mirar a través de aquellos ojos mágicos suyos, de aquellas pequeñas lentes que no tenían igual en Europa, en Inglaterra o, ya puestos, el mundo entero. Lo que vio De Graaf a través de esos microscopios le hizo avergonzarse de su propia fama y se apresuró a escribir a la Royal Society: «Pídanle a Leeuwenhoek que les escriba y les cuente sus descubrimientos».
Y Leeuwenhoek respondió a la petición de la Royal Society con la candidez del ignorante que no es consciente de la enorme sapiencia de los filósofos a los que se dirige. Era una larga carta, en la que divagaba sobre todos los temas habidos y por haber, escrita con cómica torpeza en el holandés coloquial que era el único idioma que conocía. El título de la carta era: «Una muestra de algunas observaciones hechas con un microscopio ideado por el sr. Leeuwenhoek, sobre el moho en la piel, la carne, etc.; el aguijón de una abeja, etc.». En la Royal Society no salían de su asombro. A aquellos sofisticados y doctos caballeros les hizo gracia; pero sobre todo se quedaron pasmados con las maravillas que Leeuwenhoek les decía que podía ver a través de sus nuevas lentes. El secretario de la Royal Society le dio las gracias y le dijo que esperaba que después de aquella primera comunicación vinieran otras. Y vaya si vinieron: cientos de ellas durante un periodo de cincuenta años. Eran cartas prolijas, en las que abundaban los sabrosos comentarios sobre sus ignorantes vecinos, las denuncias de charlatanes, el certero desmentido de supersticiones varias o la cháchara sobre su salud personal; pero intercaladas entre párrafos y páginas de cuestiones domésticas, aquellos lores y caballeros de la Royal Society tuvieron el honor de leer inmortales descripciones, de magnífica exactitud, de los descubrimientos logrados por el ojo mágico de aquel conserje y tendero. ¡Y qué descubrimientos!
Cuando uno piensa en ellos, muchos de los descubrimientos fundamentales de la ciencia parecen simples, ridículamente simples. ¿Cómo puede ser que los hombres anduvieran a tientas durante tantos miles de años sin ver cosas que tenían justo delante de sus narices? Es el caso de los microbios. Hoy día, todo el mundo los ha visto retozar alguna vez en las pantallas de los cines; muchas personas escasamente instruidas han podido observarlos, nadando bajo las lentes de los microscopios, y el más bisoño estudiante de medicina es capaz de mostrarte los gérmenes de no sé cuántas enfermedades. ¿Por qué resultó entonces tan difícil empezar a ver microbios?
Pero dejémonos de burlas y recordemos que cuando Leeuwenhoek nació no había microscopios, sino solo toscas lupas de mano que difícilmente conseguirían que una moneda de diez centavos se viese igual de grande que una de veinticinco. Si nuestro holandés se hubiera limitado a usar aquellas lupas, y no se hubiera entregado a pulir sin descanso sus maravillosas lentes, habría podido mirar y mirar hasta hacerse viejo sin llegar a descubrir criatura más pequeña que el ácaro del queso. Ya hemos dicho que fabricó lentes cada vez mejores con el fanático tesón del lunático; que lo miraba todo, las cosas más cercanas y las más chocantes, con la boba curiosidad de un cachorro. Sí, y todo ese mirar aguijones de abeja y pelos de bigote y cosas así fue necesario para prepararle para ese día inesperado en el que, a través de su juguete, hecho con una lente montada en oro, miró una fracción de una gotita de agua de lluvia…
Lo que vio aquel día es lo que hace que esta historia dé comienzo. Leeuwenhoek era un observador obsesivo, y ¿a quién que no fuera así de raro podía ocurrírsele aplicar su lente al agua limpia y pura que acaba de caer del cielo? ¿Qué podía haber en el agua… sino agua? Pueden imaginar a su hija María, que tenía diecinueve años y cuidaba atentamente de ese padre suyo un tanto ido, mirando cómo cogía un pequeño tubo de cristal, lo calentaba al rojo con una llama, lo estiraba hasta hacerlo fino como un cabello… María sentía devoción por su padre —¡que alguno de aquellos estúpidos vecinos se atreviera a reírse de él!—, pero ¿qué demonios estaba tramando ahora, con ese tubo de cristal fino como un cabello?
Imagínensela viendo cómo este despistado de ojos abiertos como platos rompe el tubo en cachitos, sale al jardín, se inclina sobre una maceta que hay allí para medir el agua de lluvia y a continuación vuelve a su gabinete. Fija el pequeño tubo de cristal en la platina de su microscopio…
¿En qué podía andar este padre suyo tan querido y tan tontorrón?
Observa a través de su lente. Masculla sonidos guturales por lo bajo… De repente, se oye la voz alterada de Leeuwenhoek: «¡Ven! ¡Corre! ¡Mira qué animalillos hay en esta gota de agua! ¡Están nadando! ¡Están jugando! ¡Son mil veces más pequeños que cualquier criatura que podamos ver con nuestros ojos! ¡Mira! ¡Mira lo que he descubierto!».
El gran día de Leeuwenhoek había llegado. Alejandro Magno había marchado a la India y había descubierto enormes elefantes que ningún griego había visto nunca antes; pero aquellos elefantes no eran nada extraordinario para los hindúes, como tampoco los caballos lo eran para Alejandro. César había llegado hasta Inglaterra y se había topado con unos salvajes que llenaron sus ojos de asombro; pero aquellos britanos eran tan normales para sí mismos como los centuriones romanos lo eran para César. ¿Núñez de Balboa? ¿Qué sentimiento de orgullo no le embargaría cuando divisó por vez primera el Pacífico? Pero ese mismo océano era tan normal para los indios de Centroamérica como el Mediterráneo lo era para Balboa. ¿Qué decir, empero, de Leeuwenhoek? Aquel conserje de la ciudad de Delft se había adentrado con sigilo y había mirado furtivamente en un mundo fantástico, microscópico, lleno de cosas pequeñas, de criaturas que habían vivido, se habían alimentado, habían batallado y habían muerto completamente ocultas y desconocidas para los hombres desde el principio de los tiempos. Bichos que arrasaban y aniquilaban razas enteras de hombres diez millones de veces más grandes que ellos. Seres más terribles que dragones que escupen fuego o que monstruos con cabeza de hidra. Asesinos mudos que mataban a niños recién nacidos en sus cálidas cunas y a reyes en sus protegidos aposentos. En este mundo invisible e insignificante, pero implacable —aunque a veces amigable— fue Leeuwenhoek, de entre todos los hombres de todos los países, quien entró por vez primera.
Aquel fue el gran día de Leeuwenhoek.
3
Este hombre no se avergonzaba de la admiración y el asombro que le causaba una naturaleza llena de hechos extraordinarios y de cosas imposibles. Ojalá pudiera retroceder en el tiempo, llevarles a ustedes al pasado, a aquella época inocente en que la humanidad empezaba apenas a descreer de milagros y a descubrir hechos más milagrosos todavía. Qué maravilloso sería ponerse en la piel de aquel sencillo holandés, meterse en su cerebro y en su cuerpo, sentir su emoción —¡que rozaría la náusea!— al ver por vez primera retozar a aquellos «miserables bichos».
Así los llamaba. Y, como ya les he dicho, este Leeuwenhoek era un hombre inseguro. Aquellos animales eran tan tremendamente minúsculos que no podían ser de verdad, eran demasiado raros para ser verdad. Así que volvió a mirar, hasta que sintió calambres en las manos de coger el microscopio y los ojos le escocieron de tanto mirar. ¡Pero era verdad! Allí estaban otra vez, y no una única clase de criaturilla, sino que había otra, más grande que la primera, «moviéndose con mucha agilidad, pues estaban provistas de varios pies increíblemente finos». ¡Un momento, que hay un tercer tipo! Y un cuarto, tan diminuto que no puedo distinguir qué forma tiene. ¡Pero está vivo! No deja de moverse, de recorrer grandes distancias en la gota de agua contenida en el tubito… ¡Qué criaturas tan ágiles!
«Se paran, se quedan quietas como si estuvieran en un punto, y luego se giran sobre sí mismas con gran celeridad, como si fueran una peonza, trazando una circunferencia no mayor que la de un pequeño grano de arena». Esto escribía Leeuwenhoek.
Aunque pudieran parecer meras curiosidades sin ninguna utilidad práctica, Leeuwenhoek era un hombre duro de mollera. Rara vez teorizaba, él era un fanático de la medida. Solo que ¿cómo puede uno fabricarse una vara de medir para algo tan pequeño como estos bichos minúsculos? Frunció el ceño: «¿Cómo de grande es en realidad el bicho más pequeño e ínfimo de todos?». Buscó y rebuscó en los más olvidados rincones de su memoria entre los miles de cosas que había estudiado, no pueden imaginar con qué minuciosidad; hizo sus cálculos: «Esta clase de animalillos ínfimos es mil veces más pequeña que el ojo de un piojo adulto». Le gustaba la exactitud, pero hoy sabemos que el ojo de un piojo adulto no es ni más grande ni más pequeño que el ojo de diez mil de sus congéneres.
Pero ¿de dónde habían venido estos minúsculos y extraños habitantes de la lluvia? ¿Habían caído del cielo? ¿Habían trepado desde el suelo hasta la maceta sin que nadie los viera? ¿O los había creado de la nada un Dios caprichoso? Leeuwenhoek creía en Dios tan devotamente como cualquier otro holandés del siglo XVII. Siempre se refería a Dios como el Supremo Hacedor. No solo creía en Dios, sino que lo admiraba profundamente: ¡alguien capaz de modelar alas de abeja así de preciosas! Pero el caso es que Leeuwenhoek también era materialista. El sentido común le decía que la vida viene de la vida. Su fe más elemental le decía que Dios había creado todas las cosas vivas en seis días y, una vez en marcha la maquinaria, se había puesto cómodo y había decidido recompensar a los buenos observadores y castigar a adivinos y charlatanes. Se abstuvo de especular sobre una improbable lluvia de animalillos caídos del cielo. ¡Estaba claro que Dios no podía fabricar esos animales de la nada en el tiesto lleno de agua! Pero, a ver… ¿Puede ser? Solo hay una manera de averiguar de dónde vienen. «¡Experimentaré!», murmuró.
Lavó muy bien una copa de vino, la secó y la puso bajo el desagüe del canalón de su tejado; con uno de sus finísimos tubos, cogió una minúscula gotita, la colocó bajo su lente y… ¡efectivamente! ¡Allí estaban! Un puñado de bichitos que no paraban de nadar. «¡Están incluso en el agua de lluvia recién caída!». Pero en realidad aquello no demostraba nada, pues bien podían vivir en los canalones y haber sido arrastrados por el agua de lluvia…
A continuación cogió un plato grande de porcelana, «con su esmaltado azul», lo lavó muy bien, salió fuera y lo puso encima de una caja grande para que las gotas de agua no salpicasen barro dentro del plato. Tiró la primera agua para que el plato quedara todavía más limpio. A continuación, con mucho cuidado, recogió una nueva muestra en uno de sus finos tubitos y se fue a su gabinete con ella… «¡Lo he demostrado! ¡Esta agua no contiene un solo bicho! ¡No caen del cielo!».
Pero guardó esa agua; la miró cada hora, cada día; y al cuarto vio cómo esos minúsculos bichos empezaban a aparecer, junto con motas de polvo y restos de hilo y pelusa. ¡Era de los que tienen que ver las cosas con sus propios ojos! Imaginen un mundo en el que todos estuviesen dispuestos a someter sus arrogantes opiniones a esta dura prueba del experimento lógico.
¿Escribió a la Royal Society para hablarles de este mundo vivo completamente insospechado que había descubierto? ¡Todavía no! Era un hombre parsimonioso. Aplicó su lente a todo tipo de aguas: agua conservada en el aire cerrado de su gabinete, agua en un tiesto en el tejado de su casa, agua de los no demasiado limpios canales de Delft y agua del profundo y frío pozo de su jardín. En todas partes encontraba esos bichos. Se quedó boquiabierto ante su increíble pequeñez, descubrió que sumando muchos miles de ellos no llegaban ni al tamaño de un grano de arena, los comparó con los ácaros del queso y eran a esta asquerosa criatura como una abeja a un caballo. No se cansaba nunca de mirarlos «nadar confundidos suavemente entre sí como un enjambre de mosquitos en el aire…».
Ni que decir tiene que este hombre iba a tientas. Y como todo el que va a tientas, se tropezaba. Porque el que va a tientas no nace sabiendo; y se tropieza, porque encuentra lo que no tenía previsto encontrar. Aquellos bichitos inesperados eran maravillosos, pero no eran suficientes para él; él siempre estaba curioseándolo todo, tratando de ver más de cerca, tratando de encontrar explicaciones. ¿Por qué tiene ese sabor tan fuerte la pimienta? Un día le dio por hacerse esa pregunta y esto fue lo que supuso: «Debe de haber puntitos en las partículas de pimienta y estos puntitos deben de pinchar la lengua cuando se come pimienta…». Pero ¿existen esos puntitos?
Se obsesionó con la pimienta seca. Estornudó. Le dio más y más vueltas, pero no conseguía granos de pimienta lo bastante pequeños como para ponerlos bajo su lente. Así que, para ablandarlos, los puso en remojo durante varias semanas. A continuación, con unas agujas muy finas, separó las motas casi invisibles de pimienta y las succionó, disueltas en una gotita de agua, con uno de sus finísimos tubos de cristal. Y miró.
Con cosas como aquella hasta un hombre decidido como él podía acabar perdiendo la cabeza. Se olvidó de los posibles puntitos picantes de la pimienta. Con la curiosidad de un niño absorto en lo suyo contempló las travesuras de «una increíble cantidad de animalillos, de diversas clases, que se mueven con mucha gracia, girándose y volviéndose de un lado para otro».
Así fue como Leeuwenhoek encontró sin quererlo una estupenda manera de cultivar sus nuevos animalillos.
Y ahora, ¡a contarle todo esto a esos importantes señores de Londres! Sin la menor fanfarronería, les describió su propio asombro. En largas páginas manuscritas con letra impecable, les contó, usando un lenguaje llano, que podía poner un millón de estos bichitos en un tosco grano de arena, y que una gota de su agua de pimienta, en la que tan bien crecían y se multiplicaban, contenía más de dos millones setecientos mil ejemplares…
La carta se tradujo al inglés y fue leída ante aquellos escépticos ilustrados —que ya no creían en las virtudes mágicas de los cuernos de unicornio— y dejó boquiabierto a todo el docto organismo. ¿Cómo? ¿Estaba diciendo aquel holandés que había descubierto unos bichos tan pequeños que podía poner en una gotita de agua tantos como personas había en su país? ¡Aquello era absurdo! El ácaro del queso era absoluta e indudablemente la criatura más pequeña que Dios había creado.
Pero hubo unos cuantos miembros de la Royal Society que no se burlaron. Este Leeuwenhoek era un hombre condenadamente preciso: habían comprobado que todo lo que les había contado en sus cartas era verdad… Así que respondieron por carta al conserje científico, pidiéndole que les describiera detalladamente cómo había fabricado su microscopio y cuál era su método de observación.
Aquello molestó a Leeuwenhoek. No le importaba que los estúpidos zoquetes de Delft se rieran de él… pero ¿la Royal Society? ¡Pensaba que ellos eran filósofos! ¿Debía darles detalles o a partir de ahora debía guardárselo todo? «Dios mío —cabe imaginárselo murmurando para sí—, ¡con el trabajo y el sudor que me ha costado encontrar la manera de descubrir estos misterios, con la de burlas que he tenido que soportar de tantísimos idiotas para perfeccionar mis microscopios y mis métodos de observación…!».
Pero todo creador necesita un público. Sabía que, para refutar la existencia de aquellos animalillos, los escépticos de la Royal Society tendrían que sudar tanto como él había tenido que bregar para descubrirlos. Se sintió herido, pero… todo creador necesita un público. Así que les respondió con una larga carta en la que les aseguraba que no había exagerado lo más mínimo y en la que les explicaba sus cálculos (y los cálculos de los cazadores de microbios modernos, con todos sus aparatos, son solo un poco más exactos). Les transcribió divisiones, multiplicaciones y sumas hasta que la carta acabó pareciendo un ejercicio escolar de aritmética. Terminaba diciéndoles que en Delft mucha gente había visto —y elogiado— estos extraños y desconocidos animales a través de sus lentes. Les enviaría declaraciones juradas de prominentes convecinos de Delft: dos ministros de la Iglesia, un notario y otras ocho personas dignas de crédito. Pero no les diría cómo estaban hechos sus microscopios.
¡Era un hombre desconfiado! Podía dejar que quien quisiera mirase a través de sus máquinas, pero ¡ay como se les ocurriera tocarlas para enfocar mejor!: los echaba de su casa… Era como un niño excitado que enseña orgulloso su roja manzana a sus compañeros de juegos, pero que es reacio a dejarles que la toquen por miedo a que puedan darle un mordisco.
Así que la Royal Society encargó a Robert Hooke y Nehemiah Grew que construyesen los mejores microscopios y preparasen agua de pimienta con granos de la mejor calidad. Y el 15 de noviembre de 1677, Hooke apareció con su microscopio en la asamblea emocionadísimo: ¡Anton van Leeuwenhoek no había mentido! ¡Allí estaban aquellos bichos encantados! Los socios se levantaron de sus asientos y se apelotonaron alrededor del microscopio. Miraron y exclamaron: este hombre debe de ser brujo. Fue un día de gloria para Leeuwenhoek. Y poco después, la Royal Society lo nombró miembro, y le envió un espléndido diploma en un estuche de plata con el escudo de armas de la sociedad en la tapa. «Les serviré fielmente durante el resto de mi vida», les escribió. Y a fe que cumplió su palabra, pues les siguió enviando aquella mezcla de cotilleo y ciencia hasta que murió a la edad de noventa años. Pero ¿un microscopio? Sintiéndolo mucho, eso era imposible mientras él viviera. La Royal Society llegó a enviar al doctor Molyneux para que hiciese un informe sobre este conserje-descubridor de lo invisible. Molyneux ofreció a Leeuwenhoek un buen precio por uno de sus microscopios —seguro que podía prescindir de alguno de ellos—, porque tenía cientos en los armarios de su gabinete. ¡Pero no! ¿Había algo que aquel caballero de la Royal Society quisiera ver? En esta botella hay unas pequeñas ostras aún no nacidas sumamente curiosas, aquí varios animalillos muy ágiles, y el holandés sostenía sus lentes para que el inglés mirase por ellas, sin dejar ni un segundo de vigilar por el rabillo del ojo que aquel visitante sin lugar a dudas tan honrado no tocase (o birlase) nada…
—¡Sus instrumentos son magníficos! —exclamó Molyneux—. ¡Muestran las cosas con mil veces más claridad que cualquiera de las lentes que tenemos en Inglaterra!
—Señor, cómo me gustaría —replicó Leeuwenhoek— poder enseñarle mi mejor lente, y mi método especial de observación; pero esa la guardo solo para mí y no se la enseño a nadie, ni siquiera a mi propia familia.
4
¡Aquellos animalillos estaban por todas partes! Leeuwenhoek hizo saber a la Royal Society que había encontrado enjambres de esos seres microscópicos en su boca, por todas partes: «Aunque paso ya de los cincuenta años —escribió—, conservo una buena dentadura, porque tengo por costumbre frotarme los dientes cada mañana muy fuerte con sal, y, después de limpiarlos con una púa, frotarlos vigorosamente con un trapo…». Pero, aun así, cuando se miraba los dientes con un espejo de aumento, encontraba pequeños restos de materia blanca entre ellos… ¿De qué estaba compuesta aquella materia? Raspó un poco de aquel material, lo mezcló con agua pura de lluvia, con la ayuda de un tubito lo puso en la aguja de su microscopio, cerró la puerta de su gabinete y… ¿qué era aquello que emergió de la grisácea oscuridad de su lente y se volvió claro y distinto en cuanto enfocó el tubo?
Había una criatura increíblemente minúscula que brincaba en el agua del tubo «como ese pez que llaman lucio». Había un segundo tipo de criatura que nadaba un poco hacia delante, luego se giraba repentinamente para caer finalmente sobre sí misma con un hermoso salto mortal. Había otras criaturas que se movían lentamente y parecían meros palitos doblados; pero el holandés los miró y remiró hasta que se le enrojecieron los ojos… ¡y se movieron! ¡Estaban vivos sin ninguna duda! ¡Tenía todo un animalario en la boca! Había criaturas con forma de vara flexible que iban de acá para allá con el porte majestuoso de un obispo en procesión; había espirales que giraban en el agua como sacacorchos desquiciados…
Todo el mundo —incluido él mismo— era ratón de laboratorio para este hombre curioso. Cansado de tanto observar los bichitos de su propia boca, salió a dar un paseo bajo los altos árboles que dejaban caer sus hojas amarillentas sobre el pardo espejo de los canales; era un trabajo agotador, este juego suyo; ¡tenía que descansar! Pero se encontró con un anciano, un anciano de lo más interesante: «Estaba hablando con aquel hombre —decía Leeuwenhoek en su carta a la Royal Society—, un hombre mayor que había llevado una vida sumamente austera, y nunca había consumido brandy ni tabaco, y muy rara vez vino, y mis ojos dieron en posarse en sus dientes, que estaban mal desarrollados, lo que me llevó a preguntarle cuándo se había lavado la boca por última vez. La respuesta fue que nunca en su vida se había lavado los dientes…».
Dejó de sentir sus doloridos ojos. ¡Menudo zoológico de minúsculos animalillos no habría en la boca de aquel viejo! Arrastró a la desaseada pero virtuosa víctima de su curiosidad a su gabinete. Por supuesto, había millones de minúsculos bichitos en aquella boca, pero lo que tenía especial interés en contar a la Royal Society era esto: que la boca de aquel anciano hospedaba un nuevo tipo de criatura, que se deslizaba en medio de las otras, curvando su cuerpo en gráciles arcos como una serpiente. ¡El agua del fino tubito parecía bullir de aquellos pequeños habitantes!
Puede asombrar que en ningún lugar de esos cientos de cartas hiciera Leeuwenhoek mención ninguna al daño que aquellos misteriosos y nuevos animalillos podían hacer al hombre. Los había encontrado en el agua de beber, los había observado dentro de la boca; con el paso de los años los descubrió en los intestinos de ranas y caballos e incluso en sus propias secreciones; en esas raras ocasiones en que, como él decía, «tenía la tripa suelta», había encontrado auténticos enjambres de ellos. Pero ni por un segundo se le ocurrió pensar que su problema pudiera estar causado por aquellos bichitos, y los cazadores de microbios actuales, si tuvieran tiempo para estudiar sus escritos, podrían aprender mucho de su falta de imaginación y de su cuidado de no sacar conclusiones precipitadas. Pues en los últimos cincuenta años, son literalmente miles los microbios que han sido considerados causantes de cientos de enfermedades, cuando en la mayoría de los casos esos gérmenes eran solo huéspedes ocasionales del cuerpo en el momento en que este enfermaba. Leeuwenhoek era prudente a la hora de considerar que algo era la causa de alguna otra cosa. Tenía un fino instinto para la infinita complejidad de todo, que le advertía del peligro de tratar de elegir una causa en el enmarañado laberinto de causas que controlan la vida…
Pasaron los años. Atendió su pequeño almacén de telas, cuidó de que el ayuntamiento de Delft estuviera siempre limpio, se volvió cada vez más irascible y suspicaz, miró más y más horas a través de sus cientos de microscopios e hizo un centenar de descubrimientos asombrosos. En la cola de un pequeño pez que había metido de cabeza en un tubo de cristal fue el primer hombre en ver los capilares sanguíneos a través de los cuales la sangre pasa de las arterias a las venas, completando así el descubrimiento del sistema circulatorio del inglés Harvey. Las cosas más sagradas, indecorosas y románticas de la vida eran mero material de estudio para los ojos penetrantes e incansables de sus lentes. Leeuwenhoek descubrió el esperma humano, y la fría ciencia con que llevaba a cabo sus investigaciones habría resultado escandalosa si no hubiera sido un hombre completamente inocente. Pasaron los años y toda Europa supo de él. Pedro el Grande de Rusia fue a presentarle sus respetos y la reina de Inglaterra viajó hasta Delft solo para admirar las maravillas que podían verse a través de las lentes de sus microscopios. Echó por tierra un sinfín de supersticiones para la Royal Society y, quitando a Isaac Newton y Robert Boyle, fue el más famoso de sus miembros. ¿Se le subieron aquellos honores a la cabeza? No se le pudieron subir a la cabeza, porque desde el primer momento había tenido la opinión más alta de sí mismo. Su arrogancia era infinita, pero era compensada por su humildad cuando pensaba en la brumosa ignorancia de la que se sabía rodeado él y todos los hombres. Admiraba al Dios holandés, pero su verdadero dios era la verdad: «Es mi determinación no aferrarme obstinadamente a mis ideas, mas abandonarlas y adoptar otras tan pronto se me muestren razones plausibles que pueda entender, cosa tanto más cierta por cuanto mi solo propósito es poner la verdad ante mis ojos en la medida en que me sea dado abrazarla; y usar el poco talento que he recibido para apartar al mundo de sus viejas supersticiones paganas para que llegue a la verdad y se adhiera a ella».
Su salud era increíblemente buena y a los ochenta años la mano apenas le temblaba cuando sostenía su microscopio para que los visitantes mirasen algún minúsculo animal o se admirasen con las crías de ostra. Pero le gustaba beber por la noche —¿y a qué holandés no?—, y su única debilidad parece haber sido cierto mal cuerpo al día siguiente de aquellas juergas. Aborrecía a los médicos: ¿qué iban a saber de enfermedades si no sabían ni la milésima parte que él de cómo está hecho el cuerpo? Leeuwenhoek tenía sus propias teorías —y bastante ridículas eran— sobre la causa de aquel malestar. Sabía que su sangre estaba llena de pequeños glóbulos, pues había sido el primer hombre en verlos. Sabía que aquellos glóbulos tenían que pasar por unos capilares diminutos para llegar de las arterias a las venas (¿acaso no había descubierto él aquellos minúsculos vasos en la cola de un pescado?). El caso es que, después de aquellas alegres noches suyas, la sangre se le espesaba y no pasaba debidamente de las arterias a las venas. ¡La aligeraría! Esto es lo que escribió a la Royal Society: «Cuando he cenado demasiado fuerte por la noche, por la mañana tomo muchas tazas de café, lo más caliente que pueda, y entonces rompo a sudar; y si de este modo mi cuerpo no se recupera, los fondos de una botica entera no servirían de mucho, y eso es lo único que he hecho durante años cuando he sentido fiebre».
Aquella costumbre de beber café caliente le llevó a descubrir otro hecho curioso sobre los animalillos. Todo le impulsaba a sacar a la luz algún nuevo hecho de la naturaleza, pues vivía envuelto en aquellos minúsculos dramas que tenían lugar bajo sus lentes, igual que un niño escucha con la boca abierta y los ojos como platos los cuentos de la abuela… No se cansaba nunca de leer la misma historia en el libro de la naturaleza; siempre se podían descubrir nuevos puntos de vista en ella y las páginas de aquel libro estaban sobadas y manoseadas por su insaciable interés. Una mañana, años después de haber descubierto los microbios de su boca, en medio de la sudoración causada por la gran ingesta curativa de café, observó una vez más la materia de entre sus dientes… ¿Qué es lo que había allí? No pudo encontrar ni un solo animalillo. O, mejor dicho, no pudo encontrar ninguno vivo; pues consideró que no podía contar como microbios los miles de organismos muertos, y los dos o tres que se movían débilmente, como si estuviesen enfermos. «¡Por todos los santos! —gruñó—: espero que ningún lord de la Royal Society se ponga a buscar estas criaturas en su boca y al no encontrarlas niegue mis descubrimientos…».
Pero… ¡un momento! Había estado bebiendo café, tan caliente que casi le salieron ampollas en los labios. Había buscado aquellos bichitos en la sustancia blanca que había entre sus incisivos justo después de haber estado bebiendo café. ¿Y bien? Con la ayuda de un espejo de aumento miró en sus muelas. ¡Tachán! «Con gran sorpresa, encontré un número increíblemente grande de animalillos, y pululaban en una cantidad tan pasmosa de la mencionada sustancia que resulta inconcebible para quienes no la hayan visto con sus propios ojos». A continuación volvió a hacer esa misma prueba, pero en sus tubos, calentando el agua con su diminuta población a una temperatura solo un poco más suave que la de un baño caliente. Enseguida, las criaturas dejaron de correr de aquí para allá. Enfrió el agua. No resucitaron. Así pues, ¡era el café caliente el que había matado a los bichos en sus incisivos!
¡Con qué deleite volvió a contemplarlos una vez más! Pero le molestaba, le preocupaba no poder ver las cabezas o las colas de aquellos animalillos. Después de serpentear hacia delante en una dirección, se paraban, retrocedían sobre sí mismos y nadaban hacia atrás igual de rápido sin haberse dado la vuelta. ¡Pero tenían que tener cabeza y cola! ¡También tenían que tener hígado, cerebro y vasos sanguíneos! Su pensamiento retrocedió a su trabajo de cuarenta años atrás, cuando descubrió que bajo sus potentes lentes las pulgas y los ácaros del queso, tan burdos y rudimentarios a simple vista, se volvían tan complejos y perfectos como los seres humanos. Pero pese a intentarlo de todas las maneras, con las mejores lentes que tenía, aquellos animalillos de su boca seguían siendo simples palos, esferas o sacacorchos. Así que se contentó con calcular para la Royal Society cuál tenía que ser el diámetro de los vasos sanguíneos invisibles de sus microbios. Pero, eso sí: nunca insinuó ni por un momento que hubiera visto esos vasos sanguíneos; simplemente le divertía dejar pasmados a sus mentores especulando sobre su inconcebible pequeñez.
Aunque Anton van Leeuwenhoek no descubrió los gérmenes que causan la enfermedad en los humanos, aunque le faltó imaginación para atribuir el papel de asesinos a sus miserables criaturas, sí que fue capaz de mostrar que aquellos bichos microscópicos podían devorar y matar seres vivos mucho mayores que ellos. Pasaba muchas horas examinando mejillones, molusco que sacaba de los canales de Delft. Descubrió miles de crías no nacidas dentro de sus madres. Intentó conseguir que aquellas crías se desarrollasen fuera de sus madres, en un vaso de agua del canal. «Me pregunto —murmuraba— por qué nuestros canales no están atascados de mejillones, cuando cada una de estas madres tienen tantísimas crías dentro». Cada día husmeaba en la viscosa masa de embriones del vaso, les aplicaba su lente para ver si habían crecido…, pero ¿qué era aquello? Asombrado, vio cómo aquella sustancia moluscosa desaparecía de entre sus valvas: estaban siendo devorados por miles de minúsculos microbios que los atacaban con avidez…
«La vida vive de la vida; es cruel, pero es la voluntad de Dios —reflexionó—. Y es por nuestro bien, por supuesto, porque si no hubiera animalillos que se comieran las crías de mejillón, nuestros canales estarían atascados con estos moluscos, porque ¡cada madre tiene más de mil crías al mismo tiempo!». Así que Anton van Leeuwenhoek lo aceptaba todo y todo lo alababa, y en eso era hijo de su tiempo, pues, en su siglo, los investigadores aún no habían empezado, como haría Pasteur más tarde, a poner en cuestión la existencia de Dios, a agitar sus puños ante las absurdas crueldades que la naturaleza infligía a la humanidad, a sus hijos…
Ya pasaba los ochenta, y la dentadura se le fue aflojando, como era ley aun en una constitución tan fuerte como la suya. No se quejó ante la llegada inexorable del invierno de la vida, sino que se sacó aquel viejo diente y aplicó su lente a las pequeñas criaturas que encontró en aquella raíz hueca: ¿por qué no iba a seguir estudiándolas? ¡Algún pequeño detalle podía habérsele pasado por alto en las otras mil ocasiones! A los ochenta y cinco, unos amigos que le visitaban le dijeron que se estuviera tranquilo y que dejara sus investigaciones. Él arrugó el ceño y abrió bien los ojos aún brillantes: «¡Los frutos que maduran en otoño son los que más tiempo aguantan!», les dijo: ¡consideraba que los ochenta y cinco eran el otoño de la vida!
Leeuwenhoek era un showman