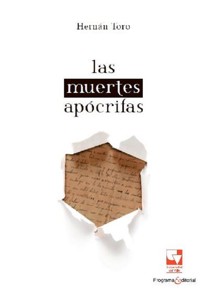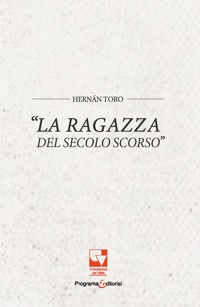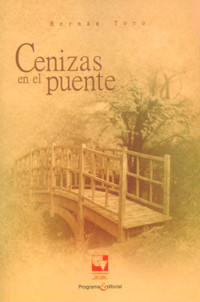
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad del Valle
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El libro Cenizas en el Puente reúne diversos cuentos que abordan, desde una escritura madura (no exenta de cierto humor), problemas propios de nuestra condición humana: la soledad, la muerte, la desazón, la degradación de la vida, la dilución de las relaciones personales. Los personajes de estos cuentos son todos marginales, privados de su voz por una sociedad implacable, habitantes de los bordes más extremos y solitarios de la vida social. A través de la palabra, estos personajes recuperan un poco de su dignidad pérdida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toro, Hernán, 1948-
Cenizas en el puente / Hernán Toro.-- Cali : Programa
Editorial Universidad del Valle, 2014.
160 páginas ; 22 cm.-- (Colección Artes y Humanidades)
Incluye índice de contenido.
1. Cuentos colombianos I. Tít. II. Serie.
Co863.6 cd 21 ed.
A1456816
CEP-Banco de la República-Biblioteca Luis Ángel Arango
Universidad del VallePrograma Editorial
Título: Cenizas en el puente
Autor: Hernán Toro
ISBN-EPUB: 978-958-507-062-2 (2023)
ISBN-PDF: 978-958-507-054-7 (2023)
ISBN: 978-958-765-115-7
Colección: Artes y Humanidades
Primera Edición
© Universidad del Valle
© Hernán Toro
Diseño de carátula y diagramación: Hugo H. Ordóñez Nievas
Impreso en: Grupo Cadena S. A.
Universidad del Valle
Ciudad Universitaria, Meléndez
A.A. 025360
Cali, Colombia
Teléfonos: 57(2) 321 2227 - Telefax: 57(2) 330 8877
Este libro, salvo las excepciones previstas por la Ley, no puede ser reproducido por ningún medio sin previa autorización escrita por la Universidad del Valle.
El contenido de esta obra corresponde al derecho de expresión del autor y no compromete el pensamiento institucional de la Universidad del Valle, ni genera responsabilidad frente a terceros. Los autores son responsables del respeto a los derechos de autor del material contenido en la publicación (fotografías, ilustraciones, tablas, etc.), razón por la cual la Universidad no puede asumir ninguna responsabilidad en caso de omisiones o errores.
Cali, Colombia, Septiembre de 2014
Diseño epub:Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
Cenizas en el puente
Secretos de cocina
El festín de los enemigos
Libélula nocturna
El Crápula, mi amigo
El hombre que lloraba
Fellinito, el oboísta
Amores de plástico
Moebius
Lunita
Los fantasmas de El Metropol
El emperador de barrio
El hombre que escribía simultáneamente con las dos manos
CENIZAS EN EL PUENTE
Cuando yo era un adolescente, solía salir a caminar por las riberas del río. Era un río de pendiente muy inclinada, y por lo tanto de corriente muy rápida, con un lecho lunar lleno de rocas de todos los tamaños, formado millones de años atrás por la avalancha veloz y ardiente de alguna explosión volcánica proveniente de la alta cordillera occidental, en cuyas primeras estribaciones había crecido la ciudad que habito. El agua a veces avanzaba en plácidos remansos laterales, en cuyos remolinos diminutos giraban obcecadamente pequeños pedazos de troncos de árboles, a veces vasos plásticos, amasijos circulares de hojas muertas. Me gustaba mirar el curso de las aguas, escuchar el rumor de la corriente, ver caer las hojas de los árboles, seguir el equilibrado y sorprendente vuelo de las aves por entre las ramas densas, observar la marcha vacilante de los insectos en mi cuerpo, sentir el crujido vital de las ramas de los árboles batidos por el viento. Amaba sobre todo el infinito juego de luces que el sol creaba al filtrarse por entre los ramajes móviles de los árboles. Pasaba tardes o mañanas enteras recorriendo las orillas, o a veces, en muchas ocasiones, sentado debajo de algún árbol, muy atrapado en el vértigo placentero de mis propias ensoñaciones. Yo era un joven que amaba meditar, contemplativo, muy cercano de la naturaleza, hasta el punto que me consideraba, sinceramente, como un elemento más de ella. Me dejaba picar por los insectos, convencido de que en ese gesto se daba el cumplimiento de un ciclo vital al que yo no podía negarme a riesgo de estropear una especie de plan divino. Nunca llevaba libros ni revistas, aunque a veces sí media botella de vino que degustaba a pico de botella con particular lentitud y placer (hábito que había adquirido poco antes en la ciudad de La Serena, en Chile, donde había hecho una estancia de estudios de un mes). Lo que a mí me gustaba era estar simplemente allí, con un sentimiento muy animal de pertenencia a la tierra y a la naturaleza. Una piedra, una hoja, una plántula, yo.
Con los meses de estar en esta actividad, terminé prefiriendo un lugar muy sombreado, debajo de un árbol de chiminango. Mi gusto estaba decidido seguramente porque las diminutas hojas de este árbol se viven renovando permanentemente, y una lluviecita de hojas pequeñas caía sin cesar desde su altura sobre mi cuerpo y mis alrededores. No prestaba especial atención a las casas que se erigían del otro lado de la ribera —por lo general edificaciones muy propias de la burguesía local, tranquilas y elevadas, voluminosas, llenas de plantas tropicales brotando lujuriosas e incontrolables por todos los lados, con perros que le ladraban al viento— porque mi atención se concentraba principalmente en el río y la profusa actividad que en torno a él se desarrollaba. Pero de tanto terminar yendo casi siempre al mismo lugar, tuve que notar la casa que quedaba al frente de donde yo habitualmente me instalaba. Era más bien antigua si se le comparaba con las de su alrededor. Sus ventanas no eran de vidrio sino de madera, y la fachada estaba hecha con materiales de un color semejante al ladrillo, proyectando una idea de vieja arquitectura colonial. Jardineras de Calatheas y Bromelias le daban un aire antediluviano. Pero más que su estilo, me llamaba la atención que nunca veía a nadie. Veía, sí, sombras proyectadas en los visillos de las ventanas cuando comenzaba el anochecer, pero nunca seres humanos en carne y hueso. Y siempre, esas sombras correspondían a la silueta de una mujer de pelo largo. Pero, repito, nunca esas ventanas se abrieron para dejar ver el rostro de una persona. Sólo sombras, siempre de la misma mujer. En verdad, yo no le prestaba demasiada atención a lo que ocurría —o no ocurría— en esa casa, interesado como estaba en la marcha de los insectos, en las formas caprichosas de la corriente del río, en los vaivenes de las ramas movidas por el viento que bajaba de la cordillera. A lo lejos, muy a menudo, escuchaba el rugido desesperado de los leones del zoológico, situado uno o dos kilómetros río arriba, en los primeros piedemontes de las montañas occidentales de mi ciudad, y esos bramidos me llevaban a plantearme, quién sabe por qué caminos, preguntas por el sentido de la existencia en general. Detestaba la vida en sociedad y el mundo y sus conflictos, y cuando me acontecía mirar, por ejemplo, un noticiero de televisión o leer algún periódico, me reafirmaba en la idea de que lo que verdaderamente contaba en este mundo era la naturaleza misma. Por ello, dicho sea al pasar, comía de manera muy frugal y sana, desechando los alimentos enlatados por causa de los elementos sintéticos y antinaturales con los que se conservaban, y las frutas y verduras fumigadas, portadoras de enfermedades incontrolables y fatales. En ciertos momentos de ensoñación profunda, me veía morir mientras me encontraba en esa orilla, y me gustaba la idea de que nadie me encontrara y yo fuera degradándome lentamente y uniéndome a las fuerzas vivas de la naturaleza, que me absorberían poco a poco; luego yo sería sabia de un árbol, carne y sangre de salamandras y batracios, partícula elemental integrada al universo. También, a veces, soñaba con una mujer que amé con pasión, y cuyo recuerdo flotaba en mi mente con mayor o menor intensidad según las circunstancias.
Hacia mi derecha desde ese sitio, a unos cincuenta metros, había un puente peatonal diseñado con un vago estilo japonés (de trazo curvo, barandas de madera, color verde, sobrio), por el que circulaba la poca gente que en esos barrios burgueses camina, generalmente empleadas del servicio en cumplimiento de alguna comisión de sus amos, a veces gente joven haciendo ejercicio, en otras motociclistas que violaban los códigos de la movilidad urbana. Era un puente muy lindo, recortado contra el verde variado de los árboles y de la vegetación tropical, podría decir que un puente silencioso, meditativo, sereno. En algunas ocasiones yo me instalaba en su parte central y miraba alternadamente la corriente del río en los dos sentidos, y me decía que ese puente, como los pájaros y como yo, tenía algo de humano, de natural. En todo caso, lo sentía como un hermano.
Hubo ocasiones en que fui testigo de acontecimientos extraños. En una, por ejemplo, en una temporada en que el caudal estaba muy bajo como consecuencia de un verano implacable, un bicicrossista iba avanzando sobre las piedras del río, saltando de roca en roca como si fuera una cabra montés. Se sostenía en equilibrio sobre su bicicleta, calculaba el movimiento y concentraba sus fuerzas, y de un salto preciso y felino caía en otra roca; y así hasta que lo perdí de vista en la primera de las curvas del río. A veces, unos obstinados y reflexivos pescadores cruzaban el río a lo largo tendiendo sus sedales inútiles. Los domingos en la mañana, los menesterosos iban a lavar sus ropas y su cuerpo, y se afeitaban orientándose con espejos minúsculos de mano. En otra oportunidad, una mujer, que jamás me vio, lanzó desde la orilla opuesta una larga diatriba contra los dioses de su religión porque la habían abandonado; nunca dijo de qué manera lo habían hecho, pero en su cara y en el dolor de su voz había algo de tragedia griega. En otras ocasiones, cuando las aguas habían bajado después de alguna creciente excepcional, me admiraba ver sobre la cúspide de las rocas, aposentados, trozos de troncos de árboles en equilibrio, como si en algún momento de la creciente hubieran encontrado allí el lugar de su salvación. En algún otro momento, escuché detonaciones de un revólver y un grito humano, que me hicieron recordar con angustia los días de mi niñez en una ciudad violentada por la muerte, pero jamás vi a nadie ni escuché la huida de una moto o de un automóvil.
Era un gran placer está allí. Pero, en una oportunidad, vi algo que perturbó mi paz. De la casa del frente, en donde jamás vi a nadie más que a la sombra de una mujer, apareció un grupo de dos hombres y una mujer que, después de cerrar con delicadeza la puerta de la casa, avanzó con cierto aire solemne hacia el puente. La mujer del grupo no era la mujer que proyectaba su silueta contra los visillos de la ventana por la simple razón de que su cabello era corto, casi a ras, contrario a la cabellera frondosa y larga de la sombra. De los dos hombres, uno era joven y asustadizo, y se pegaba al brazo de la mujer como si fuera una especie de tabla de salvación. El otro era adulto, bastante maduro, con la frente erguida y una cabellera ondulada y negra, espesa, como de héroe griego, mecida por el viento. Llevaba una cajita de madera en sus manos. Sin que ellos me vieran, yo los seguí con la mirada hasta que llegaron al puente. Mirando en dirección río abajo —justamente hacia donde quedaba mi sitio de comunión con la naturaleza—, los vi quedarse unos pocos minutos en silencio y reflexivos, ceremoniosos, tras lo cual, a instancias evidentes del hombre maduro, posaron para una sesión de cinco, seis fotos tomadas por alguien que pasaba incidentalmente por el lugar y al que le habían pedido el favor de que las tomara. Posaron siempre con la cajita de madera en las manos, alternándosela entre ellos a medida en que tomaban las fotos, con aire de gravedad. Entonces se dieron un abrazo entre los tres y sacaron de la cajita una bolsa de seda, dentro de la cual había una bolsa plástica, cortaron con una tijerita el cierre del plástico, tomaron la bolsa entre los tres y, así, juntos, echaron a las aguas del río su contenido. Una lluvia de polvo entre turbia y blanquecina, como sal gris de Guérande, se recortó contra el verde de la vegetación, hasta que desapareció por completo engullida por las aguas o diseminada en el aire. Sólo allí entendí todo: se trataba de una ceremonia fúnebre: estaban devolviendo a la naturaleza las cenizas de un muerto. Yo me quedé quieto, procurando que no se dieran cuenta de que un intruso había sido testigo de su rito tan íntimo. Los tres permanecieron algunos minutos más en el puente, dirigiendo su mirada siempre hacia donde avanzaba la corriente y hacia donde avanzaban hasta la eternidad las cenizas del difunto, hasta que, por orden del hombre maduro, los tres desandaron el camino hasta la casa. Casi de inmediato, vi que las luces se encendían, y una música, en la que me pareció identificar el Réquiem de Mozart, comenzó a sonar muy leve. Por alguna razón que jamás pude entender, a partir de ese día no volví nunca a instalarme debajo del chiminango; elegí otros sitios, igualmente bellos, igualmente batidos por la brisa y arrullados por la música de las aguas, aunque siempre con el recuerdo de la ceremonia persistiendo a lo largo de los años.
Todo esto ocurrió, como ya lo dije al comienzo, cuando yo era adolescente. Ahora no lo soy, he perdido mi pasión por la naturaleza —soy lo que se llama «un hombre maduro» (es decir, un hombre derrotado), con intereses en el funcionamiento del mercado y en las acciones de la bolsa de valores—, pero a veces me ocurre pasar por la orilla del río y veo el puente, la casa del frente de mi espacio de observación, recupero en mi mente los rostros nítidos e invariables de las tres personas y me digo, apenas como una prueba de que algún vestigio de aquel muchacho soñador queda en mí, que esa ceremonia de los adioses es quizás de los pocos acontecimientos auténticos que jamás haya vivido en mi vida. La casa del frente sigue siendo, claro, la misma, con algunos retoques modernistas, ventanas abiertas, músicas bonitas, sin Calatheas ni Bromelias. El río ha perdido mucho de su caudal por causa de la deforestación salvaje y las piedras relucen quietas en su lecho. El chiminango sigue donde siempre ha estado —más viejo, más mohoso, más quebradizo—.
Pero yo no estoy ya allí. Y eso es, finalmente, lo único que cuenta.
SECRETOS DE COCINA
Hacía muchos años que mi mujer y yo andábamos detrás de la receta de las berenjenas que servían en el restaurante Al Maghreb. En la carta aparecían bajo el nombre de «Berenjenas al estilo tunecino», acompañadas de una somera descripción («Berenjenas bañadas en aceite») que era cierta pero insignificante de lo general y tautológica de lo evidente: sí, eran unas berenjenas bañadas en aceite, eso se veía, no era necesario repetir con palabras lo que saltaba a los ojos. Sin duda llevaban también pimienta, sal y la punta de un cuchillo de 8 pulgadas de Ras Al Hanout, ese condimento tan complejo y tan característico de la cocina marroquí, usado para conferir esa profundidad de sentidos diversos que estallan en el paladar bajo su influjo misterioso. Nosotros íbamos con una cierta frecuencia a este restaurante motivados ante todo por esta entrada, de aspecto poco corriente (las berenjenas, ya por naturaleza pálidas, aparecían aún más decoloradas, si tal cosa fuese posible), muy agradable a la vista y de un sabor incomparable y mágico, inefable, que nos deleitaba y nos hacía soñar; hay que decir, de paso, que el resto de platos de la carta mantenía a lo largo de los años una calidad aceptable sostenida. Era un restaurante decente, sin ser por lo tanto una maravilla: nunca sus mesas eran ennoblecidas por manteles ni jamás sobre ellas brilló una copa, con lo que generaba un ambiente evanescente y vagamente sórdido de cafetería de barrio de extramuros. Apenas lo digo me advierto: en esta pobre ciudad, pedir tanto puede ser considerado un exceso manierista de refinamiento, suficiente para enviar a cualquiera a la picota bajo la acusación gravísima de petulante. Nos gustaba tanto este plato que en cierta ocasión, imbecilizado por la ingenuidad y el entusiasmo, cometí el único error que uno no puede cometer frente a un chef o frente a un dueño de restaurante: le pregunté a la propietaria cómo se preparaba la receta. La dueña —una mujer de aspecto sahariano, de ojos intensamente verdes y bella a pesar de los estragos del tiempo (ese enemigo encarnizado de los seres humanos), y cuya cintura delgada y sus anchas caderas evocaban mujeres de las Las mil y una noches y de la espléndida trilogía sobre la eterna ciudad de Al Kahir del taciturno escritor egipcio NaguibMahfuz (aunque en realidad pienso sobre todo en la indescriptible novela titulada Palacio del deseo)—, la dueña, digo, le dio un pellizquito amistoso en el antebrazo a mi mujer (aunque había sido yo el que había hecho la pregunta), hizo un mohín maternal en el que exageró la expresión facial, como si la reprendiera por un gesto indebido (de la misma forma que hacen las mamás cariñosas con sus pequeñines díscolos), exhibió una sonrisa pícara de simpatía y complicidad, y de inmediato agregó, zalamera y concluyente: «Secretos de cocina, querida». Y se dio media vuelta, falsamente coqueta, y nos dejó con la sensación de haber sido los estúpidos más notables que jamás habían pasado por sus mesas. Luego, durante meses, en las ocasiones en que la propietaria del restaurante no estaba presente, intentábamos sonsacarle la información a sus empleados con preguntas capciosas o con comentarios tramposos, formulados en días distintos a diferentes meseros («¿Por qué llevan tanto vinagre?»; «Cuando yo las preparo no les saco el amargo»; «A mi no me da este color con la variedad Black Bell»: tal era el tipo de trampas que les tendíamos) con la apariencia de ser preguntas o comentarios anodinos que sólo buscaban calmar alguna curiosidad ingenua desprovista de propósitos ulteriores, fragmentos de un rompecabezas cuyos perfiles tratábamos luego de ensamblar en la casa…¡Ay!, sin ningún éxito. Concluimos que la razón era simple: los meseros estaban instruidos para responder con informaciones parciales, evidentes, aproximativas, equívocas, en todo caso nada que pudiera poner a los comensales sobre la pista de una receta correctamente descrita.
Pero mi mujer y yo somos seres de paciencia, acostumbrados, por nuestra formación filosófica china, a entender que, por naturaleza, los procesos son largos. El principio maoísta, el que dice «Toda marcha de diez mil kilómetros tiene un primer paso», era la divisa de pensamiento que guiaba nuestra existencia (¡Que Dios nos perdone!). La respuesta elusiva de la propietaria del restaurante y las engañosas de sus empleados no nos harían, pues, desistir de nuestro empeño. Sin embargo, los meses (inclusive los años) comenzaron a transcurrir y nuestra pesquisa se revelaba infructuosa. Y no por negligencia: buscamos en cuanto recetario teníamos en nuestra múltiple biblioteca de cocina; consultamos decenas de libros de escuelas de gastronomía y hasta la considerada con justicia «La Biblia de las berenjenas» (hablo de ¡Eggplants: what a wonderful world! Julia Napolitano. Harf Publishing, New York, N. Y. 1982. Hay versión en español: El maravilloso mundo de las berenjenas. Julia Napolitano. Ibéricos editores, Salamanca, 1994, traducción supervisada por el filólogo vasco Adoni Ortuz); visitamos páginas web de cuanto restaurante y de cuanta escuela culinaria había; navegamos por blogs de cocina en diversos idiomas; hablamos un poco al desgaire con los chefs de los restaurantes que visitábamos, incluyendo los de la cuenca mediterránea (cuyos países, que son los que más consumen esta verdura, visitábamos con alguna intermitente asiduidad latinoamericana); rastreamos hasta en los dos más antiguos recetarios conocidos de la civilización occidental y mesoasiática (hago referencia a los documentos que habrían de servir de base a Jean Bottéro, examinados directamente por mí en Les Archives Nationales, en la tumultuosa Rue des Archives del tercer arrondisement de París, para su estudio acerca de la comida en la antigua Mesopotamia, en los que no hallamos ninguna mención; y a la ópera magna de Marco Gavio Apicio, más conocido como Caius Apicius, que vivió en los primeros años del primer milenio, en la época fastuosa del emperador Tiberio, autor de la multiapoteósica obra conocida como De Re Coquinaria Libri Decem (Los diez libros de la cocina), en cuyas páginas envilecidas por el tiempo no había el menor asomo de La Reina de las Solanáceas (como es comúnmente conocida la berenjena en la estruendosa ciudad de El Cairo). En todos estos materiales no hallamos nada, estrictamente nada. O sí: recetas que aparentemente podrían conducir a ese Santo Grial de la culinaria, pero que siempre terminaban inexorablemente en un resultado indeseado, distinto al esperado en aspecto, en sabor, en textura, en aroma. Otro plato, en suma.
Cada vez, después de nuestras inútiles averiguaciones y frustradas experiencias preparatorias, regresábamos a Al Maghreb, y con cara de perros apaleados volvíamos a pedir, humildes y derrotados, las «Berenjenas al estilo tunecino», repetíamos ya con cada vez menos convicción las celadas lingüísticas a los pobres meseros (que, sin duda conocedores ya de nuestras intenciones, debían reír para sus adentros de nuestra persistencia cándida), conjeturábamos en torno a los componentes y los sabores inéditos que mezclas misteriosas de algunos de ellos podían producir en el paladar, y terminábamos por resignarnos ante la imposibilidad de acceder al Gran Secreto Celestial. Alguna vez, Dios nos perdone, urdimos en el mayor de los secretos un soborno que, feliz y desdichadamente a la vez, fuimos incapaces de llevar a la práctica. En ocasiones, compartíamos conversaciones con la propietaria, quien tenía la costumbre (very marketing, en el fondo), de sentarse con sus clientes más fieles a charlar unos minutos despreocupadamente de esta vida y de la otra. Sagaz, eludía con inteligencia los temas de cocina que podían arrinconarla y llevarla a confesar —o a negarse a confesar— aunque sólo fuera pequeños truquitos de preparación. Era una jodida. Sus celos eran extremos, su defensa hermética, una verdadera fortaleza de discreción y de autocontrol. Nunca pudimos avanzar ni un centímetro con ella en nuestro propósito, y ya estábamos al borde de rendir nuestras armas.
Pero no hay que ser Rubén Blades para saber que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Para la época en que habíamos comenzado a resignar nuestra esperanza, hicieron su aparición providencial, como dos hadas benefactoras, las dos viejitas chilenas. Es una historia increíble. Un día, mi mujer respondió el teléfono de la casa. En el otro lado de la línea estaba una señora que se presentó como chilena (condición que refrendaba su inconfundible acento), afirmó estar acompañada de una segunda mujer y manifestó su deseo de hablar personalmente con ella «prontito». Acababan de llegar de Chile y les urgía. Agregó algunos elementos que pretendían limpiar de sospechas al eventual encuentro, en particular las sorprendentes referencias a viejos ancestros irlandeses de mi mujer, emigrantes al sur de Chile en las postrimerías del siglo XIX, relacionados cosanguíneamente con personas de Reñaca, Con Con y Viña del Mar, y hasta de la lejanísima Isla Grande de Chiloé, amigos «y hasta quizás familiares, al menos algunos, se va a sorprender» de las dos señoras. Aunque todo era raro y no dejaba de sonar muy extraño y absurdo, mi mujer aceptó ir al hotel donde se hospedaban, y a partir de allí entrabó con ellas una relación que terminó por ser corta y cordial.
Ya en nuestra casa, al día siguiente, nos contaron con detalles que habían venido a Colombia por razones bastante singulares. La historia era un poco disparatada (o quizás más bien inverosímil), a lo que quizás no era ajena, dada su edad avanzada, la probable confusión mental de las dos venerables damas chilenas, y podía resumirse así: en el año de 1948 vivía en la ciudad altiplana de Bogotá el ciudadano chileno Cárcamo Ahumada, estudiante de la recientemente fundada Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional. Los aciagos acontecimientos conocidos históricamente como «El Bogotazo», desencadenados tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, lo sorprendieron en una cafetería de la calle séptima, justo en el segundo piso del andén en donde se cometió el crimen. Ahumada se encontraba charlando con un joven de apellido Mendoza, hijo de un político de renombre en la época; ante la algarabía inicial, ambos bajaron corriendo a la calle. Mendoza alcanzó a sostener la cabeza ensangrentada y probablemente ya clínicamente muerta de Gaitán entre sus manos adolescentes y a pedirle a gritos ayuda a Ahumada. Instantes después, éste había sido engullido por el caótico tornado humano formado alrededor del cuerpo del dirigente político inmolado. Eso es todo lo que recordaba Mendoza de Ahumada, según las fotocopias un poco amarillentas que las dos ancianas chilenas traían de un libro de memorias escrito por el colombiano muchos años atrás. Y eso es lo último que jamás se supo del estudiante de veterinaria. Siempre se creyó que había muerto en la turbulencia de los acontecimientos que incendiaron a la ciudad en las horas y los días siguientes (y luego al país entero, con su estela mortuoria de unos 300.000 difuntos en los diez años que siguieron), y que su cadáver probablemente había terminado en una de las tantas fosas comunes que debieron abrirse para albergar al incontable número de muertos desconocidos. Más de medio siglo después, de manera absolutamente inesperada, asuntos hereditarios laberínticos habían obligado a las dos señoras chilenas, que resultaron ser hermanas de Ahumada, a dirigirse a la embajada de Chile en Bogotá para documentar oficialmente la muerte de su hermano, de donde las remitieron al consulado de Chile en Cali, en donde alguna vez un cónsul de apellido croata («Petrovich o Martinich, no estamos seguras. Lo único cierto es que venía de Antofagasta».) lo había conocido y seguramente le había gestionado trámites legales de algún tipo cuando Ahumada había pasado por Cali, procedente de Buenaventura, donde había recalado el buque de pasajeros Donizzetti de la compañía de navegación Italian Line que venía de Valparaíso, El Callao y Guayaquil (y se dirigía luego a Europa, vía el Canal de Panamá). Por eso estaban en Cali. Con informaciones más precisas, intercambiadas entre mi mujer y las dos chilenas, éstas resultaron tener, por más increíble que parezca, un grado de parentesco lejanísimo con mi mujer, cuyos abuelos, como ya dije, habían sido emigrantes irlandeses en el sur de Chile, y por esas vías intrincadas, inexplicables e inverosímiles de las direcciones y de los contactos habían terminado por llamarla. Muy autónomas, no aceptaron alojarse en nuestra casa, y prefirieron entonces un modesto hotel del centro de la ciudad, lleno de agentes viajeros y de personajes mediocres y derrotados por la vida que se pasaban horas enteras en el hall del establecimiento con los ojos pegados a una pantalla ordinaria de televisión viendo partidos de fútbol de la obscena Copa Libertadores de América.
Nos daba pena con las dos viejitas. Decidimos ayudarlas con la búsqueda de direcciones y hasta las acompañamos al consulado austral. Debían esperar algunos días mientras los oficiales de la delegación diplomática recababan datos y confirmaban la información dada por las señoras. Tomaban mucho té y hablaban sin parar, siempre cargadas de buen humor y sin aparentemente echar de menos su país. La confusión mental que al principio les atribuimos no resultó ser más que una suposición equivocada y abusiva de nuestra parte. Eran, al contrario, muy lúcidas. Al ver nuestra profusa biblioteca de cocina, comenzaron a hablar con mucha propiedad de los platos clásicos de la tradición gastronómica chilena, tan diversa y rica, sobre todo de sus magníficos platos marinos. No recuerdo atizadas por cuáles circunstancias, se refirieron a otras preparaciones y recetas que habían consumido en el restaurante del club de fútbol Palestino, de Santiago, entre las cuales mencionaron las llamadas Imam Bayildi, Mussaka y Ratatouille, cuya sola evocación despertó en nosotros curiosidad por una razón elemental pero a nuestros oídos muy significativa: las tres eran recetas clásicas de berenjena. Mi mujer y yo entrecruzamos una rapidísima mirada de inteligencia. Con esa pulga en la oreja, y para tener con ellas una atención, las invitamos a cenar a Al Maghreb