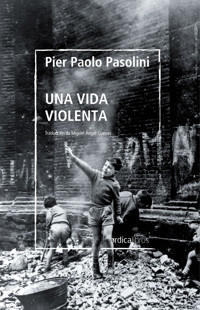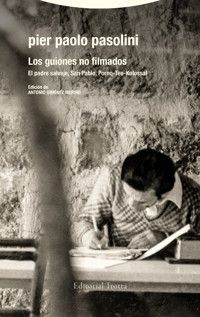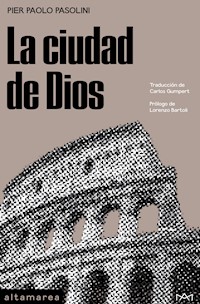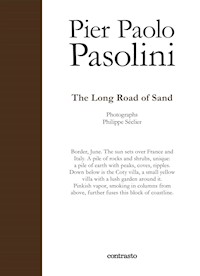Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Chavales del arroyo, escrita en 1955, es la primera novela de Pasolini y es la mejor puerta de acceso a su obra. Se trata de una extraordinaria crónica de la vida en los suburbios de Roma durante los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y es una obra maestra —tanto por sus aspectos etnográficos como por los puramente literarios— que atrapa la atención desde la primera línea. Pasolini va retratando a personas cuyas vidas siguen una lógica periférica, ajena a las ilusiones tanto de las clases altas como del obrerismo tradicional. Además, la potente mirada del que sería después un gran cineasta recorre las casas y las calles de Roma, de manera que la ciudad es otro personaje, y muy importante, del libro. Por todo esto, Chavales del arroyo es una obra clave de la literatura del siglo xx y en ella se encuentran las mejores aspiraciones del movimiento neorrealista italiano. ""Pasolini me estimula sobre todo como intelectual y como crítico. [...] En sus primeros films es muy elocuente la idea de que el Tercer Mundo empieza en los suburbios de Roma (presente también en sus novelas). Pasolini ha sido un gran mezclador de tradiciones culturales."" Juan José Saer
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHAVALES DEL ARROYO
Pier Paolo Pasolini
Título original: Ragazzi di vita
© Garzanti Libri Spa
© De la traducción: Miguel Ángel Cuevas
Edición en ebook: febrero de 2013
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-15564-56-0
Diseño de colección: Marisa Rodríguez
Corrección ortotipográfica: Juan Marqués y Ana Patrón
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
Introducción
Pier Paolo Pasolini tras un tercio de siglo
Chavales del arroyo
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Notas
Contraportada
Pier Paolo Pasolini
(Bolonia, 1922 - Ostia, 1975)
Poeta, novelista, autor de obras teatrales, crítico literario, ensayista y polemista, Pasolini es una de las figuras cruciales de la cultura italiana del siglo xx. Personalidad compleja y provocativa, en su faceta de escritor intentó revalorizar lo popular como vehículo de expresión de la realidad. Entre sus obras poéticas destacan La mejor juventud o Las cenizas de Gramsci, y entre sus novelas Una vida violenta, Mujeres de Roma y, sobre todo, Chavales del arroyo. .
En 1961 inició su carrera cinematográfica, en la que defendió el lenguaje popular y la investigación abierta y adogmática de la realidad. En sus películas inserta escenas líricas con el más descarnado realismo, lo que convierte su obra en una de las más originales de nuestro tiempo: El evangelio según San Mateo, Edipo rey o Teorema son algunas de sus películas más importantes. Murió asesinado el 1 de noviembre de 1975 en Ostia. Se habló de que su asesinato fue debido a un complot, pero nunca se consiguió probar.
Introducción
Pier Paolo Pasolini tras un tercio de siglo
¿Qué permanece de Pier Paolo Pasolini, transcurridos más de treinta años desde su muerte? La respuesta depende, como siempre, del sentido que se quiera dar a la pregunta. Hay quienes han visto su voz excesivamente ligada a los aconteceres del tiempo en que surgió, al punto de que el paso de los años deposita sobre ella una pátina de prematura vejez. Otros sin embargo advierten en sus textos una dimensión profética, anticipatoria, tal que sólo en el más acuciante presente adquieren su entera potencialidad de verificación, de legibilidad. Ambas posiciones se resienten de la aplicación de un parámetro valorativo desproporcionado, inadecuado en última instancia: el de la durabilidad. Como si a la obra, al hacer artístico de quien fuera por encima de todo un poeta, concernieran criterios propios de un mercado de producción más o menos seriada, de rápido consumo de artefactos con fecha de caducidad inmediata, o preparados para una larga conservación.
Un poeta, Pasolini: también cuando parece perder entidad la escritura verbal y se impone el «cine de poesía». Sus películas, en efecto, se articulan sobre una secuencialidad elíptica, sobre una dicción visual que en nada cede a los viejos hábitos de la percepción preconcebida, sobre imágenes de cuerpos y lugares que irrumpen ante el espectador como una aparición: formas que esconden substratos mitológicos, simbólicos, iconográficos, cuya superposición nace de una intensa travesía por la historia de los modelos de la representación; y cuya visión induce a llevar a cabo de nuevo esa travesía. El cine forma parte de su más hondo, más alto legado artístico, expresivo. Se diría que todo él encarna la respuesta a la pregunta que da título a uno de sus ensayos: ¿Ser, es natural? La respuesta negativa: la realidad, la existencia de las cosas, es epifánica. De ahí que en muchas de sus películas, no sólo en las de específica temática religiosa, el universo de lo sagrado, del mito, sea elemento axial. Desde Accattone (1961), Mamma Roma (1962), la prodigiosa brevedad de El requesón (1963) —los rostros fílmicos de la escritura narrativa—, hasta el ciclo explícitamente mítico de Edipo rey (1967) y Medea (1970), hasta la irrupción devastadora del milagro en Teorema (1968) o de los ritos antropófagos en Pocilga (1969), hasta la «trilogía de la vida» (Decamerón 1971, Cuentos de Canterbury 1972, Mil y una noches 1974), hasta la abjuración —de la vida— en Salò (1975): de la sacralidad de los cuerpos —muertos— de los subproletarios romanos, a la de la gracia del deseo en la trilogía, a la profanación de lo sagrado de los cuerpos —vivos— de los jóvenes esclavos en el fascismo residual de Salò.
Un poeta, Pasolini: magmático, excesivo (son sus propios términos), que integraba en sus versos, en sus planos, retazos de inmediatez y fragmentos de historia, desnudamientos extremos de la palabra y de la imagen junto a su prosaica proliferación, lirismos insondables junto a su consciente y programática desarticulación: siempre las dos caras, la especularidad, la autonegación: nunca la complacida colonización de un territorio ya conquistado.
¿Qué permanece hoy de Pasolini? Permanece el cuerpo de su obra en su hacerse agónico, en las huellas de la laceración, en la desfundamentación de cualquier certeza desde la que seguir viviendo, construyendo. Permanece su obra como el más hondo testimonio: el de fijar, dar forma, a la materia informe, y al tiempo percibir la precariedad, la imposibilidad, la aporía (el paso impracticable) que tal operación transita. De aquí la permanente puesta en discusión y en evidencia de un yo fragmentario que deambula por los parajes de la desolación: que hace y destruye y hace, mostrando los jirones, los despojos. Permanece la obra en la dimensión de la «acontemporaneidad»: palabra, gesto, detenidos, que desvelan su ucrónica contemporaneidad apenas son convocados por la atención, por el afecto, de cualquier lector nuevo, de cualquier nuevo espectador.
Las cenizas de Gramsci (1957) es el libro que marca el acceso a la general dimensión pública de un poeta que desde los primeros años cuarenta venía construyendo una obra, mayoritariamente escrita en dialecto friulano, que tuvo su inicio en 1942 con los Poemas en Casarsa; en la escritura dialectal de Pasolini el friulano se configura en principio como lengua ideal, absoluta, para la poesía, pero acaba delineando la parábola de una inversión axiológica que concluirá en 1975 con La nueva juventud. Una muestra: la «fuente de agua de mi aldea, (...) fuente de amor en los campos», de 1942 (donde se revisita el universo de las primeras líricas románicas, la provenzal en particular), se convierte en 1975 en «fuente (...) de una aldea no mía, (...) fuente de amor para nadie». Pero tal puesta en escena de lo contrario, esta inviabilidad última del reconocimiento en una imagen definitiva del ser, opera ya desde Las cenizas...: «El escándalo de contradecirme, de estar / contigo y contra ti, contigo en el corazón, / en la luz, contra ti en las oscuras vísceras». Toma cuerpo sin embargo a partir del libro de 1957 el tópico interpretativo del poeta del compromiso civil, ciertamente una de las facetas, pero no la única, ni acaso la substancial, del quehacer pasoliniano. El propio escritor dirá, en uno de sus poemas más celebrados, Una desesperada vitalidad, a propósito de los años cincuenta: «Abjuro de la década ridícula». Se tiene la impresión de que, tocada en los inicios la extrema pureza, su poesía —sobre todo en La religión de mi tiempo (1961), Poesía en forma de rosa (1964) y Transhumanar y organizar (1971)— hubiera de afrontar la vía negativa de una dicción múltiple y turbia, no pudiera sino cumplir una profanación.
También a los años cincuenta se remonta la irrupción de Pasolini en el panorama de la narrativa, con Chavales del arroyo (1955). La novela, a pesar de servirse de más de un tópico del imaginario neorrealista, es una carga de profundidad contra la estética dominante de la segunda posguerra mundial. De hecho fue blanco de los ataques tanto de la derecha como de la izquierda cultural: aquella la atacaba por obscena, esta por desesperanzada, fruto de alienación pequeñoburguesa. El calado de la operación residía en que mostraba la irrepresentabilidad de la marginalidad lumpen-proletaria a través de un registro lingüístico unívoco, de una lengua del privilegio, de una lengua del poder en suma, por más que este fuera el del paternalismo neorrealista. De aquí el plurilingüismo, la proliferación de registros lingüístico-estilísticos (desde la dialectalidad romanesca hasta el preciosismo áulico), también la exacerbada voluntad mimética sobre las jergas de la periferia romana. Sentadas las bases de una estética neoexperimentalista de innovación estilística e independencia ética frente al perspectivismo ideológico del neorrealismo epigonal, el programa pasoliniano continuó con Una vida violenta (1959), para culminar en un proceso de disolución de la narratividad en el fragmento (Alí de ojos azules, 1965) o en la inconclusión exhibida (Divina mímesis, 1975). A tales módulos responde la novela póstuma Petróleo (1992): fragmentarismo, inconclusión, exhibición de dudas autoriales, obscenidad de la materia, aporía de la representación, desestructuración constructiva (el texto se abre con la frase: «Esta novela no comienza»); quizá acabe tratándose a esta obra tal cual es, una de las piezas mayores de la narrativa del siglo xx.
Pasión e ideología (1960) es la primera recopilación de ensayos pasolinianos de crítica literaria, guiada por dos intereses dominantes: el análisis histórico de las literaturas dialectales y la postulación del neoexperimentalismo. Con Empirismo herético (1972) la reflexión se extiende a la teoría cinematográfica y a la lingüística, conservando el mismo carácter pasional y autoindagador de trabajos anteriores. Pero en la escritura ensayística, pragmática por definición, termina por imponerse la urgencia: los Escritos corsarios (1975) significan la radical respuesta de un intelectual ante la masacre civil, ante la mutación antropológica, ante la homologación a que conduce el neocapitalismo con la ayuda del más eficaz de los instrumentos: una lengua desmemoriada, manipulada por unos medios de comunicación en los que proliferan iconos de la banalidad: un discurso que se impone, que modela la percepción y concluye hurtando, sustituyendo, la realidad. Aquí sí es preciso afirmar que Pasolini alcanza tales cotas de clarividencia sociológica, que a distancia de un tercio de siglo sus ensayos mantienen intacta su perspicacia analítica, su capacidad de sugestión para interpretar la «nueva barbarie» de la contemporaneidad.
Polemista, pintor —valga el oxímoron— intensamente ocasional (extraordinarios los retratos de Maria Callas-Medea), dramaturgo y teórico del «teatro de palabra» (Calderón, 1973, es quizá la pieza más representativa), narcisista que destruye y atraviesa los espejos, irreductible a cualquier tipo de univocidad, Pasolini escribió en lo más privado de una carta, mediada su vida: «En adelante me será a menudo necesario someterme al escarnio». Permanece de él, además, una imagen, una escenificación en sentido estricto, cuya alta ambigüedad abraza un entero devenir de símbolos e iconografías, cuyo proponerse esconde la más decidida voluntad de confusión entre texto y gesto, de absoluta contaminación: El Evangelio según Mateo (1964), la película más hermosa, proyectada en la Galería de Arte Moderno de Bolonia: sirvió de pantalla el torso de Pier Paolo Pasolini. Una «acción» —¿como las de los performers «accionistas» de un body art con ajenas vísceras y sangre?— llevada a cabo en mayo de 1975, apenas cinco meses antes de su muerte en un descampado de Ostia: acaso, esta última, muerte construida, acción ritual, gesto de resignificación de la obra, de resemantización de toda una larga e intensa serie de anuncios, de prefiguraciones obsesivas, en que el yo de los textos insistentemente se «cristifica», se hace objeto de violencia y de martirio; acaso, el definitivo fotograma que deja de sí Pasolini, literato esquizoide por autoirónica definición, no sea sino lúcida vindicación del mito, de su aracional dimensión cognoscitiva, restauración alucinada de su arcaico sentido regenerador: con las propias vísceras y la propia sangre, con el propio cuerpo masacrado. La libertad extrema: «La palabra libertad, en lo más hondo, no significa sino libertad para elegir la muerte» (Empirismo herético).
La muerte, el texto vivido, la obra toda de Pier Paolo Pasolini —a la inevitable luz retrospectiva que el tiempo le otorga, pero que emana ya desde sí misma— no constituye un enigma, descifrable como tal; paulatinamente se revela, en su propio hacerse y ante quien la contempla, como incursión en el misterio.
M.A.C.
Chavales del arroyo
I
El Ferrobedò
Debajo el monumento de Mazzini...
(Canción popular)
Era un calurosísimo día de julio. El Riccetto,1 que tenía que tomar la primera comunión y confirmarse, estaba levantado desde las cinco; pero cuando bajaba por Via Donna Olimpia, con pantalones largos grises y camisa blanca, más que comulgante o soldado de Jesús, parecía uno de esos chavales que se van muy puestos para el Lungotevere, a ver lo que cae. Con una cuadrilla de críos como él, todos vestidos de blanco, bajó a la iglesia de la Divina Provvidenza, donde a las nueve Don Pizzuto le dio la comunión y a las once el obispo lo confirmó. Y ya el Riccetto lo que tenía era prisa por salir cortando. Desde Monteverde hasta la estación de Trastevere se oía sólo un continuo ruido de coches. Se oían los claxon y los motores que retumbaban por curvas y por cuestas, llenando los arrabales, requemados ya por el sol de las primeras horas, de un estrépito ensordecedor. En cuanto terminó el sermoncito del obispo, Don Pizzuto y dos o tres acólitos jóvenes llevaron a los chavales al patio del recreo a hacerse las fotos; el obispo caminaba entre ellos bendiciendo a los familiares, que se arrodillaban a su paso. El Riccetto allí se consumía, y se quitó de enmedio; salió por la iglesia vacía, pero en la puerta se encontró con su compadre, que le dijo:
—Eh, ¿dónde vas?
—Me voy a mi casa —contestó el Riccetto—, tengo hambre.
—Vente conmigo, capullo, que en mi casa comerás, ¿no? —le soltó el padrino.
Pero el Riccetto no le hizo ni caso y se fue corriendo por un asfalto que se derretía al sol. Roma toda era un solo estrépito; solamente allá arriba, en lo alto, había silencio, pero estaba cargado como una mina. El Riccetto se fue a cambiarse.
Desde Monteverde Vecchio al cuartel de granaderos el camino es corto: basta pasar el Prato y atajar entre las villas en construcción en la avenida Quattro Venti; un tropel de basuras, casas sin acabar y ya en ruinas, grandes desmontes fangosos, terraplenes llenos de porquería. Via Abate Ugone estaba a dos pasos. Un gentío, desde las callejitas tranquilas y asfaltadas de Monteverde Vecchio, bajaba en dirección a los Grattacieli; también se veían ya los camiones, colas inacabables entreveradas de camionetas, motocicletas, carros de combate. El Riccetto se mezcló entre la gente que tiraba para los almacenes.
El Ferrobedò allí abajo era como un inmenso patio, una pradera cercada, hundida en un pequeño valle, del tamaño de una plaza o de un mercado de ganado; a lo largo de la cerca rectangular se abrían algunas puertas; en una parte estaban situadas algunas garitas de madera parejas, en la otra los almacenes. El Riccetto atravesó el Ferrobedò en toda su extensión, entre la manada vociferante, y llegó delante de una de las garitas. Pero había allí cuatro alemanes que impedían el paso. Al lado de la puerta había una mesita patas arriba; el Riccetto se la echó al hombro y corrió hacia la salida. Nada más salir se encontró con uno que le dijo:
—¿Qué haces?
—Llevármela a mi casa —respondió el Riccetto.
—Anda, ven y aprende, so idiota.
—Voy, voy —dijo el Riccetto. Tiró la mesa y otro que pasaba por allí la cogió.
Volvió a entrar en el Ferrobedò con el tío aquel y embocó los almacenes; allí cogieron un saco de alambres. Después el otro le dijo:
—Agarra esos clavos.
Así que entre alambres, clavos y demás, el Riccetto se dio cinco viajes de ida y vuelta a Donna Olimpia. El sol rajaba las piedras, en plena siesta, pero el Ferrobedò seguía lleno de gente que rivalizaba con los camiones lanzados Trastevere abajo, por Porta Portese, el Matadero, San Paolo, ensordeciendo el aire abrasado. De vuelta del quinto viaje, el Riccetto y compañía vieron al lado de la cerca, entre dos garitas, un carro con un caballo. Se acercaron para ver si podían intentar el gran golpe. Entretanto el Riccetto había descubierto en una garita un depósito de armas y se había colocado una metralleta en bandolera y dos pistolas al cinto. Así, armado hasta los dientes, se montó en la grupa del caballo.
Pero vino un alemán y los echó.
Mientras el Riccetto trafagaba con los sacos de alambre desde Donna Olimpia a los almacenes, Marcello estaba con otros chiquillos en los bloques del Buon Pastore. La balsa hervía de chavales que se bañaban alborotando. En los prados sucios de por allí otros jugaban con una pelota.
Agnolo preguntó:
—¿Dónde está el Riccetto?
—Se ha ido a tomar la comunión —gritó Marcello.
—¡Cago en su alma! —dijo Agnolo.
—Ahora estará comiendo donde el compadre —añadió Marcello.
Allí arriba en la balsa del Buon Pastore no se sabía nada todavía. El sol se abatía en silencio sobre la Madonna del Riposo y Casaletto, y, más allá, sobre Primavalle. Al volver del baño pasaron por el Prato, donde había un campamento alemán.
Se pusieron a curiosear, pero pasó por allí una moto con sidecar, y el alemán del sidecar les chilló a los chavales:
—Rausch, zona de contagio.
Cerca de allí estaba el Hospital Militar.
—¡Y a nosotros qué! —gritó Marcello.
La moto entretanto había ido frenándose, el alemán saltó del sidecar y le dio a Marcello una galleta que lo volvió de espaldas. Con la boca toda hinchada Marcello se revolvió como una culebra y guillándoselas con los camaradas terraplén abajo le hizo una pedorreta; con la carrera que se dieron, riendo y chillando, llegaron directamente frente al Casermone. Allí se encontraron con otros amigos.
—¿Qué hacéis? —les dijeron estos, sucios y desaliñados.
—¿Por qué? —preguntó Agnolo—, ¿qué pasa?
—Ir al Ferrobedò, si os queréis enterar.
Se fueron aprisa y nada más llegar se dirigieron enseguida hacia el taller en medio del barullo.
—¡No le dejamos ni una pieza al motor ese! —gritó Agnolo.
Marcello, sin embargo, salió del taller y se encontró solo entre la barahúnda, delante del foso del alquitrán. Estaba a punto de caerse dentro y ahogarse como un indio entre arenas movedizas, cuando lo detuvo un grito:
—¡Marcè, cuidao, Marcè!
Era el hijoputa aquel del Riccetto con otros amigos. Conque se dio una vuelta con ellos. Entraron en un almacén y le echaron el guante a unos botes de grasa, correas de torno y chatarra. Marcello se llevó para su casa material por arrobas y lo dejó en un patio, donde su madre no pudiera verlo enseguida. Desde por la mañana no había vuelto a casa; su madre le zurró.
—¿Dónde has ido, renegao? —le gritaba, sacudiéndole.
—He ido a bañarme —decía Marcello, que estaba un poco contrahecho y flaco como un pajarito, intentando parar los golpes.
Luego llegó el hermano mayor y vio el depósito del patio.
—¡Cipote! —le gritó—, y va a robar esto, este cabrón.
Total que Marcello volvió a bajar al Ferrobedò con su hermano, y esta vez se llevaron de un vagón cubiertas de coche. Caía la tarde y el sol era más fuerte que nunca; el Ferrobedò estaba más repleto que un mercado, uno no se podía ya ni mover. De vez en cuando alguno gritaba: —Largarse, largarse, que vienen los alemanes —para que los demás salieran escapados y robarlo todo él solo.
Al día siguiente, el Riccetto y Marcello, que le habían cogido el gusto, bajaron juntos a la Caciara, el mercado de abastos, que estaba cerrado. Merodeaba por los alrededores una gran masa de gente y algunos alemanes que caminaban de un lado para otro disparando al aire. Pero más que los alemanes, los que impedían la entrada y tocaban mucho los huevos eran los guripas italianos. Sin embargo, el gentío crecía cada vez más, se apretaba contra las verjas, armaba bronca, chillaba, maldecía. Comenzó el asalto y al final aquellos jodidos italianos lo dejaron estar. Las calles de los alrededores del mercado estaban negras de gente, el mercado vacío como un cementerio bajo un sol que hacía polvo; en cuanto se abrieron las verjas se llenó en un momento.
No había nada en el mercado de abastos, ni las mondas. La gente se puso a dar vueltas por los almacenes, bajo los cobertizos, entre los puestos, que no se resignaban a quedarse con las manos vacías. Al final un grupo de muchachos descubrió un sótano que parecía lleno; desde la verja se veían montones de cubiertas y de tubulares, hules, lonas, y en las baldas algunos quesos. Se corrió la voz enseguida; quinientas o seiscientas personas se les vinieron encima al primer grupo. Reventaron la puerta y se lanzaron todos adentro, aplastándose. El Riccetto y Marcello estaban enmedio. Fueron engullidos por el torbellino, casi en volandas, puertas adentro. Se bajaba por una escalera de caracol; el gentío por detrás empujaba y algunas mujeres chillaban medio ahogadas. La escalerilla de caracol rebosaba de gente. Una barandilla de hierro, muy fina, cedió, se partió, y una mujer cayó chillando y fue a chocarse la cabeza allá abajo contra un escalón. Los que habían quedado fuera seguían empujando.
—¡Está muerta! —gritó un hombre en el fondo del sótano.
—¡Está muerta! —chillaron asustadas algunas mujeres; no se podía ni entrar ni salir.
Marcello seguía bajando escalones. Abajo dio un salto por encima del cadáver, se coló en el sótano y llenó de cubiertas el costal junto a los demás chavales que cogían todo lo que podían. El Riccetto había desaparecido, había salido quizá. El gentío se había dispersado. Marcello volvió a saltar por encima de la mujer muerta y corrió hacia su casa.
En el Ponte Bianco estaba la milicia. Lo pararon y le requisaron las cosas. Pero él no se alejó de allí; se apartó un poco, acoquinado, con el costal vacío. Un rato después, también el Riccetto subió desde la Caciara al Ponte Bianco.
—¿Qué? —le dijo.
—Me había trincao las cubiertas y ahora me las han jodido —respondió Marcello, negro.
—¡Pero qué hacen estos capullos, por qué no dejan de dar por saco! —gritó el Riccetto.
Detrás del Ponte Bianco no había casas, sino una inmensa área sin edificar, al final de la cual, alrededor del trazado de la avenida Quattro Venti, excavado como un torrente, se extendía Monteverde, calcinado. El Riccetto y Marcello se sentaron al sol en un prado cercano, negro y repelado, mirando a los guripas que jorobaban a la gente. Sólo que al cabo de un rato llegó al puente un grupo de chavales mayores con los sacos llenos de quesos. Los guripas intentaron pararlos, pero ellos les plantaron cara y empezaron a discutir de mala manera con unas pintas que los otros pensaron que lo mejor era desentenderse; dejaron a los chavales sus cosas y devolvieron a Marcello y a los demás que se habían acercado con mala traza lo que les habían quitado. Dando saltos de puro contentos y haciendo cálculos sobre lo que ganarían, el Riccetto y Marcello cogieron el camino de Donna Olimpia; también los demás se dispersaron. En el Ponte Bianco, con los guripas, se quedó sólo el olor de la porquería recalentada por el sol.
Un sábado, en el descampado que hay junto al Monte di Splendore, un mogote de dos o tres metros que no dejaba ver Monteverde y el Ferrobedò, ni en el horizonte la raya del mar, cuando los chiquillos ya se habían hartado de jugar, algunos chavales mayores se pusieron en la portería a tocar el balón. Formaron un círculo y empezaron a pelotear, golpeando la bola lateral con el empeine, para hacerla ir rasa, sin efecto, al primer toque. Al cabo de un rato estaban empapados de sudor, pero a causa del aire con que se habían puesto a jugar, en broma y como si nada, no querían quitarse sus chaquetas de vestir ni sus jerseys de lana azul con listas negras o amarillas. Sin embargo, como los chiquillos que estaban por allí quizá habrían podido pensar que era excesivo jugar con aquel sol, vestidos así, reían y se tomaban el pelo, pero de modo que se les quitaran a los demás las ganas de gastar bromas.
Entre pase y control de balón le daban a la sinhueso.
—¡Cágate, qué flojo estás hoy, Alvà! —gritó uno, moreno, con el pelo hecho una plasta de brillantina—. Las mujeres —dijo después, pegándole de tijera.
—Vete a tomar por culo —le respondió Alvaro, con su cara huesuda, que parecía machacada, y un cabezón que si un piojo hubiera querido darle la vuelta se habría muerto de viejo. Intentó jugar de fantasía tocando el balón de tacón, pero marró, y el balón rodó lejos hacia el Riccetto y los demás que estaban echados en unos hierbajos.
Agnolo el pelirrojo se levantó y sin prisas les devolvió el balón.
—No se quiere agotar, ya ves —rajó Rocco refiriéndose a Alvaro—, esta noche hay que arrimar el hombro a base de bien.
—Van a por cañerías —dijo Agnolo a los demás.
En aquel momento sonaron en el Ferrobedò y en las otras fábricas de más lejos, por Testaccio, el puerto, San Paolo, las sirenas de las tres. El Riccetto y Marcello se levantaron y sin decir nada a nadie se fueron por Via Ozanam, y con toda la pachorra, bajo aquel solazo, se dieron la caminata hasta el Ponte Bianco para engancharse al 13 o al 28. Habían empezado con el Ferrobedò, habían seguido con los americanos, y ahora iban a por colillas. Es verdad que el Riccetto había trabajado durante algún tiempo: lo habían cogido de mozo en una línea de camionetas de uno de Monteverde Nuovo. Pero luego le había robado al jefe medio talego, y este lo había mandado a tomar vientos. Así que pasaban las tardes sin hacer nada, en Donna Olimpia, en el Monte di Casadio, con los demás chavales que jugaban en el pequeño mogote tostado por el sol, y más tarde con las mujeres que venían a tender la ropa en la hierba requemada. O bien iban a jugar al balón allí mismo en el descampado entre los Grattacieli y el Monte di Splendore, entre cientos de críos que jugaban en los patios invadidos por el sol, en los prados resecos, por Via Ozanam o Via Donna Olimpia, frente a las escuelas elementales Franceschi llenas de refugiados y de desahuciados.
Ponte Garibaldi, cuando el Riccetto y Marcello llegaron descolgándose de los topes, estaba vacío bajo la solanera; pero, bajo los pilones, el Ciriola hervía de bañistas. El Riccetto y Marcello, solos en todo el puente, con el papo en la baranda de hierro al rojo, estuvieron un rato mirando a los tiberinos que tomaban el sol sobre la plataforma, o jugaban a las cartas, o pescaban a volantín. Luego, después de discutir un poco sobre el itinerario, volvieron a engancharse al viejo tranvía medio vacío que crujiendo y carraspeando iba hacia San Paolo. En la estación de Ostia se pararon, y a cuatro patas entre las mesas de los bares, por el quiosco de periódicos y los tenderetes, o en los accesos a las taquillas, se pusieron a recoger puchos. Pero ya se habían hartado; el aire les faltaba, de calor, y menos mal que había una ligera brisa que venía del mar.
—Riccè —dijo medio cabreado Marcello—, ¿por qué no vamos a pegarnos un baño también nosotros?
—Bueno —dijo con la boca torcida y encogiéndose de hombros el Riccetto.
Tras el Parco Paolino y la fachada de oro de San Paolo, el Tíber fluía junto a un amplio declive lleno de carteles; y estaba vacío, sin instalación alguna, sin barcas, sin bañistas, y a la derecha estaba todo erizado de grúas, antenas y chimeneas, con el enorme gasómetro contra el cielo y todo el barrio de Monteverde en el horizonte, sobre terraplenes infectos y requemados con sus viejos chalés como cajas pequeñas que la luz desvanece. Justo allí abajo estaban los pilones de un puente nunca construido, rodeados de agua sucia que formaba algunos remolinos; la orilla de la parte de San Paolo estaba llena de cañizales y de matorral. El Riccetto y Marcello bajaron corriendo a través de ellos y llegaron al agua, en el primer pilón. Pero se bañaron más hacia el mar, unos quinientos metros más abajo, donde el Tíber inicia una larga curva.
El Riccetto estaba desnudo tendido sobre los hierbajos, con las manos en la nuca, mirando al aire.
—¿Has ido alguna vez a Ostia? —le preguntó a Marcello de golpe.
—No jodas —respondió Marcello—, ¿qué, no sabes que nací allí?
—Joder... —soltó el Riccetto con una mueca, catándolo—, ¿es que me lo habías dicho?
—Bueno, ¿qué? —dijo el otro.
—¿Has estao alguna vez en un barco en el mar? —preguntó curioso el Riccetto.
—Claro —dijo Marcello con sorna.
—¿Hasta dónde has ido? —insistió el Riccetto.
—¡Venga va, Riccè! —dijo contento Marcello—, ¡cuántas cosas quieres saber! Ni me acuerdo, no tenía ni tres años.
—Tú en barco me huelo que has ido lo que yo, atontao —dijo desdeñoso el Riccetto.
—Este cabrón —replicó rápido el otro—, ¡si me montaba todos los días en la gabarra de mi tío!
—¡Anda ya! —soltó el Riccetto chascando la lengua—. ¡Mira, mira esas tablas! —dijo luego mirando al agua.
La corriente traía trastos viejos, una caja podrida y un orinal. El Riccetto y Marcello se hicieron para el borde del río, negro de pringue.
—¡Cuánto me gustaría darme un paseo en barca! —dijo el Riccetto con aire melancólico, mirando la caja que iba a su destino balanceándose entre la basura.
—¿No sabes que en el Ciriola alquilan barcas? —dijo Marcello.
—Sí, pero la pasta a ver de dónde la sacamos —dijo mustio el Riccetto.
—Vamos también nosotros a por cañerías, pasmao, qué pasa —dijo Marcello, entusiasmado con la idea—; Agnoletto ya se ha agenciao un desmontable.
—Por mí vale —dijo el Riccetto.
Estuvieron allí hasta tarde, tumbados con la cabeza en los pantalones acartonados de polvo y sudor; total, a qué santo la trabajera de irse. Por allí estaba todo lleno de matojos y de cañas secas; en el agua había también grijillo y chinos. Se entretuvieron tirando chinos al agua, y cuando al final se decidieron a irse, siguieron aún a medio vestir tirando al aire, hacia la otra ribera o a las golondrinas que rozaban la superficie del río.
Lanzaban incluso puñados enteros de grava, gritando y divirtiéndose; las piedrecitas caían por todos lados, a su alrededor, en los matorrales. Pero de repente oyeron un grito, como si alguien los llamara. Se volvieron y, aunque estaba ya un poco oscuro, poco lejos de ellos vieron a un negro de rodillas en la hierba. El Riccetto y Marcello, que enseguida habían entendido de qué iba la cosa, salieron cortando, pero en cuanto estuvieron a una cierta distancia cogieron otro puñado de grava y lo arrojaron hacia aquellos matojos.
Entonces, con las tetas medio salidas, rabiosa, se puso de pie la puta y empezó a chillar hacia ellos.
—¡Cállate ya —gritó guasón el Riccetto abocinando las manos—, que se te va la fuerza por la boca, tía guarra!
Pero el negro en ese momento se levantó como una bestia y, sujetándose los pantalones con una mano y en la otra un cuchillo, se puso a correr tras ellos. El Riccetto y Marcello salieron por pies gritando socorro entre los matorrales, en dirección al declive, pendiente arriba; llegados a lo alto, tuvieron aún fuerzas para mirar un momento hacia atrás y vieron abajo al negro que blandía el cuchillo en el aire y chillaba. El Riccetto y Marcello bajaron corriendo aún, y mirándose el uno al otro no podían parar de reírse; el Riccetto hasta se revolcaba por tierra; partiéndose de la risa miraba a Marcello y gritaba:
—¡Ay dios! ¿Que te ha dao un aire, Marcè?
Con aquella carrera habían desembocado en el Lungotevere, justo en dirección a la fachada de San Paolo, que brillaba todavía débilmente al sol. Bajaron hacia el Parco Paolino, que al fondo entre los árboles hervía de obreros y de soldados que bajaban con permiso desde Cecchignola, y flanquearon la basílica por una calle vacía y mal iluminada. Un ciego con la espalda apoyada en la pared y las piernas desplomadas en la acera pedía limosna.
El Riccetto y Marcello se sentaron por allí en un bordillo, para que se les pasara el sofocón, y el viejo, notando gente cerca, empezó con sus lamentaciones. Tenía las piernas abiertas y enmedio el gorro lleno de monedas. El Riccetto le dio un codazo a Marcello, indicándoselo.
—Tranquilo —masculló Marcello. Cuando el sofocón se les calmó algo, el Riccetto volvió a darle un codazo con aire de crispación, haciéndole un gesto con la mano como para decirle: «Bueno, ¿qué hacemos?». Marcello se encogió de hombros, que se las arreglara; el Riccetto le lanzó una mirada de desprecio, rojo de cólera. Después le dijo en voz baja:
—Espérame allá bajo.
Marcello se levantó, y fue a esperarlo al otro lado de la calle, entre los árboles. Cuando estuvo lejos, el Riccetto esperó un momento que no pasara nadie, se acercó al ciego, agarró un puñado de monedas del gorro y se las piró. En cuanto estuvieron en un lugar seguro, se pusieron a contar el dinero bajo una farola: había casi medio talego.
La mañana siguiente, el convento de las monjas y otros edificios de Via Garibaldi se quedaron sin agua.
El Riccetto y Marcello habían encontrado a Agnolo en Donna Olimpia delante de la escuela Giorgio Franceschi, que le daba patadas a una pelota con otros chavales sin otra iluminación que la de la luna. Le dijeron que fuera a recoger el desmontable, y no hubo que repetírselo dos veces. Después bajaron los tres juntos, por San Pancrazio, hacia Trastevere, buscando un lugar tranquilo; lo encontraron en Via Manara, que a aquella hora estaba completamente desierta, y pudieron ponerse a trabajar junto a una trapa sin que nadie fuera a tocarles las narices. Ni se alarmaron cuando justo arriba se abrió de golpe un balcón y una vieja medio traspuesta y toda pintada comenzó a gritar:
—¿Qué hacéis ahí bajo?
El Riccetto levantó un poco la cabeza y le dijo:
—No es nada, señora, el misterio la cloaca que se atora.
Terminaron, recogieron las piezas de la trapa, Agnolo y el Riccetto se las echaron al hombro y se fueron despacio hacia una casa derrumbada debajo del Gianicolo, que era un antiguo gimnasio en ruinas. Estaba oscuro, pero Agnolo lo conocía y encontró la maza en una esquina de la dependencia, y con ella partieron en trozos la trapa.
Ahora se trataba de encontrar un comprador; y también de esto se ocupó Agnolo. Se metieron por el callejón Dei Cinque, que, aparte algún borracho, estaba completamente desierto. Debajo de las ventanas del trapero, Agnolo, haciendo bocina con las manos, se puso a llamar:
—¡Antò!
El trapero se asomó, después bajó y les hizo entrar en el local, donde pesó la fundición y les dio dos mil setecientas liras por los setenta quilos que pesaba. Ya que estaban, quisieron dar la última mano. Agnolo corrió al gimnasio a coger un hacha, y fueron hacia las escalinatas del Gianicolo. Allí destaparon una alcantarilla y se metieron dentro. Con el mango del hacha aplastaron la tubería para detener el agua, después la cortaron arrancando cinco o seis metros. En el gimnasio la machacaron toda, la cortaron en muchos trozos, la metieron en un saco y se la llevaron al trapero, que se la pagó a ciento cincuenta liras el quilo. Con el bolsillo lleno de cuartos, subieron bien contentos a eso de las doce a los Grattacieli. Allá arriba estaban Alvaro, Rocco y otros machongos jugando a las cartas en el hueco de la escalera, en cuclillas o echados en silencio en el rellano de casa de Rocco, una planta baja que daba a uno de los muchos patios interiores. Agnolo, para ir a su casa, tenía que pasar por allí, y el Riccetto y Marcello lo acompañaban. Así que se pararon a jugar al descubierto con los mayores. Poco más de media hora después lo habían perdido todo. Para poder ir a distraerse en barca donde el Ciriola les quedaba por suerte el medio talego trincado al ciego que el Riccetto se había escondido en los zapatos.
—Ya está aquí la chiquillería —dijo uno desde el portón al verlos bajar por la acera torrada.
El Riccetto no resistió la tentación de montarse un poco en el columpio nada más llegar. Pero saltó enseguida para alcanzar a los demás que ya habían bajado la corta pasarela y estaban dándole las cincuenta liras a la mujer de Orazio, en las instalaciones que flotaban sobre las aguas del Tíber. Giggetto los recibió mal.
—Poneros aquí —dijo, y les señaló una sola taquilla para los tres.
Ellos no acababan de entenderlo.
—¿A qué esperáis? —soltó Giggetto, extendiendo un brazo con la mano abierta hacia ellos como para mostrar lo indigno de su comportamiento—. ¿Qué, tengo que ir yo a desnudaros ahora?
—Sus muertos —masculló Agnolo entre dientes; y sacándosela del revés, se quitó la camiseta sin esperar más. Mientras, Giggetto continuaba:
—Estos mamones..., así os muráis todos, vosotros y quien os trajo...
Acoquinados, los tres mamones se desvistieron y se quedaron desnudos con la ropa en la mano.
—¿Qué pasa ahora? —chilló el bañero, saliendo de detrás del pupitre.
No sabían qué había que hacer. Giggetto les arrancó la ropa de las manos, la tiró dentro de la taquilla y la cerró con llave. Su hijo pequeño miraba a los tres nuevos con guasa. Los otros zangones que mataban el tiempo, unos desnudos, otros con los calzoncillos colgándoles, o peinándose en un espejito, o cantando, los miraban por el rabillo del ojo como diciendo: «¡Cágate, vaya unos tíos!». En cuanto se enrollaron a los lados el doble de los calzoncillos, que les venían anchos, se escurrieron fuera del vestuario, y se allegaron al lado de la barandilla de hierro de la plataforma. Enseguida los tiraron de allí también. Orazio en persona salió de la sección central, donde estaba el bar, con su pierna paralítica y la cara congestionada.
—¡Joder! —chilló—, ¿cuántas veces tengo que decir que no se puede estar ahí, que se rompe la barandilla?
Se las piraron, pasando delante del cañizo de la ducha, seguidos por los gritos de Orazio que continuó dando voces durante diez minutos sentado en su silleta de mimbre. Allí dentro, algunos jugaban a las cartas, otros estaban fumando sentados con las piernas encima de mesas que cojeaban. En lo alto de la pequeña pasarela que unía la plataforma a la orilla, el perrillo de Agnolo les esperaba con la lengua colgando, contento. Ello consoló a los tres granujas, que se pusieron a correr por el espigón para que el perro los siguiera. Se pararon un rato cerca del trampolín, después continuaron corriendo hacia Ponte Sisto. Todavía era muy pronto, la una y media, no llegaba, y en Roma no había más que sol.
Desde el Cupolone, detrás de Ponte Sisto, hasta la Isola Tiberina, detrás de Ponte Garibaldi, el aire estaba tenso como la piel de un tambor. En aquel silencio, entre los espigones que al calor del sol apestaban como urinarios, el Tíber fluía amarillento como si lo empujara la escombra de que bajaba lleno. Los primeros en llegar, después de que hacia las dos se fueran los seis o siete oficinistas que habían permanecido todo el tiempo en el pontón, fueron los rizosos de Piazza Giudia. Luego vinieron los trastiberinos, bajando por Ponte Sisto, en largas filas, medio desnudos, chillando y riendo, dispuestos siempre a pegarse con alguien. El Ciriola se llenó, fuera, en la playuela sucia y, dentro, en los vestuarios, en el bar, en el pontón. Era un hormiguero. Dos docenas de chavales estaban apiñados en torno al trampolín. Empezaron los primeros capuzones, los saltos de pie, los mortales. El trampolín tenía metro y medio de alto, poco más, y podían saltar hasta los mocosos de seis años. Algunos, al pasar por Ponte Sisto, se paraban a mirar. También encima del espigón del Lungotevere, a caballo en la baranda sobre la cual pendían los plátanos, algún chavalillo, sin pasta para bajar, miraba. Los más continuaban tendidos en la arena o en la poca hierba robinada que había quedado bajo el espigón.
—¡Mamón el último! —les gritó un morenillo pequeño y peludo, poniéndose de pie, a los que estaban echados alrededor; pero sólo le hizo caso el Nicchiola, que arrancó con su espalda comba y contrahecha y se dejó caer en el agua amarillenta con las piernas y los brazos abiertos dando de nalgas. Los demás, chasqueando la lengua con aire despreciativo, le dijeron al morenillo:
—¡Quita de ahí!
Después, al cabo de un rato, trastabillando por la galbana, se incorporaron y se llegaron como rebaño de ovejas a la sablera de debajo del columpio, frente a la plataforma, a mirar al Monnezza que, con los pies en la arena que abrasaba y rojo por el esfuerzo bajo las dos bolas, estaba levantando la pesa de cincuenta quilos en medio de un regimiento de chavalines. En el trampolín se quedaron sólo el Riccetto, Marcello, Agnolo y pocos más, con el perro, que era el protegido de todos ellos.
—¿Qué? —les largó Agnolo con aire bravucón a los otros dos.
—¡Joder! —soltó el Riccetto—, ¿qué, que tienes prisa?
—¿No te jode? —dijo Agnolo—, ¿a qué hemos venido?
—Ahora nos bañamos —dijo el Riccetto, y se fue a la punta del trampolín a mirar el agua.
El perro se le fue detrás. El Riccetto se volvió:
—¿Vienes también tú? —le dijo afectuoso y contento—, ¿vienes también tú?
El perro, mirándolo a la cara, hopeaba.
—¿Quieres darte un capuzón, eh? —dijo el Riccetto. Lo cogió por el pellejo y lo empujó hacia el borde, pero el perro se tiraba para atrás—. Tienes miedo —dijo el Riccetto—, bueno, no te tiro, vale.
El perro seguía mirándolo, receloso.
—Pero ¿qué me quieres? —siguió el Riccetto con aire protector, agachándose—, chucho pachón, matadura —lo acariciaba, le rascaba el cuello, le metía la mano en el hocico, tiraba de él—. ¡Feo, feo! —le gritaba afectuosamente. Pero al perro, al ver que lo arrastraba, le entraba un poco de miedo y saltaba para atrás.
—Que no —le dijo entonces el Riccetto—, que no te tiro al río.
—A ver ese capuzón, Riccè —le gritó irónico Agnolo.
—Déjame echar primero una meada —respondió el Riccetto, y corrió a mear contra el espigón; el perro se le fue detrás y estuvo mirándolo con los ojos brillantes y meneando el rabo.
Entonces Agnolo tomó carrerilla y se tiró.
—¡Dios! —exclamó Marcello viéndolo caer con la barriga por delante.
—¡Mi madre, qué panchazo! —gritó Agnolo cuando sacó la cabeza, en medio del río.
—Ahora les enseño yo a esos cómo hay que tirarse —dijo el Riccetto, y se lanzó al agua.
—¿Cómo lo he hecho? —le gritó a Marcello cuando salió a la superficie.
—Con las piernas abiertas —dijo Marcello.
—Pues lo intento otra vez —dijo el Riccetto, y se encaramó orilla arriba.
En ese momento los que estaban armando barullo alrededor del Monnezza que levantaba pesas, se llegaron en masa al trampolín; iban bajando con un guiño ufano y burlón, escupiendo, con los más pequeños que brincaban alrededor o se revolcaban trabados por la acera. Eran más de cincuenta, e invadieron el pequeño rellano de hierba sucia alrededor del trampolín; primero arrancó el Monnezza, rubio como la paja y lleno de pecas rojas, e hizo la carpa a las mil maravillas; fueron tras él Remo, el Spudorato, el Pecetto, el Ciccione, Pallante, pero también los más pequeños, que no se achicaban ni mucho menos; como que Ercoletto, del callejón Dei Cinque, era quizá el mejor de todos: saltaba corriendo por el trampolín de puntillas y con los brazos abiertos, ligero, como si bailara. El Riccetto y los demás se apartaron; se sentaron ceñudos en la hierba requemada, y miraban en silencio. Eran como trocitos de pan en un hormiguero; y se reconcomían de tener que estar allí, aparte, oyendo el barullo. Todos estaban de pie, con las patas manchadas de barro, los bañadores pegados a las carnes y la jeta zumbona, mirándose y maldiciendo; con su cara de malo, redonda como un huevo, el Ciccione arrancó, y resbalándose en el borde de la tabla, mientras caía al agua, soltó una risotada cerril. Remo, en la orilla, meneando la cabeza, contento, masculló:
—¡Joder..., qué poderío!
También el Bassotto, allí al lado, tendido en la acera, se guaseaba, cuando le fue a parar a los rizos una pella de fango.
—¡Sus muertos! —chilló furioso, volviéndose.
Pero no caló quién había sido porque todos miraban al agua, riéndose. Poco después le pringó la cabeza otra pella.
—¡La madre que te parió...!
Se fue para Remo.
—¡Qué quieres tú! —le dijo este con cara de ofendido—, ¡cago en toda tu raza!
Al cabo de un rato cruzaban el aire centenares de trocillos de barro tirados con fuerza; alguno, metido en el cieno hasta las rodillas, lo lanzaba a montones de abajo a arriba contra el pretil, así que salpicaba por todos lados una lluvia de lodo; otros estaban sentados como si no fuera con ellos, un tanto apartados, y tiraban pellas a traición que silbaban como latigazos.
—¡Cago en su alma jodida! —chilló Remo, en plena bulla, apretándose furioso un ojo con la mano, y corrió a meterse en el agua para quitarse el barro que le había entrado en los párpados; al verlo, el Monnezza se le fue detrás gritando él esta vez:
—¡Mamón el último! —y saltó haciéndose un ovillo y rulando en el aire, y cayó al agua dando un trompazo con la espalda, las rodillas y los codos.
—Cojonudo —se rió arrugando la frente el Spudorato. Arrancó y lo hizo él también.
—¡Pallante! —gritó.
—¿A qué santo? —dijo Pallante.
—¡Cagao! —le gritaron desde el agua el Spudorato y el Monnezza.
—¡La madre que los parió! —mascullaba entretanto el Riccetto desde donde estaban.
—Bueno, ¿qué hacemos aquí? —dijo Agnolo bruscamente.
El único de los tres que sabía remar era Marcello, le tocaba a él empezar la maniobra. Fueron a sentarse en una pila de viejos botes escacharrados.
—Marcè —dijo Agnolo—, nosotros te esperamos aquí, venga.
Marcello se levantó y se fue a merodear en torno al Guaione, que estaba medio borracho al final de la plataforma haciendo una faena con la navaja.
—¿Cuánto vale coger la barca? —le preguntó a quemarropa.
—Ciento cincuenta —respondió el Guaione sin levantar la vista.
—Vale, démela —dijo Marcello.
—Ahora cuando la traigan. Está ocupada.
—¿Falta mucho, Guaiò? —preguntó al cabo de un rato Marcello.
—Joder, niño —dijo el Guaione levantando sus ojos apagados de borracho—, yo qué coño sé. Cuando la traigan.
Luego dio un vistazo al río hacia Ponte Sisto.
—Ahí la tienes —dijo.
—¿Se paga ya o después?
—Mejor ya.
—Voy a coger el dinero —gritó Marcello.
Pero no le había echado cuenta a Giggetto, que era un buen bañero para los mayores, pero con los pequeños, si se ahogaran todos, él firmaba. Marcello estuvo allí un ratillo intentando que le hiciera caso, pero el otro como si nada. Se volvió pasmado para la pila de botes.
—Qué coño habrá que hacer para coger el dinero —dijo.
—Ve donde el bañero, ¿no, gilipollas?
—He ido —explicó Marcello—, pero no me hace ni caso.
—¡Qué gilipollas eres! —soltó rabioso Agnolo.
—Mira este —le respondió acalorado Marcello, extendiendo la mano hacia él como poco antes había hecho con ellos Giggetto—, ¿por qué no vas tú?
—Eso, romperos la cara ahora —filosofó el Riccetto.
—Sí que le rompería la cara yo al muy gilipollas, sí —dijo Agnolo.
—Y te lo he dicho, ¿por qué no pruebas tú, cabrón?
Agnolo se fue a ver qué pasaba con Giggetto y volvió enseguida, en efecto, con las ciento cincuenta liras y un pitillo encendido en la boca. Fueron a esperar la barca cerca de la barandilla, y en cuanto la barca arribó y bajaron los otros chavales se embarcaron los tres. Era la primera vez que el Riccetto y Agnolo navegaban.
Al principio la barca no se movía. Cuanto más remaba Marcello más parada estaba. Luego, poco a poco, empezó a separarse de la plataforma, yendo de aquí para allá como si estuviera borracha.
—¡Eh, listo! —gritaba Agnoletto a pleno pulmón—, ¿y tú sabías remar?
La barca parecía trastornada y lo mismo iba para arriba que para abajo, a veces hacia Ponte Sisto, a veces hacia Ponte Garibaldi. La corriente empezaba a arrastrarla más hacia la izquierda, hacia Ponte Garibaldi, aunque de vez en cuando la proa se volvía al otro lado; el Guaione, que apareció en la barandilla de la plataforma, empezó a gritarles algo con el gollete a punto de reventársele.
—¡Este gilipollas! —seguía gritándole Agnolo a Marcello—, aún nos recogen en Fiumicino.
—No me toques los huevos —decía Marcello matándose con los remos, dando la palada fuera del agua o hundiéndolos hasta el mango—, prueba tú, venga.
—¡Que yo no soy de Ostia, tú! —chilló Agnolo.
Mientras tanto el Ciriola se iba quedando atrás, bamboleándose a popa; bajo el verde de los plátanos el espigón empezaba a aparecer en toda su extensión, desde Ponte Sisto a Ponte Garibaldi, y los chavales esparcidos a lo largo de la orilla, unos en el columpio, otros en el trampolín, otros en el pontón, se empequeñecían cada vez más y ya ni podían distinguirse sus voces.
El Tíber arrastraba la barca hacia Ponte Garibaldi como a una de las cajas de madera o como a cualquier cacharro de los que la corriente aviaba; y debajo de Ponte Garibaldi se veía espumear y arremolinarse el agua entre los bajíos y los escollos de la Isola Tiberina. El Guaione se había dado cuenta y seguía desgañitándose con su vozarrón cascado desde el pontón; la barquilla había llegado ya a la altura del gallinero, donde, en un cercado de estacas, chapoteaban los críos que no sabían nadar. Apercibidos por los gritos del Guaione, salieron de la barraca central Orazio y algún que otro gandulazo a ver el numerito. También Orazio empezó a gesticular; los otros se reían. El Riccetto estaba mirando a Marcello, arqueando las cejas, con los brazos cruzados.
—Vaya un papelón que vamos a hacer —dijo.
Pero Marcello se estaba enmendando. La barca se dirigía ahora con bastante regularidad hacia la otra ribera, y los remos conseguían coger agua.
—Vamos para allá —dijo entonces Agnoletto.
—¿Y qué estoy haciendo? —le respondió disgustado Marcello, que manaba sudor como una fuente.
Una sombra gris y cansina llenaba esta orilla tanto como la del Ciriola estaba sofocada por el sol; en los escollos negros, cubiertos por dos dedos de grasa, crecían matas y pequeños zarzales verdes, y el agua, aquí y allá, se restañaba llena de desperdicios que apenas se movían. Tocaron por fin, rozando los escollos, y como no había casi corriente Marcello consiguió empujar la barca hacia arriba en dirección a Ponte Sisto. Pero así el remo izquierdo chocaba contra los escollos, y Marcello se afanaba para manejarlo de modo que no se quebrara ni se le escurriese en el agua.
—¡Tira para el medio, hombre! —repetía el Riccetto sin atender para nada a los esfuerzos de Marcello.
Le apetecía ir al centro del río para sentirse exactamente en medio del agua, como en alta mar, y le daba rabia que levantando la vista apenas un poco se viera allí a dos pasos Ponte Sisto, gris contra el espejo centelleante del agua, y el Gianicolo, y el Cupolone gordo y blanco como una enorme nube. Poco a poco llegaron bajo Ponte Sisto; allí, bajo el pilón derecho, el río se ensanchaba y se estancaba, profundo, verde y sucio. Como en aquel punto no había peligro de que la corriente se los llevara, Agnolo quiso probar a remar él; pero no le salía ni de casualidad; los remos le daban al aire o aporreaban el agua haciendo unos salpicones que llenaban toda la barca.