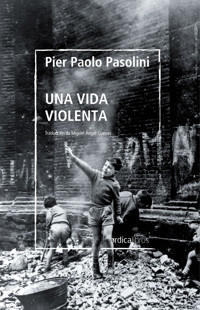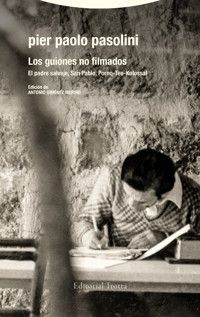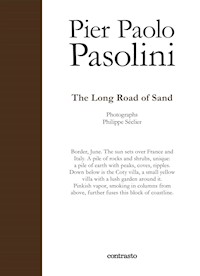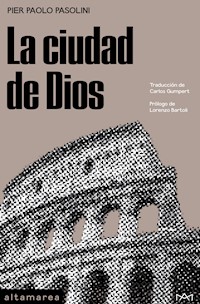
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Altamarea Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa
- Sprache: Spanisch
La ciudad de Dios es una antología de artículos y relatos que Pier Paolo Pasolini escribió en su mayoría en la década de los cincuenta, recién llegado de Friuli a una Roma aún extraña y ya desesperadamente querida, telón de fondo a la vez grotesco y poético de estas páginas publicadas por primera vez en España. En estos textos, Pasolini, por aquel entonces un joven con poco dinero en los bolsillos, una frágil fama de poeta en lengua friulana y una voraz ambición literaria, traza un variopinto fresco sociocultural de la vida romana de la posguerra, compuesto por imágenes de un verismo puro, descarnado, conmovedor y caracterizado por esa inigualable delicadeza narrativa que será propia de las obras más consagradas del gran autor italiano. El lector tiene aquí una poliédrica y compleja fotografía del encuentro-desencuentro del joven y provinciano Pasolini con la gigantesca, sabia, ciega y despiadada ciudad de Dios.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo: Pasolini, poética de la culpa
LORENZO BARTOLI1
En una página de la Recherche, a propósito de Dostoyevski, Proust observó:
—Pero ¿Dostoyevski asesinó a alguien alguna vez? Todas las novelas suyas que conozco podrían llamarse la historia de un crimen. Es una obsesión en él; no es natural que hable siempre de esto.
—No creo, mi pequeña Albertine: conozco muy mal su vida. Es cierto que, como todo el mundo, conoció el pecado bajo una forma u otra, y probablemente bajo una forma que las leyes prohíben. En este sentido debería ser un poco criminal, como sus héroes, que no lo son, además, enteramente, que se condenan con circunstancias atenuantes. […] Conozco muy pocos libros suyos. Pero ¿no es un motivo escultural y simple, digno del arte más antiguo, un friso interrumpido y reanudado luego, en el que se desarrolla la venganza y la expiación, el crimen del padre Karamazov?
También para la escritura autobiográfica de Pasolini son válidas las observaciones de Proust. De hecho, si es cierto que gran parte de la obra literaria y cinematográfica de Pasolini nace a raíz de sus circunstancias autobiográficas, dicha producción, sin embargo, trasciende esa experiencia biográfica y genera símbolos y motivos artísticos de valor universal. De este modo, la Roma que cuenta Pasolini en sus relatos, fragmentos y artículos incluidos en el presente volumen, además de responder a la actualidad histórica y biográfica de los años cincuenta y sesenta, devienen símbolo de un espacio literario esencialmente formal, centrado en el gran tema de la culpa y la salvación.
Cuando Pier Paolo Pasolini se trasladó a Roma, en enero de 1950, junto a su madre Susanna, era un hombre en fuga. Pocos meses antes, en octubre de 1949, había sido denunciado por realizar actos obscenos en la vía pública y por corrupción de menores, hechos que se remontaban al verano de 1949. A ello se sumó poco después el alejamiento dictado por el Partido Comunista y anunciado públicamente a través de una explícita condena por desviación ideológica publicada en l’Unità, órgano del partido, en octubre de 1949. El 31 de octubre de ese mismo año Pasolini escribió lo siguiente a Ferdinando Mautino:
Ayer por la mañana mi madre estuvo a punto de perder los estribos, y mi padre está en unas condiciones indescriptibles: lo he oído llorar y gemir toda la noche. Me he quedado sin un sitio, esto es, sumido en la mendicidad. Todo esto porque soy comunista. No me sorprende la diabólica perfidia democristiana; me sorprende, en cambio, vuestra inhumanidad; entiendes bien que hablar de desviación ideológica es una estupidez. Pese a vosotros, soy y seré comunista, en el sentido más auténtico de la palabra. […] En mi vida futura no seré profesor universitario, eso sin duda: en mí ya está la marca de Rimbaud, de Campana o también de Wilde, lo quiera o no lo quiera, lo acepten los demás o no.
La condena jurídica y política que el poeta se llevaba consigo a Roma, como le sucedió a Dante en 1300, coincidía con el Jubileo convocado por Pío XII para 1950, y es, de hecho, probable que el mismo título de La ciudad de Dios nazca a partir de esta circunstancia. La Roma de Pasolini, por tanto, está marcada desde el principio, en términos históricos y autobiográficos, por la dialéctica entre la culpa por su homosexualidad y la búsqueda de su expiación ante la hipocresía moral burguesa, a la vez católica y comunista. Tal y como se ha señalado, las circunstancias específicamente historiográficas que articularon dicha dialéctica ascienden en Pasolini al valor de una poética que atraviesa toda su obra y que bien podríamos definir como una poética de la culpa. Así como observó Bajtín a propósito de la relación entre Dante y Dostoyevski, también el universo literario pasoliniano se construye sobre la coexistencia de culpa e inocencia, de pecado y redención; buena prueba de ello es esta anotación a propósito de los tugurios romanos descritos como espacios donde conviven una maldad incurable y una bondad angelical, a menudo en una misma alma» («Roma malandrina», 1957). Si, entonces, la experiencia de la condena y el aparato indulgente católico constituyen el sustrato histórico y autobiográfico alrededor del cual se desarrolla toda la experiencia humana y artística de Pasolini en Roma, es primordial identificar las formas sobre las que se articula su poética. Y en esto reside la parte más importante de los textos presentes en este volumen, y en especial de los relatos, pertenecientes todos ellos a los primerísimos años cincuenta, y por tanto escritos inmediatamente después de su llegada a Roma; es decir, revelan el nacimiento de una poética cuya forma definitiva se hará visible en las novelas, en la poesía y en la filmografía romana de Pasolini, de Chavales del arroyo a Una vida violenta, de Las cenizas de Gramsci a El llanto de la excavadora, de Accattone a Mamma Roma.
Bastaría, para demostrar lo anterior, el fragmento de 1957 del episodio final de «Los muertos de Roma», de Sburdellino y de la golondrina, un auténtico ensayo de justicia restaurativa que retoma en clave cinematográfica el final del primer capítulo de Chavales del arroyo. Pero quizá la línea más interesante en torno a la que se abre paso el discurso poético pasoliniano sobre la culpa, entre autobiografía y literatura, es la línea dantesca, como, por otro lado, confirman los trabajos de Pasolini sobre la Comedia que atestigua la extraordinaria relectura de la Divina mímesis, obra entregada a Einaudi en 1975 y publicada póstumamente, pero en la que en realidad Pasolini estuvo trabajando desde 1963. Esta pasión por Dante surge con fuerza en el terreno lingüístico, en el sentido plurilingüístico de Contini, tal y como argumenta el mismo Pasolini en el delicioso artículo «Crónica de una jornada» (1961). Con todo, la profundidad del dantismo de Pasolini alcanza las cotas más importantes y menos exploradas en la referencia a imágenes y situaciones de la Comedia retomadas en varias páginas de este libro, empezando por el relato «Terracina», escrito en los años 1950-51 y conservado en una carpeta archivada que contenía materiales que acabaron en Chavales del arroyo, donde la muerte de Lucià, el protagonista de la narración, en el mar entre Gaeta y el Circeo se inspira en la de Ulises del Canto XXVI del Infierno (infin che ‘l mar fu sovra noi richiuso).12
Desde este punto de vista es necesario subrayar la importancia de un pequeño relato inédito, «Desde Monteverde al Altieri», que podría pasar inadvertido a quienes busquen de forma distraída en los textos de Pasolini aquí reunidos solo la representación neorrealista de la periferia romana de los años cincuenta y sesenta, pero que contiene in nuce el sentido profundo de la poética de Pasolini y su vínculo germinal con la poesía dantesca. La lágrima que se le escapa al joven de los tugurios, que bajó al Altieri desde el periférico Monteverde, esa lágrima que para la ideología burguesa resulta del todo incongruente e intolerable («esa lágrima del joven de Monteverde debe desaparecer de inmediato») representa exactamente, en términos dantescos, el misterio de la redención del pecado, y de hecho la volveremos a encontrar, enfatizada de forma explícita por la cursiva del autor, en la primera imagen de la primera película de Pasolini, Accattone (1961), que comienza significativamente con unos versos de Dante:
[...] l’angel di Dio mi prese, e quel d’inferno
gridava: ‘O tu del ciel, perché mi privi?
Tu ne porti di costui l’etterno
per una lagrimetta che ‘l mi toglie [...]23
La imagen de la lágrima como símbolo de la salvación de un alma a punto de ser condenada, de matriz dantesca, encierra el sentido de toda la poesía de Pasolini. Su curiosidad por la vida de los tugurios romanos, la fascinación que sentía por el lumpemproletariado, no eran fruto de ciertos postulados neorrealistas, sino más bien de una especie de mimetismo psíquico-afectivo que lo incitaba a identificarse con la condición humana de los delincuentes que él describía, en desesperada búsqueda de esa lagrimilla que, misteriosamente, fuera capaz de redimir el destino de ellos tanto como el suyo. La coexistencia «del mal en estado puro y del bien en estado puro» que Pasolini se encuentra en la vida de los tugurios romanos («Las fronteras de la ciudad», 1958) es la señal más precisa de la imagen de Roma que desprende este libro. Lo que caracteriza Roma, la ciudad de Dios, es un magma en el que la ciudad se eleva a símbolo de una condición existencial plagada de contradicciones no resueltas («más que términos de una contradicción, la riqueza y la miseria, la felicidad y el terror de Roma, son partes de un magma, de un caos»), como lo es «la pura vitalidad» que forma parte de las almas que viven en los tugurios romanos, definida por la mezcla de «violencia y bondad, de maldad e inocencia» («Los tugurios», 1957). Que, también, es lo que define la condición existencial y poética del mismo Pasolini, «un ángel perdido en este infierno» (Rafael Alberti, 1976).
Cuentos romanos
Muchacho y Trastevere4
El muchacho que vende castañas al final del puente Garibaldi se emplea a fondo. Sostiene la estufita entre las piernas, sentado sobre una acanaladura del pretil, sin mirar a nadie a la cara, como si su relación con los hombres hubiera terminado o hubiera quedado reducida simplemente a una mano —y ni siquiera a la mano concreta del chiquillo o de la vieja, sino a una mano abstracta, un registro, que tiende el dinero y recibe la mercancía, en un intercambio rígidamente calculado y presupuestado. Y, por lo demás, es probable que ese joven, negro como una viola, tan negro como solo los chicos de Trastevere saben serlo, procure dejar en la mano abstracta del comprador menos castañas de las debidas: una castaña retenida en la rejilla y sustraída no es para el chiquillo, a fin de cuentas, más que un número; en todo caso, la abstracción del comprador es tan acentuada que, moralmente, el engaño no existe.
Por lo demás, el muchacho moreno sabe administrar las dos series paralelas de las castañas y las liras con una especie de avidez completamente interior: está intentando dar un golpe que ha de salirle bien, acaso al precio de transformar en abstracción incluso las horas que separan el mediodía del ocaso. El ocaso no acaba siendo más que el momento en el que la relación entre las dos cifras adversas alcanza su acmé de emoción, se vuelve definitivo, conclusivo y ajeno a lo cotidiano… Entonces (¿dónde imaginarlo? ¿en via della Paglia? ¿en algún callejón de barriada sombríamente perfumado de primavera?) contará sus ganancias.
¿Tendrá una sonrisa el lobo? La castaña sustraída como si la distracción que hace saltar un número fuera la imagen misma de la indiferencia más honrada ¿dará al corazón de este habitante de Trastevere ese estremecimiento de satisfacción que es humano que un corazón deba sentir? Es una pena pensarlo, pero es mejor que nada, y preferible, que tiemble por diez liras ganadas con trampa.
En todo caso, ahora está tan ocupado atendiendo a su empresa que si pasa por su cerebro, a ratos por lo menos, algún pensamiento distinto, aparece en un ojo que solo es capaz de expresarlo como una sombra: así, poco a poco, en la avidez compacta e incolora del ojo, ha ido amasándose en efecto una cierta sombra, desconfiada pero florida, porque a fin de cuentas resultaría completamente antinatural que un muchacho de dieciocho años no tuviera más preocupaciones en la cabeza que la de la pugna entre las dos series numéricas. Es cierto que se trata de una lucha por la existencia, pero en la existencia de un joven de Trastevere, ¡cuántas vocaciones y qué distintas!
Si fuera por mí, me gustaría poder averiguar cuáles son esos mecanismos de su corazón a través de los que Trastevere vive en su interior, informe, insistente, ocioso. Sus dos ojos son como dos sellos: dos piezas de lacre negras impresas sobre el gris de la cara donde no hay luz que emerja desde el interior, ampliamente compensada, por lo demás, por la luz externa del cielo de Roma. Su corazón es como una tenia que digiere en un instante millones de gritos, suspiros, sonrisas y exclamaciones; que ha podido digerir, sin que su poseedor haya llegado a darse cuenta nunca ni a aprovecharlo, una generación entera de coetáneos suyos, poco más que arcilla y poco menos que Apolos.
Detrás de él, el Tíber es un abismo dibujado en papel cebolla.
Y se tiene la desesperante impresión de que él «no lo ve», casi como si para él fuera algo tan ajeno como para no tener nexo alguno con su realidad, o de que él, como un caballo con anteojeras, solo ve una porción, según su realidad estrictamente utilitaria. Ahí está el dolor; y la piedad. Con las rodillas salvajemente abiertas en torno a la pequeña estufa, y con el torso inclinado sobre ella, se comprime entero dentro de un círculo que ninguna fórmula mágica podrá quebrar jamás. Todo el caudal del Tíber, con sus brumas cadavéricas en torno a la Isla Tiberina, y el paisaje que pesa sobre los ojos con sus cúpulas ligeras como velos desgarrados, y el cielo fangoso, chocan contra su espalda como el dedo meñique de un niño contra la Gran Muralla china.
Qué se le va a hacer, Roma no le interesa. Su guía turística es tan peligrosa como una pistola. Lo que indica en Trastevere no es desde luego Santa Maria con las asmáticas figuras de Cavallini, sino, pongamos, a los cinco hombres que ayer por la noche estaban en el cruce de via della Scala con via della Lungara, imbuidos por una alegría tan manchada de sangre como una carnicería, o bien al chico, moreno como una estatua recién desenterrada del fango del Tíber, que está parado delante de los carteles del Reale. ¿Qué otra cosa puede contenerse en esa feroz guía turística que ha reducido Roma a una obsesión de Roma? Cosas acaso que, nosotros, la gente civilizada, somos incapaces de suponer. La porción utilitaria del Tíber… el itinerario utilitario de la barriada… Ah, el vendedor de castañas sabe algo de eso; sabe algo, pero permanecerá mudo como una tumba. Para comunicar la topografía de su vida, no debería formar parte de ella: pero ¿dónde acaba Trastevere y dónde empieza el muchacho?
Lo extraordinario es que, en cierto momento, me habla.
—Eh, moreno —dice—, ¿sabe’ qué hora e’?
Si se hubiera levantado y me hubiera lanzado en pleno pecho la rejilla ardiente me habría sorprendido menos: yo creía estar completamente fuera de su realidad útil, de esos pedazos, rincones o capas de Roma que suponía únicamente imprimibles en su retina. El hecho de que no llevara reloj supuso tal vez para él la pequeña explosión de irracionalidad que había supuesto para mí la sombra de sus ojos. Solo que yo fui descartado de inmediato, mientras que, en su caso, el misterio solo se había desplazado ligeramente, adensándose. Ahora, su guía turística amenazaba con convertirse en el más indescifrable de los libros: Trastevere, desde el cine Reale hasta el cine Fontana… alguna incursión al Altieri donde por cincuenta liras puede verse incluso un espectáculo de variedades… via delle Stalle y san Pietro in Montorio, en las noches de primavera…
Doy vueltas alrededor del círculo, pero sin llegar a entrar en él: el corazón del muchacho precedente, a la hora que no marca mi reloj, en los años ya cumplidos, vive demasiado sepultado en la miseria.
Apesta a sábanas tendidas en los balcones del callejón, a excremento humano en las escalerillas que llevan a la orilla del Tíber, a asfalto entibiado por la primavera, pero ese corazón aparece y desaparece pegado a los parachoques de los tranvías, tan lejano que la pobreza y la belleza son una sola cosa.
La bebida5
En la plataforma no había casi nadie todavía. Algún dependiente que se marcharía alrededor de las tres.
Después, desde el puente Garibaldi y el puente Sisto empezaron a bajar los verdaderos clientes. Al cabo de media hora, la explanada de arena entre la muralla y la plataforma era un hormiguero. Nando estaba sentado en el columpio, dándome la espalda. Era un chiquillo de diez años, delgado, retorcidillo, con un largo mechón rubio que le caía sobre la cara esmirriada, donde una gran boca sonreía sin parar.
Me miraba de través, con aire de pedirme que lo empujara. Me acerqué y le dije:
—¿Quieres que te empuje?
Él hizo un gesto de que sí, alegre, ensanchando aún más la boca.
—¡Mira que voy a lanzarte muy arriba! —le advertí sonriendo.
—No importa —contestó. Lo impulsé con fuerza y él les gritaba a los demás chicos—: ¡Chavales, mirad lo alto que estoy!
Al cabo de cinco minutos estaba de nuevo en el columpio parado y esta vez no se limitó a mirarme.
—Moreno —dijo—, ¿me das un empujoncito?
Cuando bajó, se colocó a mi lado. Le pregunté por su nombre.
Tenía los hombros quemados, como si fuera la fiebre la que se los enrojecía, y no el sol. Me comunicó que le escocían. A esas alturas, la plataforma de Orazio era un carrusel: algunos levantaban pesas, otros se elevaban en las anillas, había quien se desvestía, quien mataba el tiempo, y todos gritaban irónicos, choteándose tranquilos. Un primer equipo se acercó al trampolín y empezaron los saltos de cabeza, de espaldas y las volteretas. Me fui a bañar yo también, bajo los pilones del puente Sisto. Al cabo de media hora, al volver a la arena, vi a Nando agarrado al pretil de la plataforma, que me llamaba.
—Eh, tú —me dijo—, ¿sabes llevar una barca?
—Me las apaño —contesté. Él se volvió hacia el bañero.
—¿Cuánto hay que pagar? —preguntó. El bañero ni se molestó en mirarlo: parecía estar hablando con el agua, hacia la que estaba inclinado, y además de mal humor:
—Ciento cincuenta liras la hora, dos personas.
—Cáspita —dijo Nando, con su carita siempre sonriente. Después desapareció dentro de los vestuarios. Apareció a mi lado, en la arena, como un viejo amigo.
—Yo tengo cien liras —me dijo.
—Pues qué suerte —le contesté—, yo estoy completamente sin blanca. —No me entendió.
—¿Qué quiere decir «sin blanca»? —preguntó.
—Qué no tengo ni un céntimo —le expliqué.
—¿Por qué? ¿Es que no trabajas?
—No, no trabajo.
—Pues yo creía que trabajabas —añadió.
—Estudio —le dije, para simplificar las cosas.
—¿Y no te pagan?
—Más bien soy yo el que tiene que pagar.
—¿Sabes nadar?
—Yo sí, ¿y tú?
—No me atrevo, es que me da miedo. Entro solo en el agua hasta que me llega por aquí.
—¿Vamos a bañarnos? —Aceptó y vino detrás de mí como un perrito.
Junto al trampolín, cogí el gorro de natación que llevaba metido en el bañador.
—¿Y eso cómo se llama? —me preguntó señalándolo.
—Gorro de natación —le contesté.
—¿Cuánto vale?
—Cuatrocientas liras pagué por él hace tres años.
—Qué bonito —dijo poniéndoselo en la cabeza—. Nosotros somos pobres, pero si fuéramos ricos mi madre me compraría un gorro a mí también.
—¿Sois pobres? —le pregunté.
—Sí, vivimos en las chabolas de via Casilina.
—¿Y cómo es que hoy tienes tanta pasta en el bolsillo?
—Me la he ganado llevando maletas.
—¿Dónde?
—En la estación.
Titubeó un poco al contestarme: tal vez fuera mentira; quizá había ido a pedir limosna: a esos dos bracitos suyos les costaría levantar un hatillo. Le quité el gorro acariciándole el mechón y le pregunté:
—¿Vas al colegio?
—Sí, estoy en segundo… Ya tengo doce años, pero estuve enfermo cinco años… ¿No te bañas?
—Sí, ahora me tiro.
—Haz el salto del ángel —me gritó mientras me impulsaba en el tablero del trampolín. Di una mediocre voltereta y al cabo de dos brazadas me encaramé entre los hierbajos, el cenagal y la inmundicia de la orilla.
—¿Por qué no has hecho el salto del ángel? —me preguntó.
—Vale, a ver si me sale ahora. —Nunca lo había hecho, pero para contentarlo lo intenté. En la orilla me reuní con él, muy contento.
—Te ha salido muy bien —dijo. En medio del Tíber, un chico joven remaba contra la corriente en una embarcación con aspecto de canoa.
—Pues a mí me parece fácil remar —dijo Nando—, pero el bañero no me ha dejado montar en esa barca.
—¿Has ido alguna vez a remar? —le pregunté.
—No, pero no será tan difícil.
Cuando a fuerza de golpes de pagaya el chico joven estuvo lo suficientemente cerca del trampolín, Nando se acercó a la corriente e inclinándose hacia delante, con las manos en forma de embudo, chilló a voz en grito:
—Moreno, oye, moreno, ¿me dejas montar?
El otro no le contestó siquiera. Entonces Nando, tan alegre como siempre, volvió hacia donde yo estaba. En ese momento llegaron unos amigos míos y me fui con ellos. En el pequeño bar de la plataforma se pusieron a jugar a la escoba y yo me quedé mirándolos.
Nando volvió a aparecer, esta vez con el semanario L’Europeo en la mano.
—Pa’ ti —me dijo—, léelo si quieres. Es mío.
Lo cogí, para contentarlo, y empecé a hojearlo. Pero apareció Orazio y, sin decir nada, me lo quitó de las manos y, cabreado, se puso a leerlo él: era una broma. Me reí y volví a mirar la partida. Nando se acercó al mostrador.
—Tengo cien liras —le dijo al bañero—, ¿pa’ qué me llega?
—Naranjada, cerveza, quina —contestó el otro, absolutamente carente de fantasía.
—¿Cuánto cuesta la quina? —siguió preguntando Nando.
—Cuarenta liras.
—Deme dos.
Al cabo de un momento noté unos golpecitos en el hombro y vi a Nando que me ofrecía una botella de quina. Se me hizo un nudo en la garganta, y casi no tuve voz para darle las gracias, para decir algo: eché un trago y le dije a Nando:
—¿Estarás por aquí el lunes o el martes?
—Sí —contestó.
—Entonces me tocará a mí —le dije—, e iremos en barca.
—¿Vendrás el lunes? —me preguntó.
—No lo sé seguro, puede que tenga que salir con unos amigos.
Nando contó el dinero que le quedaba.
—Tengo veintidós liras —dijo. Se quedó absorto, mirando con su cara alegre la lista de bebidas con sus precios. Quise echarle una mano.
—¿Qué me pueo comprar con veinte liras? —le preguntaba entre tanto al bañero.
—Mejor guárdatelas —le contestó este.
—Mira —le dije yo— hay agua ferruginosa que cuesta diez liras el vaso.
—Está caliente —dijo el socorrista.
—¿Qué me pueo comprar con veinte liras? —se repetía Nando mientras tanto. Después se dirigió al socorrista:
—Me da igual si está caliente, deme dos vasos.
El socorrista sirvió dos vasos y Nando me dijo:
—Bebe. —Me invitaba a beber por segunda vez.
—Si no quedas con esos amigos tuyos, ¿nos vemos el lunes? —me preguntó.
—Claro, ¡y ya verás lo bien que nos lo pasamos!
Después decidió volver a montar en el columpio: yo le empujaba con tanta fuerza que me gritaba entre risas:
—¡Basta, que me da vueltas la chola!
Cayó la noche, y nos despedimos.
Ahora no veo la hora de que llegue el martes, para entretener un rato a Nando; estoy sin trabajo, no tengo dinero, pero aparte de eso Nando tampoco poseía nada más que esas cien liras. Los millonarios carecen de fantasía, como el bañero de Orazio.
El cazón6
Romolé entró a la carrera en los Mercados Generales. Pedaleaba con fuerza, sin mirar a su alrededor; si la pasma le hubiese gritado algo para que enseñara su carné habría hecho como que no oía, porque quien tiene la conciencia limpia, es decir, quien lleva el carné en el bolsillo, ni se imagina que la pasma lo esté llamando a él, a diferencia de quien no lo lleva.
La pasma no dijo nada y Romolé entró en los Mercados abrasados por el sol. Enseguida fue a deambular por la sección del pescado. Había mucho movimiento. Entre el enorme estruendo, los comisionistas aguardaban a sus clientes en medio de montones de cajas repletas de pescado.
Romolé deambulaba, deambulaba con calma.
Estaba en forma, sentía en su corazón que esa mañana no se distraería.
Se acercó a un comisionista.
Entre las cajas, en la última fila, había una con dos bacalaos grandes. Agarró el pez con la mano, le levantó las agallas para ver si estaba fresco, se lo metió bajo las narices para notar bien su olor; vaya, que se entretuvo en zalamerías. Así palpó y olisqueó a base de bien los dos bacalaos y luego volvió a dejarlos en la caja. Echó la caja un poco para atrás, unos veinte centímetros, y sin dejar de hacer zalamerías se puso delante. Después le dio un golpe con el tacón que la mandó hasta el medio.
Atusándose el mechón rubio que le llegaba casi a la nariz, se dirigió hacia la balanza, tranquilo como un pescadero dispuesto a hacer su compra, para ver si alguien se había dado cuenta de la patada.
Todo sin novedad. Se acercó otra vez a la caja de los dos bacalaos y dejó caer encima el cupón. Después la levantó, con la misma desfachatez y, sujetándola con un brazo, fue a dejarla, fuera, en la carretilla de un amigo suyo pescadero, a quien le dio de inmediato cincuenta liras.
Después volvió a entrar en el mercado del pescado.
Dio un par de vueltas más, y fue a observar la mercancía de los demás comisionistas. El alboroto y la aglomeración habían aumentado. El sol de la mañana caía a pico.
La mirada de Romoletto cayó entonces en el cazón. Era un ejemplar grande de quince o veinte kilos. Lo observó de nuevo, sin que nadie lo molestara, y vio enseguida que no era fresco, pero haciendo como si nada se adentró para observar más mercancía entre las hileras de cajas; después, volviendo sobre sus pasos, agarró el cazón y se alejó muy despacio.
Fue a dejarlo en un rincón al fondo del mercado, porque esta vez la carretilla no estaba lista. En ese momento vio deambular por el mercado del pescado a uno de la pasma, y Romoletto se marchó silbando. Fue a recoger la bicicleta, envolvió los bacalaos en un trozo de papel y los ató al sillín con un cordel, de modo que no se vieran. Luego volvió al mercado del pescado. El de la pasma seguía allí, pero Romoletto, con toda tranquilidad, fue a recoger el cazón y con él bajo el brazo pasó por delante del policía silbando. «¡Qué manzanas, qué manzanas!», silbaba, pero pensaba, con el corazón en la boca, en intentar salir del mercado sin carné, igual que había entrado. Ahora, con la mercancía, era más difícil. Pero por delante de la sección del pescado vio pasar una carretilla. Entonces Romolé, ágil, dejó caer el cazón, y, tras recoger la bicicleta, lo siguió: al cabo de diez minutos, él, los bacalaos y el cazón habían salido de los Mercados. Cogió el cazón de la carretilla, lo ató junto a los bacalaos en el sillín y se marchó.
Corría rápido porque se sentía contento. Había transcurrido buena parte de la mañana, el aire abrasaba y Testaccio era todo un fervor.
Al cabo de un cuarto de hora estaba en Maranella. Los pescaderos ya estaban desmontándolo todo, tenía que darse prisa: Romolé corrió a pedirle prestada una mesita a otro pescadero amigo suyo que ya había terminado su jornada, compró dos manojos de helecho, y lo colocó todo.
Los dos bacalaos desaparecieron enseguida.
Eran dos bacalaos estupendos, de dos kilos y medio, y Romolé se sacó mil doscientas liras. Ahora le quedaba el cazón.
Romolé tenía grandes esperanzas en él: lo cogió y le quitó la piel, convencido de que estaría rojo.
Era negro, en cambio, negro como la pez; y apestaba mucho a amoniaco. Romolé se llevó las manos a la cabeza. Estuvo a punto de tirarlo: no quería llevarlo en la conciencia; de comerlo, uno podía quedarse seco. Pero le hacía mucha falta el dinero: bajó el precio, total, el cazón era un pescado que la gente no conocía mucho.
Pero ni siquiera a ese precio hubo nadie que lo comprara, se acercaban, lo oían y se marchaban.
Romoletto estaba más negro que el pescado. Después se le ocurrió una idea. Corrió a ver a un carnicero, le compró dos medidas de sangre, sacó el pañuelo y envolvió la sangre. Estrujando el pañuelo, lo restregó contra el cazón, pintándolo enterito de rojo. Lo hizo con atención, restregando a base de bien los pliegues y las arrugas de la tripa. Al final, el cazón quedó hecho un auténtico esplendor, todo frescura.
Romolé lo cortó en dos trozos y lo colocó sobre la mesa, entre el precioso verde de los dos manojos de helecho.
Pero ¿y aquel olor apestoso? La gente, ahora, viéndolo de ese rojo flamante, se acercaba, pero después, acercándoselo a la nariz, notaba el hedor a amoniaco y se marchaba.
—Cazón der bueno, genteeee —gritaba Romoletto. Tenía buen aspecto, pero apestaba. Entonces se le ocurrió la segunda idea. Corrió a comprar dos limones podridos y empezó otra vez a restregar el cazón hasta las espinas de la tripa. Hasta que dejó de notarse el hedor.
Ahora Romolé podría chillar cuanto quería.
—Cazón der bueno, genteeee —gritaba—. ¡A cuatro er cazón! ¡Fijarse qué maravilla! ¡Oro en paño os doy, por estas! ¡A cuatro er cazón!
La gente empezó a acercarse, y hubo quien compró. En no mucho tiempo vendió trescientos gramos. Se corrió la voz por el mercado y los clientes se agolparon. Al cabo de media hora había vendido el cazón entero; Romolé le dio una propineja de cien liras al chico que le había prestado la mesita y se largó tomando la calle que llevaba a Trastevere.
La pasión del fusajaro7
Las tres de la tarde en Campo dei Fiori. Bajo la lluvia que refrescaba el olor de la miseria, el Comodón estaba apoyado con la espalda en una arista negra, esperando que escampara: el cierre metálico del Borgia, en efecto, aún estaba echado. Pero se cansó de estar ahí quieto, dio una patada a una cáscara de plátano y despegándose con paso de listillo de la arista se dirigió hacia la estatua de Giordano Bruno, reluciente bajo el agua. Unos niños jugaban a las canicas en el empedrado. Unas niñas pasaron corriendo bajo unos paraguas rojos.
¡Pero qué silencio! Lenta como la media hora que aún debía pasar, la lluvia crujía sobre las piedras, y excavaba olores de yunques, de interiores grasientos, de sábanas húmedas. El Comodón tenía una cara más sombría que el cielo, que, entre tanto, iba aclarándose. Cuando, un poco antes de las cuatro se levantara, con estrépito, el cierre metálico del Borgia ante el corrillo frenético de la gente, el cielo estaría casi sereno, de un celeste tan tierno como la leche.
De momento, las nubes se encallaban ligeras sobre las fachadas tenebrosas. Por encima del palacio Farnese, el cielo era un abanico de sombras.
El Comodón se quedó mirando los escaparates en penumbra, como una habitación a primera hora de la mañana, con las camas aún por hacer. Pero de repente, ¡qué esplendor! Con las manos en el bolsillo, el mechón negro pegado a la frente, las mejillas color aceituna surcadas por el agua, los ojos centelleantes: el Comodón se había quedado hechizado observando esa obra maestra de Campo dei Fiori.
Se trataba de un jersey celeste. Era grande, para un torso de púgil. Ancho de hombros y de pecho como una franja de mar, ceñido por la cintura. Y de un celeste discreto, pero secretamente intenso; un poco de sol en Campo dei Fiori, y deslumbraría.
Una gruesa banda amarilla lo recorría del cuello a la cintura, separando en dos vastas zonas el pecho: otras dos franjas igualmente amarillas pero un poco más estrechas recorrían toda la parte exterior de las mangas.
Estaba colgado de un gancho en medio del escaparate, desplegado, en guardia: y ofuscaba con su belleza cualquier otra cosa expuesta en el escaparate. El Comodón, apartándose, suspiró: recorrió arriba y abajo Campo dei Fiori —se detuvo frente a los álbumes del quiosquero—, se encontró con el Corbata y Remo, que iban a piazza del Popolo, a vender perfumes, pero aquel jersey celeste no se le iba de la cabeza.
Volvió para contemplarlo. Era una auténtica maravilla. «Rediós —murmuraba para sus adentros el Comodón—, tiene toítas las siete bellezas». Con el rostro sombrío, metió un pie en la tienda y le preguntó a la dependienta cuánto costaba.
—Seis mil liras —dijo la vieja.
Poco después abrió el Borgia. Las chicas de servicio, los chiquillos, los jovenzuelos entraron precipitadamente y ocuparon el patio de butacas, que al estar semivacío retumbaba más de lo habitual con sus gritos enloquecidos. Algunos fumaban, con los pies estirados sobre el respaldo de la silla de delante, otros se daban puñetazos en los hombros. El Comodón cogió su cajetín y empezó a recorrer arriba y abajo el patio de butacas oscuro y húmedo.
Ya entrada la noche, el cielo estaba completamente despejado. Bullía de estrellas. Desde Villa Sciarra y desde el Gianicolo subía el aroma de los setos empapados, y el Tíber discurría centelleante bajo el resplandor de la bóveda estrellada.