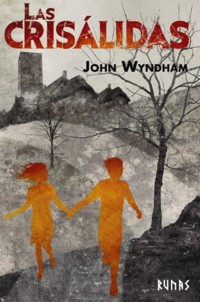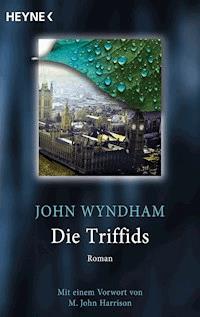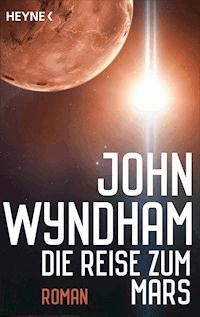Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
Los padres de Matthew están preocupados. Con once años, ya es demasiado mayor para tener un amigo imaginario; sin embargo, a menudo lo encuentran hablando con una presencia que no está físicamente allí. Esta presencia -Chocky- interroga a Matthew sobre cuestiones extrañas y menosprecia el progreso humano. Poco a poco dejan de parecer absurdas las preguntas ¿quién es Chocky? ¿Qué puede querer de un niño? Chocky, la última novela que Wyndham publicó durante su vida, es al mismo tiempo una historia de inocencia y una sombría muestra de manipulación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHOCKY
JOHN WYNDHAM
Traducción de Catalina Martínez Muñoz
ALIANZA EDITORIAL
Todas las personas e instituciones de esta narración (aparte de Jack de Manio y la BBC) son totalmente ficticias.
Uno
Fue en la primavera del año en que Matthew cumplió los doce años cuando tuve la primera noticia de Chocky. A finales de abril, creo, o puede que a primeros de mayo; el caso es que estoy seguro de que fue en primavera, porque ese sábado por la tarde estaba en el cobertizo del jardín engrasando con muy pocas ganas la cortadora de césped para futuros trabajos cuando oí que Matthew hablaba con alguien fuera, al lado de la ventana. Me sorprendió: no tenía la menor idea de que Matthew anduviese por ahí hasta que con una larga nota de fastidio y aparentemente al hilo de nada, le oí decir:
—No sé por qué. Porque las cosas son así.
Supuse que habría traído a algún amigo a jugar en el jardín y yo no había llegado a oír la pregunta que suscitó su comentario. Esperé la respuesta y no hubo ninguna. Luego, después de un silencio, Matthew añadió, en un tono mucho más paciente:
—Bueno, el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta es un día, y eso son veinticuatro horas y...
Se calló, como si le hubieran interrumpido, aunque yo no oí nada. Y después repitió:
—No sé por qué. Y no veo por qué es más lógico que fueran treinta y dos horas. El caso es que un día tiene veinticuatro horas, como todo el mundo sabe, y una semana tiene siete días... —Otra vez me pareció que se paraba en seco. Y otra vez protestó—. No veo por qué siete es un número más tonto que ocho...
Evidentemente hubo otra interrupción inaudible, y después:
—Bueno, ¿para qué vamos a dividir una semana en mitades y cuartos? ¿Qué sentido tendría? Una semana tiene siete días. Y cuatro semanas deberían ser un mes, solo que normalmente un mes tiene treinta o treinta y un días... No, nunca tiene treinta y dos días. ¡Qué manía tienes con el treinta y dos...! Sí, eso lo entiendo, pero no queremos una semana de ocho días. Además, la Tierra tarda trescientos sesenta y cinco días en dar una vuelta alrededor del Sol y nadie puede hacer nada para dividir esa vuelta en mitades y en cuartos.
Fue entonces cuando lo peculiar de esta conversación unilateral despertó tanto mi curiosidad que asomé la cabeza con cautela por la ventana abierta. Daba el sol en el jardín, y a ese lado del cobertizo protegido del viento hacía calor. Matthew estaba sentado encima de un semillero vuelto del revés, con la espalda apoyada en la pared de ladrillo, justo debajo de la ventana, de tal modo que solo le veía la coronilla rubia. Me pareció que miraba al frente, al fondo del césped y el seto de arbustos. No había señal de ningún compañero y tampoco escondite posible.
Sin embargo, Matthew continuó:
—Un año tiene doce meses, así que... —Volvió a interrumpirse y ladeó ligeramente la cabeza, como si escuchara. También yo presté atención, pero no se oía ni un susurro de otra voz.
—No es una tontería —protestó—. Es así porque no hay otro tipo de meses del mismo tamaño que encajen bien en un año, ni siquiera si...
Volvió a callarse, pero esta vez la causa de la interrupción no fue ni mucho menos inaudible. Colin, el hijo del vecino, lo llamó a voces desde el otro jardín. Matthew perdió inmediatamente el aire de preocupación. Dio un salto a la vez que respondía con un alarido amistoso y echó a correr por el césped hacia el hueco del seto que separaba las dos parcelas.
Reanudé mi tarea, perplejo aunque reconfortado por el ruido normal de las voces infantiles en la casa de al lado.
Aparté el incidente de la cabeza, pero volví a acordarme esa noche, cuando los niños subieron a acostarse, y noté que me preocupaba un poco. No era tanto la conversación, porque al fin y al cabo no tiene nada de raro que un niño hable solo en voz baja, como su forma: la certeza con que daba por hecho la participación de otra persona y el curioso tema de discusión. Al cabo de un rato me decidí a preguntar:
—Cariño, ¿has notado algo raro... no, no quiero decir exactamente raro... algo distinto en Matthew últimamente?
Mary bajó las agujas de punto y me miró por encima de su labor.
—Ah, ¿tú también lo has visto? Aunque estoy de acuerdo en que «raro» no es la palabra exacta. ¿Estaba escuchando a la nada o hablando solo?
—Hablando... Bueno, en realidad las dos cosas. ¿Desde cuándo le pasa esto?
Mary se quedó pensativa.
—La primera vez que lo noté debió de ser... Creo que hace unas dos o tres semanas.
Asentí. No me sorprendió demasiado no haber visto a Matthew haciendo eso antes. Entre semana veía poco a los niños.
—No me pareció preocupante —añadió Mary—. Una rareza más de los chicos. Como cuando le dio por ser un coche y había que girarle el volante para doblar las esquinas, cambiar de velocidad en las cuestas y echar el freno cada vez que se paraba. Afortunadamente eso se acabó enseguida. Es probable que con esto otro pase lo mismo.
Había en la voz de Mary más esperanza que convicción.
—¿No estarás preocupada por él? —pregunté.
Mary sonrió.
—No, para nada. Está perfectamente. Estoy más preocupada por nosotros.
—¿Nosotros?
—Bueno, me parece bastante posible que quizá tengamos otra Piff en la familia, o alguien como ella.
Me llevé un disgusto, y probablemente se me notó. Negué con la cabeza.
—¡Ay, no! No digas eso. ¡Otra Piff no! —protesté.
Mary y yo nos habíamos conocido dieciséis años antes y nos casamos un año después.
Nuestro encuentro, según la visión que en general se tiene de estas cosas, o bien fue totalmente fortuito o bien fue el resultado de un ardid del destino innecesariamente astuto. El caso es que no fue nada convencional; y ninguno de los dos recordábamos que nos hubieran presentado.
Fue el año en que, como recompensa a varios años previos de meticulosa dedicación a mi trabajo, me ascendieron a socio junior en la empresa de Ainslie y Tallboy, Contables Colegiados, de Bedford Square. Ha pasado tanto tiempo que ya no estoy seguro de si fue la celebración del logro, o el agotamiento del esfuerzo que lo propició, lo que me hizo querer pasar las vacaciones de verano lo más lejos posible de mis preocupaciones rutinarias. Probablemente fueron las dos cosas. El caso es que tenía una urgente necesidad de cosas nuevas.
El mundo, en teoría, estaba abierto para mí. En la práctica, sin embargo, se estrechaba por culpa de consideraciones como el dinero, el tiempo disponible y el hecho de que el permiso para viajar, obligatorio en ese momento, se limitaba a Europa. Aun así, hay muchísimo que ver en Europa.
Al principio jugué con la idea de un crucero por el mar Egeo. La perspectiva de las islas soleadas en un mar azul cerúleo me deslumbraba y llenaba mis oídos de cantos de sirena. Por desgracia, en cuanto empecé a indagar supe que todas las plazas en esos cruceros, salvo las de primera clase, a precios prohibitivos, estaban reservadas desde el mes de octubre anterior.
Se me ocurrió entonces hacer un viaje al estilo trotamundos, recorrer las zonas rurales sin preocupaciones ni ataduras pero, pensándolo mejor, me pareció que un viajero desinformado, sin más bagaje lingüístico que el francés de un colegial indiferente tendría escasas probabilidades de aprovechar su limitado tiempo.
Esto me llevó, como a otros miles, a considerar las ventajas de un viaje organizado. Al fin y al cabo, me llevarían a conocer muchos rincones interesantes. De nuevo pensé en Grecia y vi que tardaría demasiado en ir y volver por carretera, aunque hiciera cientos de kilómetros al día. Finalmente y con pena aplacé la exploración de las glorias de Grecia para fechas futuras y opté por la grandeza de Roma, al parecer mucho más asequible.
Mary Bosworth se encontraba entonces en un paréntesis. Acababa de terminar sus estudios en la Universidad de Londres, con la esperanza de haber conseguido el título de licenciada en Historia, y seguía buscando el mejor modo de utilizarlo, si es que finalmente lo obtenía. Después de la tensión de los exámenes, Mary y su amiga Melissa Campley decidieron llenar la espera con unas vacaciones en el extranjero que les abrieran la mente. Tenían algunas diferencias de opinión en cuanto al destino ideal para sus fines. Mary proponía Yugoslavia, que por aquel entonces empezaba a abrir sus puertas con prudencia a turistas occidentales. Melissa se inclinaba por Roma, no solo porque estaba en contra del comunismo por principio, sino más bien porque concebía el viaje a Roma como una especie de peregrinación. Y no hizo caso de las dudas de Mary sobre la validez de una peregrinación en autobús turístico. Una peregrinación en autobús, con un guía que puede mejorar tus conocimientos a lo largo del viaje, argumentó Melissa, no era ciertamente menos válida, y sí más recomendable en diversos aspectos, que una peregrinación a pie y amenizada por dudosas aventuras en el camino. Fue la agencia de viajes quien zanjó finalmente el dilema, al advertir a Mary de los misteriosos retrasos en la tramitación de los visados a Yugoslavia justo en ese momento. Así que tendría que ser Roma.
Dos días antes de la fecha de salida prevista, Melissa contrajo las paperas. Mary, después de llamar a varias amigas y ver que nadie estaba en disposición de ocupar el lugar de Melissa con tan poca antelación, decidió finalmente, no sin cierto reparo, hacer sola un viaje que no había elegido ella.
El caso es que fue una cadena de impedimentos y segundas mejores opciones lo que hizo que Mary y yo, junto con otras veinticinco personas, pasáramos a integrar el pasaje de un llamativo autobús naranja y rosa que, con el nombre de la empresa GOPLACES TOURS grabado en los laterales en letras doradas, nos llevaría hasta el sur de Europa.
No llegamos a Roma.
Después de una incómoda noche en un hotel anodino a pocos kilómetros del lago Como, donde la comida era mala y el alojamiento no reunía las condiciones, nos levantamos una mañana de aspecto amable, cuando el sol empezaba a disipar la niebla de las montañas de Lombardía, y resultó que estábamos varados. Nuestro guía, nuestro conductor y el propio autobús habían desaparecido en algún momento de la noche.
Una agitada deliberación desembocó en el envío de un telegrama urgente a la oficina principal de GOPLACES TOURS. No recibimos respuesta.
Los ánimos decaían con el paso de las horas, no solo entre los turistas, sino también en el dueño del hotel. Por lo visto, esperaba otro autobús para esa noche. Con la llegada del grupo, a la hora prevista, se desató el caos.
En los debates posteriores quedó claro que Mary y yo, los únicos de nuestro grupo que íbamos sin pareja, no tendríamos posibilidad de conseguir una cama, así que, a última hora de la tarde, ocupamos con nuestras maletas dos butacas del restaurante relativamente cómodas y no las soltamos. Al menos allí dormiríamos mejor que en el suelo.
A la mañana siguiente seguía sin llegar respuesta de GOPLACES. Se envió un segundo telegrama, más urgente.
Con bastante retraso conseguimos que nos dieran café y bollos.
—Así no vamos a ninguna parte —le dije a Mary mientras desayunábamos.
—¿Qué crees que habrá pasado? —preguntó.
Me encogí de hombros.
—Yo diría que Goplaces ha quebrado, que el conductor y el guía se enteraron de alguna manera y aprovecharon la oportunidad de largarse con el autobús para venderlo.
—¿Quieres decir que no sirve de nada que esperemos?
—Me parece que no. —Esperé a que Mary lo asimilara y le pregunté—: ¿Tienes dinero?
—Me temo que no lo suficiente para volver a casa. Unas cinco o seis libras y unas cuatro mil liras. No contaba con necesitar demasiado.
—Yo tampoco. Yo tengo unas diez libras y unas cuantas liras. ¿Qué tal si vemos qué podemos hacer?
Mary echó un vistazo al comedor. Los demás compañeros de viaje parecían enzarzados en agrias discusiones o aplastados por el desánimo.
—De acuerdo —asintió.
Salimos del hotel con nuestras maletas y nos sentamos en la carretera a esperar que pasara un autobús. Nos llevó a una ciudad pequeña, donde encontramos una estación de tren y compramos billetes para Milán. El cónsul no nos recibió con los brazos abiertos, pero al final se relajó y nos adelantó el dinero necesario para costear el viaje de vuelta a casa, en segunda clase.
Nos casamos la primavera siguiente. La boda fue multitudinaria. Había tantos Bosworth que tuve la sensación de que me engullían.
Mis padres habían muerto años antes y tenía pocos parientes, así que la modesta asistencia a la ceremonia por parte de los Gore se redujo a mi padrino, Alan Froome, un tío y una tía, una pareja de primos, mi jefe y un puñado de amigos. El grupo de los Bosworth prácticamente llenaba el resto de la iglesia. Además de los padres de Mary estaba su hermana mayor, Janet, con su marido y sus cuatro hijos y signos evidentes de que pronto nacería el quinto; su siguiente hermana, Patience, con sus tres hijos; sus hermanos, Edward (Ted) y Francis (Frank), con sus mujeres y su montón de hijos; una horda de tíos, tías y primos; y una turba de amigos y conocidos, todos dotados por lo visto de tal fecundidad que la iglesia parecía una mezcla de parvulario y jardín de infancia. Mi suegro, que ya no tenía más hijas de las que deshacerse, se empeñó en dar estilo a la ocasión, y ya lo creo que lo consiguió: agotadoramente.
Con una sensación similar a la de una convalecencia retomamos las intenciones del año anterior y decidimos pasar la mitad de la luna de miel en Yugoslavia y la otra mitad en las islas griegas.
A la vuelta nos instalamos en una casa pequeña, en Cheshunt, un punto estratégico para estar cerca de la mayoría de los integrantes del núcleo de los Bosworth.
Recuerdo que ya antes de que compráramos la casa tuve una ligera sensación de recelo, el presentimiento de que no estaba tomando la mejor decisión, pero entonces lo achaqué a mis prejuicios. No estaba familiarizado con la vida de clan; no me habían educado para eso, y lo poco que había visto no me atraía gran cosa, aunque, por Mary, estaba dispuesto a hacer lo posible para que me consideraran un miembro digno del clan. Ella estaba acostumbrada a esa vida. Además, pensé, así se sentiría menos sola cuando yo no estuviera en casa.
La intención era buena pero, tal como salieron las cosas, fue un error. Enseguida quedó claro para mí, y me temo que también para la mayoría de los demás, que no estoy hecho para el clan: aun así, creo que con el tiempo habría llegado a encontrar mi sitio en la familia si no hubiera sido por otros factores...
El primer año que pasamos en Cheshunt, Janet, la hermana de Mary, tuvo su quinto hijo, y se declaró partidaria de llegar a los seis, como número redondo. Su otra hermana, Patience, estaba a punto de completar el cuarteto; la tía Mary vio aumentadas sus responsabilidades de tía con otro hijo de su hermano Frank y recibió varias invitaciones para ser madrina. Ella, mientras tanto, no detectaba ningún indicio de tener un hijo propio.
Nuestro segundo aniversario de bodas pasó sin señales de embarazo. Mary consultó con otro médico y, como no la convenció, recurrió a un especialista. También este le dijo que no había por qué preocuparse... pero ella se preocupaba.
Yo, por mi parte, no tenía demasiada urgencia. Éramos jóvenes, teníamos mucho tiempo por delante: ¿qué necesidad había de correr? Sinceramente, no me disgustaba la idea de disfrutar de unos años más de libertad antes de atarnos con responsabilidades familiares, y así se lo dije a Mary.
Me dio la razón, aunque no estaba del todo convencida. Se las arregló para que pareciese un detalle enternecedor de mi parte fingir que no me importaba, cuando ella sabía que sí. Yo no podía insistir, por miedo a dar la impresión de que porfiaba demasiado.
No entiendo a las mujeres. Nadie las entiende. Ellas menos que nadie. No sé, y ellas tampoco, por ejemplo, hasta qué punto esa necesidad imperiosa que tienen la mayoría de fabricar un hijo cuanto antes después de casarse es directamente atribuible a una urgencia biológica y en qué porcentaje se puede relacionar de un modo más exacto con otros factores, como la conformidad con las expectativas sociales, el deseo de demostrar que una es normal, la creencia en que ser madre da estatus, una sensación de logro personal, un símbolo de madurez, un sentimiento de solidaridad o la obligación de tener un hijo para competir con las vecinas. Lo cierto es que, con independencia de cuál sea su proporción, estos ingredientes, y otros oligoelementos, se combinan para producir una presión formidable. De todo punto inútil señalar que algunas de las mujeres más influyentes del mundo, como Isabel I o Florence Nightingale, por ejemplo, habrían perdido su posición social si hubieran sido madres; de hecho, es mucho más prudente no intentarlo. Los niños, en un mundo en el que ya hay demasiados, siguen siendo deseables.
La situación empezaba a pesarme.
—Está preocupada —le confié a Alan Froome, que había sido mi padrino de boda—. Sin motivo. El especialista le ha asegurado que no pasa nada... y a mí también. El problema es la maldita presión social a todas horas. El círculo familiar está plagado de niños; no hablan ni piensan en otra cosa. Sus hermanas no paran de tener hijos, las mujeres de sus hermanos también, y cada vez que tienen un hijo es como si le restregaran a Mary que ella no tiene. Cada vez que nace un bebé en la familia Mary se siente más inferior, y estoy seguro de que ya no sabe hasta qué punto es ella quien desea tener un hijo o hasta qué punto tenerlo se ha convertido en una especie de reto. Es algo que no da tregua. En su círculo hay una especie de competición en la que toda mujer casada se considera incluida ipso facto, y eso es muy duro para quien no lo consigue.
»No tendría tanta importancia si Mary fuera una mujer independiente, pero la verdad es que no lo es. Ella es más feliz ajustándose a las normas, y la presión para quien se conforma es terrorífica... Solo ella puede... Todo esto la está deprimiendo... y me está deprimiendo a mí también...
—¿Tú crees que estás enfocando esto bien, amigo mío? —preguntó Alan—. Quiero decir, ¿qué más da si el deseo de ser madre es innato o está fomentado por el entorno? Yo creo que lo que cuenta es que Mary lo tiene, y muy fuerte. Solo veo un modo de arreglarlo.
—Ya lo hemos intentado, ¡qué caramba! Y hemos seguido todos los consejos que...
—En ese caso, yo diría que lo único que podéis hacer es optar por la vía alternativa, ¿no crees?
Y fue así como adoptamos a Matthew.
Por un tiempo pareció que el niño era la solución. Mary lo adoraba, y él le daba mucho que hacer. Y también le permitía hablar de niños en pie de igualdad con las demás mujeres.
¿Seguro? Bueno, puede que no del todo... Mary empezó a tener la impresión de que unos niños conferían algo más de igualdad que otros. Y, una vez pasado el primer cosquilleo de emoción, se dio cuenta de que su posición en el grupo de las madres era la de una sombra, una simple sombra, inferior a la de un miembro de pleno derecho. Todo esto se daba a entender con la mezcla más agradable y educada, casi imperceptible, de simpatía y perversidad...
—Nos mudamos —le anuncié a Alan unos seis meses después.
Me miró unos momentos con asombro.
—¿Adónde?
—He encontrado una casa en Hindmere, en Surrey. Es bonita, un poco más grande y más campestre. Está en un sitio más alto. Dicen que el aire allí es más puro.
Alan asintió.
—Entiendo —dijo, y asintió por segunda vez—. Buena idea.
—¿Qué entiendes?
—Que así ponéis Londres por medio. ¿Qué le parece a Mary?
—No le entusiasma... últimamente nada le entusiasma, pero está más que dispuesta a darle una oportunidad. —Me quedé callado y añadí—: Es lo único que se me ha ocurrido. Tenía el inquietante presentimiento de que Mary iba de cabeza a la depresión. Allí estará lejos de influencias nocivas. Que su familia siga regodeándose de su fecundidad. Y ella tendrá la ocasión de empezar de nuevo. En un sitio donde nadie sepa que Matthew no es hijo suyo, salvo que ella quiera contarlo. Creo que empieza a darse cuenta de eso.
—Es lo mejor que podías hacer —dijo Alan.
Sin duda lo era. Mary revivió. En cuestión de unas pocas semanas había empezado a tomar las riendas de su vida, a participar en actividades sociales y a conocer gente, a ocupar un lugar por derecho propio.
Además, un año después de la mudanza se presentaron los primeros presagios de que había un bebé en camino.
Fui yo quien llegado el momento dio la noticia a Matthew, entonces de dos años, de que había nacido su hermanita. Para mi preocupación, rompió a llorar en cuanto se lo dije. Con cierta dificultad conseguí sacarle que lo que él quería en realidad era un corderito. A pesar de todo, Matthew consiguió adaptarse con bastante facilidad y enseguida adoptó una actitud de responsabilidad hacia Polly.
Nos convertimos entonces en una familia tranquila y feliz de cuatro personas: con la excepción de un intervalo en que pareció que éramos cinco, porque también teníamos a Piff.
Dos
Piff era una amiga invisible, pequeña, o supuestamente pequeña, que tuvo Polly alrededor de los cinco años. Y mientras duró su existencia fue un incordio considerable.
Cuando uno iba a sentarse en una silla vacía, un grito de angustia de Polly lo obligaba a detenerse en una posición tan inestable como antiestética; por lo visto, uno había estado a punto de sentarse encima de Piff. Cualquier movimiento inesperado era susceptible de arrollar a la intangible Piff, que recibía entonces un abrazo y un sinfín de murmullos de consuelo, compasión y disculpas por unos padres tan brutos y poco cuidadosos.
Con frecuencia, y casualmente cuando el nocaut parecía inminente, o cuando estaba a punto de producirse el desenlace de la serie de televisión, llegaba la llamada urgente de Polly desde su dormitorio, en el piso de arriba; había que investigar la causa, aunque la probabilidad de que la llamada guardara relación con la necesidad imperiosa de Piff de beber agua era de cuatro a uno. Nos sentábamos a una mesa de cuatro en una cafetería y había que pedirle desesperadamente a la perpleja camarera otra silla para Piff. Podía estar yo a punto de soltar el embrague cuando un grito sobrecogedor me informaba de que faltaba Piff, y había que abrir la puerta del coche para que subiera. Una vez, a modo de prueba, me negué a esperarla. No sirvió de nada; mi crueldad nos chafó el día.
Piff resultó ser curiosamente diuturna entre su especie. Pasó con nosotros casi un año entero —que pareció mucho más tiempo—, hasta que no sabemos cómo se perdió durante las vacaciones de verano. Polly, muy solicitada por varias amigas nuevas, más materiales y mucho más audibles, abandonó a Piff con una insensibilidad enorme, y en el viaje de vuelta la amiga invisible seguía desaparecida.
Cuando supe que Piff no nos seguiría ni volvería a instalarse con nosotros, sentí mucha lástima de la despreciada amiga invisible, condenada al parecer a vagar para siempre tras el rastro del verano por las solitarias playas de Sussex; a pesar de todo, su ausencia fue un alivio inmenso, incluso para Polly, según sospechábamos. La idea de que pudiera habernos tocado otra Piff no era nada apetecible.
—Es una idea deprimente —dije—, aunque por suerte improbable, creo. Una Piff hasta puede ser útil para que una niña pequeña se ponga mandona, pero me parece más posible que si un chico de once años tiene ganas de mangonear se meta con otro niño, y con niños más pequeños.
—Espero que tengas razón —contestó Mary, aunque seguía dudosa—. Una Piff es más que suficiente.
—Esto es muy distinto —señalé—. Si te acuerdas, Piff se pasaba el ochenta por ciento del tiempo castigada por alguna razón, y tenía que aguantarse. Este otro, al parecer, estaba criticando y dando opiniones propias.
Mary puso cara de susto.
—¿Qué quieres decir? No veo cómo...
Le repetí, con la mayor exactitud posible, la conversación unilateral que había oído sin querer.
Mary se quedó pensativa y frunció el ceño.
—No entiendo nada —concluyó.
—Bueno, es muy fácil. Al fin y al cabo, el calendario es una convención...
—Eso es precisamente lo que no es... no para un niño, David. Para un niño de once años el calendario es una ley natural, casi como el día y la noche o las estaciones... Una semana es una semana, y tiene siete días: es una afirmación incuestionable: simplemente es así.
—Bueno, eso es más o menos lo que dijo Matthew, pero al parecer alguien le llevaba la contraria, o estaba discutiendo consigo mismo. En ninguno de los dos casos tiene una explicación fácil.
—Estaría cuestionando algo que le han dicho en el colegio... algún profesor, muy probablemente.
—Supongo que sí. De todos modos, la idea es nueva para mí. He oído que hay quienes quieren reformar el calendario para que todos los meses tengan veintiocho días, pero nunca he oído abogar por la semana de ocho días y tampoco por el mes de treinta y dos. —Reflexioné un momento—. Además, no cuadra por ningún lado. Para empezar, necesitarías que el año tuviera diecinueve días más... —Negué con la cabeza—. En fin, no quiero hacer una montaña de un grano de arena. Es solo que me choca. Pensé que a lo mejor tú también habías notado algo.
Mary interrumpió de nuevo su labor y estudió la trama del tejido con aire pensativo.