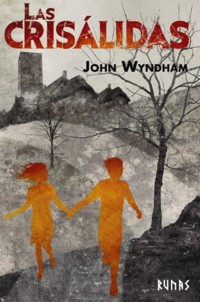Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Runas
- Sprache: Spanisch
"Si sabes que es miércoles y la mañana empieza como si fuera un domingo, algo muy grave tiene que estar pasando en alguna parte". De esta forma tan inocua comienza una de las novelas más famosas de catástrofes. Al día siguiente de que una lluvia de meteoritos caiga sobre Inglaterra, Bill Masen es uno de los pocos afortunados que conserva la vista. Londres está llena de hombres y mujeres que vagan en busca de ayuda y en algunos casos tratan de esclavizar a quienes todavía pueden ver. Pero en este mundo postapocalíptico tienen que sobrevivir a otra amenaza: los trífidos, unas plantas carnívoras de más de dos metros de alto, que pueden desplazarse y que poseen aguijones letales. ¿Tienen los seres humanos alguna posibilidad ante un enemigo así?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL DÍADE LOS TRÍFIDOS
JOHN WYNDHAM
Traducción de Catalina Martínez Muñoz
Índice
1. El principio del fin
2. La llegada de los trífidos
3. La ciudad a tientas
4. Antes sombras
5. Una luz en la noche
6. Reunión
7. Conferencia
8. Frustración
9. Evacuación
10. Tynsham
11. ... Y luego
12. Callejón sin salida
13. Un viaje de esperanza
14. Shirning
15. El mundo empequeñece
16. Contacto
17. Retirada estratégica
Créditos
1
El principio del fin
Si sabes que es miércoles y la mañana empieza como si fuera un domingo, algo muy grave está pasando en alguna parte.
Tuve esa sensación nada más despertarme. Luego, cuando el cerebro empezó a funcionar con más claridad, desconfié. Al fin y al cabo era posible que fuese a mí a quien le pasaba algo, no a los demás, aunque no veía qué podía ser. Seguí esperando, lleno de dudas. Poco después tuve la primera prueba objetiva: un reloj dio la hora a lo lejos, y me pareció que daba las ocho. Afiné el oído con recelo. Enseguida sonó otro reloj, con una nota fuerte y firme. Anunció tranquilamente que eran las ocho: sin discusión. Fue entonces cuando supe que algo no encajaba.
Me había perdido el fin del mundo —bueno, el fin del mundo tal como yo lo había conocido a lo largo de casi treinta años— por puro accidente, como ocurre con la mayor parte de la supervivencia, ahora que lo pienso. Es habitual que siempre haya mucha gente hospitalizada, y siguiendo la ley de los promedios yo había sido elegido para ingresar alrededor de una semana antes. También podría haber sido una semana antes, en cuyo caso ahora mismo no estaría escribiendo, ni siquiera estaría aquí. Pero el azar quiso que en ese momento concreto yo estuviera no solo hospitalizado, sino también con los ojos vendados —en realidad toda la cabeza—, y por eso tengo que estarle agradecido a quien se encargue de establecer esos promedios. Esa mañana, sin embargo, yo estaba simplemente de mal humor: no entendía qué rayos pasaba, porque en los días que llevaba ingresado había aprendido que, aparte de la enfermera, no hay en un hospital nada más sagrado que el reloj.
Sin un reloj, sencillamente nada funcionaría. Cada segundo hay alguien consultando el reloj por nacimientos, muertes, tomas de medicamentos, comidas, luces, charlas, trabajo, sueño, reposo, visitas, curas o lavados, y hasta ese día las normas dictaban que alguien empezara a lavarme y asearme exactamente a las siete y tres minutos de la mañana. Este era uno de los motivos por los que más valoraba tener una habitación individual. En una sala común, el complicado procedimiento habría empezado necesariamente una hora antes. Pero ese día, los relojes no paraban de anunciar a los cuatro vientos con variable grado de fiabilidad que eran las ocho y aún no había aparecido nadie.
Aunque me fastidiaba el momento de la esponja, y aunque había insinuado, inútilmente, que podíamos prescindir del ritual si alguien me acompañaba hasta el cuarto de baño, era muy desconcertante que se hubiera interrumpido. Además, el aseo normalmente anunciaba que pronto me traerían el desayuno, y yo tenía hambre.
Eso probablemente me habría molestado cualquier mañana, pero aquel día, miércoles, 8 de mayo, era una ocasión de especial importancia personal. Estaba doblemente impaciente por terminar cuanto antes con el jaleo y la rutina porque era el día en que iban a quitarme las vendas.
Busqué el timbre a tientas y lo dejé sonar a conciencia, cinco segundos completos, para darles a entender lo que pensaba.
Seguí atento mientras esperaba la regañina por llamar de ese modo.
Fuera de mi habitación, por fin caí en la cuenta, los ruidos matutinos eran aún más extraños de lo que en un principio había pensado. Lo que se oía, mejor dicho lo que no se oía, se parecía más a un domingo que el propio domingo, y yo estaba convencido de que era miércoles, aunque algo pasaba.
Que los fundadores del Hospital St. Merryn decidieran construir su institución en el cruce principal de un barrio de oficinas caro, con la consiguiente tortura para los nervios de sus pacientes, es un error que nunca he llegado a entender bien. Para los afortunados que sufrían dolencias a las que no afectaba el ruido agotador del tráfico incesante, esta ubicación tenía la ventaja de que uno podía estar en la cama y al mismo tiempo en contacto con el flujo de la vida, por así decir. Lo normal era que los autobuses que iban hacia el oeste pisaran el acelerador para que no se les cerrara el semáforo de la esquina; unos frenos chirriantes y una salva de cañonazos del tubo de escape anunciaban a menudo que no lo habían conseguido. Segundos después, los vehículos que esperaban en el cruce, liberados por fin, arrancaban con un rugido y revolucionaban el motor para enfilar la cuesta. De vez en cuando había un paréntesis: un golpetazo, seguido de una paralización general del tráfico, sumamente agradable para quien se encontrara en mi situación, obligado a juzgar la gravedad del accidente por la cantidad de improperios que lo acompañaban. Lo cierto es que ni de día ni de noche cabía la más mínima posibilidad de que un paciente de St. Merryn tuviera la impresión de que el ciclo habitual se hubiera interrumpido solo porque él estuviera temporalmente fuera de la circulación.
Pero aquella mañana era distinta. Misteriosamente distinta, y por eso inquietante. No había tráfico; no rugían los autobuses; la verdad es que no se oía ni un solo coche. No se oían frenazos ni bocinazos, ni siquiera los cascos de los pocos caballos aún recorrían las calles muy de vez en cuando. Tampoco, como era habitual a esa hora, el ritmo acompasado de los pasos de la gente camino del trabajo.
Cuanto más afinaba el oído más raro me parecía y menos me gustaba. Calculo que en un intervalo de unos diez minutos de escucha atenta oí cinco pasos diferenciados, vacilantes, torpes; tres voces que gritaban palabras inteligibles a lo lejos; y el llanto histérico de una mujer. No se oía zurear a una paloma ni piar a un gorrión. Solamente la vibración de los cables con el viento...
Una desagradable sensación de vacío empezaba a invadirme. Era la misma sensación que tenía a veces de pequeño, cuando me imaginaba los horrores que acechaban en los rincones oscuros de mi cuarto; cuando no me atrevía a sacar un pie de la cama por miedo a que algo estuviera escondido debajo y me agarrase del tobillo; ni siquiera me atrevía a estirarme para alcanzar el interruptor de la luz, no fuera a ser que el movimiento provocara un ataque inesperado. Tuve que combatir la sensación como hacía de pequeño en la oscuridad. Y no me resultó más fácil. Es increíble la cantidad de cosas que uno descubre que no ha superado cuando llega la hora de enfrentarse a la prueba. Los miedos elementales seguían dentro de mí, esperando su oportunidad y muy cerca de encontrarla, porque yo estaba con los ojos vendados y el tráfico se había detenido...
Cuando me tranquilicé un poco intenté razonar. ¿Por qué se interrumpe el tráfico? Bueno, normalmente porque se cierra la calle para hacer obras. Sencillísimo. En cualquier momento llegarían con martillos neumáticos para ampliar la variedad acústica que soportaban los sufridos pacientes. Pero el problema estaba en que la explicación racional iba más lejos. Subrayaba que ni siquiera se oía el rumor del tráfico a lo lejos, el silbato de un tren o la sirena de un remolcador. Nada de nada, hasta que los relojes empezaron a repicar a las ocho y cuarto.
La tentación de echar un vistazo —nada más que un vistazo—, lo justo para hacerme una idea de qué narices podía estar pasando, era enorme. Aun así resistí. Para empezar, echar un vistazo era mucho menos sencillo de lo que parecía. No solo tenía que levantar las vendas, sino también varias gasas y apósitos. Lo principal era que me daba miedo intentarlo. Más de una semana de ceguera total puede despertar un temor enorme al momento de poner la vista a prueba. Era cierto que pensaban quitarme las vendas esa misma mañana, pero con precauciones, con luz tenue, y solo si mis ojos superaban la prueba me libraría de ellas definitivamente. No sabía cuál sería el resultado. Cabía la posibilidad de sufrir daños permanentes. O de no recuperar nunca la vista. De momento no lo sabía...
Solté un taco y busqué una vez más el interruptor del timbre. Me ayudaba a tranquilizarme un poco.
Por lo visto, nadie hacía caso de los timbres. Empezaba a estar preocupado, además de enfadado. Es humillante depender de los demás, pero es incluso peor no tener de quién depender. Se me agotaba la paciencia. Llegué a la conclusión de que había que hacer algo.
Si me ponía a dar voces en el pasillo y armaba un buen escándalo, alguien vendría, aunque solo fuera para llamarme la atención. Aparté la sábana y salí de la cama. Nunca había visto la habitación en la que estaba y, aunque por el oído me hacía una idea bastante aproximada de la posición de la puerta, encontrarla no era tan fácil. Resultó que había varios obstáculos tan desconcertantes como superfluos, pero conseguí sortearlos a costa de un golpe en el dedo de un pie y un ligero rasguño en la espinilla. Asomé la cabeza y grité en el pasillo.
—¡Eh! Quiero desayunar. ¡Habitación cuarenta y ocho!
Al principio no pasó nada. Luego oí unas voces que gritaban a coro. Parecían cientos, y era imposible descifrar una sola palabra. Me parecía estar oyendo una grabación de los ruidos de una multitud, y de una multitud alterada. Como una pesadilla, me asaltó fugazmente la duda de que me hubieran trasladado a una institución mental mientras dormía y que no estuviera en el Hospital St. Merryn. Aquellas voces no parecían normales. Cerré la puerta inmediatamente para huir de la confusión y volví a tientas a la cama. En ese momento la cama parecía ser el único consuelo en aquel entorno desconcertante. Como si viniera a recalcar este pensamiento, un ruido me detuvo cuando estaba retirando las sábanas. De la calle llegó un alarido bestial, desesperado, que contagiaba su terror. Se repitió tres veces antes de apagarse, aunque tuve la sensación de que seguía estremeciendo el aire.
Me recorrió un escalofrío. Noté que empezaba a sudarme la frente por debajo de las vendas. Era obvio que pasaba algo grave y terrible. No soportaba ni un segundo más el aislamiento y la impotencia. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Me llevé las manos a las vendas, y ya había tocado los imperdibles con los dedos cuando me detuve...
¿Y si el tratamiento no había salido bien? ¿Y si al quitarme las vendas descubría que seguía sin ver? Eso sería peor aún, cien veces peor...
No tenía valor para afrontar, a solas, que no hubieran podido salvarme la vista. Aunque hubieran podido, ¿sería prudente llevar los ojos descubiertos?
Bajé las manos y me acosté. Estaba enfadadísimo, conmigo y con todo, y maldije varias veces en voz baja.
Debió de pasar un buen rato antes de que volviese a tomar conciencia de la situación, pero poco después me sorprendí cavilando una vez más, en busca de una posible explicación. No la encontraba. Seguía totalmente convencido de que era miércoles, contra viento y marea. Porque el día anterior había sido importante, y podía jurar que desde entonces solo había pasado una noche.
En los archivos históricos verán ustedes que aquel martes, 7 de mayo, la órbita terrestre atravesó una nube de residuos de un cometa. Incluso pueden creerlo si quieren: millones de personas lo creyeron. Puede que fuera cierto. De todas formas, no lo puedo demostrar. No estaba en condiciones de ver lo que pasó. Aun así tengo mis propias teorías. En realidad solo sé que esa tarde-noche yo estaba en la cama, oyendo los relatos de los testigos oculares, convencidos de que estaban presenciando el espectáculo celeste más extraordinario de la historia.
Aun así, hasta esa misma noche nadie había oído una sola palabra del supuesto cometa o sus residuos...
No sé por qué lo retransmitieron, teniendo en cuenta que todo el que estuviera en condiciones de andar, incluso cojeando, solo o con ayuda, salió a la calle o a las ventanas para disfrutar de la mayor exhibición de fuegos artificiales gratuita que se hubiera visto nunca. Pero lo retransmitieron, y eso me recordó con mucha más crudeza lo que significaba no ver. Llegué a pensar que si el tratamiento no había sido eficaz, prefería tirar la toalla antes que vivir ciego.
Los boletines informativos anunciaron a lo largo del día que unos misteriosos destellos de un verde muy brillante habían aparecido en el cielo de California la noche anterior. Por otro lado, con la cantidad de cosas raras que pasaban en California no cabía esperar que nadie pusiera demasiado interés, pero conforme iban llegando más noticias surgió la explicación de los residuos del cometa. Y caló.
De toda la costa del Pacífico llegaban testimonios de una lluvia de meteoros verdes que iluminaban la noche, «a veces en tal número que parecía como si todo el cielo estuviera girando a nuestro alrededor». Y, bien pensado, en realidad era eso.
La intensidad del espectáculo no decayó ni un ápice mientras la noche se deslizaba hacia el oeste. Incluso antes de que oscureciera ya se vieron algunos destellos verdes. El presentador que dio parte del fenómeno en las noticias de las seis recomendó que nadie se perdiera tan asombroso espectáculo. También señaló que, al parecer, estaba causando interferencias graves en la recepción de la onda corta a larga distancia, si bien las ondas medias que se emplearían para la retransmisión en directo no estaban afectadas, como sí le ocurría en ese momento a la televisión. Podía haberse ahorrado la recomendación. Viendo la emoción de todo el mundo en el hospital, no me pareció nada probable que alguien pudiera perdérselo, aparte de mí.
Y, por si no me bastara con los comentarios de la radio, la enfermera que me llevó la cena también quiso describírmelo.
—El cielo está cubierto de estrellas fugaces —dijo—. Todas verdes y brillantes. Tiñen la cara de la gente de un color fantasmagórico que da un poco de miedo. Todo el mundo ha salido a verlas, y a veces hay tanta claridad que parece de día, solo que con un color raro. De vez en cuando pasa una tan grande y tan brillante que hace daño a la vista. Es una maravilla. Dicen que nunca se ha visto nada igual. Es una lástima que no pueda verlo, ¿verdad?
—Pues sí —dije, con cierta brusquedad.
—Hemos abierto las cortinas de las salas para que todo el mundo las vea. Si no fuera por las vendas, tendría usted una vista estupenda desde aquí.
—Ya.
—Aunque debe de ser aún mejor en la calle. Dicen que hay miles de personas en los parques y en el Heath. Y en todas las azoteas se ve gente mirando al cielo.
—¿Cuánto esperan que dure? —pregunté con paciencia.
—No lo sé, pero parece que ya no es tan brillante como en otros sitios. De todos modos, aunque le hubieran quitado las vendas hoy, no creo que le dejasen verlo. Al principio hay que tener cuidado, y algunos destellos son muy fuertes. Te dejan... ¡Ahhh!
—¿Por qué «ahhh»? —quise saber.
—Este ha sido tan fuerte que ha teñido de verde toda la habitación. Qué pena no pueda verlo.
—¿De verdad? Ahora haga el favor de marcharse.
Intenté oír la radio, pero también allí encontraba los mismos «ohhhs» y «ahhhs», proferidos por un batiburrillo de voces masculinas que hablaban del «magnífico espectáculo» y el «fenómeno único», hasta que empecé a tener la sensación de que el mundo entero estaba celebrando una fiesta y yo era la única persona a la que no se había invitado.
No tenía con qué distraerme, porque en la radio del hospital solo se oía una emisora, así que o la tomabas o la dejabas. Al cabo de un rato deduje que el espectáculo empezaba a decaer. El presentador recomendó a quien aún no lo hubiera visto que se diera prisa, si no quería pasar toda su vida lamentando habérselo perdido.
En conjunto, todo parecía hecho adrede para convencerme de que me estaba perdiendo el momento más importante de mi vida. Al final, hasta las narices, apagué la radio. Lo último que oí fue que la exhibición estaba terminando muy deprisa, y que probablemente en cuestión de unas horas habríamos salido de la zona de los residuos.
No me cabía la menor duda de que todo esto había ocurrido la tarde anterior: en primer lugar, si hubiera pasado más tiempo, yo tendría mucha más hambre aún. Muy bien, entonces, ¿qué pasaba? ¿Habían estado el hospital y la ciudad toda la noche de fiesta, y ahora todo el mundo seguía durmiendo?
Más o menos en ese momento volvió a interrumpirme el coro de relojes, cercanos y lejanos.
Por tercera vez armé un buen escándalo con el timbre. Mientras esperaba en la cama oí una especie de murmullo al otro lado de la puerta. Parecía una mezcla de gemidos y de cosas que se deslizaban y se arrastraban, salpicada de vez en cuando por una voz alta a lo lejos.
Nadie vino a mi habitación.
Y esta vez me asusté. De nuevo me asaltaron las desagradables fantasías infantiles. Me vi esperando a que se abriera la puerta, invisible para mí, y un montón de cosas horribles entrasen sin hacer ruido: en realidad no estaba seguro de que alguien o algo no hubiese entrado ya y estuviera acechándome a hurtadillas...
La verdad es que yo no soy muy dado a reaccionar así... La culpa era de las puñeteras vendas y de la confusión de voces que respondía a mis gritos en el pasillo. Pero confieso que me estaba entrando miedo, y el miedo, una vez que empieza, crece. De hecho, ya había superado la fase en que uno puede espantarlo silbando o cantando.
Al final tuve que hacerme la pregunta directa: ¿me asustaba más quitarme las vendas, con el consiguiente peligro para mis ojos, o seguir sumido en la oscuridad con un miedo que crecía por momentos?
Si esto hubiera ocurrido un par de días antes, no sé cómo habría reaccionado —muy probablemente igual—, pero esa mañana al menos podía decir: «¡A la mierda! No va a pasarme nada grave si lo hago con sentido común. Al fin y al cabo, hoy tienen que quitarme las vendas. Correré el riesgo».
Una cosa puedo alegar en mi defensa. No me las arranqué de cualquier manera. Tuve el buen juicio y la serenidad de salir de la cama y bajar la persiana antes de soltar los imperdibles.
Cuando terminé de quitarme las vendas y comprobé que veía en la penumbra, sentí un alivio desconocido. De todos modos, lo primero que hice después de comprobar que no había ni personas ni cosas malignas acechando debajo de la cama o en ninguna parte, fue bloquear la manivela de la puerta con el respaldo de una silla. Luego avancé muy poco a poco. Esperé una hora mientras me acostumbraba gradualmente a la luz del día. Por fin llegué a la conclusión de que gracias a una intervención urgente y unos buenos cuidados médicos mi vista estaba intacta.
Seguía sin venir nadie.
En la balda inferior de la mesilla encontré unas gafas oscuras, que alguien había tenido la previsión de dejar por si me hicieran falta. Me las puse con cuidado antes de acercarme a la ventana. Era de esas ventanas pensadas para no abrirse por la parte de abajo, y esto limitaba las vistas. Tuve que agacharme y ladearme ligeramente para ver a una o dos personas en la calle, un poco más arriba, andando de una manera extraña, como sin rumbo. Pero lo que más me llamó la atención, desde el principio, fue la nitidez de las formas, la claridad de su definición, incluso en las azoteas más lejanas, detrás de los tejados. Y entonces caí en la cuenta de que ninguna chimenea, ni grande ni pequeña, echaba humo...
Encontré mi ropa bien colgada en un armario. Empecé a sentirme más normal cuando me vestí. Me quedaban algunos cigarrillos en la pitillera. Encendí uno y poco a poco pasé a ese estado de ánimo en el que, aun siendo todo indiscutiblemente raro, no entendía cómo había llegado tan cerca del pánico.
Es difícil imaginar la perspectiva de aquellos días. Ahora tenemos que ser más autosuficientes. Entonces todo estaba interrelacionado y se regía por la rutina. Cada cual desempeñaba su modesto papel con tanta fiabilidad que era fácil distinguir el hábito y la costumbre de la ley natural, y por tanto mucho más inquietante que algo viniese a alterar la rutina.
Cuando uno ha pasado media vida guiándose por un determinado concepto de orden, reorientarse no es cuestión de cinco minutos. Si ahora pienso en cómo era la vida entonces, no solo me parece increíble sino incluso un poco chocante la cantidad de cosas relacionadas con nuestra vida diaria que ni sabíamos ni nos interesaban. Yo, sin ir más lejos, no tenía casi idea de cuestiones tan elementales como de dónde llegaban la comida o el agua potable, cómo se tejía y confeccionaba la ropa con la que me vestía o cómo funcionaba el sistema de alcantarillado que garantizaba la higiene de las ciudades. Nuestra vida se había convertido en un complicado conjunto de tareas especializadas en el que cada cual desarrollaba su función con mayor o menor eficiencia, y todos esperábamos de los demás que hiciesen lo propio. Por eso me parecía inconcebible que semejante desorganización se hubiera adueñado del hospital. Estaba seguro de que alguien, en alguna parte, estaría ocupándose de todo: lamentablemente ese alguien se había olvidado de la habitación 48.
Sin embargo, cuando volví a la puerta y eché un vistazo a lo largo del pasillo, me vi obligado a reconocer que lo que estaba pasando no afectaba solo al paciente de la habitación 48.
En ese momento no había nadie a la vista, pero se oía un murmullo de voces a lo lejos. También unos pasos cansados y, de vez en cuando, una voz más alta que resonaba en los corredores como en una cueva, aunque nada parecido al escándalo de antes. Esta vez no grité. Salí con cautela. ¿Por qué con cautela? No lo sé. Algo me empujaba a obrar así.
Era difícil, en aquel edificio lleno de ecos, saber de dónde venían los ruidos, pero un extremo del pasillo terminaba en una puerta de cristal oscurecida, en la que se dibujaba la sombra de la barandilla de un balcón, y decidí ir en dirección contraria. Al doblar una esquina me vi fuera del ala de las habitaciones individuales, en un pasillo más amplio.
A primera vista me pareció vacío, pero luego vi salir una figura de una sombra. Era un hombre con chaqueta negra, pantalones de rayas y una bata blanca de algodón encima. Pensé que sería uno de los médicos, aunque me llamó la atención ver que avanzaba a tientas, agazapado contra la pared.
—Hola —saludé.
Se paró en seco. Volvió la cabeza y me miró con un gesto temeroso y apagado.
—¿Quién es? —preguntó con recelo.
—Me llamo Masen. William Masen. Soy un paciente: habitación 48. Y he salido a ver por qué...
—¿Puede ver? —me interrumpió enseguida.
—Pues sí. Veo perfectamente —le aseguré—. Han hecho un trabajo espléndido. Como nadie venía a quitarme las vendas, me las he quitado yo. No creo que me perjudique. He...
Volvió a interrumpirme.
—Por favor, lléveme a mi despacho. Tengo que llamar por teléfono inmediatamente.
Me costó entender lo que me pedía, pero aquella mañana, desde que abrí los ojos, todo era desconcertante.
—¿Dónde está? —pregunté.
—Primera planta, ala oeste. Mi nombre está en la puerta: Doctor Soames.
—De acuerdo —asentí, algo sorprendido—. ¿Dónde estamos?
Movió la cabeza a uno y otro lado con aire exasperado y tenso.
—¡Y yo qué narices sé! —protestó, lleno de rabia—. Usted tiene ojos. Pues mire. ¿No ve que estoy ciego?
Nada indicaba que lo estuviera. Tenía los ojos abiertos y al parecer me estaba mirando.
—Espere un momento —dije, mientras iba a echar un vistazo alrededor. Vi un «5» grande pintado en la pared, en frente de la puerta del ascensor. Volví y se lo dije.
—Bien. Cójame del brazo —me indicó—. Gire a la derecha cuando salga del ascensor. Luego siga por el primer pasillo a la izquierda, hasta la tercera puerta.
Seguí sus indicaciones. No nos cruzamos con nadie en todo el camino. Una vez en su despacho, lo acompañé hasta la mesa y le pasé el teléfono. Esperó unos segundos. Luego buscó a tientas el soporte del auricular y golpeó con impaciencia la barra interruptora. Su expresión se transformó poco a poco. La irritabilidad y el gesto de fastidio se esfumaron. Parecía simplemente cansado, muy cansado. Dejó el auricular sobre la mesa. Se quedó unos momentos en silencio, como si mirara la pared de enfrente. Luego dio media vuelta.
—Nada: no funciona. ¿Sigue usted ahí?
—Sí.
Recorrió el borde de la mesa con los dedos.
—¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Dónde está la maldita ventana? —preguntó, otra vez con irritación.
—Justo detrás de usted.
Dio media vuelta y avanzó con las dos manos extendidas. Palpó el alféizar y los lados con cuidado y retrocedió un paso. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que se proponía, se lanzó contra el cristal y lo atravesó. No me asomé a mirar. Era un quinto piso.
Cuando por fin pude moverme, me dejé caer en una silla. Saqué un cigarrillo de la caja que había en el escritorio y lo encendí con las manos temblorosas. Me quedé un rato allí, intentando tranquilizarme y esperando a que se me pasaran las náuseas. Lo conseguí al cabo de un rato. Salí del despacho con la intención de volver adonde me había encontrado con el doctor Soames. Aún sentía cierto malestar cuando llegué allí.
Al final del amplio pasillo se veían las puertas de un pabellón. Los paneles de cristal esmerilado dejaban solamente un óvalo translúcido a la altura de la cabeza. Pensé que alguien estaría de guardia y podría avisarle de lo ocurrido.
Abrí la puerta. La sala estaba a oscuras. Era evidente que habían cerrado las cortinas después del espectáculo de la noche anterior y seguían cerradas.
—¿Hermana? —llamé.
—No está —dijo una voz masculina—. Es más: hace horas que no aparece. ¿Puede abrir las malditas cortinas, amigo, para que entre la puñetera luz? No sé qué narices pasa esta mañana.
—Voy —asentí.
Aunque todo era un caos, no veía ningún motivo para que los pobres pacientes tuvieran que estar a oscuras.
Abrí las cortinas de la ventana que tenía más cerca y dejé que entrase un brillante haz de sol. En el pabellón de cirugía había unos veinte pacientes postrados en la cama, en su mayoría con lesiones en las piernas. Algunos casos tenían pinta de amputaciones.
—Deje de hacer el idiota y abra las cortinas —ordenó la misma voz de antes.
Me volví a mirar al hombre que había hablado. Era moreno y fornido, con la piel muy curtida. Estaba sentado en la cama, justo enfrente de mí y de la luz. Parecía que me miraba a los ojos, lo mismo que el que estaba a su lado, y el siguiente...
Los observé unos momentos. Tardé un rato en caer en la cuenta. Y entonces:
—Las... cortinas... parece que se han atascado —dije—. Voy a avisar para que vengan a arreglarlas.
Y salí corriendo.
Me eché a temblar de nuevo, y me habría venido muy bien un trago de algo fuerte. Empezaba a entenderlo todo. Aun así, me costaba admitir que todos los hombres de aquel pabellón estuvieran ciegos, lo mismo que el médico, pero...
El ascensor no funcionaba y tuve que bajar por las escaleras. En la planta siguiente me tranquilicé y me armé de valor para entrar en otro pabellón. Todas las camas estaban revueltas. Al principio me pareció que la sala estaba vacía, pero no. Había dos hombres tirados en el suelo, en pijama. Uno estaba empapado de sangre que salía por una herida abierta, y al otro parecía como si le hubieran fallado los pulmones. Los dos estaban muertos. Los demás se habían ido.
Volví a las escaleras y noté que las voces que oía todo el tiempo a lo lejos venían principalmente de abajo, y que ahora sonaban con más fuerza y más cerca. Dudé un instante, pero no me quedaba más remedio que seguir bajando.
Al girar en el siguiente rellano estuve a punto de tropezar con un hombre tendido en el suelo. Al pie de las escaleras había otra persona caída: se había tropezado con el del rellano y se había abierto la cabeza contra los peldaños de piedra.
Por fin llegué al último rellano y me asomé al vestíbulo principal. Al parecer, todo el que estaba en condiciones de moverse había ido por instinto a ese punto del hospital, bien con la idea de buscar ayuda o con la de salir. Puede que algunos se hubieran ido ya. Una de las puertas principales estaba abierta, pero casi nadie la encontraba. Había una multitud de mujeres y hombres arremolinados, la mayoría con el camisón del hospital, dando vueltas en círculo despacio e inútilmente. El movimiento empujaba sin piedad a los del anillo exterior del círculo contra las esquinas de mármol o los salientes de la decoración. Algunos estaban aplastados contra las paredes, jadeando. De vez en cuando alguien tropezaba. Si la presión de los demás cuerpos no evitaba la caída, había muy pocas posibilidades de que volviera a levantarse.
La escena parecía... Bueno, quizá hayan visto algún grabado de Doré de pecadores en el infierno. Pero Doré no podía representar los sonidos: los sollozos, el murmullo de gemidos y algún grito de desesperación.
No pude soportarlo más de uno o dos minutos. Volví corriendo escaleras arriba.
Tenía la sensación de que había que hacer algo. Tal vez sacar a esas personas a la calle, al menos para interrumpir aquel remolino atroz. Pero me había bastado con echar un vistazo para comprender que me sería imposible alcanzar la puerta e indicarles la salida. Además, aunque lo consiguiera, aunque sacara a esas personas de allí... ¿luego qué?
Me senté en un escalón a pensar un rato, con la cabeza entre las manos y aquel ruido espeluznante en los oídos. Luego busqué y encontré otra escalera. Era una escalera de servicio, estrecha, que me llevó por detrás del hospital a un patio exterior.
A lo mejor no estoy contando esta parte demasiado bien. Todo era tan inesperado, tan impactante, que al principio hice lo posible por olvidar los detalles. En ese momento mi sensación era muy parecida a la de estar viviendo una pesadilla y luchar denodadamente por despertarme, sin conseguirlo. Cuando salí al patio, una parte de mí seguía negándose a aceptar lo que había visto.
Pero de una cosa estaba totalmente seguro. Pesadilla o realidad, necesitaba un trago como pocas veces en mi vida.
No había nadie en la callejuela lateral que pasaba por la puerta del patio, pero casi enfrente vi un bar. Recuerdo su nombre: «The Alamein Arms». De un soporte de hierro colgaba un cartel en el que se veía una cara que guardaba un notable parecido con la del vizconde Montgomery, y debajo, una de las puertas del local estaba abierta.
Fui derecho hacia ella.
Entrar en el bar me produjo una inmediata sensación de normalidad. Era prosaico y familiar, como docenas de bares.
Aunque no vi a nadie en la entrada, era evidente que había alguien en el salón, a la vuelta de la barra. Se oían jadeos. El chasquido de un corcho al salir de una botella. Un silencio. Y después una voz que decía:
—¡Joder, es ginebra! ¡A la mierda!
Y algo se estrelló y se hizo añicos. La misma voz soltó una risita beoda.
—Se ha roto el espejo. En realidad, ¿para qué sirven los espejos?
Se oyó el chasquido de otro corcho.
—Joder, otra vez ginebra —protestó la voz, ofendida—. ¡A la mierda!
Esta vez la botella chocó contra algo blando, cayó al suelo con un golpe sordo y allí derramó su contenido.
—¡Eh! —llamé—. Quiero una copa.
Hubo un silencio. Luego:
—¿Quién es? —preguntó la voz con recelo.
—Vengo del hospital. Quiero una copa.
—No recuerdo su voz. ¿Usted ve?
—Sí.
—Entonces, doctor, haga el favor de acercarse a la barra y buscar una botella de whisky.
—Para eso soy médico de sobra.
Salté por encima de la barra y vi a un hombre panzudo, con la cara colorada y un bigote de morsa canoso, vestido únicamente con unos pantalones y una camisa sin cuello. Estaba muy borracho. Me pareció como si dudara entre abrir la botella que tenía en la mano o atacarme con ella.
—Si no es médico, ¿qué es? —preguntó con suspicacia.
—Era un paciente. Pero necesito una copa tanto como un médico. Eso que tiene en la mano es ginebra —le advertí.
—¿Ah, sí? A la mi... —empezó a decir, y otra vez lanzó la botella, que atravesó la ventana estrepitosamente.
—Deme ese sacacorchos —le pedí.
Cogí una botella de whisky del estante, la abrí y se la pasé con un vaso. Yo elegí un brandy fuerte, con muy poca soda, y luego me tomé otro. Después del segundo ya no me temblaba tanto la mano.
Miré a mi compañero. Estaba bebiendo a morro de la botella.
—Se va a emborrachar usted —le previne.
Se quedó quieto y volvió la cabeza hacia mí. Habría jurado que de verdad me veía.
—¡Emborracharme! ¡A la mierda! ¡Ya estoy borracho! —dijo con desdén.
Tenía tanta razón que no hice ningún comentario. Se quedó un momento pensativo antes de anunciar:
—Voy a seguir emborrachándome. Voy a emborracharme mucho más. —Se inclinó hacia mí—. ¿Sabe qué? Estoy ciego. Eso me pasa. Ciego como un murciélago. Todo el mundo está ciego como un murciélago. Menos usted. ¿Por qué usted no está ciego como un murciélago?
—No lo sé.
—Ha sido el puto cometa. Eso ha sido. Las estrellas fugaces verdes. Y ahora todo el mundo está ciego como un murciélago. ¿Vio las estrellas fugaces verdes?
—No —reconocí.
—Pues ahí lo tiene. Esa es la prueba. No las vio: no está ciego. Todos los demás las vieron —hizo un expresivo movimiento de barrido con el brazo—. Todos ciegos como murciélagos. Puto cometa.
Me serví un tercer brandy, pensando si no habría algo de verdad en las palabras de aquel hombre.
—¿Todo el mundo ciego? —pregunté.
—Pues sí. Todos. Probablemente el mundo entero... Menos usted —añadió, como coletilla.
—¿Cómo lo sabe?
—Es fácil. ¡Escuche!
Apoyados en la barra del sórdido bar, el uno al lado del otro, aguzamos el oído. No se oía nada: nada más que el rumor de un periódico sucio que el viento arrastraba por la calle desierta. Un silencio como aquel, que lo envolvía todo, no se conocía desde hacía más de mil años.
—¿Lo ve? Está claro —zanjó.
—Sí —asentí despacio—. Sí... entiendo lo que quiere decir.
Decidí que tenía que marcharme. No sabía adónde ir, pero tenía que averiguar mejor qué estaba pasando.
—¿Es usted el dueño? —pregunté.
—¿Y qué pasa si lo soy? —contestó, a la defensiva.
—Pues que debo tres brandis dobles.
—Ah... Da igual.
—Pero...
—He dicho que da igual. ¿Sabe por qué? Porque ¿de qué le sirve el dinero a un hombre muerto? Y yo estoy muerto: casi. Un par de tragos más y se acabó.
Parecía un tipo muy fuerte para su edad, y se lo dije.
—¿De qué sirve vivir ciego como un murciélago? —preguntó, muy agresivo—. Eso dijo mi mujer. Y tenía razón... Solo que ella es más valiente que yo. Cuando vio que los niños también estaban ciegos. ¿Sabe lo que hizo? Se metió en la cama con ellos y abrió el gas. Eso hizo. Y yo no tuve valor para meterme en la cama. Mi mujer tenía más valor que yo. Pero pronto lo tendré. En cuanto esté bien borracho voy a subir con ellos.
¿Qué se puede contestar a eso? Lo que dije solo sirvió para ponerle de mal humor. Al final, buscó a tientas la escalera y empezó a subir con la botella en la mano. No traté de impedírselo y tampoco lo seguí. Me quedé mirando hasta que lo vi desaparecer. Luego apuré el brandy y salí a la calle silenciosa.