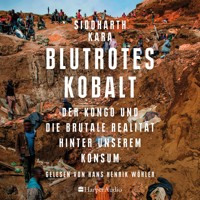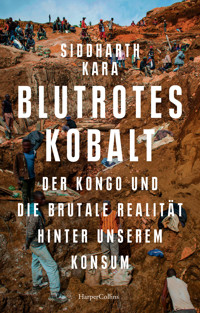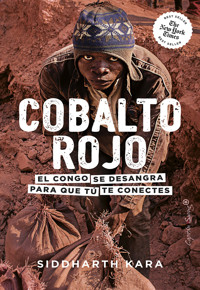
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Cobalto rojo es la primera y desgarradora revelación de la inmensa carga que la minería del cobalto supone para la población y el medio ambiente de la República Democrática del Congo, contada a través de los testimonios de los propios congoleños. El activista e investigador Siddharth Kara se ha adentrado en el territorio del cobalto para documentar los testimonios de las personas que viven, trabajan y mueren por el cobalto. Para desvelar la verdad sobre las brutales prácticas mineras, Kara investigó las zonas mineras controladas por las milicias, rastreó la cadena de suministro del cobalto extraído por niños, desde el pozo tóxico hasta los gigantes tecnológicos de cara al consumidor, y recogió testimonios estremecedores de personas que soportan un inmenso sufrimiento e incluso mueren extrayendo cobalto. El cobalto es un componente esencial de todas las baterías recargables de iones de litio que se fabrican hoy en día, las baterías que alimentan nuestros teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos. Aproximadamente el 75% del suministro mundial de cobalto se extrae en el Congo, a menudo por campesinos y niños en condiciones infrahumanas. Miles de millones de personas en el mundo no pueden desarrollar su vida cotidiana sin participar en una catástrofe medioambiental y de derechos humanos en el Congo. En este libro crudo y crucial, Kara sostiene que todos debemos preocuparnos por lo que está ocurriendo en el Congo, porque todos estamos implicados.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para entrar en el infierno hacen falta cinco palabras. Cada amanecer, Mbuyu Alain e Idi Kamango bajaban al averno a trabajar, una mina artesanal de cobalto entre Kimpese y Mukumbi, en el este de la República Democrática del Congo. Una mañana del año 2021 me dejaron acompañarlos. Aquel día, Alain, de cuarenta y ocho años, y su padre, Idi, de sesenta y cuatro, no hicieron nada excepcional, solo su rutina diaria: jugarse la vida. Cogieron sus herramientas, dejaron atrás su casa de ladrillos revestidos de adobe y descendieron decididos por un tajo en la tierra ocre. Del agujero surgía un viento racheado como si la tierra expulsara una bocanada de aire de advertencia y susurrara que aquellas profundidades no eran lugar para los hombres. Ninguno llevaba casco ni guantes y no había ninguna medida de seguridad o de rescate en caso de accidente. Ellos no dudaron, yo sí. Justo antes de desaparecer en la oscuridad, Alain se giró hacia mí. «Estamos en manos de Dios», dijo.
Cinco palabras para entrar en el infierno.
Y entramos.
En los tramos anchos había que inclinar la cabeza para avanzar por el túnel y en los más estrechos había que gatear casi a tientas o incluso arrastrarse. Idi iba primero y desapareció detrás de unas rocas negras. El aire pronto se hizo pesado y oprimía el pecho, como si una garra de calor te apretara las entrañas. De pronto, el clong-clong del martillo de Idi contra el cincel de hierro retumbó en las paredes y recorrió los túneles como el rugido de una bestia. Alain se revolvió feliz y aceleró la marcha: cobalto.
La última herida del Congo es de color azul teñida de rojo sangre. El cobalto, un extraño metal que se utiliza en casi todas las baterías de litio recargables, ha cambiado la vida de nuestros aparatos electrónicos, que se cargan antes, funcionan durante más tiempo y se calientan menos. A cambio, ha hecho más miserable y desgarrada la vida de miles de personas en el Congo, donde se encuentran las mayores reservas mundiales del llamado oro azul.
Este libro de Siddharth Kara, como ya hizo en su trilogía sobre la esclavitud en el mundo, ofrece una aproximación amplia y rigurosa sobre la explotación descarnada de un mineral presente en las baterías de casi cada smartphone, tablet o portátil y que será clave para la próxima revolución tecnológica: el coche eléctrico. En su investigación en el terreno —este es un libro con polvo en las botas—, Kara no solo desentraña el horror al recorrer las minas artesanales donde miles de personas, niños incluidos, se juegan la vida por unas migajas en condiciones deplorables, también apunta alto: desenmascara la hipocresía de un sector tecnológico que se lava las manos ante el sufrimiento ajeno, desgrana el sistema internacional de abuso y de una cadena de explotación que condena a los más pobres y dispara hacia las autoridades congoleñas corruptas. Leer este libro es viajar por las sombras del Congo y el deseo de encender una luz.
En mi caso, la lectura del trabajo de Kara ha sido rememorar una navegación. En el año 2021, después de más de doce viajes al Congo como corresponsal en África, emprendí el mayor reto de mi vida como reportero en el continente: navegué a bordo de barcas destartaladas, canoas inestables y barcazas atestadas los 4.700 kilómetros del río Congo desde sus fuentes a su desembocadura. Mi intención no era la aventura o un reto personal: quería explicar, mediante la travesía por la arteria líquida que recorre el país, la historia, la economía, la cultura y las tradiciones de los pueblos que habitan sus orillas. Durante más de dos meses de ruta por las sabanas del sur, en tierras atestadas de grupos rebeldes o a través de una selva impenetrable, que cristalizaron un año después en mi libro Quijote en el Congo, constaté que probablemente no hay otro país en el mundo donde el pasado explique tanto las profundas cicatrices del presente.
Por eso, en este libro, Kara hace algo indispensable: revisa la historia. Al fin y al cabo, el cobalto es solo el último eslabón de una cadena de abusos que ha marcado la piel de cada uno de los habitantes de esta región en el corazón de África. A lo largo de la historia, la conexión de los habitantes de esta región con el mundo exterior fue sinónimo de sufrimiento. La esclavitud, llevada a cabo por árabes primero y europeos después, marcó a fuego una tierra que vio pronto como su riqueza natural se convertía en maldición. El Congo ha tenido la desgracia de tener siempre y en abundancia el elemento clave que demandaba la economía mundial del momento. Si primero fueron los esclavos, mano de obra necesaria para las plantaciones de café, azúcar o algodón de América o Asia, luego fue el marfil que llenó las iglesias europeas de crucifijos o estatuas de vírgenes y santos. Cuando en Europa se popularizó el uso del caucho para los neumáticos o instalaciones eléctricas, la brutalidad se extendió por los bosques del Congo, donde los enviados del despiadado rey de Bélgica Leopoldo II establecieron un sistema de explotación sin piedad: quien protestaba o no cumplía con la cantidad de caucho exigida recibía castigos inhumanos, como decenas de azotes de chicotte, un látigo de castigo creado con tiras de piel de hipopótamo, o la amputación de una o ambas manos. A veces, para evitar perder mano de obra, se amputaban las extremidades a los hijos de quienes osaban alzar la voz.
Durante décadas, el Congo fue el escenario de la explotación más feroz y mostró la oscuridad más profunda del ser humano. Cuando el Viejo Continente se vio sacudido por las guerras mundiales, el cobre para el armamento o el uranio de las bombas nucleares también surgieron del sudeste congoleño. La lista es larga y recorre todo el siglo pasado hasta nuestros días: el níquel, la plata, el zinc, los diamantes, el oro, la madera o el cobalto para móviles o videoconsolas forman parte de un sistema de explotación sistemática que ha condenado a la pobreza a quienes viven en un vergel y caminan sobre un tesoro incalculable de recursos naturales.
Como bien subraya en el libro el autor —la pobreza en el Congo no es desgracia; es avaricia—, quienes intentaron cambiar el sistema desde dentro y soñaron con un país más justo, como el primer ministro Patrice Lumumba, sirvieron de mensaje de advertencia a los demás: el único resto que queda hoy de Lumumba es un diente, que le fue arrancado como prueba de su fusilamiento, antes de que deshicieran su cuerpo en ácido.
El tiempo ha pasado y, varios dictadores cleptómanos y gobernantes corruptos después, el Congo avanza por el siglo XXI como tablero de las nuevas pugnas mundiales, con nuevos actores, por los recursos naturales. La posición de China es hoy clave para entender la sangre derramada allí. Es imposible no percibirlo cuando se visita el país. Durante mi travesía por el gran río africano, un policía me hizo una advertencia que define el cambio de los tiempos. Cuando me disponía a subir a bordo de una barcaza de madera para recorrer el primer tramo navegable de seiscientos cincuenta kilómetros entre Bukama y Kongolo, en el corazón del Cinturón del Cobre, aquel uniformado fue tajante: «No subas a ese barco o te matarán». El policía me explicó que en los últimos meses se había propagado el falso rumor de que los chinos raptaban a niños y vendían sus órganos. Al rebatirle que yo no tenía rasgos asiáticos, se echó a reír. Si me veían en el barco, decía aquel hombre, los habitantes de las aldeas más aisladas a lo largo del río me verían como una amenaza y podían reaccionar con violencia. «Te confundirán con un chino, seguro». Su aviso ilustraba otra realidad: la expansión de China como principal explotador de un mineral clave para la economía mundial. Pese a ser una zona de difícil acceso, antiguamente dominada por minas belgas, la presencia de trabajadores u hombres de negocios chinos en la región era tan habitual que, cuando mi barcaza de madera pasaba junto a aldeas remotas de pescadores, los niños agitaban sus manos al viento a modo de saludo al extranjero blanco y gritaban en coro un saludo significativo: «¡Ni hao! ¡Chinuá! ¡Ni hao! ¡Chinuá!».
La exhaustiva investigación de Cobalto rojo para desentrañar el negocio cruel de este mineral en el Congo tiene una arista indispensable más: Kara escucha a los congoleños. Las conversaciones que salpican este libro, llenas de injusticia, rabia y desesperación, forman la espina dorsal de este viaje a las sombras del cobalto.
Ese dolor también me resulta familiar. Hace unos años, en mi primera visita a la ciudad de Likasi —junto a Kolwezi, los centros neurálgicos de la explotación del cobalto congoleño—, me contaron una historia en la barra de un bar donde cada noche hombres de negocios europeos, americanos y asiáticos pugnaban por las mesas más oscuras para hacer tratos con hombres congoleños de poder, algunos incluso vestidos con uniforme militar.
Hace décadas, me explicaron, un camión Toyota se salió de la carretera a las afueras de Likasi, y se quedó junto al camino, volcado y roto. Con el tiempo, la ciudad creció y atrajo a miles de mineros artesanales seducidos por una tierra con las entrañas llenas de oro, cobre y cobalto y empujados, eso también, por una miseria que punzaba el estómago. Aquellos buscavidas se instalaron en la entrada de la ciudad y levantaron sus refugios de chapa, adobe y caña alrededor del esqueleto de hierro de aquel camión muerto. Hoy no queda rastro del vehículo, pero todos se refieren al distrito de los mineros artesanales como el barrio Toyota, que es tan pobre como entonces.
Espoleado por la curiosidad, al día siguiente quise conocer aquel lugar. En el centro del laberinto de callejuelas de tierra y chabolas de zinc había una pequeña colina verde con una cruz de hierro en lo más alto. Cuando subí, me encontré a Fidel, Thasho, Sam, Musito y Elise. Los cinco amigos subían hasta allí para ver cómo el atardecer rebotaba en los tejados de las antiguas casas coloniales belgas, observar el humo de las minas industriales de alrededor y fumar marihuana hasta que sus ojos se ponían más rojos que el sol. Todos rozaban la veintena y tenían brazos como cables de acero por haberse jugado la vida en minas artesanales desde que tenían trece años.
Después de un rato charlando de fútbol y de la vida, pregunté si alguno de ellos había sufrido un accidente bajo tierra alguna vez. Musito sonrió irónico.
—¿Accidentes? Todos hemos perdido amigos allí abajo. A veces los túneles se derrumban y se acabó.
Le insistí estúpidamente sobre qué ocurría si había supervivientes atrapados bajo tierra y si las autoridades activaban algún sistema de rescate para salvar a los mineros. Antes de que alguno de ellos abriera la boca, sonó una explosión lejana que levantó una humareda en una mina industrial al otro lado de la ciudad.
Thasho se adelantó a mis dudas:
—Es una mina de los americanos, aquella de allí es de los chinos, aquella, de los belgas y unos kilómetros más al norte, hay otra china también…
Permanecimos en silencio un rato hasta que Musito recuperó mi interrogante abandonado:
—Si hay un accidente en una mina artesanal, nadie viene a buscarte. Si las rocas no te aplastan, los otros mineros intentan sacarte como pueden, con las manos…
Como guardé silencio, Musito se encogió de hombros, chasqueó la lengua y dijo cinco palabras como puñetazos en el mentón:
—Estamos en manos de Dios.
Cinco palabras para entrar en el infierno.
Este libro para explicarlo.
XAVIER ALDEKOA
Nota del autor
En aras de la prudencia se han excluido los detalles de las fechas y los lugares de las entrevistas con los informantes para evitar dar cualquier dato que pudiera utilizarse para identificarlos, poniendo en peligro su seguridad, la de sus familiares y la de mis investigaciones en curso.
Todos los enlaces de las notas fueron consultados por última vez el 4 de mayo de 2022 [y revisados para la edición en castellano el 31 de agosto de 2023].
Lista de acrónimos
CDM: Congo DongFang Mining
CMKK: Coopérative Minière Maadini kwa Kilimo
CMOC: China Molybdenum Company
COMAKAT: Coopérative Minière et Artisanale du Katanga
COMIAKOL: Coopérative Minière Artisanale de Kolwezi
COMIKU: Coopérative Minière Kupanga
COMMUS: Compagnie Minière de Musonoie Global SAS
FARDC: Forces Armées de la République Démocratique du Congo
Gécamines: Générale des Carrières et des Mines
IDAK: Investissements Durables au Katanga
KCC: Kamoto Copper Company
KICO: Kipushi Corporation
MIKAS: Minière de Kasombo
MUMI: Mutanda Mining Sarl
SAEMAPE: Service d’Assistance et d’Encadrement de L’Exploitation Minière Artisanale et de Petit Echelle
SAESSCAM: Service d’Assistance et d’Encadrement du Small-Scale Mining
SICOMINES: Sino-Congolaise des Mines
TFM: Tenke Fungurume Mining
UMHK: Union Minière du Haut-Katanga
ZEA: zona de explotación artesanal
Introducción
«Tal era, pues, la tarea principal: convencer al mundo de que este horror del Congo no solo era un hecho incuestionable, sino que no era accidental, temporal o susceptible de remedio interno […]. Demostrar que era a la vez la supervivencia y el renacimiento de la mentalidad esclavista, del comercio esclavista en su esencia».
Edmund Dene Morel,
History of the Congo Reform Movement, 1914
Los soldados, feroces y con los ojos desencajados, apuntan con sus armas a los campesinos que intentan entrar en la zona minera de Kamilombe. Aunque están desesperados por llegar hasta los seres queridos que se encuentran a escasos metros, les niegan el acceso. Nadie puede ver lo que ha ocurrido allí, no puede haber testimonios ni pruebas, solo los angustiosos recuerdos de los que han vivido en este lugar carente de esperanza. Mi guía me advierte de que debo mantenerme fuera del perímetro, pues la situación es demasiado impredecible. Desde la periferia es difícil ver los detalles del accidente. El paisaje horadado está inmerso en una bruma plomiza que impide a la luz entrar y transforma las colinas distantes en la silueta de una enorme bestia.
Me acerco a investigar, abriéndome paso con mucho cuidado entre la muchedumbre furiosa. Diviso un cuerpo en el suelo. Es un niño que yace inmóvil en medio de una nube de polvo y desolación. Intento distinguir los rasgos de su rostro, pero se desvanecen. Alrededor del cuerpo sin vida la tierra ocre está salpicada de manchas rojo pardo, como el ámbar oscuro o el metal oxidado. Hasta ese momento pensaba que el suelo del Congo[1] tomaba su tinte bermellón del cobre de la grava, pero ahora no puedo evitar preguntarme si aquí la tierra es roja por la cantidad de sangre que se ha derramado sobre ella.
Me acerco a la zona acordonada para ver mejor al niño. Las tensiones entre los soldados y los lugareños se intensifican hasta casi estallar un motín. Un soldado grita enfadado y me apunta con su arma. Me he acercado y permanecido allí demasiado tiempo. Echo una última mirada hacia el niño. Ahora puedo ver su rostro, congelado en una expresión terminal de espanto. Esa es la imagen que me queda del Congo: el corazón de África reducido al cadáver ensangrentado de un niño que murió únicamente por excavar en busca de cobalto.
* * *
En la República Democrática del Congo (RDC) se está produciendo un auténtico delirio, una carrera desenfrenada para extraer la mayor cantidad de cobalto lo más rápido posible. Este raro metal azulado es un componente esencial de casi todas las baterías recargables de iones de litio que se fabrican hoy en día. También se utiliza en una amplia gama de las recientes innovaciones con bajas emisiones de carbono, fundamentales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad climática. La región de Katanga, en el extremo sudoriental del Congo, posee más reservas de cobalto que el resto del planeta junto. Además, también abundan otros metales valiosos como cobre, hierro, zinc, estaño, níquel, manganeso, germanio, tantalio, wolframio, uranio, oro, plata y litio. Los yacimientos han estado ahí latentes eones antes de que las potencias extranjeras empezaran a aprovecharse de la tierra. Las innovaciones industriales desencadenaron la demanda de un metal tras otro y todos parecían estar en Katanga. El resto del Congo también está repleto de recursos naturales. Las potencias extranjeras han penetrado hasta el último rincón de esta nación para extraer sus ricas reservas de marfil, aceite de palma, diamantes, madera, caucho… y convertir a sus gentes en esclavos. Pocas naciones han sido bendecidas con una abundancia de recursos más diversa que el Congo. Ningún país del mundo ha sido tan explotado.
La carrera por el cobalto recuerda al infame saqueo del marfil y el caucho congoleños que el rey Leopoldo II llevó a cabo durante su brutal reinado como soberano del Estado Libre del Congo de 1885 a 1908. Quienes estén familiarizados con el régimen de Leopoldo podrían decir, sin faltarles razón, que las atrocidades que tuvieron lugar durante su época no tienen mucho que ver con los daños que se producen actualmente. Sin duda, la pérdida de vidas durante el periodo en el que Leopoldo ejerció el control sobre el Congo se estima en trece millones de personas, una suma equivalente a la mitad de la población de la colonia en aquel entonces. Hoy en día, la pérdida de vidas causada directamente por los accidentes mineros o indirectamente por la exposición tóxica y la contaminación medioambiental en las provincias mineras es de unos cuantos miles al año. Sin embargo, hay que reconocer el siguiente hecho crucial: durante siglos esclavizar a los africanos fue inherente al colonialismo. En la era moderna la esclavitud ha sido rechazada universalmente y los derechos humanos básicos se consideran erga omnes e ius cogens en el derecho internacional. La continua explotación de la población más pobre del Congo por parte de los ricos y poderosos invalida los supuestos cimientos morales de la civilización contemporánea y retrotrae a la humanidad a una época en la que los pueblos de África solo se valoraban por su coste de reposición. Las implicaciones de esta reversión moral, que es en sí misma una forma de violencia, se extienden mucho más allá de África Central, a todo el Sur global, donde una inmensa parte de la humanidad continúa llevando a duras penas una existencia infrahumana en condiciones de esclavitud en lo más bajo del orden económico global. Desde la época colonial las cosas han cambiado menos de lo que nos gustaría admitir.
La dura realidad de la extracción de cobalto en el Congo es un inconveniente para todas las partes implicadas de la cadena. Ninguna empresa quiere admitir que las baterías recargables que se utilizan para teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos contienen cobalto extraído por campesinos y niños en condiciones peligrosas. En sus declaraciones públicas y comunicados de prensa las empresas situadas en lo alto de la cadena de extracción de cobalto suelen citar su compromiso con las normas internacionales de derechos humanos, sus políticas de tolerancia cero frente al trabajo infantil y su adhesión a las medidas más estrictas de control de la cadena de suministro. Aquí hay algunos ejemplos:[2]
Apple trabaja para proteger el medio ambiente y salvaguardar el bienestar de los millones de personas que se ven afectadas por nuestra cadena de suministro, desde el nivel minero hasta las instalaciones donde se ensamblan los productos […]. A fecha de 31 de diciembre de 2021 comprobamos que todas las fundiciones y refinerías identificadas en nuestra cadena de suministro participaban o habían completado una auditoría de terceros que cumplía los requisitos de Apple para el abastecimiento responsable de minerales.
Samsung mantiene una política de tolerancia cero contra el trabajo infantil, prohibido por las normas internacionales y las leyes y reglamentos nacionales pertinentes, en todas las fases de sus operaciones mundiales.
Aunque las prácticas de abastecimiento responsable de Tesla se aplican a todos los materiales y socios de la cadena de suministro, reconocemos las condiciones asociadas a la minería artesanal selectiva (ASM)[3] de cobalto en la RDC. Para garantizar que el cobalto de la cadena de suministro de Tesla procede de fuentes éticas, hemos implantado una guía de debida diligencia para su abastecimiento.
Para Daimler el respeto de los derechos humanos es un aspecto fundamental de la gobernanza empresarial responsable […]. Queremos que nuestros productos contengan únicamente materias primas y otros materiales que se hayan extraído y producido sin violar los derechos humanos y las normas medioambientales.
Glencore S. A. se compromete a prevenir la práctica de la esclavitud moderna y la trata de personas en nuestras operaciones y cadenas de suministro […]. No toleramos el trabajo infantil, ninguna forma de trabajo forzoso, obligatorio o en régimen de cautiverio, la trata de seres humanos ni ninguna otra forma de esclavitud y tratamos activamente de identificarlos y eliminarlos de nuestras cadenas de suministro.
A medida que ha aumentado la vigilancia sobre las condiciones en que se extrae el cobalto, las partes implicadas han empezado a formar asociaciones internacionales para ayudar a garantizar que sus cadenas de suministro estén limpias. Las dos principales son la Responsible Minerals Initiative (RMI) y la Global Battery Alliance (GBA). La RMI promueve el abastecimiento responsable de minerales de acuerdo con los principios rectores de las Naciones Unidas para las empresas y los derechos humanos. Parte de la iniciativa de la RMI incluye un «proceso de garantía de minerales responsables», que pretende apoyar las evaluaciones independientes de terceros de las cadenas de suministro de cobalto y supervisar las explotaciones mineras de cobalto en la RDC para detectar los casos de trabajo infantil. La GBA promueve condiciones de trabajo seguras en la extracción de materias primas para las baterías recargables. Ha desarrollado una Asociación de Acción sobre el Cobalto para «eliminar de forma inmediata y urgente el trabajo infantil y forzoso de la cadena de suministro del cobalto»[4] mediante la supervisión sobre el terreno y las evaluaciones de terceros.
En todo el tiempo que pasé en el Congo nunca vi ni oí hablar de actividades vinculadas a ninguna de estas asociaciones, y mucho menos de algo que se pareciese a compromisos empresariales con las normas internacionales de derechos humanos, auditorías de terceros o políticas de tolerancia cero frente al trabajo forzoso e infantil. Por el contrario, a lo largo de veintiún años de investigación sobre la esclavitud y el trabajo infantil, nunca he visto una depredación más extrema con fines lucrativos que la que presencié en el eslabón más bajo de las cadenas mundiales de suministro de cobalto. Las empresas gigantescas que venden productos que contienen cobalto congoleño valen billones, pero las personas que lo extraen se ganan la vida en medio de una pobreza extrema y un sufrimiento inmenso. Viven al límite de lo que se considera una vida humana, en un entorno que para las empresas mineras extranjeras es un vertedero tóxico, talando millones de árboles, arrasando decenas de pueblos, contaminando ríos y el propio aire y destruyendo las tierras de cultivo. La catástrofe humana y medioambiental del Congo es la que mantiene nuestro estilo de vida en funcionamiento.
Aunque la escala de destrucción causada por la extracción de cobalto en nombre de las energías renovables no tiene parangón en la actualidad, la naturaleza contradictoria de la minería no es nada nuevo. Algunos de los avances más transformadores de la civilización humana no habrían sido posibles sin la extracción de minerales y metales de la tierra. La revolución comenzó hace unos siete mil años, cuando se aplicó por primera vez el fuego a los materiales obtenidos de las minas. Los metales se fundieron y se transformaron en objetos con los que comerciar, en adornos y armas. Hace cinco mil años se descubrió el estaño y se mezcló con el cobre para crear el bronce, la primera aleación más dura que sus metales constituyentes. Había nacido la Edad de Bronce y la llegada del trabajo del metal desencadenó rápidos avances en la civilización humana. Se utilizó para fabricar armas, herramientas agrícolas y monedas. Se desarrollaron las primeras formas de escritura, se inventó la rueda y surgió la civilización urbana. Fue también durante la Edad de Bronce cuando se utilizó por primera vez el cobalto para colorear la cerámica. Durante la Edad de Hierro se extrajo mineral de hierro y se fundió en acero, que se utilizó para fabricar herramientas y armas más potentes. Se construyeron ejércitos y se forjaron imperios. A principios de la Edad Media los europeos crearon las primeras concesiones mineras. Los gobiernos ofrecían a las entidades comerciales el derecho a extraer minerales de una parcela de tierra a cambio de una parte de los ingresos, un sistema que perdura en nuestros días.
La tecnología minera dio un salto a finales de la Edad Media, cuando los mineros empezaron a utilizar pólvora negra procedente de China para volar grandes rocas. La afluencia de riquezas minerales del Nuevo Mundo, sobre todo oro, financió gran parte del Renacimiento y condujo a la Revolución Industrial, origen de la industria minera moderna. La minería del carbón impulsó la industrialización y con ella llegó una problemática historia de contaminación medioambiental, degradación de la calidad del aire y empeoramiento del cambio climático. La Revolución Industrial impulsó nuevas mejoras en los equipos mineros: las perforadoras mecánicas aumentaron la eficacia de la extracción de roca dura, y la carga y el transporte manuales fueron sustituidos por cintas transportadoras eléctricas, vagonetas y vehículos pesados. Estos y otros avances tecnológicos permitieron a las empresas mineras excavar a mayor profundidad y de manera más extensiva que nunca.
A finales del siglo XX la minería contribuía a casi todos los aspectos de la vida moderna. El acero se utilizaba en edificios, casas, puentes, barcos, trenes, vehículos y aviones. El aluminio, el estaño, el níquel y otros metales tenían miles de aplicaciones industriales y de consumo. El cobre se utilizó para el cableado y los circuitos eléctricos, la artillería militar y la maquinaria industrial. Los derivados del petróleo nos dieron los plásticos. Los avances en la productividad agrícola no habrían sido posibles sin maquinaria fabricada con materiales extraídos de las minas. Aunque la industria minera mundial actual, que mueve un billón de dólares, está dominada por el carbón, el hierro, la bauxita, el fosfato, el yeso y el cobre, los denominados elementos de tierra raros, utilizados en los dispositivos tecnológicos modernos y en las distintas formas de energía renovables, están creciendo rápidamente en importancia económica y geopolítica. Muchos de estos minerales estratégicos, entre ellos el cobalto, se encuentran en África Central.
Durante gran parte de la historia las explotaciones mineras se basaron en la instrumentalización de esclavos y trabajadores pobres para excavar la mena de la tierra. Los oprimidos se veían obligados a excavar en condiciones peligrosas, sin que se tuviera en cuenta su seguridad y a cambio de una remuneración escasa o nula. Hoy en día a estos trabajadores se les asigna el desfasado término de mineros artesanales, y trabajan en un oscuro sector de la industria minera mundial llamado minería artesanal y de pequeña escala (ASM). No se deje engañar por la palabra artesanal pensando que la ASM implica actividades mineras placenteras realizadas por artesanos cualificados. Los mineros artesanales utilizan herramientas rudimentarias y trabajan en condiciones peligrosas para extraer miles de minerales y piedras preciosas en más de ochenta países del Sur global. Puesto que la ASM es casi totalmente informal, los mineros artesanales rara vez tienen contratos con salarios y condiciones de trabajo. No suele haber ninguna vía para solicitar protección por daños o compensaciones por abusos. A los mineros artesanales casi siempre se les paga un salario mísero a destajo y deben asumir todos los riesgos de lesiones, enfermedades o muerte.
Aunque la ASM está plagada de condiciones peligrosas, el sector ha crecido rápidamente. En todo el mundo hay unos 45 millones de personas que se dedican a la minería artesanal a pequeña escala, lo que representa un asombroso 90 por ciento del total de la mano de obra minera mundial. A pesar de los numerosos avances en maquinaria y en tecnología, la industria minera formal depende en gran medida del duro trabajo de los mineros artesanales para aumentar la producción con un gasto mínimo. Las aportaciones de la minería artesanal son sustanciales: el 26 por ciento del suministro mundial de tantalio, el 25 por ciento del estaño y el oro, el 20 por ciento de los diamantes, el 80 por ciento de los zafiros y hasta el 30 por ciento del cobalto.[5]
Para descubrir la realidad de la explotación del cobalto en el Congo viajé al corazón de las dos provincias mineras del país: el Alto Katanga y Lualaba. Tracé concienzudos planes sobre cómo llevaría a cabo mis investigaciones, que quedaron en nada al primer contacto con la realidad congoleña. A cada paso que daba, las condiciones eran más hostiles: fuerzas de seguridad agresivas, vigilancia intensa, lejanía de muchas zonas mineras, desconfianza hacia los forasteros y la magnitud que suponen cientos de miles de personas dedicadas a la frenética excavación de cobalto en condiciones medievales. El recorrido por las provincias mineras fue a veces un estremecedor viaje en el tiempo. Los dispositivos electrónicos de consumo y los vehículos eléctricos más avanzados del mundo dependen de una materia excavada por las manos llenas de ampollas de campesinos que utilizan picos, palas y varillas de refuerzo. La mano de obra se paga al céntimo, la vida apenas se valora. Hay muchos episodios en la historia del Congo más sangrientos que lo que está ocurriendo hoy en el sector minero, pero ninguno ha supuesto tanto sufrimiento a cambio de tanto beneficio vinculado indisolublemente al estilo de vida de miles de millones de personas por todo el mundo.
La investigación de campo para este libro se llevó a cabo durante varios viajes a las provincias mineras en 2018, 2019 y 2021. No fue posible viajar en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 cuyo verdadero impacto, aunque causó estragos en todo el mundo, sigue sin evaluarse en los más desfavorecidos que extraen cobalto. Cuando las minas industriales cerraron durante largos periodos en 2020 y 2021, la demanda de cobalto no hibernó alegremente, sino que creció a medida que la gente volvía a depender más que nunca de sus dispositivos para seguir trabajando o asistiendo a la escuela desde casa. El aumento de la demanda de cobalto obligó a cientos de miles de campesinos congoleños, que no podían vivir sin el dólar o los dos dólares que ganaban cada día, a meterse en zanjas y túneles, sin protección, para mantener el suministro de cobalto. La COVID-19 se propagó rápidamente en las minas artesanales del Congo, donde era imposible llevar mascarillas y distanciarse socialmente. Nunca se contabilizó a los enfermos y muertos infectados por la enfermedad, añadiendo un dato desconocido al lúgubre balance de la industria.
Dediqué todo el tiempo que me fue posible a escuchar las historias de quienes vivían y trabajaban en las provincias mineras para poder obtener los testimonios incluidos en este libro. Algunos me hablaron de su caso particular, otros lo hicieron en nombre de los que habían muerto. En todas las entrevistas con mineros artesanales y otros informantes seguí los protocolos de la Junta de Revisión Institucional (IRB) para la investigación con sujetos humanos. Estos protocolos están diseñados para proteger a las fuentes de consecuencias negativas por participar en la investigación e incluyen la obtención del consentimiento informado antes de realizar una entrevista, no registrar ningún dato de identificación personal y garantizar que cualquier nota escrita o mecanografiada quedara siempre en mi poder. Estos procedimientos son especialmente importantes en el Congo, donde los peligros de hablar con extraños son especialmente graves. La mayoría de los mineros artesanales y sus familiares no querían hablar conmigo por miedo a represalias violentas.
Mis investigaciones en la RDC solo fueron posibles gracias a la colaboración de varios guías y traductores en los que confiaban las comunidades locales, que me ayudaron a acceder a decenas de explotaciones mineras, así como a las personas que trabajaban en ellas. Cada uno de los que trabajaron conmigo lo hizo corriendo un riesgo personal considerable. Desde siempre el Gobierno congoleño ha hecho todo lo posible por ocultar la situación de las provincias mineras. Cualquiera que intente sacar a la luz la realidad, ya sean periodistas, trabajadores de ONG, investigadores o medios de comunicación extranjeros, está sometido a una fuerte vigilancia durante su estancia. El ejército congoleño y otras fuerzas de seguridad están en todo momento presentes en las zonas mineras, lo que hace que el acceso a los yacimientos sea peligroso y a veces imposible. Los presuntos agitadores pueden ser detenidos, torturados o algo peor. Por precaución he utilizado seudónimos para mis colaboradores y las valientes personas cuyos testimonios se incluyen en este libro. También he limitado cualquier descripción personal o información que pudiera utilizarse para identificar a estos individuos, pues los pondría a ellos y a sus familias en peligro.
La gravedad de los daños causados por la extracción de cobalto no es, por desgracia, una experiencia nueva para la población del Congo. Los siglos de trata europea de esclavos, desde principios del siglo XVI, causaron daños irreparables a la población nativa que culminaron con la colonización del rey Leopoldo II, quien sentó las bases para la explotación que continúa hasta hoy. Las peculiaridades de su régimen siguen siendo preocupantemente extrapolables al Congo moderno.
Joseph Conrad inmortalizó la maldad del Estado Libre del Congo de Leopoldo en El corazón de las tinieblas (1899) con cuatro palabras: «¡El horror! ¡El horror!». Posteriormente, describió el Estado Libre del Congo como «el más vil de los saqueos que jamás hayan desfigurado la historia de la conciencia humana»[6] y una tierra en la que «la crueldad despiadada y sistemática hacia los negros es la base de la administración».[7] El año siguiente a la publicación de El corazón de las tinieblas la primera persona que recorrió a pie África, desde Ciudad del Cabo hasta El Cairo, E. S. Grogan, describió el territorio de Leopoldo como fruto de un «desarrollo vampírico».[8] En El Informe Casement (1904) Roger Casement, cónsul británico en el Estado Libre del Congo, describió la colonia como un «verdadero infierno en la tierra».[9] El infatigable aliado de Casement para poner fin al régimen de Leopoldo, E. D. Morel, escribió que el Estado Libre del Congo era «un sistema perfeccionado de opresión, repleto de barbaridades inimaginables y responsable de la vasta destrucción de la vida humana».[10]
Cada una de estas descripciones refleja por igual las condiciones actuales en las provincias mineras de cobalto. Si observamos a los niños sucios de la región de Katanga escarbar en la tierra en busca de cobalto, nos resultará difícil diferenciar si trabajan en beneficio de Leopoldo o de una empresa tecnológica.
Aunque el pueblo del Congo ha sufrido siglos de explotación, hubo un momento —un fugaz destello de luz en los albores de la independencia en 1960— en el que el rumbo de la nación podría haber cambiado drásticamente. El primer ministro del país elegido democráticamente, Patrice Lumumba, ofreció a la nación un atisbo de un futuro en el que el pueblo congoleño podría determinar su propio destino, utilizar los recursos de la nación en beneficio de las multitudes y rechazar la interferencia de las potencias extranjeras que pretendían seguir explotando los tesoros del país. Era una visión audaz y anticolonial que podría haber alterado el curso de la historia en el Congo y en toda África, pero rápidamente Bélgica, las Naciones Unidas, Estados Unidos y los intereses neocoloniales que representaban rechazaron la visión de Lumumba, se confabularon para asesinarle y apuntalaron en su lugar a un violento dictador, Joseph Mobutu. Durante treinta y dos años Mobutu apoyó la agenda occidental, mantuvo el flujo de minerales de Katanga en la dirección que los occidentales querían y se enriqueció de igual modo que los colonizadores que le precedieron.
De todas las tragedias que han afligido al Congo quizá la más sangrante sea que el sufrimiento que se está produciendo hoy en las provincias mineras es totalmente evitable. Pero ¿para qué solucionar un problema si nadie piensa que existe? La mayoría de la gente no sabe lo que ocurre en las minas de cobalto del Congo, porque la realidad está oculta tras múltiples capas de cadenas de suministro multinacionales que sirven para erosionar la rendición de cuentas. Para cuando se rastrea la cadena, desde el niño que trabaja en la mina de cobalto hasta los aparatos recargables y los automóviles que se venden a los consumidores de todo el mundo, los vínculos se han confundido hasta hacerse irreconocibles, como un estafador en un juego de trileros.
Este sistema de ocultar la gravedad de la explotación de las personas de color desfavorecidas en el eslabón más bajo de las cadenas de suministro mundiales se remonta a siglos atrás. Pocos de los que se sentaban a desayunar en la Inglaterra del siglo XVIII sabían que su té estaba endulzado con azúcar cosechada en condiciones brutales por esclavos africanos que trabajaban en las Indias Occidentales. Los esclavos permanecieron alejados de la mesa del desayuno británico hasta que un grupo de abolicionistas expuso delante del pueblo inglés la verdadera imagen de la esclavitud. Las partes interesadas lucharon por mantener el sistema, dijeron al público británico que no se fiara de lo que les contaban. Defendieron la gran humanidad del comercio de esclavos: los africanos no sufrían, sino que eran «salvados» de la barbarie del continente negro. Argumentaban que los africanos trabajaban en condiciones agradables en las islas, y cuando esos argumentos fracasaron, los esclavistas afirmaron que habían hecho cambios que subsanaban las tropelías que se producían en las plantaciones. Después de todo, ¿quién iba a ir hasta las Indias Occidentales para demostrar lo contrario? Y, aunque lo hicieran, ¿quién les iba a creer?
La verdad, sin embargo, era que, de no haber sido por la demanda de azúcar y los inmensos beneficios obtenidos con su venta, toda la economía de la esclavitud no habría existido. Además, el resultado inevitable de despojar a los seres humanos de su dignidad, seguridad, salario y libertad solo puede acabar en un sistema en el que se deshumaniza por completo a las personas explotadas en la parte inferior de la cadena.
Los barones de la tecnología de hoy te contarán una historia similar sobre el cobalto. Te dirán que respetan las normas internacionales de derechos humanos y que sus particulares cadenas de suministro están limpias. Te asegurarán que las condiciones no son tan malas como parecen y que están aportando comercio, salarios, educación y desarrollo a la población más pobre de África («salvándola»). También te asegurarán que han introducido cambios en el terreno para remediar los problemas, al menos en las minas a las que dicen comprar cobalto. Después de todo, ¿quién va a ir hasta el Congo para demostrar lo contrario? E, incluso si lo hicieran, ¿quién les iba a creer?
La verdad, sin embargo, es que de no ser por la demanda de cobalto y los inmensos beneficios que obtienen a través de la venta de teléfonos inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles y vehículos eléctricos, toda la economía sangrienta del cobalto no existiría. Además, el resultado inevitable de una lucha sin ley por el cobalto en un país empobrecido y devastado por la guerra solo puede ser la completa deshumanización de las personas explotadas en la parte inferior de la cadena.
En todo el tiempo que ha pasado desde entonces, ¡qué poco ha cambiado esto!
Aunque en el Congo las condiciones en las que trabajan el cobalto los mineros siguen siendo muy precarias, hay motivos para el optimismo. Aumenta la concienciación sobre su difícil situación y con ella la esperanza de que sus voces no caigan en el vacío, sino en los corazones de personas al otro lado de la cadena, que son capaces de reconocer por fin que el cadáver ensangrentado de ese niño que yace en el suelo es uno de los suyos.
[1]En todo el libro, cuando el autor menciona «el Congo», se refiere a la República Democrática del Congo, también llamado Congo-Kinsasa. Cuando se refiera al otro Congo, se utilizará «Congo-Brazaville». (N. de la T.).
[2]La declaración de Apple está disponible en https://www.apple.com/supplier-responsibility/pdf/Apple-Conflict-Minerals-Report.pdf; la de Samsung en https://images.samsung.com/is/content/samsung/assets/global/our-values/resource/Samsung-Child-Labour-Prohibition-Policy-Ver2.pdf; Tesla: https://www.tesla.com/sites/default/files/about/legal/2018-conflict-minerals-report.pdf; Daimler: https://www.daimler.com/sustainability/human-rights/; Glencore: https://www.glencore.com/dam/jcr:031b5c7d-b69d-4b66-824a-a0d5aff4ec91/2020-Modern-Slavery-Statement.pdf.
[3]Todas las siglas siguen el inglés o el francés. (N. de la T.).
[4]Ver https://globalbattery.org/cobalt-action-partnership/.
[5]Los datos sobre minería artesanal y de pequeña escala están disponibles en https://delvedatabase.org.
[6]«Geography and Some Explorers»,en The Last Essays, Conrad, 1926, p. 25.
[7]Carta de Joseph Conrad a Roger Casement, 21 de diciembre de 1903, Conrad, 1991, p. 271.
[8]Grogan, 1990, p. 227.
[9]Casement, 1904, p. 110.
[10]Morel, 1968, p. 4.
01
«Una riqueza incomparable
«Es en todos los sentidos una gran y atroz mentira en acción. De no ser tan espantosa, su fría perfección resultaría hasta entretenida».
Joseph Conrad, carta a Roger Casement,
17 de diciembre de 1903
Todos somos conscientes de hasta qué punto el mundo actual depende de los combustibles fósiles. El petróleo, el carbón y el gas natural se extraen en todos los rincones del planeta, bajo los océanos, los desiertos, las montañas y el suelo. Imaginemos por un momento que casi las tres cuartas partes de los combustibles fósiles que hay bajo la tierra se extrajeran de una única porción de una superficie de unos cuatrocientos por cien kilómetros. Imaginemos que dentro de esta parcela de tierra aproximadamente la mitad del petróleo se encontrara en una sola ciudad y sus alrededores, y que los yacimientos fueran lo suficientemente poco profundos como para que cualquiera pudiera acceder a ellos con una pala. Esta sería sin duda la ciudad más importante del mundo. Las grandes empresas de extracción acudirían en masa para reclamar sus derechos sobre sus riquezas, al igual que lo haría la población local de kilómetros a la redonda. La violencia estallaría para asegurarse el control de ese valioso territorio. La conservación del medio ambiente pasaría a un segundo plano. La gobernanza regional se vería empañada por la corrupción. Los beneficios se distribuirían de forma asimétrica: los poderosos de la parte superior de la cadena obtendrían los mayores beneficios, mientras que los habitantes locales acabarían languideciendo. Esta es exactamente la situación actual de un mineral que será tan crucial para nuestro futuro como los combustibles fósiles lo han sido en el pasado. El mineral es el cobalto y la ciudad, Kolwezi.
Kolwezi está encajada entre las brumosas colinas del extremo sudoriental de la República Democrática del Congo. Aunque la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ella, miles de millones de personas no podrían seguir adelante con su vida cotidiana si esta ciudad no existiese. Las baterías de casi todos los teléfonos inteligentes, las tabletas, los ordenadores portátiles y los vehículos eléctricos fabricados hoy en día no podrían recargarse sin Kolwezi. El cobalto que se encuentra bajo sus tierras proporciona la máxima estabilidad y densidad energética a las baterías recargables, lo que les permite conservar más carga y funcionar con seguridad durante periodos más largos. Si se eliminara el cobalto de la batería, tendríamos que enchufar el smartphone o el vehículo eléctrico más a menudo y las baterías podrían llegar a arder. No se conoce en el mundo ningún yacimiento de mena de cobalto de mayor tamaño, más accesible y de mayor calidad que el que se encuentra bajo Kolwezi.
Este metal suele encontrarse en la naturaleza unido al cobre y sus yacimientos en el Congo se extienden con mayor o menor densidad y ley a lo largo de una media luna de cuatrocientos kilómetros, desde Kolwezi hasta el norte de Zambia, formando una zona denominada «Cinturón del Cobre» de África Central. El Cinturón del Cobre es una maravilla metalogénica que contiene ingentes riquezas minerales, entre ellas el 10 por ciento del cobre del mundo y cerca de la mitad de las reservas mundiales de cobalto. En 2021 se extrajeron en la RDC un total de 111.750 toneladas de cobalto, que representan el 72 por ciento de la reserva mundial, una contribución que se espera que aumente a medida que cada año crezca la demanda de las empresas de productos tecnológicos y los fabricantes de vehículos eléctricos.[11] Sería razonable pensar que Kolwezi es una ciudad en auge en la que los intrépidos prospectores hacen fortuna. Nada más lejos de la realidad. Como el resto del Cinturón del Cobre congoleño, es una tierra asolada por la loca carrera para hacer llegar el cobalto a los consumidores de todo el mundo. La escala de destrucción es enorme y la magnitud del sufrimiento incalculable. Kolwezi es el nuevo corazón de las tinieblas, un atormentado heredero de las atrocidades congoleñas precedentes: colonización, guerras y una generación tras otra sujetas a la esclavitud.
El primer europeo en cruzar el corazón del continente africano en un mismo viaje de este a oeste, el teniente británico Verney Lovett Cameron, escribió de forma agorera sobre el Congo en The Times el 7 de enero de 1876:
El interior es en su mayor parte un magnífico y saludable país de indecible riqueza. Tengo una pequeña muestra de buen carbón; otros minerales como el oro, el cobre, el hierro y la plata son abundantes, y estoy seguro de que con un gasto sensato y liberal (no derrochador) de capital se podría utilizar uno de los mayores sistemas de navegación interior del mundo para de 30 a 36 meses empezar a retribuir a cualquier capitalista emprendedor que pudiera encargarse del asunto.[12]
Una década después de la misiva de Cameron, los «emprendedores capitalistas» empezaron a saquear la «indecible riqueza» del Congo. El gran río y sus afluentes proporcionaban un sistema de navegación adecuado para los europeos que se abrían camino hacia el corazón de África, así como un medio por el que transportar valiosos recursos desde el interior hasta la costa atlántica. Nadie sabía al principio que en el Congo se encontrarían los mayores suministros de casi todos los recursos que el mundo deseaba en la época de nuevos inventos o desarrollos industriales: marfil para teclas de piano, crucifijos, dentaduras postizas y tallas (década de 1880), el caucho para los neumáticos de coches y bicicletas (década de 1890), el aceite de palma para el jabón (a partir de 1900), el cobre, el estaño, el zinc, la plata y el níquel para la industrialización (a partir de 1910), los diamantes y el oro como símbolo de opulencia (desde siempre), el uranio para las bombas nucleares (1945), el tantalio y el wolframio para los microprocesadores (desde el 2000) y el cobalto para las baterías recargables (desde 2012). Los avances que desencadenaron la demanda de cada recurso atrajeron a una nueva avalancha de buscadores de tesoros, pero en ningún momento de su historia el pueblo congoleño se ha beneficiado de manera significativa de la monetización de los recursos de su país. Por el contrario, a menudo ha servido como mano de obra esclava para la extracción de esos recursos con el mínimo coste y el máximo sufrimiento.
El apetito voraz por el cobalto es el resultado directo de la actual economía regida por los dispositivos electrónicos, en combinación con la transición mundial de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovables. Los fabricantes de automóviles están aumentando rápidamente la producción de vehículos eléctricos en paralelo a los esfuerzos gubernamentales para reducir las emisiones de carbono que surgieron del Acuerdo de París sobre el cambio climático en 2015. Estos compromisos se ampliaron durante las reuniones de la COP26 en 2021. Los paquetes de baterías de los vehículos eléctricos requieren hasta diez kilogramos de cobalto refinado cada uno, más de mil veces la cantidad necesaria para la batería de un smartphone. Por ello se prevé que la demanda de cobalto crezca casi un 500 por ciento de 2018 a 2050,[13] y no se conoce otro lugar en la tierra donde encontrar esa cantidad de cobalto que no sea la RDC.
La extracción de cobalto en ciudades como Kolwezi tiene lugar en la base de complejas cadenas de suministro que extienden sus tentáculos como un kraken hasta algunas de las empresas más ricas y poderosas del mundo. Apple, Samsung, Google, Microsoft, Dell, LTC, Huawei, Tesla, Ford, General Motors, BMW y Daimler-Chrysler son solo algunas de las que compran la mayor parte o la totalidad de su cobalto a la RDC, a través de fabricantes de baterías y refinerías de cobalto con sede en China, Japón, Corea del Sur, Finlandia y Bélgica. Ninguna de estas empresas dice tolerar las condiciones adversas en las que se extrae el cobalto en el Congo, pero ni ellas ni nadie emprenden esfuerzo alguno para mejorarlas. De hecho, nadie parece aceptar responsabilidad alguna por las consecuencias negativas de la extracción de cobalto en el Congo: ni el Gobierno congoleño, ni las empresas mineras extranjeras, ni los fabricantes de baterías, ni, desde luego, las megaempresas tecnológicas y automovilísticas. La rendición de cuentas se desvanece como la bruma matinal en las colinas de Katanga a medida que viaja a través de las opacas cadenas de suministro que conectan la roca con el teléfono y el coche.
El flujo de minerales y dinero se ve aún más enturbiado por una red de conexiones poco transparentes entre las empresas mineras extranjeras y los dirigentes políticos congoleños, algunos de los cuales se han enriquecido de forma escandalosa subastando las concesiones mineras del país mientras decenas de millones de congoleños sufren pobreza extrema, inseguridad alimentaria y enfrentamientos civiles. No ha habido ni un solo traspaso de poder pacífico en el Congo desde 1960, cuando Patrice Lumumba fue elegido primer ministro de la nación, hasta 2019, cuando Félix Tshisekedi ganó las elecciones. Entretanto el país ha sido objeto de un golpe violento tras otro, primero con Joseph Mobutu, que gobernó el Congo de 1965 a 1997, seguido del «reinado» de Laurent-Désiré Kabila, de 1997 a 2001, y de su hijo Joseph Kabila, de 2001 a 2019. Uso las palabras gobernar y reinar porque Mobutu y los Kabila dirigieron el país como déspotas, enriqueciéndose con los recursos minerales de la nación mientras dejaban a su pueblo debilitarse.
Desde 2022 no ha existido una cadena de suministro limpia de cobalto procedente del Congo. Todo el mineral de cobalto procedente de allí está contaminado por diversos grados de abuso, incluidos esclavitud, trabajo infantil, trabajo forzado, servidumbre por deudas, trata de seres humanos, condiciones de trabajo peligrosas y tóxicas, salarios patéticos, lesiones y muerte, y daños medioambientales incalculables. Aunque hay culpables en todos los eslabones de la cadena, esta no existiría si no fuera por la enorme demanda de cobalto de las empresas que están en la cúspide. Es ahí, y únicamente ahí, donde deben buscarse las soluciones y estas solo tendrán sentido si las falsedades promulgadas por las partes interesadas acerca de las condiciones en que se extrae el cobalto en el Congo son reemplazadas por la realidad que viven día a día los propios mineros.
Para comprender estas realidades, debemos hacer en este capítulo un poco de investigación preliminar sobre el Congo y la cadena de suministro de la minería del cobalto. Nuestro viaje comenzará en una antigua ciudad minera colonial llamada Lubumbashi, desde donde una única carretera atraviesa las provincias mineras adentrándose en el corazón del territorio del cobalto. A medida que avancemos por la misma, se nos irán desvelando a cada kilómetro las condiciones de la minería del cobalto a través de los testimonios de los niños, las mujeres y los hombres que excavan en su busca, así como de mis propios informes sobre los comerciantes de minerales, los funcionarios del Gobierno, las empresas multinacionales y otras partes interesadas que se benefician de su trabajo. Al acercarnos al centro de la minería del cobalto en Kolwezi, nos encontraremos con verdades de naturaleza más oscura, insondables. Yo mismo lo vi el 21 de septiembre de 2019 en un lugar llamado Kamilombe. Te llevaré hasta allí, al igual que yo emprendí este viaje, por el único camino que conduce a la verdad.
En el corazón de África
La RDC es una nación extraordinaria rebosante de naturaleza que ocupa el corazón del continente africano. Bosques salvajes, montañas escarpadas, amplias sabanas y ríos impetuosos pueblan el territorio. La nación limita al norte con la República Centroafricana, al noreste con Sudán del Sur, al este con Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania, al sur y sudeste con Zambia, al sudoeste con Angola y al oeste con el Congo-Brazaville y una franja de costa donde el río Congo desemboca en el Atlántico. Imagina una gigantesca bola de arcilla pellizcada en sus dos extremos inferiores: al sudoeste, desde Kinsasa hasta el océano, y al sudeste, en una península terrestre que traza el Cinturón del Cobre. Los dos tercios superiores del país están cubiertos de selva tropical, solo superada en extensión por el Amazonas y hogar de la mayor población de grandes simios del mundo. Al sur de la selva, las mesetas descienden hasta convertirse en extensas sabanas. Los escarpados picos de la cordillera de Rwenzori montan guardia a lo largo de la frontera noreste, junto al valle del Rift y los grandes lagos de África. El ecuador atraviesa el tercio superior del Congo, y cuando es temporada de lluvias a un lado del ecuador, en el otro es la estación seca. Como resultado, siempre llueve en algún lugar y el país tiene la frecuencia más alta de tormentas del mundo.
Las principales ciudades de la RDC incluyen la efervescente capital, Kinsasa, situada cerca del extremo sudoccidental del país a orillas del río Congo, que es una de las megaciudades africanas de más rápido crecimiento y el hogar de más de diecisiete millones de kinois. Mbuji-Mayi es la capital de la provincia de Kasai Oriental, situada en el centro-sur del país y sede del mayor yacimiento de diamantes del mundo. La capital de la provincia de Tshopo, Kisangani, está situada cerca de numerosas minas de oro y sirve de centro neurálgico del comercio en el corazón del río Congo. En el extremo sur del lago Kivu se encuentra Goma, principal ciudad de la peligrosa frontera con Ruanda, donde se cultiva café, té y otros productos agrícolas. A unos 2.300 kilómetros al sudeste de Kinsasa, en el extremo opuesto del país, se encuentra Lubumbashi, capital de la provincia del Alto Katanga y sede administrativa de las provincias mineras. Kolwezi es la capital de la provincia adyacente de Lualaba, en el otro extremo del Cinturón del Cobre. Aparte de Lubumbashi y Kolwezi, ninguna de las ciudades mencionadas está conectada por carretera o ferrocarril.
El alma del Congo es su extraordinario río, el más profundo del mundo. A través de su sistema de afluentes drena una región del tamaño de la India y su forma de media luna lo convierte en el único que cruza dos veces el ecuador. Al desembocar en el Atlántico se vacía con tanta fuerza que enturbia el océano con sedimentos a lo largo de cien kilómetros mar adentro. El nacimiento del río Congo fue el último gran misterio de la geografía africana y el empeño de los exploradores europeos por resolverlo alteró trágicamente el destino del país provocando el sufrimiento que se vive hoy en las provincias mineras.
Durante la mayor parte de su historia el extremo sudeste de la RDC se llamó Katanga, una región anexionada al Estado Libre del Congo por el rey Leopoldo en 1891, antes de conocerse sus inmensas riquezas minerales. Katanga siempre ha sido un caso atípico en la RDC. Su población se considera primero katanguesa y luego congoleña y, lo que es más importante, los dirigentes katangueses nunca suscribieron del todo la premisa de que sus riquezas minerales debieran compartirse con la nación. Antes de la independencia congoleña, los belgas establecieron amplias explotaciones mineras en Katanga e hicieron todo lo posible por mantener el control de la región tras la independencia, orquestando la secesión de la provincia y el asesinato del primer ministro Lumumba. Con tanto dinero en juego, el control de Katanga siempre ha sido un asunto encarnizado.
Aunque las copiosas riquezas minerales de Katanga podrían financiar fácilmente numerosos programas para mejorar la educación, aliviar la mortalidad infantil, modernizar el saneamiento y la sanidad pública y llevar la electricidad al pueblo congoleño, la mayor parte de la riqueza mineral se esfuma del país. A pesar de contar con billones de dólares en yacimientos minerales sin explotar, el presupuesto nacional total de la RDC en 2021 fue de unos escasos 7.200 millones de dólares, similar al del estado de Idaho, que tiene una quincuagésima parte de su población. La RDC ocupa el puesto 175 de 189 en el índice de desarrollo humano (IDH) de las Naciones Unidas. Más de tres cuartas partes de la población viven por debajo del umbral de la pobreza, un tercio sufre inseguridad alimentaria, la esperanza de vida es de solo 60,7 años, la mortalidad infantil es la undécima peor del mundo, el acceso al agua potable es solo del 26 por ciento y la tasa de electrificación es del 9 por ciento. Se supone que el Estado financia la educación hasta los dieciocho años, pero las escuelas y los profesores carecen de apoyo suficiente y se ven obligados a cobrar tasas de cinco o seis dólares al mes para cubrir gastos, una suma que millones de personas en el país no pueden permitirse. En consecuencia, numerosos niños se ven obligados a trabajar para mantener a sus familias, especialmente en las provincias mineras. A pesar de contribuir a generar riquezas incalculables para las principales empresas tecnológicas y automovilísticas, la mayoría de los mineros artesanales de cobalto obtienen míseros ingresos de entre uno y dos dólares al día.
Del pozo tóxico a la reluciente sala de exposición
La cadena de suministro mundial del cobalto es el mecanismo que transforma el salario de un dólar al día de los mineros artesanales del Congo en beneficios trimestrales multimillonarios en la parte superior de la cadena. Aunque los dos extremos no podrían estar más desconectados en términos de valor humano y económico, están sin embargo conectados a través de un complicado conjunto de relaciones formales e informales. El nexo de estos vínculos reside en una economía sumergida en la parte más baja de la industria minera, que fluye a su vez de forma inevitable hacia la cadena de suministro formal. Esta mezcla de lo informal y lo formal, de lo artesanal y lo industrial, es el aspecto más importante que comprender de la cadena de suministro del cobalto. Aunque se diga lo contrario, es prácticamente imposible separar el cobalto artesanal de la producción industrial.
A continuación, puede verse un esquema del funcionamiento de la cadena de suministro mundial del cobalto. Las flechas indican los puntos en los que el cobalto procedente de diversas fuentes puede mezclarse.
Los mineros artesanales están en la base de la cadena. Conocidos localmente como creuseurs (excavadores), utilizan herramientas rudimentarias para excavar en pozos, zanjas y túneles en búsqueda de una mena llamada heterogenita, que contiene cobre, níquel, cobalto y a veces uranio. El sector de la minería artesanal del Congo está regulado por una agencia gubernamental llamada SAEMAPE, que hasta 2017 se conocía como SAESSCAM.[14] El SAEMAPE ha designado menos de cien explotaciones en todo el Cinturón del Cobre en las que está autorizada la minería artesanal, denominadas zonas de explotación artesanal (ZEA). El reducido número de ZEA es por desgracia insuficiente para dar cabida a los cientos de miles de personas que intentan ganarse la vida excavando en busca de cobalto. Como consecuencia, los mineros artesanales excavan en cientos de zonas mineras no autorizadas repartidas por todo el Cinturón del Cobre. Muchas están situadas justo al lado de explotaciones mineras industriales, ya que los creuseurs saben que es probable que haya mena valiosa debajo. La minería artesanal también se realiza directamente en muchos emplazamientos mineros industriales, a pesar de que la legislación congoleña lo prohíbe.
El cobalto artesanal se introduce en la cadena de suministro formal a través de un ecosistema informal de négociants (intermediarios) y comptoirs (puestos de venta), también conocidos como maisons d’achat (casas de compra). Estos son los vínculos difusos que sirven para blanquear los minerales de origen artesanal en la cadena de suministro formal. Los négociants son operadores independientes que trabajan en los yacimientos artesanales y sus alrededores para comprar cobalto a los mineros. Casi todos son jóvenes congoleños que pagan un precio fijo por saco u ofrecen una participación del precio de venta a los establecimientos de compraventa. Una vez que los négociants