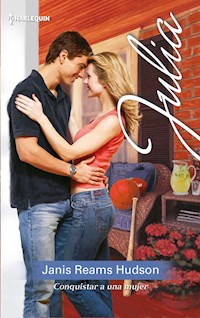
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Se enfrentaba a una difícil decisión: volver a su vida en Nueva York, o seguir a aquella mujer… Lo primero que dijo el millonario Wade Harrison al despertar tras el trasplante de corazón, fue: "Dale un abrazo a mis hijos". Pero él no tenía hijos. Convencido de que su nuevo corazón le estaba pidiendo que cuidara de los hijos del donante, Wade viajó a Tribute, Texas, para encontrar a la bella madre, Dixie McCormick, una mujer que le aceleraba el pulso con sólo mirarla. Había algo en aquel guapo desconocido que a Dixie le resultaba familiar, así que decidió darle un trabajo en su cafetería. Cuando Wade por fin le confesó la verdad, Dixie no sabía qué pensar… porque ya se había enamorado de él…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2006 Janis Reams Hudson
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Conquistar a una mujer, n.º 1647- octubre 2017
Título original: Winning Dixie
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-9170-508-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Hospital presbiteriano de Nueva York
Ciudad de Nueva York
Wade Harrison era un hombre acostumbrado a controlar todo y a todos a su alrededor. Pero en ese momento no podía levantar la mano de la cama. Había pasado de ser el presidente del vasto imperio mediático de su familia, a un inválido impotente.
No, un inválido impotente habría sido mejor. Se estaba muriendo. A no ser que apareciera un donante de corazón compatible pronto, quizá esa misma noche a juzgar por la cara de su madre, iba a morirse.
Era un pensamiento un poco agorero, desear que otra persona muriera para que él pudiera vivir. Agorero, egoísta e inevitable, porque él no quería morir.
Sabía que Dios, o el universo, o lo que fuera aquello en lo que creían las personas.,no se guiaba por el sistema del trueque, pero, si así fuera, él sabía que habría dado cualquier cosa por conseguir una segunda oportunidad de vivir.
No era que hubiese hecho un mal trabajo al respecto en sus treinta y cuatro años de vida. ¿Quién había oído hablar de un transplante de corazón a los treinta y cuatro años? Maldita infección viral. Un virus. Como un absurdo resfriado en el corazón, y ahora el corazón estaba renunciando. Y aún había cosas que deseaba, cosas que no tenían nada que ver con su éxito en el mundo de los negocios. Nunca había tenido una familia. No había aprendido a tocar la guitarra y nunca había tenido un perro.
Un perro, por el amor de Dios. Sinceramente esperaba poder conseguir pronto un corazón, o seguir adelante y morir antes de ahogarse en la autocompasión.
En la acera frente al Madison Square Garden, Jimmy Don McCormick, de Tribute, Texas, cerró el teléfono móvil y maldijo en voz baja. Cuando se trataba de su mujer y de sus hijos, mejor dicho, ex mujer, no hacía nada a derechas. Había llamado para hablar con sus hijos, pero era casi medianoche y ya estaban dormidos.
—Debería haber llamado antes —murmuró para sí. Pero, al menos, Dixie había prometido darles un abrazo de su parte y decirles que había llamado. Ya era algo.
Parpadeó para ajustar la visión. ¿Cuánto había bebido? Menos mal que el rodeo no era hasta el día siguiente, o lo habría pasado muy mal.
Pero al día siguiente, Jimmy Don McCormick iba a subirse a un caballo salvaje en el Madison Square Garden de Nueva York. Seguro.
Parecía como si el bordillo estuviera moviéndose. Como una serpiente de cascabel de Texas. A Jimmy le hizo gracia la idea de un bordillo serpenteante. Se echó a reír, tropezó en el bordillo hasta llegar a la carretera, situándose en el camino de un taxi que se acercaba.
Pocos minutos después, mientras un policía tomaba declaración al devastado taxista, el otro oficial sacaba la cartera del bolsillo del fallecido.
—Pobre idiota —murmuró—. James Donald McCormick. Ha venido desde Texas sólo para donar sus órganos.
En torno al mediodía del día siguiente, Wade Harrison se despertó de la operación. Medio atontado y sin ser aún muy consciente de tener un nuevo corazón donado por un extraño, parpadeó y trató de humedecerse los labios, pero seguía con el respirador y le resultaba imposible sacar la lengua por el tubo de plástico que proporcionaba aire a sus pulmones.
—Se está despertando.
Wade entornó los ojos y trató de enfocar aquella melena rubia y aquel rostro pálido, pero requería demasiada energía. Además, reconocería la voz de su madre en cualquier parte.
—Oh, hijo —dijo su madre dándole un beso en la mejilla—. La operación ha terminado y, según el doctor, ha sido un éxito.
Wade cerró los ojos y se quedó dormido. Cuando volvió a despertarse, debía de haber pasado algo de tiempo, porque ya le habían quitado el respirador.
—¿Tienes sed? —le preguntó su madre—. Puedo traerte algo de hielo.
—Gracias —dijo él—. Abraza a mis dos chicos por mí.
Su visión se había despejado lo suficiente como para registrar la expresión de confusión en el rostro de su madre.
—¿Qué chicos? —preguntó.
—No sé —contestó Wade parpadeando—. ¿Qué chicos?
—Acabas de decir algo de abrazar a tus chicos.
—¿Chicos? —no tenía ni idea de lo que estaba hablando, pero, de pronto, se sintió increíblemente triste—. ¿Quién va a abrazarlos ahora?
—¿Doctor? —dijo su madre, alarmada—. Algo sucede.
Capítulo 1
HABÍAN sido dos años muy largos, pero Wade Harrison estaba agradecido por cada segundo de ese tiempo. Tenía suerte de estar vivo y lo sabía. Sabía también que no habría sobrevivido de no haber sido por la muerte de un extraño. Le debía la vida no sólo a un equipo de médicos, enfermeras y terapeutas, sino también a un hombre llamado James Donald McCormick, que había tenido las agallas de firmar una tarjeta de donante.
Se suponía que Wade no debía saber el nombre del donante cuyo corazón se alojaba en su pecho, pero el dinero y la tenacidad podían conseguirlo casi todo, y Wade tenía bastante de las dos cosas y no se avergonzaba de utilizarlo. Lo menos que podía hacer era asegurarse de que a la familia McCormick le fuese bien.
De pie en la calle principal de Tribute, Texas, frente al café cuyo luminoso decía «Dixie’s», Wade pensó en lo curioso que era aquello. No había estado tan nervioso al presidir su primera junta, y sin embargo allí estaba, con las manos sudorosas y el estómago del revés. Para darse un minuto, metió unas monedas en la máquina que había frente al café y sacó una copia del periódico local.
Realmente era absurdo estar tan nervioso. Nadie tenía por qué saber quién era ni por qué estaba allí. De hecho, tenía la intención de permanecer en el anonimato. Se quedaría en el pueblo lo suficiente para averiguar qué tal estaban los hijos de McCormick y luego se marcharía a casa. Un día o dos a lo sumo.
Tras tomar aire, abrió la puerta del café de Dixie y entró. Una pequeña campana sobre la puerta sonó, anunciando su llegada.
El olor a carne frita predominaba en el aire y la decoración era típica de una gasolinera de autopista de los años cincuenta. Parecía haber poco trabajo en ese momento, aunque sólo eran las once y media. La multitud del almuerzo, si es que existía en aquel pequeño pueblo, llenaría pronto el local. Había menos de una docena de clientes esparcidos por el comedor, dos aquí, tres allí y un anciano vestido con un mono en la barra.
Wade no creía haber visto nunca a un hombre vestido así. Suponía que eso era lo que lo convertía en un chico de ciudad. Pero la mujer que emergió de la cocina a través de la puerta, hizo que se borrara de su mente cualquier pensamiento del campo contra la ciudad. No era la mujer más guapa que hubiera visto en su vida, pero era guapa. Su pelo, rubio oscuro a la altura de los hombros, estaba desarreglado, y no llevaba maquillaje. Llevaba un paño alrededor de la cintura a modo de delantal, y una chapa de plástico de color rojo situada sobre su pecho indicaba que se trataba de Dixie. Sus ojos eran tan azules, que podría haberse ahogado en ellos.
No, no era su aspecto ni su ropa lo que más lo impactó. Era la sensación que sintió en el pecho, la sensación de… familiaridad. Lo cual era absurdo, dado que no la había visto nunca.
Por las averiguaciones que había hecho, sabía que ésa era Dixie McCormick, la ex mujer de su donante, la madre de los hijos de su donante.
Wade estaba convencido de que eran los hijos de McCormick por los que había sentido esa ansiedad dos años antes, al despertarse de la operación. Lo llamaban memoria celular. La comunidad médica aún se debatía sobre si tal cosa existía o no, pero un considerable número de transplantados conocía el sentimiento de despertarse de una operación y querer o saber o sentir algo que sólo podía provenir del donante.
«Abraza a mis dos chicos por mí».
Esas palabras habían salido de su boca nada más quitarle los tubos de respiración el día después de la operación, antes de ser consciente de lo que estaba diciendo.
Ahora, la madre de esos dos chicos lo había visto y se había detenido en seco.
—Hola.
—Hola —contestó él haciendo un gesto con el periódico, sintiéndose incapaz de decir nada más.
—Oh, el periódico —dijo ella dejando la jarra de té helado sobre la barra—. Has venido por el trabajo.
—El trabajo —repitió Wade mirando el periódico que tenía en la mano.
—Gracias a Dios —dijo ella acercándose y ofreciéndole la mano—. Soy Dixie McCormick.
Wade no quería soltarle la mano. Había una conexión allí, más allá del evidente contacto de sus manos. Algo más profundo, más elemental. Podría haberlo achacado a la memoria celular, pero algo le decía que se habría equivocado.
—Wade —dijo finalmente—. Harrison.
—Wade Harrison —repitió ella soltándole la mano con una sonrisa—. Tendrá que disculparme por decir esto, pero no parece necesitar el trabajo.
Wade se miró la ropa. No quería destacar, así que se había puesto unos vaqueros gastados y unas deportivas, pero tampoco quería parecer descuidado, así que lo había combinado con una camisa blanca de vestir metida por debajo del pantalón.
—Tengo una camiseta con un agujero —dijo él—, pero la uso para lavar mi furgoneta. Y para limpiar mi pistola.
—En ese caso —dijo ella riéndose—. Me alegra que no te la hayas puesto. Pero no puedes lavar platos ni preparar hamburguesas y filetes con una camisa blanca. Y, perdóname de nuevo, pero no me parece que tengas aspecto de lavaplatos ni de cocinero. ¿De dónde vienes?
—De aquí y de allá —dijo Wade encogiéndose de hombros. No era mentira. Tenía un apartamento en Maniatan, pero también un piso en Aspen, una casa en la playa en Maui, y la finca familiar en Martha’s Vineyard—. De Nueva York, más recientemente.
—Un hombre viajero, ¿eh? Y quieres trabajar aquí —lo dijo más como una afirmación que como una pregunta. Una afirmación que no parecía creerse.
—¿Por qué no? —preguntó él—. Uno tiene que comer.
Ella lo miró de arriba abajo y luego negó con la cabeza.
—Déjame ver tus manos —dijo.
—¿Mis manos?
—Sí. Palmas arriba.
Wade se colocó el periódico bajo el brazo y estiró las manos con las palmas hacia arriba, sintiéndose de pronto agradecido por el tiempo que había pasado en la cancha de tenis.
Ella le agarró las manos y pasó los pulgares sobre los callos de los dedos de su mano derecha.
—Bueno, supongo que ya has trabajado antes.
—He trabajado —admitió él encogiéndose de hombros. No había trabajado manualmente, no durante muchos años, pero sabía defenderse en una sala de juntas. Le resultaba irónico pensar que jugar al tenis, cosa que hacía para relajarse, fuese a resultarle más útil para conseguir un trabajo que ser el presidente de la empresa mediática más grande del país.
—¿Quieres cocinar por la noche o lavar los platos durante el día?
A pesar de saber cocinar, dudaba que su repertorio encajara con el menú del café. Además, la mujer que había frente a él era a llave para llegar hasta los chicos que estaba buscando, y era evidente que ella trabajaba de día. Pegarse a ella le pareció la mejor opción.
—Lavar los platos durante el día —dijo él. Sólo tendría que hacerlo durante unos días, hasta que tuviera acceso a los chicos.
—De acuerdo —dijo ella agarrándolo del brazo tras observarlo durante unos instantes—. Te daré una oportunidad —lo guió a través de las puertas que daban a la cocina—. No pienso que hayas lavado un plato en tu vida —murmuró lo suficientemente alto para que la oyera—. Pops, aquí está el nuevo. Éste es Wade. Wade, Pops. Él te enseñará cómo va esto.
Pops era un hombre de pelo gris con demasiadas arrugas en la cara. Sonrió y dejó ver una hilera de dientes extremadamente blancos.
—¿Qué tal? —dijo el hombre entornando los ojos—. No parece que necesites el trabajo.
—Pops —dijo Dixie—. Sé simpático o lavarás tú los platos.
—Estoy siendo simpático.
—Buen chico —añadió Dixie.
—¿Qué fue de eso de respetar a los mayores? —preguntó Pops—. Eso quisiera saber.
Dixie le enseñó a Wade la cocina y le explicó lo que tenía que hacer.
—Y por cada mesa que limpies, te daré una parte, una parte pequeña, de mis propinas.
—Atender, limpiar, lavar, apilar, ocuparme de la basura. ¿Algo más? —preguntó Wade.
—Si se me ocurre algo, te lo haré saber.
Wade parpadeó. Dixie hablaba en serio. Como si no le hubiera dado ya suficiente trabajo.
En el comedor, sonó la campana que había sobre la puerta y entraron más clientes.
—¿Cuándo puedes empezar? —preguntó Dixie.
—Cuando quieras.
—¿Ahora?
—Claro —contestó Wade mientras se remangaba.
—Toma los pedidos —dijo Pops.
—Si aguantas hasta que llegue Lyle a las tres para relevarte y aún quieres el trabajo, hablaremos. ¿Hay algo que quieras preguntarme?
—¿Como por ejemplo?
—¿El dinero?
Wade se sintió como un idiota. Miles de empleados a lo largo y ancho del país contaban con él para obtener su sueldo, cientos de miles de personas tenían sus ahorros invertidos en Harrison Corporation, de la que él era el presidente desde hacía varios años. Hasta su problema de corazón, había trabajado duro para asegurarse de que no perdieran su confianza ni su dinero. Harrison era rentable, sus empleados se sentían seguros, sus inversores ganaban beneficios, porque Wade y sus hermanas, y su padre, se habían encargado de ello.
El imperio, como se referían en broma al negocio en la familia, había comenzado con su bisabuelo y un periódico de pueblo. Actualmente, poseía periódicos, revistas, cadenas de radio y televisión, un estudio de cine y una agencia de publicidad. Wade había hecho que todo floreciera convenientemente durante los años y se sentía orgulloso de ello. Y, sin embargo, no era capaz de negociar su salario en una cafetería local.
No compartiría ese pequeño detalle con su familia.
—Sí —dijo aclarándose la garganta—. A eso iba. ¿Cuánto se cobra?
Cuando Dixie le dijo la cifra, estuvo a punto de ahogarse. Tendría que trabajar tres semanas para comprarse una nueva fusta para el caballo. Así que era así como vivía el resto del mundo.
—Está bien —dijo finalmente.
Ella lo miró como si no acabase de confiar en él, pero dijo:
—Genial. Ahí están los platos. Sírvete.
—En otras palabras, que me ponga a trabajar.
—Me has leído el pensamiento.
—Los pedidos —repitió Pops.
—Ya voy —dijo Dixie agarrando una bandeja antes de desaparecer tras la puerta.
—Ahora —dijo Pops dejando su espátula. Se giró hacia Wade y cruzó los brazos—. Puede que a ella la hayas engañado, pero a mí no. ¿Quién eres y qué estás haciendo realmente aquí?
—¿Perdón? —preguntó Wade atándose un paño a la cintura.
—Ya me has oído —dijo Pops girándose para darle la vuelta a una hamburguesa—. No eres un tipo sin suerte de la calle que busca un trabajo mal pagado. ¿Quién eres y qué buscas? Si has venido a tontear con la chica, pensarás que te has metido en medio de un huracán cuando acabe contigo. Puede que sea viejo, pero aún no estoy muerto.
—¿La chica? ¿Te refieres a Dixie? —preguntó Wade—. ¿Crees que he venido aquí para tontear con ella? No, sólo soy un hombre que busca trabajo.
—Ya.
—Sean cuales sean mis razones para venir aquí —dijo Wade mirando a Pops a los ojos—, son personales. Pero te diré una cosa. No tengo intención de hacerle daño a nadie, y desde luego no a la mujer que ha confiado en mí lo suficiente como para darme una oportunidad.
Dixie le sirvió el plato mejicano a George Millar, sentado en la mesa tres, y la hamburguesa con queso y bacon a Sonja Guitierez, en la número ocho. Tras recorrer todas las mesas con la jarra de té, regresó a la barra.
Pocos minutos después, entró en la cocina. Como había hecho cada vez durante las dos últimas horas, se quedó de piedra al ver a su nuevo lavaplatos. Un metro ochenta de hombre atractivo y fuerte que, obviamente, no pintaba nada en su cocina, pero que tenía buen aspecto con las mangas remangadas y los brazos metidos hasta los codos en jabón mientras fregaba una de las sartenes de Pops. El cuello abierto de su camisa revelaba una cicatriz que desaparecía bajo la tela, y Dixie sintió el deseo de averiguar cómo de grande era la cicatriz.
Al pensar en ello, se le aceleró el pulso y un extraño cosquilleo recorrió su cuerpo.
Vaya. ¿Estaba teniendo una reacción física ante aquel hombre? ¿Un reacción física de naturaleza sexual? Hacía tanto que no le pasaba, que no sabía cómo reaccionar.
¿Debía salir corriendo o saltar sobre él?
Quizá estuviese incubando algo.
—¿Qué tal va? —preguntó, sintiendo la necesidad de hablar con él y de que él le hablara.
—Dímelo tú —dijo él encogiéndose de hombros.
—Vaya —dijo ella al mirar a su alrededor y ver los platos limpios y las servilletas en su sitio—. Has estado ocupado.
—Por eso me pagas —dijo él con una sonrisa.
¿Cómo podía alguien parecer tan contento mientras lavaba platos? Dixie odiaba lavar platos. Lo había descubierto nada más abrir el café y ver lo horrible que era ponerse a fregar después de un día de trabajo.
En el comedor, la campana de la puerta volvió a sonar.
—Vuelvo al trabajo —dijo dirigiéndose hacia la puerta.
La campana de la puerta siguió sonando con las idas y venidas de los clientes. La tarde fue buena. Wade salió al comedor un par de veces para limpiar mesas, pero se pasó casi toda la tarde en la cocina con los brazos metidos en el agua. De hecho, acabó sudando, aunque dedujo que se debería al vapor que subía más que al ejercicio físico. Hacía ejercicio regularmente y estaba en buena forma. Ninguna pila de platos iba a poder con él.
Cuando la campana de la puerta sonó a las tres y media, Dixie, que estaba preparando una ensalada en la encimera que había al otro lado de los fogones, suspiró.
—Ésos serán los chicos —dijo Pops con una sonrisa.
—Justo a tiempo —dijo Dixie mirando el reloj que había sobre la puerta mientras se dirigía hacia ella.
Wade sintió una extraña sensación en el estómago. «Los chicos».
Su jefa no llegó a la puerta antes de que ésta se abriera hacia dentro y dos pequeños tornados entraran en la cocina.
—¡Mamá! ¡Mamá! —exclamó el mayor.
De acuerdo con las investigaciones de Wade, ése debía de ser Ben McCormick, de diez años.
—Aquí estoy —dijo Dixie—. No hace falta gritar.
El chico se cambió la mochila de hombro y dijo:
—Gary Thompson se ha caído por las escaleras y se ha roto la nariz. Había sangre por todas partes. Ha sido genial.
—Sí —dijo el pequeño—. Genial.
Wade sabía que aquél era Tate McCormick, de ocho años.
—¿Qué decís? —dijo Dixie frunciendo el ceño—. Que alguien se haga daño no es genial.
—Sí, señora —dijeron los dos niños al tiempo mientras sonreían.
—¿Quién es? —preguntó Tate al verlo.
«Dios», pensó Wade. Eran tan… perfectos. Era la única palabra que se le ocurría, sin importar la suciedad del pequeño, ni el sudor, ni la camisa a medio meter o el cordón desabrochado. Esas cosas eran típicas de los chicos típicos. Fueron los ojos grandes, marrones en uno y azules en el otro, las sonrisas, las pecas en uno de ellos, las que lo cautivaron.
Eran los hijos del hombre cuyo corazón latía en el pecho de Wade. Lo sabía. Lo sentía con más seguridad que cualquier cosa en su vida.
—Éste es nuestro nuevo lavaplatos —explicó Dixie—. Wade Harrison, éstos son mis hijos. Ben tiene diez años, y éste es Tate.
—Yo tengo ocho años —se apresuró a aclarar Tate.
—Lo llamamos Tater —anunció Ben—. No te pareces a ningún lavaplatos que yo haya visto.
—¿No? —preguntó Wade tratando de hacer frente al súbito cambio de tema—. ¿Y cómo es un lavaplatos?
Los dos niños contemplaron a Wade con cara de absoluta inocencia.
—Así —dijo Ben señalando hacia un lavavajillas que había junto al fregadero. Entonces ambos chicos se carcajearon.
—Menos mal —intervino Pops—. Por un momento pensé que iban a decir que un lavaplatos tenía que parecerse a una chica.
—¿Perdón? —preguntó Wade.
—No se atreverían —dijo Dixie mirando a Pops—. Se refiere a Keesha, nuestra anterior lavaplatos.
—¿Dónde se fue, mamá? —preguntó Tate—. ¿Dónde se fue Keesha?
—Su marido consiguió un nuevo empleo en Dallas, así que tuvieron que mudarse —contestó su madre.
—Ya lo sabía —dijo Ben—. Se marchó la semana pasada. ¿Recuerdas? —le preguntó a su hermano—. Tuvimos que fregarnos nuestros platos aquella vez.
—Ah, sí —dijo Tate poniendo caras—. Qué asco.
—¿Lavasteis vuestros propios platos? —preguntó Wade.
—Claro —admitió Ben.
—Por supuesto —añadió Tate.
—Apuesto a que lo hicisteis genial —dijo Wade.
—Por supuesto —repitió Tate.
—¿Cómo es que quieres saberlo? —preguntó Ben.
—Bueno —contestó Wade—. Soy nuevo aquí. No querría ponerme en vuestro camino ni nada de eso. La próxima vez que comáis, me aseguraré de que limpiéis vosotros.
Los dos chicos se quedaron con la boca abierta, horrorizados.
—¿Mamá? —preguntó Tate.
—No tenemos que hacerlo, ¿verdad? —añadió Ben.
—Os ha pillado bien, ¿eh, chicos? —dijo Pops desde la parrilla.
—¿Estabas de broma? —le preguntó Tate a Wade con los ojos muy abiertos.
—Estaba de broma —sonrió Wade.
—Oh, no sé —dijo Dixie—. Creo que la idea es bastante buena.
—Mamá —protestó Tate.
—Mamá, no —dijo Ben—. Oh. Tú también estás de broma. Vah, adultos.
—Quizá sólo esté bromeando a medias —dijo Dixie—. Cuando yo tenía tu edad, Ben, fregaba los platos de toda mi familia cada día.
—Sí, pero tú eres una chica.
—¿Y qué se supone que significa eso? —preguntó Dixie mirando a Ben.
—Nada, mamá —contestó el chico.
—Tienes razón. Nada —asintió Dixie—. A no ser que tengas miedo de que, por ser chico, una chica pueda hacer un mejor trabajo que tú.
—Ah, mamá.
—Ah, mamá —repitió ella imitando a su hijo con una sonrisa—. ¿Qué deberes tenéis?
—Agg —dijo Tate poniendo cara de asco—. Matemáticas.
—Pobrecito —dijo Dixie con una sonrisa acariciándole el pelo.
—¿Y crees que eso es malo? —dijo Ben—. Yo tengo que escribir un párrafo. Un párrafo entero.
—¿Sobre qué? —preguntó su madre.
—Sobre lo que yo elija —dijo el niño como si estuviera pronunciando su propia sentencia de muerte.
Wade hizo un esfuerzo por no echarse a reír. Realmente tenía que pasar más tiempo con sus sobrinos y sobrinas. Había olvidado lo divertidos que podían ser los niños.
Era fácil para él decirlo, ya que los niños en cuestión no eran su responsabilidad. Cuando necesitara un descanso, podría mandarlos sin más con sus padres.
—Vamos, chicos —dijo Dixie—. Sentaos en la mesa del fondo y comenzad con los odiosos deberes. Os llevaré un aperitivo para que aguantéis hasta la hora de la cena.
Los niños comenzaron a caminar hacia la puerta de la cocina arrastrando sus mochilas tras ellos.
—No las arrastréis, chicos —ordenó Dixie.
—Sí, señora —dijeron ellos al unísono antes de colgarse las mochilas al hombro.
—Tienes unos niños geniales —dijo Wade.
—Gracias. Estoy de acuerdo.
—Sí —afirmó Pops—. Y ellos también piensan que son geniales, si les preguntas.
—Tenemos que trabajar la parte de la humildad —dijo Dixie—. A veces se parecen demasiado a su padre.
—¿Y eso es malo? —preguntó Wade, agradecido de que su voz sonara sólo un poco curiosa, como si simplemente quisiera conversar. No como si su aliento dependiera de su respuesta.
—A veces sí —contestó Dixie riéndose.
Wade tuvo que morderse la lengua para evitar preguntarle por qué.
Dixie les llevó un par de manzanas y vasos de leche a sus hijos y comprobó sus progresos con los deberes.
—Aquí tenéis. ¿Cómo vais?
Los dos niños gimieron dejando los ojos en blanco.
—No me salen nueves —dijo Tate.
—¿El qué? —preguntó su hermano—. Es uno menos que diez. Lo que a mí no me sale es el tema sobre el que escribir.





























