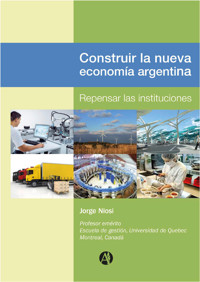
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Desde 1940 Argentina no cesa de caer en el concierto de las naciones. El libro dice que sus instituciones deben ser puestas al día, particularmente en las áreas de educación, inmigración, finanzas públicas, política industrial, salud, energía y medio ambiente. El libro examina lo que han hecho los países que antes se comparaban con Argentina, sobre todo Canadá y Australia pero también los países nórdicos y compara con lo que hace Argentina. El libro propone inspirarse de esos países, haciendo lo que se llama "transferencia de políticas públicas", muy usada entre países del norte que imitan a menudo las mejores prácticas de los otros. El autor hace proposiciones concretas para el país.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 225
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
jorge niosi-Profesor emérito, escuela de gestión- Universidad de Quebec en Montreal, Canadá
Construir la nueva economía argentina: repensar las instituciones
Editorial Autores de Argentina
Niosi, Jorge
Construir la nueva economía argentina : repensar las instituciones / Jorge Niosi. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2017.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-711-928-2
1. Economía Argentina. 2. Instituciones. 3. Políticas Públicas. I. Título.
CDD 320.62
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail:[email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Maquetado: Inés Rossano
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
índice
Prefacio
Abreviaciones
Capítulo 1:Introducción: el problema de las instituciones argentinas
Capítulo 2:Educación
Capítulo 3:Inmigración y ciudadanía
Capítulo 4:Promover algunas industrias
Capítulo 5:Energía
Capítulo 6:Salud y ciudadanía
Capítulo 7:Pensar el futuro: la fiscalidad
Capítulo 8:Pensar el futuro ¿Un banco nacional de desarrollo? ¿Un sector de capital de riesgo?
Bibliografía
Gráficos y tablas
Cuadro 1: Gasto público en porcentaje del PBI y PBI en dólares corrientes y en PPC, año más reciente
Cuadro 2: Nivel educativo de las personas entre 25 y 64 años: países selectos (2011)
Cuadro 3: Argentina y América Latina en las pruebas PISA en los últimos 15 años
Cuadro 4a: Indicadores de las principales universidades argentinas
Cuadro 4b: Indicadores de algunas universidades en A. Latina, España y Canadá
Figura 1: Graduados universitarios de primer ciclo, 1990-2014, Argentina y otros países
Figura 2: Publicaciones científicas en Science Citation Index, 1990-2014, Argentina y otros países
Figura 3: El vuelo de las ocas en Asia del este
Figura 4: Catching up en la industria farmacéutica: tres modelos
Cuadro 6: Patentes obtenidas en EEUU y ventas de empresas líderes de la industria farmacéutica genérica: Argentina, Canadá, Corea del sur, India e Israel
Cuadro 5: Matrices energéticas de Argentina y Canadá, 2015 (Potencia instalada)
Cuadro 5b: Las principales empresas hidroeléctricas canadienses
Cuadro 5c: Principales diques hidroeléctricos argentinos
Cuadro 7: Gasto en salud en % del PBI y esperanza de vida, países selectos
Cuadro 8a: ingreso per cápita 2008 y población provincial 2010, argentina
Cuadro 8b: ingreso pbi per cápita y población provincial, 2014, canadá
Cuadro 9 a: Fuentes de ingresos del gobierno canadiense (año fiscal 2014-15, miles de millones de C$)
Cuadro 9b: Gastos de programas del gobierno canadiense (año fiscal 2014-15, miles de millones de C$)
Cuadro 10 a: Resumen ingresos del gobierno de la provincia de Ontario (año fiscal 2014-15, miles de millones de C$)
Cuadro 10 b: Gastos de la provincia de Ontario (año fiscal 2014-15, miles de millones de C$)
Cuadro 11: Recursos de la Provincia de Buenos Aires (2015). Recursos de origen provincial
Cuadro 12: Principales países de origen de estudiantes extranjeros en Canadá y EEUU (2014)
Prefacio
Argentina ha pasado en las últimas décadas de la apertura indiscriminada del gobierno peronista neoliberal de Menem, a la importación substitutiva de importaciones mal diseñada y mal aplicada del gobierno peronista de Kirchner. El resultado es que el país sigue retrocediendo en el concierto mundial, y ahora algunos países de América Latina lo dejan atrás en el plano económico, cuando hace años Argentina formaba parte del grupo de los nuevos países emergentes, junto con Australia y Canadá. Este libro propone que Argentina se reinstale entre los países líderes y para ello empiece a inspirarse de los países nórdicos en lo que respecta a sus instituciones que encuadran los recursos naturales, de los países del este asiático en lo que respecta a las instituciones que fomentan la creación de industrias. Argentina puede aspirar a desarrollar algunas industrias basadas en recursos naturales pero que necesitan mayor contenido de conocimiento como la agricultura, pero también otras industrias de fabricación donde el país tiene una experiencia de décadas como el automotor, el aeroespacial, la industria farmacéutica, y la maquinaria agrícola pero también otras como las energías renovables, donde tiene algún esfuerzo innovador, como las turbinas eólicas (INVAP) y generadoras de energía hidráulica (IMPSA). Como escribió recientemente el gran economista y parlamentario británico laborista Robert Skidelsky citando a Kaldor (2016) la manufactura tiene un efecto multiplicador más grande y mayores retornos a escala que los servicios o la agricultura. El tamaño del mercado no importa. El mundo será el mercado de los productos industriales argentinos si éstos son competitivos, innovadores y de costo razonable. Sin empleos de calidad, que vendrán mayoritariamente del sector privado, la pobreza que afecta a más del 30% de la población no será reducida.
Pero para ello, Argentina tiene que repensar las instituciones: crear una universidad del primer mundo con becas, préstamos becas y contratación de profesores no restringida a las fronteras, ambos ligados a la inmigración calificada, un banco de desarrollo que financie industrias con alto potencial de exportación empezando por las empresas ya existentes (en aeroespacial, maquinaria agrícola, medicamentos, etc.), un sistema de salud universal con tarjeta médica reservado a los argentinos, una burocracia estatal meritocrática, y un ministerio de industria que sea capaz de seleccionar un pequeño número de industrias clave y diseñar los incentivos que cada una de esas industrias necesita para crecer. Y por supuesto, Argentina tiene que usar su inmenso potencial energético renovable como arma de desarrollo. Esas instituciones existen en otros países: en mi país de adopción desde hace casi medio siglo, Canadá, pero también otros como Australia, los países nórdicos, y los países emergentes del este asiático, Singapur en primer lugar.
Las instituciones argentinas no han cambiado en décadas, y si lo han hecho, ha sido a menudo para peor. La educación primaria y secundaria ha decaído y la universitaria ha progresado, pero lo ha hecho a un ritmo mucho menor que la de otros países, incluso varios de América Latina. Industrias que tenían un gran avance por relación a otros países han caído hoy detrás de competidoras otrora mucho más atrasadas, como las de Brasil, Corea del Sur, Chile, Singapur y Taiwán. Ni la apertura indiscriminada a las importaciones de los años 1990, bajo el gobierno peronista de Menem, ni el cierre igualmente indiscriminado de los gobiernos peronistas que le sucedieron desde 2002 dieron resultados a largo plazo. Argentina sigue exportando materias primas, sobre todo de origen agrícola, cuya producción – incluso si puede ser ampliamente mejorada - está sometida fuertes fluctuaciones de precios en el corto plazo, y a rendimientos decrecientes en el mediano y largo plazo, amén de crear pocas externalidades incluyendo pocos requerimientos de mano de obra altamente calificada. La Argentina agro-ganadera es un país con muchos peones de campo y pocos ingenieros.
Es necesario diseñar y aplicar políticas industriales adaptadas al país, siguiendo los ejemplos de los países asiáticos y nórdicos señalados. Para ello hace falta un estado meritocrático y profesional, como tienen las naciones avanzadas y los países en vías de industrialización acelerada. Instituciones estatales pobladas de amigos, correligionarios, o familiares, y a menudo corruptos, no podrán diseñar políticas complejas, ni implementarlas o evaluarlas.
Este libro da vueltas en mi cabeza - y en mi escritorio - desde hace décadas. Pero la situación argentina no me alentaba para redactarlo definitivamente. Las elecciones del 2015 me han hecho creer – tal vez ilusoriamente - que una nueva etapa se abría para Argentina y eso me ha ayudado a escribirlo.
Las mejores prácticas
Las instituciones: hace cincuenta años los economistas pensaban que el desarrollo era el resultado de agregar capital y mano de obra en la economía. Hoy una creciente minoría de ellos piensa cada vez más que las instituciones son la clave del desarrollo: las instituciones que regulan la educación, la salud, la inmigración, la industria, y el medio ambiente entre otras (Cohen y Zysman, 1987; Nelson y Winter, 1982; Nelson, 2005; Ostrom, 1990, 2005; Rodrik, 1990, 2014, 2014ª: Zysman, 1994). Este libro sigue esa corriente. Argentina ha dejado envejecer sus instituciones; es hora de ponerlas al día. En particular tiene que crear una burocracia estatal estable, meritocrática y profesional para evitar los cambios bruscos de estrategia económica de los últimos cien años. Y mirar los países y regiones que prosperan para inspirarse en sus instituciones, como hace el mundo desarrollado y en desarrollo.
El benchmarking (la comparación sistemática con organizaciones externas con vistas a adoptar las mejores prácticas y mejorar el desempeño de las propias organizaciones) es una rutina de administración que se aplica con éxito en la industria y en el gobierno en los países avanzados; el objetivo es encontrar y aplicar las mejores prácticas en las organizaciones. El benchmarking puede ayudar a la Argentina a reorganizar su estado y su economía.
- En materia de administración pública, la mejor práctica consiste en tener un personal estable, meritorio y profesional, no necesariamente muy numeroso, que es contratado (en todos los escalones) por currículo y exámenes. Esa práctica nació en China hace 1400 años y se expandió por los países occidentales comenzando por Inglaterra. Ella explica el buen desempeño de los países del este asiático, de Europa Occidental y de América del norte.
- En la educación: las mejores prácticas incluyen una fuerte inversión en educación a todos los niveles. En los niveles superiores (terciario), otorgar numerosas becas y préstamos becas (por lo menos a 50% de la población estudiante). Las becas reducen la deserción, no la gratuidad escolar. Entre esas buenas prácticas también están las evaluaciones de los programas por entidades nacionales y extranjeras. Y abrir los puestos a profesores de alto nivel de otros países. Ver Australia, Canadá y Dinamarca en ese tema.
- En materia de inmigración, no debe haber solamente controles en las fronteras, sino también control en las establecimientos educativos y de salud. La educación y la salud están reservadas a los ciudadanos y a los residentes permanentes aceptados; los viajes de “atención educativa y hospitalaria gratuita” en proveniencia de los países vecinos (pero cada vez más de África y pronto de Asia) no son aceptables. La mitad de la población de la tierra es más pobre que Argentina! Tampoco es aceptable la ocupación por la fuerza de tierras públicas o privadas seguidas de cesión de actas de propiedad a los ocupantes ilegales por parte de las autoridades municipales o provinciales.
- En materia de energía, la gestión pública en Argentina ha sido relativamente más eficaz que la privada, pero la falta de una burocracia estable, profesional y meritocrática no es más evidente que en el sector energético. Argentina tiene todos los recursos posibles en gran cantidad pero importa energía y sufre continuos cortes de electricidad. Este libro propone privilegiar las energías renovables (eólica y solar) con un “back up” tomado de su inmenso potencial hidroeléctrico, también renovable. El estado tiene que ocuparse de esa tarea central.
- En materia de industria: La mejor práctica es la política de selección de unas pocas industrias con criterios como la existencia de ventajas comparativas de base (naturales, institucionales o de capital humano) siguiendo el ejemplo de los países de crecimiento rápido del sudeste de Asia. Cuando los recursos humanos, financieros y tecnológicos son escasos es preferible concentrarlos en las industrias que tienen más posibilidades de crecer y exportar. Ese apoyo no es ni ilimitado en el tiempo ni en materia de presupuestos. La industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) que practicó Argentina bajo dos de los tres gobiernos peronistas fracasó porque no tuvo limites ni sectoriales ni de tiempo. Los países del sudeste asiático preconizan un apoyo escueto y limitado a industrias donde el país tiene posibilidades de competir a escala mundial. Argentina no debe pasar de la estrategia de proteger toda industria a la de no proteger ninguna. Debe elegir sus sectores de excelencia y apoyarlos1.
- En las finanzas públicas: algunas de las mejores prácticas incluyen un banco central que se abstiene de imprimir dinero para cubrir déficits públicos y un banco nacional de desarrollo que no cuesta dinero al público y que se abstiene de dar préstamos sin un examen riguroso de las demandas. Ver el Banco de Canadá y el Business Development Bank of Canada (BDC) en esta área.
- En materia constitucional la mejor práctica es una constitución que promueve la “independencia financiera” de las provincias como lo hacen las constituciones de Australia y Canadá. El permanente forcejeo entre gobierno nacional y las provincias por los fondos públicos, el abandono de las provincias que están dirigidas por otros partidos diferentes del gobierno nacional y el favoritismo hacia aquellas que son amigas, no son aceptables. Las provincias deben ser responsables de lo que gastan y de lo que piden prestado. También, por ende pueden hacer quiebra (default). Y también, por supuesto, la población puede “votar con los pies” e irse a vivir a otra provincia mejor administrada, o a otro país.
- Salud y ciudadanía. Los servicios de salud son cada vez más caros por muchas razones: la esperanza de vida se prolonga, los diagnósticos y medicamentos son más costosos. Argentina se queda atrás en muchos indicadores de salud, empezando por la esperanza de vida, y tiene una buena dotación de médicos pero no de enfermeros/as diplomados. Ese es un primer paso importante: formar enfermeros y enfermeras graduados en universidades. Debe también distribuirlos mejor en el país. Existen incentivos para ello. Y debe reservar los servicios médicos a los argentinos nativos o naturalizados. El “turismo sanitario” que practican cada vez más países de la región no es admisible, si no ruinoso.
1 En abril del 2017, la directora salvadoreña para América Latina del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta, declaró que América Latina debe industrializar sus materias primas sumando valor a su oferta exportable para evitar los fuertes ciclos de los precios de esas materias. En otras palabras, en vez de exportar materias primas, exportar productos industriales y crear empleos. Es similar a lo que sostiene este libro.
Abreviaciones
ARSAT: Empresa Estatal Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima
BID: Banco interamericano de desarrollo
BDC: Banco de desarrollo de Canadá
CESSI: Cámara Argentina del Software y Servicios Informáticos (Argentina)
CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
CILFA: Cámara industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos
CSIRO: Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, instituto central público de I+D de Australia
ENTEL: Empresa nacional de telecomunicaciones (Argentina)
EEUU: Estados Unidos
FADEA: Fábrica Argentina de Aviones (Argentina)
FMA: Fábrica militar de aviones (Argentina)
FDA: Food and Drug Administration (EEUU)
GPT: General Purpose Technologies
IMPSA: Industrias Metalúrgicas Pescarmona SA (Argentina)
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
INTA: Instituto nacional de tecnología agropecuaria (Argentina)
INTI: Instituto nacional de tecnología industrial (Argentina)
INVAP: empresa privada de investigación controlada por el gobierno de la provincia de Rio Negro (Argentina).
IREQ: Institut de recherche en électricité du Québec (Canadá)
MABS: Anticuerpos monoclonales
MINCYT: Ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva (Argentina)
MITI: Ministerio de industria y comercio internacional de Japón
MOST: Ministerio de ciencia y tecnología de Corea del sur
NASA: National Aeronautics and Space Administration (EEUU)
NIH: National Institutes of Health (EEUU)
NPM: New Public Management
OCDE: Organización de cooperación y desarrollo económico
PPC: paridad de poder de compra
PBI: producto bruto interno
PISA: Programme for International Student Assessment StatOil: empresa mixta bajo control del estado noruego
TEKES: Agencia finlandesa de innovación
UBA: Universidad de Buenos Aires (Argentina)
YPF: Yacimientos petrolíferos fiscales (Argentina)
Capítulo 1:
Introducción: el problema de las instituciones argentinas
“El buen gobierno es tal vez el factor más importante para la erradicación de la pobreza y la promoción del desarrollo.” (Kofi Annan, 1998)
“Los mercados no existen ni operan fuera de las reglas y de las instituciones que los establecen, y que estructuran como tienen lugar la compra, la venta, y la organización misma de la producción. Como consecuencia hay múltiples capitalismos de mercado, y en la economía global la competición entre sus miembros debe ser entendida como una interacción entre esos varios sistemas nacionales de mercado.”
John Zysman: “How Institutions Create Historically Rooted Trajectories of Growth”
Industrial and Corporate Change, 3 (1): 243-283, (1994)
Para analizar las anticuadas y poco eficaces instituciones argentinas es necesario recordar algunos conceptos de la economía institucional moderna. En este libro las instituciones están definidas como cuatro conjuntos, diferentes y relacionados entre sí.
- Las organizaciones (sobre todo las públicas) como los ministerios, las instituciones educativas o de salud; también las empresas, las asociaciones profesionales y otras que están regidas por leyes nacionales;
- Las políticas públicas, leyes que se aplican a todos los ciudadanos de un país, región o ciudad;
- Las “rutinas” o prácticas dentro de las organizaciones, como los métodos de contratación, de remuneración, de investigación y desarrollo o de control de calidad;
- La cultura, lo que incluye la religión, pero también la distancia salarial y social entre hombre y mujeres, las clases sociales y la fluidez de pasaje de una clase a otra.
Para renovar las instituciones públicas es necesario practicar el benchmarking, compararlas con las mejores prácticas de países más avanzados, occidentales o asiáticos con el fin de mejorar las propias maneras de hacer las cosas. El benchmarking se ha expandido en el sector público (Wynn Williams, 2005). Es cierto que algunos aspectos del benchmarking en el sector privado no corresponden al sector publico (p.ej. el énfasis en los beneficios), pero otros sí se aplican: la satisfacción de los usuarios, la necesidad de mantener los programas y proyectos dentro de los presupuestos acordados, la calidad de los bienes y de los servicios producidos. En el caso de los bienes públicos, la transparencia de los procesos y de los resultados es crucial y para ello la publicación de los resultados es indispensable. Son temas que incluyen:
- ¿Cómo se licitaron las obras públicas (si se licitaron), cómo se terminaron (si se terminaron)? ¿ Fueron respetados los calendarios y los presupuestos acordados con los contratistas?
- ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios, tales como los pacientes del hospital, los usuarios de las rutas o los estudiantes? ¿Y cuál es la del personal público correspondiente?
- ¿Qué porcentaje de los estudiantes completaron los estudios? Qué habilidades ganaron? ¿ Como pasaron los exámenes y pruebas nacionales e internacionales?
- ¿Cuanto personal público hay en países de tamaño similar, qué servicios rinden y qué calidad de resultados se obtienen?
Los principios del benchmarking se han aplicado a municipalidades (Jae Moon y deLeón, 2001), universidades, y provincias (Brudney et al, 1999; Bowerman et al, 2002). Es importante notar que el benchmarking puede ser aplicado tanto con fines de mejorar el servicio público, como con fines de control del desempeño de los empleados públicos. Es claro que este libro se interesa sobre todo en el primer objetivo.
La economía institucional, basada en la obra de T. Veblen, John Commons, Richard Nelson, y otros está haciendo grandes progresos. El tema de la calidad institucional toma creciente impulso y los indicadores de esa calidad se multiplican al mismo tiempo que las reflexiones sobre el tema. El rol y los mecanismos de selección del personal del estado, entre otros, acaparan un interés creciente. También figura el diseño y la aplicación, evaluación, y modificación de las políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad social, inmigración y promoción industrial. Pocos son los que creen hoy que el mercado es tan completo y eficiente que no necesita de la ayuda del estado para promover el desarrollo económico. Las incitaciones de política pública son cruciales, así como lo es el análisis de la opaca y cambiante frontera entre el mercado y el estado.
Los países que tienen los estados más eficientes – los países antiguamente emergentes y hoy ya emergidos como Australia y Canadá pero también los nórdicos y los del este asiático en rápido crecimiento - no mantienen necesariamente un gran sector público medido en términos de cantidad de personal o de montos de gasto público, pero tienen estados eficientes. El cuadro 1 muestra el gasto público en porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI). Los social-demócratas países nórdicos tienen un ingreso per cápita muy alto y un gasto público igualmente alto en proporción del PBI. Los grandes países de la OCDE tienen un ingreso per cápita menos alto y marcadas diferencias en el gasto público. Pero las mayores diferencias están en el grupo de países del este y sudeste asiático. Dentro de ese grupo, Singapur tiene el ingreso per cápita más alto y el gasto público más bajo en proporción del PIB. De todo punto de vista, los países nórdicos forman el grupo más homogéneo, seguido de América Latina y el Caribe. Los países de la OCDE conforman el grupo más heterogéneo, incluso si uno conserva solamente los países europeos de la OCDE en la comparación.
Cuadro 1: Gasto público en porcentaje del PBI y PBI en dólares corrientes y en PPC, año más reciente
Existen numerosas explicaciones de lo que significa un buen gobierno. Esas explicaciones van desde el resguardo de los derechos de propiedad hasta la calidad de la burocracia estatal, el grado de corrupción y de transparencia de las instituciones públicas. Argentina no figura muy bien en ninguno de esos Índices.
- En el índice de los derechos de la propiedad Argentina figura en el rango 105 sobre 128 países de la lista. El índice está encabezado por Finlandia, Nueva Zelandia Luxemburgo, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Japón, Holanda y Canadá, en ese orden. Inmediatamente por encima de Argentina están Etiopía (#103) y Armenia (#104), mejor ubicados. Todos aquellos que hayan visto la facilidad con que ocupantes ilegales pueden instalarse por la fuerza en un terreno público o en una casa privada en Argentina, y esos ocupantes pronto obtienen títulos de propiedad de las autoridades municipales o provinciales, saben de que se trata; el lugar poco glorioso que ocupa el país en el índice de los derechos de propiedad está ampliamente merecido2.
- En el área de la transparencia y de la corrupción, los diez países más transparentes y menos corruptos son en orden, según Transparency International, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelandia, Holanda, Noruega, Suiza, Singapur, Canadá y Alemania. Argentina ocupa el lugar 107 sobre un total de 167. Nuestro país se ubica inmediatamente por debajo de Níger, la República Dominicana, Etiopía, Kosovo y Moldava.3 Tampoco aquí Argentina ocupa un lugar muy glorioso.
- El tema principal, del cual dependen todos los otros, es el de la meritocracia en el sector público. Según el Premio Nobel Amartya Sen
“Meritocracia, y más generalmente la práctica de recompensar el mérito, es esencialmente indefinido, y no se puede estar seguro de su contenido sin hacer ulteriores especificaciones”.
Así un juez es meritorio si tiene un pasado de conocer y aplicar correctamente el derecho, sin favoritismos. Un médico lo es si conoce la medicina y la aplica cabalmente. Un funcionario lo es si conoce la administración pública y/o el área de su competencia (industria, energía, finanzas públicas, educación, salud…) y si respeta las leyes. Se ha demostrado que la meritocracia reduce la corrupción, incrementa la productividad del sector estatal y por ende reduce los costos de los servicios públicos (Evans y Rauch, 1999; Amsden, 1989, 2001, Amsden y Wu 2003; Breznitz, 2007).
En este libro me atrevo a decir que el principal problema de Argentina, y de América Latina en general, es la falta de burocracias contratadas por mérito, y de transparencia en el sector público. Los países subdesarrollados están mal gobernados, particularmente los de América Latina y África, y algunos de Asia.
La historia de la meritocracia estatal tiene ya unos quince siglos. Nació en el imperio chino hacia el año 605 de nuestra era cuando los emperadores decidieron crear academias donde se formarían los futuros empleados del estado después de un largo aprendizaje del idioma, la filosofía confucianista, las matemáticas y otras disciplinas. Los británicos que habían conquistado la India y se preguntaban como administrarla, se embebieron de la práctica meritocrática china, y la adaptaron a su nueva colonia. En 1850, los británicos llevaron la meritocracia a Inglaterra y el Informe Northcote-Trevelyan de 1854 recomendó cambios radicales en la administración pública, reemplazando el patronazgo, el clientelismo y el nepotismo por un sistema de concursos abiertos con exámenes par reclutar empleados en el Servicio Público de ese país. En 1883, los Estados Unidos adoptaron a su vez un sistema similar, bajo la Reforma Pendleton del Servicio Civil. El punto aquí es que mucho antes que el economista y sociólogo alemán Max Weber a principio del siglo XX, y luego los economistas americanos Thorstein Veblen y John Commons en los años siguientes, escribieran sobre las ventajas de un estado burocrático moderno y racional, y las desventajas del patronazgo, la práctica moderna había sido ya instituida en los países de tradición británica y luego en Europa continental y los países emergentes de Asia.
Diferentes tipos de burocracia estatal
Han sido propuestas varias prácticas para la carrera de servidor público. Breznitz (2007) afirma que, al ser elegidos, tanto en EEUU como en Israel, los políticos llevan a la alta burocracia muchos de sus acólitos de afuera de la estructura del estado. Los políticos que el presidente Trump ha reclutado en los medios de negocios y en el ejército, a fines del año 2016, son ejemplos de esa práctica. Taiwán es un caso mucho más claro de burocracia Weberiana, una organización donde los empleados públicos de niveles altos y medios son permanentes y altamente calificados. De modo similar, en Irlanda hay una estricta separación entre la alta burocracia y políticos electos. El caso de Canadá es similar al de Irlanda, en la tradición británica. Muy raramente un alto empleado del estado salta a la arena política. El ministro es electo. El viceministro es un empleado permanente y experto en el tema de su ministerio.
Dahlström y Lapuente (2011) distinguen dos tipos de burocracia Weberiana: aquellos donde hay una estricta separación entre tareas de políticos (que deciden) y administradores del estado (que ejecutan), prevalentes en el sur de Europa, son los que más sufren de corrupción. En los países nórdicos en cambio, la alta administración (la burocracia permanente) del estado puede redactar borradores de proyectos de ley a partir de someras indicaciones de la parte de los políticos. Dahlström y Lapuente (2011) distinguen entre la burocracia tradicional de esos países – con una escala fija de salarios y sin bonos o primas al mérito de ningún tipo – y el sistema de New Public Management (NPM) que está más ligado a la corrupción en el estado. En el sistema tradicional de burocracia meritocrática el principio de legalidad es clave. En el NPM el principio de eficiencia prima sobre todo, incluso sobre las normas corrientes de la administración del estado. Bajo el NPM, las oportunidades de corrupción son mucho mayores que en el sistema de burocracia tradicional. Otra clasificación es la que ofrecen Painter y Guy Peters (2010). Ellos ven cuatro tipos de tradición administrativa (ver recuadro)
Los servicios públicos meritocráticos son infinitamente superiores a los que imperan en América Latina, en África y gran parte de Asia, y en el sur de Europa. Hay más probabilidades que los bienes públicos sean tratados con equidad, transparencia, y responsabilidad que si fueran administrados por advenedizos nombrados sobre bases partidarias. Aún así, los sistemas meritocráticos no están libres de defectos. Así por ejemplo, la profesora Ajantha Subramanian, de la Universidad de Harvard, ha descubierto que el servicio público de la India es meritocrático, pero a esos puestos solamente acceden las castas superiores, típicamente brahmanes, las únicas que pueden educarse en las mejores universidades (Subramanian, 2015). En el otro extremo, Singapur tiene el record absoluto en materia de meritocracia y sus resultados son notables: ha pasado de ser un país extremadamente pobre a uno de los más ricos del mundo después de 50 años de rigurosa meritocracia (Bellows, 2009). En la “batalla mundial por el talento” Singapur ocupa un puesto muy destacado, atrayendo cerebros del mundo entero (Ng, 2013). Argentina, a diferencia de Singapur, expulsa talento y atrae inmigrantes poco calificados.





























