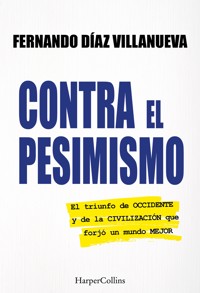
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Prólogo de JOSÉ SOTO CHICA En este libro, Fernando Díaz Villanueva analiza la influencia y el impacto de la civilización occidental en la política, la cultura y la sociedad para demostrar cómo sus ideales han transformado el mundo que conocemos. Con una mirada incisiva y novedosa, critica el uso interesado de la negatividad y el miedo para desmantelar los mitos sobre la idea de un presente decadente. Contra el pesimismo es una invitación a mirar hacia el futuro con optimismo. Porque, como argumenta el autor, «vivimos en el mejor de los mundos posibles y aún queda mucho por construir». Un libro tan desafiante como necesario que demuestra cómo, a pesar de las crisis y los temores, hemos alcanzado niveles de progreso y bienestar sin precedentes. «Un libro para un lector crítico y desprejuiciado dispuesto a que le empujen a reflexionar». Rebeca Argudo, ABC. «Un antídoto contra el pesimismo. Documentado y brillante». Rubén Arranz, El Independiente. «Las reflexiones de Díaz Villanueva causarán polémica, pero están atadas a la realidad, que siempre es incómoda». Javier Rubio Donzé, Academia Play.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91.702 19 70 / 93.272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www. harpercollinsiberica.com
Contra el pesimismo. El triunfo de Occidente y la civilización que forjó un mundo mejor
© 2025, Fernando Díaz Villanueva
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollins ibérica, S. A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
Diseño de cubierta: Equipo HarperCollins Ibérica
Imágenes de cubierta: Dreamstime
ISBN: 9788410643895
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Dedicatoria
Prólogo para un libro necesario
Léase antes de empezar
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Agradecimientos
Bibliografía seleccionada
Si te ha gustado este libro…
Dedicatoria
Para Andrea, ella sabe bien por qué.
Prólogo para un libro necesario
José Soto Chica
Un escritor sabe que existen muchos tipos de libros: sesudos y ligeros, novelas y ensayos, de terror y románticos, científicos y poéticos, personales, fríos y sin alma… Sin embargo, hay una clase de libro que todo escritor que se precie aspira a escribir: el necesario, el imprescindible. Ustedes, alégrense, están a punto de disfrutar de uno de ellos.
Pero ¿por qué este libro es necesario? Porque les obligará a reflexionar sobre una sutil trampa que les han tendido y que, como toda buena estratagema, amenaza con paralizarlos y privarles de lo más precioso: su libertad. Sí, la de verdad, esa que permite pensar sin que otros te digan qué y cómo debes hacerlo.
Se hallan, pues, ante un manual redactado para personas libres y que, además, para colmo de osadía, quieran ejercitar su libertad con una sonrisa y con la seguridad de que el futuro no es, ni tiene por qué ser, un oscuro y terrorífico lugar donde renunciar a la esperanza.
Esperanza y libertad. ¿Acaso no son estos los «materiales» con los que nuestra civilización ha construido el rico, seguro y hermoso mundo en el que vivimos? Sí, esos son. Pues, aunque la razón, la ciencia, la tecnología, el humanismo, etc., también han ayudado mucho, lo cierto es que los dos principios fundadores, por así decir, sobre los que los occidentales hemos erigido nuestro bienestar y nuestro poder cultural y político han sido la «libertad» y la «esperanza».
Libertad para pensar, para soñar y para perseguir esos sueños y poder laborar en su consecución; y también esperanza para juntar fuerzas con las que acometer tales empresas. Y es que, sin ellas, sin la libertad y la esperanza, de poco sirven la razón, la ciencia, la tecnología y todo lo demás. De hecho, de todos los futuros imaginables, el que más miedo me da es uno gobernado por la ciencia, por la razón y la tecnología, pero en el que la libertad haya sido suprimida por completo o, peor aún, amansada por completo.
Pero este libro no va de futuros terribles, sino de un presente en el que la libertad se halla amenazada por mor de un pesimismo que parece empeñado en robarnos la esperanza. Ese «enemigo a batir», el «pesimismo», no es un enemigo natural, sino uno artificial, y que ciertas ideologías y políticos nos han inoculado para hacernos más dóciles, más manipulables. Pues no tengan duda de ello, una sociedad pesimista es una sociedad débil y fácil de controlar.
El logro de mi admirado Fernando con este libro es triple: acertar con el diagnóstico, alertar sobre el peligro y dotarnos de las herramientas y saberes necesarios para conjurarlo.
Cicerón, que sabía mucho de políticos dispuestos a manipular al pueblo, definió a la historia como «maestra de la vida». Me parece una definición perfecta a la que yo me atrevo a añadir que la historia es la última trinchera de la libertad, pues, en esencia, no es sino experiencia humana multiplicada por los siglos y no hay nada más precioso para la humanidad que la suma de conocimientos y experiencias que ha venido acumulando desde que echó a andar por este planeta.
Así que la historia es algo maravilloso. Sí, y peligroso. Pues la historia se hace y, si los que la hacen la manipulan, podrán ayudar a los tiranos o a los aspirantes a tiranos a condicionarnos. ¿Cómo? Convenciéndonos de que somos lo que ellos dicen que somos y no lo que creíamos ser. Ya saben: quien controla el pasado decide el futuro, pues somos el resultado de lo que fuimos y es sobre los cimientos del pasado sobre los que erigimos nuestra identidad. Fernando, con esa certeza y precisión que le caracterizan como pensador y escritor, dice al respecto: «Cabalgando sobre las identidades, cualquier gobernante puede hacer diabluras y someter a toda la población con una coartada perfecta. Una vez ha establecido cuál es la identidad correcta y única, todas las demás se convierten en enemigas, se fabrica al otro y se le declara la guerra, algo que al principio es simple retórica, pero que en ocasiones deviene en guerra de verdad. En Europa deberíamos saberlo bien porque padecimos una epidemia de identitarismo en los años veinte y treinta del siglo pasado».
No puedo estar más de acuerdo y, si se detienen a pensarlo, en los últimos años el tema de la identidad, esto es, el ansioso esfuerzo de nuestros políticos por decirnos quiénes somos, se ha convertido en pieza esencial de ideologías y partidos.
Y es que la historia es un lugar al que las ideologías y partidos políticos acuden en busca de pruebas, hechos y certezas con las que convencernos de que les demos la razón y que con ella les entreguemos también nuestra libertad. Fernando también señala este peligro: «El pasado es ese lugar extraño que, para hacerlo algo más reconocible, ponemos a nuestro gusto. No es ni malo ni bueno, es lo que es, siempre y cuando ese pasado no se trate de emplear políticamente para exaltar las identidades y ponerlas en pie de guerra contra otros».
¡Qué razón tienes, querido Fernando! Por mi parte, no hace mucho que escribí lo siguiente: «Lo cierto es que el pasado es incómodo y si no les genera esa sensación, preocúpense. Pues cuando algunos se empeñan en adecuar el pasado a su presente, a su ideología y visión del mundo, su propósito real no es hablar de historia».
Pero volvamos al tema axial de este libro. El pesimismo occidental, llamémosle así, no es algo nuevo y se viene manifestando, como poco y en oleadas, desde el fin de la Primera Guerra Mundial. Nada más terminarse esta, el genial Oswald Spengler escribió su monumental La decadencia de Occidente, ensayo en el que reflexionaba sobre las causas del ascenso y caída de la civilización europea. Los años que vinieron, los terribles años veinte, treinta y cuarenta del pasado siglo, con su corolario de guerras, genocidios, totalitarismos, dictaduras, etcétera, parecieron darle la razón a Spengler: Occidente se hundía en su decadencia y no podía ya aspirar sino a perecer.
Recién salidos de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los pensadores y grandes historiadores occidentales tampoco eran especialmente optimistas. Uno de los mejores, el británico Arnold J. Toynbee, nos dejó su brillante El mundo y el Occidente, en el que analizaba la historia de las relaciones de nuestra civilización con las otras grandes civilizaciones mundiales: el islam, el Oriente ortodoxo, la India y China, así como las causas de nuestra hegemonía y, para Toynbee, de nuestra decadencia. Pues para Toynbee, que escribía mientras el Imperio británico se disolvía como un azucarillo, estaba claro que la civilización occidental estaba en riesgo de perder su hegemonía global frente a China, el islam y, en menor medida, frente a Rusia y la India. ¿Les suena?
Toynbee, como buen británico, creía que Inglaterra era el mundo. No era algo nuevo, casi dos siglos antes de que él escribiera El mundo y el Occidente uno de sus compatriotas más célebres, el también historiador Edward Gibbon, al ver como su nación perdía el control sobre las trece colonias americanas, escribiría Historia de la decadencia y caída del Imperio romano, en la que advertía a sus contemporáneos sobre lo que podía venírseles encima si no tomaban nota de lo que había ocurrido con Roma. Gibbon estaba tan empeñado en su idea de «decadencia y caída» que, permítaseme la ironía, «obligó» a los romanos a vivir más de 1300 años de decadencia antes de caer. Peor aún, sus «advertencias» a los británicos de su tiempo fueron un desastre predictivo: Inglaterra rehízo su imperio y lo amplió hasta transformarlo en el dominio global más extenso de la historia. El más extenso y el más rico: para 1914, Gran Bretaña dominaba el mundo mientras se tornaba, de forma imparable, en una nación cada vez más próspera.
En nuestra España, José Ortega y Gasset no era ajeno a ese pesimismo occidental. En su La rebelión de las masas diagnosticaba la decadencia del espíritu occidental y, muy particularmente, el de una España invertebrada y enfermiza que parecía condenada a la división y el atraso. Y no es que otros pensadores españoles de los años veinte y treinta fueran más optimistas. Unamuno, Menéndez Pidal y otros de su generación no eran la alegría de la huerta, como se suele decir por mi tierra, pero todos ellos quedaron corregidos por la cabezona realidad: desde mediados de los años cincuenta, nuestro país se metió de lleno en una espiral imparable de desarrollo que nos convirtió en una de las diez potencias industriales del globo y que obtuvo el codiciado título de «milagro» a fines de los sesenta e inicios de los setenta. Luego tampoco nos ha ido tan mal: llevamos a cabo la mejor transición política entre una dictadura y una democracia que se pueda recordar, nos integramos en la Unión Europea con éxito y nos hemos convertido en un país famoso por su nivel y calidad de vida.
En los últimos años, las librerías de todo Occidente se han llenado con libros que nos pintan el peor de los futuros y que nos alertan sobre nuestra decadencia sin remedio. Títulos como La caída de Occidente, La derrota de Occidente o El suicidio de Europa se repiten, se venden como rosquillas, nos ofrecen continuas dosis de pesimismo aparentemente racional y bien argumentado que, sin embargo, es desmentido, una y otra vez, por lo que acontece.
¿Que no me creen? Pues crean a los periódicos. No a los de hoy, por supuesto, sino a los de hace cuarenta, sesenta u ochenta años. En ellos podrán leer predicciones apocalípticas de todo tipo y condición: en los años cincuenta se alertaba de que la superpoblación acabaría con el planeta y se gastaron miles de millones de dólares en obligar a las mujeres de la India, entre otras, a esterilizarse, a menudo sin su consentimiento. Era por su bien, por supuesto —siempre le obligarán a hacer cosas horribles por su bien—, pues el mundo no podría superar los cinco mil millones de habitantes sin precipitarse al caos. Pero he aquí que hoy somos más de ocho mil millones y lo que ahora más preocupa, pásmense, no es la superpoblación, sino el envejecimiento y la caída de la natalidad.
Más aún, en los sesenta y setenta la preocupación de nuestros periódicos se dividía entre el enfriamiento global —íbamos de cabeza hacia una nueva glaciación— y la inevitable tercera guerra mundial que acabaría con la humanidad. Pues si están leyendo esto es porque fallaron en ambas pesimistas predicciones: ni glaciación, ni final atómico del mundo, ni agujero de ozono, ni ningún otro terrorífico futuro acechándonos a la vuelta de la esquina.
De hecho, eso de anunciar el fin del mundo nos encanta a los seres humanos y aunque sé que algún día acertaremos, por aquello de la probabilidad estadística, también sé que mientras tanto seguiremos progresando y dejando atrás predicción apocalíptica tras predicción apocalíptica.
Pero, aun así, el pesimismo nos acosa, nos rodea, nos priva de fuerzas… ¿Quién está tan interesado en que así sea? Miren en dirección a esos señores que, envueltos en su particular ideología, siempre están dispuestos a salvarles del desastre a cambio de un módico precio: el de su libertad.
Sí, miren en esa dirección, pero háganlo tras leer este magnífico libro de Fernando Díaz Villanueva y entonces, así pertrechados, sonríanles y mándenlos al carajo, antes de continuar su camino hacia un futuro mejor.
Léase antes de empezar
Vivimos tiempos dominados por el pesimismo. No en todas partes, cierto es. En las sociedades del mundo desarrollado como la europea o la estadounidense el crecimiento económico es moderado porque ya son muy ricas. Estas sociedades opulentas son las más pesimistas. Frente a ellas se encuentran las de los países emergentes, especialmente los que crecen a gran velocidad, como los asiáticos. Allí la población muestra mucho más optimismo e ilusión por el futuro. Algo similar a lo que sucedió en la Europa de posguerra, en la que estaba todo por hacer. Los europeos acababan de salir de una guerra atroz, el continente estaba en plena reconstrucción y lo que tenían por delante habría de ser necesariamente mejor. Desde hace décadas el progreso se percibe mucho más lento y eso genera cierto aburrimiento que fácilmente se torna en negatividad, en especial cuando esa negatividad se instrumentaliza políticamente.
Los medios contribuyen a esa sensación con malas noticias que luego se distribuyen a gran velocidad en las redes sociales. Esto puede explicarse como un simple proceso de mercado. A peores noticias, más audiencia; a relatos más truculentos, más espectadores satisfechos con anuncios desfilando delante de sus ojos; a profecías que presagian el fin del mundo, más sensación de dependencia. No es algo nuevo. Desde la aparición de las primeras publicaciones diarias, los periodistas se han devanado los sesos para ofrecer a su audiencia un contenido impactante que justifique dedicarles tiempo y dinero. El director de un periódico, el editor de un programa de televisión o el creador de contenido que elabora vídeos para un canal de YouTube ofrecen lo que se demanda, del mismo modo que el dueño de un restaurante incluye en la carta los platos que piden sus clientes o el librero coloca en los estantes los títulos que más se leen. La industria de las malas noticias siempre será más grande que la de las buenas noticias o la de las noticias a secas. Eso es algo que descontamos que siempre será así porque no puede ser de otra manera.
El pesimismo actual va más allá de lo que se publica que, como decía antes, siempre ha priorizado lo negativo sobre lo positivo. Se debe a una disposición política para mantener a la gente en el desasosiego permanente. La política y sus activistas son, en última instancia, los responsables del desánimo general. Los políticos aspiran a conquistar el poder y, una vez conquistado, retenerlo todo el tiempo posible. Para ambas empresas, el miedo es una herramienta inmoral, pero muy poderosa, seguramente la más poderosa de todas. El pesimista es de natural miedoso y el miedoso siempre es negativo porque tiene encendidas todas las alarmas y se espera lo peor. Al miedoso se le puede utilizar políticamente valiéndose de sus temores y ofreciéndole soluciones, por lo general mágicas e irrealizables. Para ello, el político y quienes le sirven crean un sentimiento de culpa y fantasean a menudo con un pasado idílico que se puede recuperar a un coste pequeño y asumible. El pesimismo es para esta variedad de políticos un pingüe negocio electoral que debe seguir alimentándose desde el poder.
Esa impostura es lo que me ha empujado a escribir el presente libro, que no versa sobre psicología, sino sobre historia. No se trata tampoco de un estudio sobre el pesimismo, de ese tipo de cosas ya se encargan los filósofos, sino de un repaso eminentemente factual sobre cinco miedos que hacen la vida imposible a mis contemporáneos, más concretamente a los del mundo de habla hispana, que son a los que mejor conozco y con quienes más me relaciono. El primero es la idea muy arraigada de que el mundo va a peor, que hace veinte, treinta o cuarenta años alcanzamos un cenit de libertad y prosperidad y desde entonces vamos cuesta abajo. Otros tiran más atrás y se llevan las ensoñaciones a siglos pretéritos buscando una Arcadia tan feliz como irreal. Como el pasado es un lugar extraño, han decidido recrearlo a su manera. El segundo es la convicción íntima que tienen muchos de mis coetáneos de que Occidente ha fracasado y se encuentra en un avanzado estado de declive ya próximo a su final. Es mentira, naturalmente, y trataré de explicarlo con hechos contantes y sonantes, no con vagas impresiones, que es lo que suelen utilizar los agitadores políticos para colocar su mercancía. El tercero es la pasión insana que se ha apoderado de una parte nada despreciable de la sociedad occidental de llevar el presente al pasado y luego traerlo de vuelta para que un sanedrín lo juzgue y condene de forma implacable. El cuarto tiene que ver con la identidad, uno de los grandes negocios políticos de nuestro tiempo y seguramente el más dañino de todos para la convivencia. La política basada en las identidades no trajo más que desgracias en el pasado y volverá a hacerlo en el futuro si permitimos que ese error intelectual siga expandiéndose. El último afecta a los hispanos y, más concretamente, a los españoles, una comunidad por lo general alegre y despreocupada, pero muy pesimista en todo lo relativo a su pasado y, sobre todo, a lo que le deparará el futuro. Muchos de ellos insisten en una excepcionalidad histórica que les amarga la existencia porque no tardan en señalar culpables o, peor aún, los lleva a enfangarse en la soberbia, que es peor que el pesimismo.
He tratado de ser sintético y didáctico, pero sin escatimar detalles, explicaciones y ejemplos para que los lectores puedan entender lo que expongo. Espero que sea de su agrado y que les invite a la reflexión. Solo con eso ya habrá merecido la pena el esfuerzo que le he dedicado. Como siempre, queridos lectores, tienen ustedes la última palabra.
Capítulo 1
El mejor mundo posible
Pesimismo es, según la descripción que ofrece la Real Academia Española, la propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más desfavorable. Esa es la primera acepción. La segunda describe el pesimismo como una doctrina que insiste en los aspectos negativos de la realidad y el predominio del mal sobre el bien. Pesimistas de la primera acepción lo hemos sido todos en algún momento. Los hay que lo son casi a diario, que nacieron pesimistas y que morirán de esa guisa. A veces en la vida nos domina el pesimismo porque estamos de mal humor, porque nos han salido varias cosas mal de seguido o, simplemente, porque estamos bien informados sobre algo y nos tememos lo peor. Los pesimistas de la segunda acepción podríamos denominarlos pesimistas ideológicos o, por ceñirnos a la descripción académica, pesimistas doctrinarios. La época en la que vivimos está dominada por el pesimismo doctrinario, especialmente en Occidente, que es donde yo vivo y, por razones de cercanía, lo que conozco de cerca. Me consta que hay otros países en los que impera el optimismo. Por regla general, se trata de países en desarrollo en los que está todo por hacer y el futuro siempre se antoja mejor. Algo similar a lo que sucedía en la Europa de posguerra. Nuestros abuelos acababan de salir de una guerra y, aunque todo estaba en ruinas a su alrededor, confiaban en un mañana luminoso en el que la miseria y las privaciones quedarían atrás.
La Europa de los años cuarenta o cincuenta era mucho más pobre que ahora, las familias europeas, en aquel entonces aún muy numerosas, vivían hacinadas en casas de pequeño tamaño y el salario del cabeza de familia alcanzaba lo justo para comer y vestirse dignamente. A menudo, la madre también tenía que realizar trabajos fuera de casa y, aun con todo, podía traer al mundo a tres o cuatro criaturas que crecían lo más rápido posible para convertirse en hombres y mujeres de provecho cuanto antes. Hace ya muchos años el eminente sociólogo español Amando de Miguel, que pasó a mejor vida hace no mucho —en el caso de Amando lo de pasar a mejor vida le hace una extraordinaria justicia, porque en sus últimos años de vida experimentó un sincero retorno al catolicismo de su infancia—, me contaba en una conversación informal que, siendo él niño en la primera posguerra española, su padre le decía con una sonrisa en la boca que él y sus hermanos tendrían un automóvil en propiedad. Un automóvil en propiedad era el sueño del español medio de los años cincuenta, también del italiano, del alemán o del británico medio. No era para menos. Un Volkswagen tipo 1, más conocido como «escarabajo», costaba en la década de los cincuenta unos 4500 marcos, el equivalente a unos 35 000 euros actuales ajustando la inflación. El salario medio del alemán occidental en aquella época rondaba los 350 marcos mensuales, por lo que necesitaba algo más de un año de trabajo para adquirirlo. Un frigorífico básico, es decir, sin congelador, costaba en esa misma época en Francia unos 200 000 francos, el equivalente a unos ocho meses de salario. Eso en dos de los países que más crecían en aquella época, en otros como España o Grecia semejantes lujos eran inalcanzables para la mayoría.
Europa, a diferencia de Estados Unidos, se motorizó mucho más tarde. Aunque lo que entendemos por automóvil fue un invento alemán, de un tipo llamado Carl Benz que patentó un triciclo al que dio en llamar Motorwagen n.º 1, aquí no hubo un Henry Ford que popularizase el invento. Mientras los estadounidenses con un sueldo promedio de la primera mitad del siglo podían adquirir un Ford T, los europeos seguían viajando en tren y en tranvía. Los automóviles eran para los ricos que podían permitirse un Bugatti, un Rolls Royce, un Maybach o un Hispano-Suiza fabricados a mano uno a uno con esmero y materiales de lujo. Después de la guerra, ya con el milagro económico, empezaron a aparecer modelos de los principales fabricantes que excitaron la imaginación de aquellos jóvenes que habían pasado la guerra de niños o nacieron poco después. Su optimismo estaba más que justificado. El mundo era un lugar mejor que el que habían conocido poco antes sus padres. No solo las cosas iban mejor y la economía crecía, es que sentían que ellos formaban parte de aquel bienestar que, aunque se resistía a llegar, sus primeras luces se anticipaban. Aquello era, como decía antes y a pesar de sus muchos problemas, una sociedad moderadamente optimista.
La de hoy no lo es tanto o, por ponernos pesimistas, que de esto va el presente libro, no lo es en absoluto. Vivimos en una época un tanto peculiar. Por un lado, somos más que nunca, vivimos más que nunca, disfrutamos de mejor salud que nunca y tenemos acceso a más bienes y servicios que nunca, pero, por otro, se diría que somos más infelices que nunca, estamos más insatisfechos que nunca y, lo que es más grave, tendemos a pensar que esto va a ir a peor. Existe, o al menos es lo que yo he podido observar en los últimos años, un decadentismo muy acusado, especialmente entre los más jóvenes, que son quienes, por una cuestión de edad, más optimistas deberían ser. Cierto pesimismo antropológico es explicable a edades avanzadas cuando ya se ha visto todo, duelen los achaques y cunde el desánimo. Los sueños de la juventud quedaron muy atrás y la vida siempre golpea. Además, y esto es importante, la vida es un recorrido lineal cuyo fin todos sabemos cuál es, aunque no nos guste enfrentarnos a él. Un anciano, ese final inevitable lo presume cerca y eso ya es motivo para ser ligeramente pesimista. Pero a un joven aún le queda toda la vida por delante. Sé que no está bien generalizar, pero en esto no queda más remedio. Hay, naturalmente, gente jovial de todas las edades, personas que son pura vitalidad que aspiran a que el fin del mundo los pille bailando. Pero, de un tiempo a esta parte, lo que se lleva es el pesimismo, el todo está mal y estará todavía peor en unos años, algo chocante porque si objetivamos las condiciones de vida de nuestro tiempo con las de cualquier otro, es cuando apreciamos el inmenso privilegio de vivir en un país occidental en el siglo XXI.
El mundo de ayer
Vivimos en el mejor mundo posible. A muchos leer algo así les parecerá escandaloso, pero no hay métrica que se resista. Da igual donde miremos. El mundo en su conjunto es unas cien veces más rico que hace dos siglos. La pobreza es la excepción, no la norma. En 1830, aproximadamente el 80% de la población mundial vivía en situación de lo que hoy calificamos como extrema pobreza, en nuestro tiempo no llega al 10% y sigue descendiendo. Cualquier aristócrata del siglo XVIII tenía un nivel de vida muy inferior al del europeo medio de nuestros días, incluso al del más menesteroso. Es cierto que vivía en un palacio fastuoso con coto privado de caza, una legión de cocineros, sastres, jardineros, caballerizos, camareros y hasta violinistas si era aficionado a la música. También solían tener un capellán en nómina para dar servicio en la capilla palaciega y encargarse de tramitar los ritos de paso como el bautizo, la boda o el entierro, amén, naturalmente, de decir misa los domingos y confesar periódicamente a los inquilinos.
Hoy eso no lo tiene nadie, ni los millonarios ni, menos aún, la clase media de los países occidentales. Pero a aquellos aristócratas se los llevaba al otro barrio una simple fiebre en la flor de la edad, un dolor de muelas de lo más ordinario se convertía en una pesadilla, al menos mientras conservasen la dentadura, un lujo que iba perdiéndose con los años. La imagen del anciano desdentado no es un cliché, nadie llegaba al medio siglo de vida con la dentadura intacta. Su dieta era mucho peor que la nuestra, más pobre en todo y siempre estaban expuestos a intoxicarse por el mal estado de los alimentos. Por eso especiaban y salaban la comida en exceso. De hecho, aquellos nobles de tiempos pasados ingerían demasiados alimentos de calidad cuestionable, razón por la cual las diarreas eran tan comunes y a menudo fatales. Un porcentaje muy elevado de los niños sin importar su clase social no superaba los primeros años de vida debido a infecciones gastrointestinales. En fechas tan tardías como principios del siglo XX, incluso en países hoy desarrollados, las enfermedades diarreicas figuraban entre las principales causas de defunción. Hace poco más de cien años, en Estados Unidos la diarrea y la enteritis eran lo que más muertes provocaba por encima de cualquier otra enfermedad. Afectaba a todos por igual porque las condiciones higiénicas eran las mismas y el acceso a agua potable igual de complicado tanto para pobres como para ricos.
A cambio, aquellos nobles vivían en suntuosas residencias. Pero esos palacios que hoy motean la campiña inglesa o francesa entre prados y bosques, o los bellos palacetes urbanos de la nobleza española o italiana, carecían de algo que hoy nos parece imprescindible: el inodoro, que no vería la luz hasta entrado el siglo XIX y no se popularizaría hasta el XX. ¿Imaginan vivir sin inodoro? Pues la práctica totalidad de sus antepasados, por muy ricos que fuesen, vivieron sin él. Sus necesidades fisiológicas las aliviaban en letrinas o en medio del campo. También vivieron sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin teléfono y sin más entretenimientos que los que se procuraban ellos mismos. Pero no nos fijemos en los aristócratas, que siempre fueron muy pocos, la inmensa mayoría de nuestros ancestros fueron pobres. No vivían en palacios, sino en chozas o, si podían permitírselo, en casas atestadas que se incendiaban con facilidad y en las que las familias malvivían hacinadas, a menudo desarrollando todas las actividades cotidianas en la misma sala. La práctica totalidad de nuestros antepasados pasaron sus vidas en lo que hoy denominamos infraviviendas. Las ciudades europeas de hace quinientos años nos parecerían favelas brasileñas, pero sin ninguna de las comodidades modernas que tienen hoy esas favelas.
Por mucho que algunos añoren la Arcadia perdida y fantaseen con viajar al pasado, lo cierto es que cualquiera de nosotros no soportaría más de unas pocas horas en el mundo de ayer. Nuestra pituitaria no podría tolerar el polvo de las calles de Madrid, la suciedad de las plazas parisinas o el olor de las orillas del Támesis en Londres. El alcantarillado brillaba por su ausencia. Las aguas residuales y los excrementos (tanto animales como humanos) se arrojaban a la calle, por lo general desde las ventanas. Muchas casas tenían pozos negros empleados como letrinas que se vaciaban de forma irregular, a menudo rebosaban y contaminaban el suelo y las aguas subterráneas. Muchos oficios de la época, como los curtidores o los tintoreros, generaban grandes cantidades de residuos malolientes que se vertían directamente a los ríos que atravesaban las ciudades o se acumulaban en las calles.
Madame d’Aulnoy, una aristócrata francesa que huía de un matrimonio concertado, visitó Madrid en 1691, justo cuando la corte española era un hervidero de intrigas por la incapacidad del rey Carlos II para engendrar descendencia. Decía que «las calles de Madrid son tan estrechas, y la costumbre de arrojar toda la basura por las ventanas tan común, que es casi imposible pasar sin recibir algo de esa inmundicia». Londres no le iba a la zaga, era, de hecho, algo peor porque su aire solía estar más cargado que el de Madrid. John Evelyn, un escritor contemporáneo de Madame d’Aulnoy, habla del aire londinense como «una nube oscura y vil», que cubría la ciudad y dañaba los edificios, la ropa y la salud de los habitantes. Lo comparaba con «el aliento de la boca del mismo infierno». Evelyn, que venía de una familia adinerada de fabricantes de pólvora, pudo permitirse el lujo de visitar Roma y asomarse al mítico río Tíber. Lo que vio fue un curso de agua de un color amarillento y turbio. El color y la turbiedad se lo daban los desechos de la ciudad eterna. Todos iban a parar al río, tanto los orgánicos como los inorgánicos.
Si consiguiésemos superar el golpe sobre nuestra nariz habituándonos al mal olor, nos encontraríamos con un mundo violento, de formas brutales y una pobreza material angustiosa. Un mundo en el que un simple clavo tenía valor porque el hierro no era especialmente abundante. Es bien conocida la historia del pozo y la hoz de hierro que relata Umberto Eco para ilustrar la precariedad y escasez de recursos de los europeos en la Alta Edad Media. El hierro era un material tan valioso y escaso que, si a un campesino se le caía por accidente su única hoz a un pozo, eso le condenaba al hambre porque no podría segar. En las leyendas medievales abundan los milagros de santos que recuperaban herramientas como hoces o azadas, cuyo precio hoy es irrisorio. Una azada para la huerta cuesta unos 20 o 25 euros, el equivalente a lo que un jornalero europeo de nuestro tiempo gana en una hora de trabajo. Las hoces hace tiempo que dejaron de ser necesarias porque la cosecha está mecanizada en buena parte del mundo, incluso en los países en desarrollo.





























