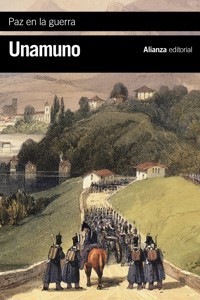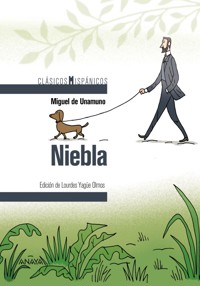0,59 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Publicado en 1912, "Contra esto y aquello" es una recopilación esencial de diversos ensayos de Unamuno en los que sus opiniones tocan la mente primero para luego alojarse en el corazón. Una lectura de prosa clara y honesta en la que el autor no se viene con rodeos. Y esa actitud es lo que da frescura a los ensayos de Unamuno.
A lo largo de "Contra esto y aquello" se reflexiona acerca de la situación actual de la enseñanza universitaria donde parece que se ha llegado a olvidar lo más importante: 'el qué', y se tiende a relegar al conocimiento bajo el peso del 'cómo', primando las habilidades pedagógicas o administrativas sobre el conocimiento.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Contra esto y aquello
Tabla de contenidos
CONTRA ESTO Y AQUELLO
Prólogo a la segunda edición
Algo sobre la crítica
Leyendo a Flaubert
La Grecia de Carrillo
José Asunción Silva
La imaginación en Cochabamba
De cepa criolla
Educación por la historia
Sobre la argentinidad
Un filósofo del sentido común
La vertical de Le Dantec
El Rousseau de Lemaître
Rousseau, Voltaire y Nietzsche
Isabel o el puñal de plata
La ciudad y la patria
«La epopeya de Artigas»
Taine, caricaturista
A propósito de Josué Carducci
Sobre el ajedrez
Arte y cosmopolitismo
Sobre la carta de un maestro
Historia y novela
Literatura y literatos
Prosa aceitada
CONTRA ESTO Y AQUELLO
Miguel de Unamuno
Prólogo a la segunda edición
Los artículos que componen esta colección no son propiamente ensayos críticos, ni pretende su autor que lo sean. Tan sólo son notas de un lector. En rigor, un pretexto para ir el autor entretejiendo sus propias ideas con las que le dan aquellos otros escritores a los que lee.
Escritos a vuelapluma y para satisfacer exigencias de labor periódica, no se enderezan a llevar a cabo un trabajo de erudición, que debe quedar para otros ingenios mejor dotados a tal respecto. El autor de estos ensayos no lee para citar lo leído, sino más bien para encender y enriquecer su propio pensamiento.
Hay, además, en la colección ésta algunos trabajos que no se refieren expresamente a obra alguna literaria, sino que son reflexiones generales sobre temas literarios y uno sobre la crítica. En éste trata el autor de sincerarse en cierto modo para que no se le tome por un crítico, por lo que se llama correctamente un crítico, a cuyo oficio renuncia, lo mismo que al de erudito, por no sentirse con aptitud para ninguna de esas dos tan inútiles y tan nobles funciones.
Poco tendría que añadir a lo que aquí hace ya dieciséis años dije si no hubiera pasado en tanto la terrible galerna, y a la vez terremoto, de la guerra mundial y sobre mí otra galerna que me tiene ya más de cuatro años y medio desterrado de mi patria, tiempo en que, merced sobre todo a trece meses de habitación en París, he podido rectificar ciertos juicios que acerca del espíritu francés, y más concretamente parisiense, había formado y publicado entonces. Pero no quiero tocar nada de lo que entonces dije, quiero respetar los juicios, equivocados o no, del que fui hace más de dieciséis años. Si algo rectificaría habrían de ser algunos vituperios, jamás los elogios, aunque respecto a éstos haya cambiado algo alguna vez.
Porque al releer, por primera vez, estos ensayos, me he percatado de que hay aquí más elogios y alabanzas que vituperios y denigraciones, y de lo equivocado, por tanto, del título que di a este libro: Contra esto y aquello. Título que ha podido contribuir a cuajar y corroborar en torno mío, envolviéndome y deformándome al conocimiento de los demás, una cierta leyenda que yo, tanto como los otros, he contribuido a formar. La leyenda de ser yo un escritor atrabiliario, siempre en contradicción, no satisfecho con nada ni con nadie y dedicado más a negar y destruir que a afirmar y reconstruir. Lo cual es falso.
Claro está que para reconstruir, y sobre el viejo solar, pues no hay otro, lo primero es desescombrar, y yo me he dedicado sobre todo a la tarea del desescombro. No ha de reconstruirse sobre ruinas tambaleantes y resquebrajadas.
Acaso ese prestigio —praestigium quiere decir engaño— y sugestivo título de Contra esto y aquello haya contribuido a poderse haber llegado a la segunda edición, pues un título es muchísimo para el suceso de una obra —tal con mi novela Nada menos que todo un hombre y con mi L'agonie du christianisme—, pero cuando es equivocado, como en este caso, lleva el inconveniente de que el lector juzgue de la obra de un autor no por lo que la obra misma dice, sino por lo que éste declara que dice o quiere decir. Y no debería ser así. El lector avisado debe hacer poco caso del juicio que el autor haga de su propia obra.
A este respecto he de aducir que, cuando al publicar mi novela Niebla inventé la palabreja aquella de nivola, echáronse sobre ella no pocos lectores a quienes la tal palabreja les alentaba, en su pereza mental, a juzgar la novela como tal novela, y nada menos que toda una novela, que es.
Y dicho esto, en descargo de la impropiedad de este título de Contra esto y aquello, y del estropicio a que me conduce de aparecer como un contradictor de menester o poco menos, tengo que renunciar a rehacer juicios contradictorios que sobre hombres y cosas aquí aparezcan. Tiempo y lugar espero haber de tener, y aun a pesar de mis años, para hacerlo cumplidamente.
Y vuelvo a dejaros, lectores, con el Unamuno de nuestra leyenda, la vuestra y la mía, que os saluda ya hermanal, ya paternalmente, desde el destierro fronterizo de Hendaya, hoy 11 de octubre de 1928.
MIGUEL DE UNAMUNO.
Algo sobre la crítica
No me gusta recoger las alusiones que se me dirigen ni protestar de los juicios que sobre mi valor se vierten. Los que escribimos para el público debemos ser sufridos. Pero como, por otra parte, tampoco me gusta someterme a rígidas normas de conducta, alguna vez quebranto el propósito de no comentar los comentarios que sobre mi obra se hagan. Y ésta es una de las veces. Le quebranto a propósito de una página que en el número 2 de la Verdad, revista mensual de arte, ciencia y crítica, que se publica en Santiago de Chile, me dedica el señor don Ernesto Montenegro.
Chile es hoy, después de la Argentina, el pueblo americano en que con más y mejores amigos cuento; en cada correo me llegan expresiones de aliento y de simpatía. Es uno de los pueblos en que creo contar con más lectores, y dentro de su número tal vez con los más atentos y los más reflexivos. Claro está que no todos los que de allí me escriben aplauden sin reservas mi labor, sino que con frecuencia me oponen reparos y censuras de buena fe; así es y así debe ser.
Hace pocos años, muy pocos, mis relaciones epistolares con chilenos eran escasísimas; hoy son muchas. Y esto lo he logrado "«con unas cuantas lanzadas del género crítico»", como dice el señor Montenegro; con unos ensayos ásperos y duros, tal vez despiadados, sobre las obras de dos escritores chilenos. "«Entre nosotros —añade el señor Montenegro— es casi un hombre célebre, y sólo por sus diatribas contra algunos de nuestros compatriotas célebres. Esto ha bastado para sustraer su nombre al silencio; ese respetuoso silencio en que se trasmiten al oído un nombre de maestro sus admiradores, y hoy llevan el suyo de boca en boca con más curiosidad que cariño las gentes de camarilla literaria o le rebajan su prestigio los periódicos para vengar pasiones de banderías»".
Esto es la pura verdad —debo declarar "«con la modestia que me caracteriza»" y empleando esta frase que he aprendido en Sarmiento, aquel noble y desinteresado egotista— y yo me tengo la culpa, si es que la hay, por haberme metido en corral ajeno. Y es que el ejercer la crítica a tanta distancia tiene el mal de que quien la ejerce ignora la actuación pública de los criticados, y los prestigios literarios suelen muchas veces no ser más que reflejos de prestigios de otro género.
Añade luego el señor Montenegro que hay quienes me estiman crítico rabioso porque desconocen mis obras. ¿Rabioso yo? Así Dios me perdone mis demás pecados, pero hombre más blando y más condescendiente dudo que lo haya.
«Para nosotros los que de veras le estimamos —sigue diciendo el señor Montenegro— no puede ser un mérito más su campaña devastadora, que tanto parece complacer a los envidiosos y fracasados, y a esa casta especial que, no pudiendo hacer nada serio, vive para burlarse del trabajo ajeno».
Tengo que dar las gracias al señor Montenegro por esta noble declaración, y declarar yo, por mi parte, que tampoco a mí me parece que me añade mérito esa que llama mi campaña devastadora y que lamento el que complazca envidias. No lo hice para eso.
Es, sin duda, una de las amarguras que acibaran el ánimo de cuantos combaten por la verdad y por la justicia y por la cultura el encontrarse con que se tergiversa el sentido de su labor. Las mezquinas pasiones de los hombres lo convierten todo en sustancia venenosa. Yo fui en cierta ocasión solemne de mi vida ruidosamente aplaudido por ciertas duras reconvenciones que dirigí a quienes más quiero, y lo triste fue que el espíritu que movió las más de aquellas manos a aplaudirme fue un espíritu contrario al que sacaba mis palabras de mi corazón a mi boca. Y algo así puede haberme pasado en Chile.
"«También este Chile —agrega el señor Montenegro—, tan maltratado en su patrioterismo por el fogoso libelista, le da un buen contingente de adeptos. De los que comulgan en su ferviente idealismo somos nosotros»". Lo creo, y creyéndolo espero de ellos la justicia de que me crean que es un interés real y vivo, que es una profunda simpatía hacia ese Chile, que tanto se parece en espíritu a mi pueblo vasco, lo que me ha movido en más de una ocasión a fustigar la irreflexiva patriotería de algunos de sus hijos, como fustigo siempre que se presenta la coyuntura la patriotería ciega de mis paisanos.
Los escritores chilenos, cuyas obras he tratado de desmenuzar sin compasión alguna hacia el escritor —el hombre merece mis respetos—, son de esos escritores que ponen en ridículo a su propio país. Y bueno es advertir que a los hijos de esas jóvenes naciones que prosperan en riqueza y en cultura y adoptan, desde luego, los mejores progresos de Europa, no les vendría mal en ciertas ocasiones una más discreta moderación de juicio al compararse con otros pueblos. La cultura es algo muy íntimo que no puede apreciarse tan sólo en un paseo por las calles de una ciudad, y tal la hay que teniéndolas mal encachadas, llenas de baches y tal vez de fango, y careciendo de refinamientos, de comodidad y de policía, puede encerrar formas de espíritu de muy elevada y muy noble prosapia.
La patriotería —lo que los franceses llaman «chauvinismo»— es una especie de enfermedad del patriotismo, cuando no un remedo de éste, y en Chile, donde el patriotismo sano, el normal, o si se quiere llamarle, forzando la metáfora, fisiológico, tiene tan hondas, fuertes y viejas raíces, es en uno de los países en donde menos debían consentir los patriotas que los patrioteros explayasen su manía.
En la ocasión solemne de mi vida a que antes me he referido, dije a mis paisanos que "«gran poquedad de alma arguye tener que negar al prójimo para afirmarse»", y esta mi sentencia de entonces, con lamentablemente harta frecuencia suelo tener ocasión de repetir. La repito siempre que algún patriotero cree necesario, para exaltar a su patria, deprimir alguna o algunas otras patrias; le repito siempre que me encuentro con patrioterías por exclusión, siendo así que el sano patriotismo es inclusivo. Ejemplo de éste tenemos en aquel soberano final del discurso de la bandera del gran Sarmiento, cuando llamaba a los pueblos todos de la tierra, empezando por los más afines, a construir la futura República Argentina.
No; yo no he maltratado jamás a Chile en su patriotismo —esto sería, además de una mezquindad, una locura y una injusticia—; lo que sí he hecho ha sido arremeter, en la medida de mis fuerzas, contra la patriotería de algún chileno, sobre todo cuando ésta iba, de rechazo, en desdoro y rebajamiento de otros pueblos.
"«Estos artículos que han venido a revolver la bilis de unos cuantos —sigue el señor Montenegro— más bien quisiéramos no conocerlos»". Y yo más bien quisiera no haber tenido que escribirlos. Haber tenido que escribirlos, digo, porque al leer ciertas cosas no suelo poder resistir la tentación de arremeter contra ellas. ¿De qué me serviría predicar a los cuatro vientos el evangelio de don Quijote, si llegada la ocasión no me metiese en quijoterías por los mismos pasos por que él se metió? Encontrarse él con algo que le pareciese desmán o entuerto y arremeter, era todo uno.
"«El autor de la Vida de don Quijote y Sancho, el admirable revelador del símbolo caballeresco, se basta para merecer toda nuestra admiración. Lo demás de su obra que ha llegado hasta nosotros lo es de pasiones momentáneas, y como ellas, pasa sin dejar rastro»". Yo siento mucho, claro está, que fuera de mi Vida de don Quijote no haya llegado a manos del señor Montenegro, cuyos son también esos dos párrafos, otra cosa que los frutos que en mí hayan podido dar pasiones momentáneas; pero espero que, tanto él como aquellos de sus paisanos que como él sientan a mi respecto —honrándome con ello no poco—, habrán de comprender que quien predica el quijotismo quijotice.
¿Y por qué —me preguntarán acaso— has venido a dar precisamente contra los escritores chilenos? Aparte de que más de una vez he tratado con igual dureza, si no en tan prolongado ataque, a otros escritores no chilenos, la pregunta tiene una fácil contestación. He ido a topar precisamente contra escritores chilenos por la razón misma que suele aquí combatir de preferencia los que creo defectos de mis paisanos: por interés. De otros, o no me entero, o si me entero me encojo de hombros.
Don Quijote salía por los caminos a busca de las aventuras que la ventura del azar le deparase, y jamás dejó una con el fin de reservarse para más altas empresas. Lo importante era la que de momento se le presentase. Hacía como Cristo, que yendo a levantar de su mortal desmayo a la hija del Jairo, se detenía con la hemorroidesa. No seleccionó el caballero sus empresas. Y no gusto yo de seleccionarlas.
Tal es la razón de que haya ido dejando el oficio de crítico, sin renunciar a la crítica por ello. Imponerme la obligación de hacer crítica de estas o las otras obras con regularidad, a plazos fijos, por vía de profesión, me parece algo así como si me impusiera la obligación de escribir un soneto o una oda cada sábado. Eso me obliga a leer para criticar, y me gusta más bien criticar por haber leído, atento a aquella sutil a la vez que profunda distinción establecida por Schopenhauer entre los que piensan para escribir y los que escriben porque han pensado.
Esta razón por una parte, y por otra la de que una crítica suelta de una obra aislada rara vez tiene valor permanente, me han ido apartando del oficio de crítico en que estuve a punto de caer, y hoy me reservo el ir leyendo las obras americanas que caen en mis manos para hacer más adelante un trabajo de conjunto sobre la literatura contemporánea hispanoamericana, en que todas ellas sean examinadas en relación y colectividad, prestándose luz mutua y sirviendo cada una, según su respectivo mérito, de ejemplo de una tendencia o de un valor generales.
Pero esto no empece el que si alguna vez un libro americano me llama poderosamente la atención, o siquiera me sugiere algunas consideraciones, rompa mi propósito y le dedique algunas cuartillas.
En los dos ataques de crítica agresiva, según el señor Montenegro la llama, que he dirigido a dos chilenos, fue que ambos me tocaron en dos de mis puntos doloridos, en dos que estimo dos fatales errores de no pocos hispanoamericanos, y no sólo chilenos. Es el uno la fascinación que sobre ellos ejerce París, como si no hubiese otra cosa en el mundo y fuera el foco, no digo ya más esplendente, sino único, de civilización. Es manía que he combatido muchas veces, encontrando para ello fuerza en la manía contraria de que acaso estoy aquejado. Pues no he de ocultar que padezco de cierto misoparisienismo, que reconociendo lo mucho que todos sabemos en el orden de la cultura a Francia, estimo que lo parisiense ha sido, en general, fatal para nosotros.
Y el otro error y más que error injusticia, que estallaba en el otro libro a que embestí sin compasión, es el de creer que los pueblos llamados latinos son inferiores a los germánicos y anglosajones y están destinados a ser regidos por éstos. Es menester que acabemos con esa monserga de inferioridad y superioridad de razas, como si la hubiese genérica y permanente y no fuera más bien que quien en un respecto supera a otro le cede en otro respecto, y quien hoy está encima estuvo ayer debajo y tal vez volverá a estarlo mañana para encumbrarse de nuevo al otro día. Acaso lo que hace a unos menos aptos para el tipo de civilización que hoy priva en el mundo, sea eso mismo lo que les haga más aptos para un tipo de civilización futura. Cuando se nos moteja a los españoles de africanos, suelo recordar que africanos fueron Tertuliano, san Cipriano y san Agustín, almas ardientes y vigorosas.
Los autores de esos libros a que tan sin compasión traté, me son, como escritores, indiferentes y sólo me sirvieron como casos de dos enfermedades generales. Ellos me servían para ejemplificar doctrina y a la vez como representantes de la patriotería irreflexiva. Si mis ataques les han dolido, lo siento, porque no gozo en molestar a nadie; pero es el caso que las censuras en abstracto, al modo de los moralistas que tronaban contra los vicios, tienen poca eficacia. La cosa es triste, bien lo veo; pero una censura a un vicio apenas tiene valor sino especificándola en un vicioso. Y lo mismo sucede con los vicios intelectuales. Don Quijote pudo haber tronado en la plaza pública contra los amos que tratan mal a sus criados, pero prefirió socorrer al de Juan Haldudo el Rico, y en todo hizo lo mismo. La campaña dreyfusista en Francia ha sido mucho más eficaz que habrían sido predicadores sin base de aplicación individual.
Lo malo es cuando se ataca a uno por pasiones personales, por mala voluntad, por ganas de hacer reír a su costa o per mezquindad de espíritu o envidia, no tomándole como un mero caso de ejemplificación. Y he aquí por qué en las líneas que el señor Montenegro me dedica, tan benévolas, tan respetuosas y desde el punto de vista en que se coloca tan justas, sólo hay una cosa que me desplace y de la que he de protestar, y es lo de llamar a esas mis duras críticas "«panfletos a lo Valbuena»". No; no quiero parecerme a Valbuena, ni quiero que mi crítica tenga nada de la suya. Yo podré ser duro, pero hago esfuerzos por no ser grosero y burdo, y sobre todo, nunca he buscado hacer reír a los papanatas con chocarrerías sacristanescas y a costa del prójimo. No; nunca me he inspirado en el bachiller Sansón Carrasco, patriarca de los Valbuenas, ni he hecho de mi incomprensión la medida de las cosas. Muchos serán mis defectos, pero el caer en crítico a lo Valbuena consideraría como una de las mayores desgracias que pudiera afligirme.
En todo lo demás debo confesar que estoy mucho más de acuerdo con el señor Montenegro de lo que pudieran creer los que me tengan por un crítico displicente y rabioso.
Leyendo a Flaubert
Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, dijo el gran Perogrullo, que es uno de mis clásicos, y a quien acaso —o sin acaso, como él diría— se le ha calumniado más de lo debido. Hace años ya, cuando empezaba a escribir para el público, dije que "«repensar los lugares comunes es el mejor modo de librarse de su maleficio»", y un semanario madrileño, el Gedeón, que por entonces me distinguía con sus frecuentes cuchufletas, dijo que la tal sentencia era una paradoja enrevesada que no había modo de entender. Como el que se empeñaba en no entender eso y otras cosas tan claras como ello se murió, yo no sé si sus compañeros que hoy quedan lo entenderán o no. A mí sigue pareciéndome tan claro como cuando lo formulé, hace años. Y ese viejo lugar común perogrullesco de que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pierde el maleficio de todo lugar común, que es el de fomentar nuestra pereza de pensamiento sustituyendo una idea por una frase, si volvemos a pensar en él.
El vivir, como yo vivo, en una antigua y retirada capital de provincia, apartado de las grandes vías de comunicación y donde es relativamente fácil aislarse, metiéndose en casa, tiene sin duda sus inconvenientes, pero creo que sus ventajas son mayores aún.
Nunca le falta a uno la media docena de amigos con quienes departir; en buenos días de vacaciones están el campo, la sierra, el encinar, y hay luego los chismes de ciudad y las cosas del Ayuntamiento. Y francamente, vale más hablar de ellas que no de los problemas nacionales e internacionales, sobre todo cuando éstos apestan. Y queda en todo caso, y más en estos días cortos, destemplados y lluviosos del otoño, el meterse en casa a vivir con los propios hijos y con los muertos. Con los grandes muertos; con los genios de la humanidad.
Y así hago ahora. Leo a Tucídides, leo a Tácito, para no enterarme de lo que está pasando en Europa. Dejo el periódico que me habla de las negociaciones franco-alemanas, de la güera turco-italiana o de la revolución en China, para enterarme de la expedición de los Atenienses a Sicilia o de la muerte de Germánico. Así he leído últimamente la Historia de la República Argentina, de Vicente P. López, a la que debo no pocas enseñanzas, cuyo efecto alguna vez saldrá en estas correspondencias.
El buen lector debe leer a la vez tres, cuatro o cinco libros, descansando de cada uno en la lectura de los otros. Así estos días, a la vez que leo a Jenofonte, a Tácito, una historia de la religión cristiana, alemana, un libro portugués, un libro de historia del gran historiador norteamericano Parkman, he leído y releído a Flaubert. Sobre todo, los cinco volúmenes de su correspondencia.
Flaubert es una de mis viejas debilidades. Porque yo, que no pienso volver a leer ninguna novela de Zola, he leído hasta tres veces alguna de Balzac, repetiré acaso alguna de los Goncourt y he repetido las de Flaubert. Y es que Zola, como hace notar muy bien Flaubert, apenas se preocupó nunca del arte, de la belleza. La pretensión de hacer novela experimental y su cientificismo de quinta clase le perdían. Tenía una fe verdaderamente pueril en la ciencia de su tiempo, sin acabar de comprenderla. Pero este Flaubert, este enorme Flaubert, este puro artista, está henchido de entusiasmo por el arte y a la vez de escepticismo, de íntima desesperación.
He releído L'Education Sentimentale, los Trois Contes, me propongo releer Madame Bovary, ayer terminé Bouvard et Pecuchet. ¡Pero, sobre todo, la Correspondance! Aquí está el hombre, ese hombre que dicen —lo decía él mismo— que no aparece en sus obras. Lo cual no es cierto, ni puede serlo tratándose de un gran artista.
Sólo en obras de autores mediocres no se nota la personalidad de ellos, pero es porque no la tienen. El que la tiene la pone dondequiera que ponga la mano, y acaso más cuanto más quiera velarse. A Flaubert se le ve en sus obras, y no sólo en el Federico Moreau de La Educación Sentimental, sino hasta en la misma Emma Bovary, y en san Antonio y en Pecuchet mismo. Sí, en Pecuchet.
Él, Flaubert mismo, decía que el autor debe estar en sus obras como Dios en el Universo, presente en todas partes, pero en ninguna de ellas visible. Hay, sin embargo, quienes aseguran ver a Dios en sus obras. Y yo aseguro ver a Flaubert, al Flaubert de la correspondencia íntima, en muchos personajes de sus obras.
¡Cómo me atraía estos días seguir las vicisitudes sentimentales de este hombre de altos y bajos, de entusiasmos y abatimientos, de eterna decepción y desencanto! Hay una cosa sobre todo que siempre me ha atraído hacia él, y es lo que sufría de la tontería humana.
Sí, comprendo, más que comprendo, siento ese sentimiento que en Bouvard y Pecuchet le hace decir: "«Entonces se les desarrolló una lamentable facultad ("une faculté pitoyable"), la de ver la estupidez y no poder ya tolerarla»". En francés tiene más fuerza la palabra «bêtise». Y en 1880 escribía a su amiga Madame Roger des Genettes: "«He pasado dos meses y medio absolutamente solo, como el oso de las cavernas, y, en suma, perfectamente bien; verdad es que no viendo a nadie no oía decir tonterías. La insoportabilidad de la tontería humana ha llegado a ser en mí una "enfermedad", y aun me parece débil la palabra. Casi todos los humanos tienen el don de "exasperarme" y no respiro libremente más que en el desierto»". Lo comprendo, y aun diré más, aunque se me tome a petulancia: conozco esa enfermedad.
Ello es doloroso, muy doloroso, bien lo comprendo, y acaso no es bueno; tiene una raíz de soberbia, de lo que se quiera, pero me ocurre lo que al pobre Flaubert; no puedo resistir la tontería humana, por muy envuelta en la bondad que aparezca. Dios me perdone si ello es algo perverso, pero prefiero el hombre inteligente y malo al tonto y bueno. Si es que caben bondad, verdadera bondad, y tontería, verdadera tontería, juntas, y no es más bien que todo tonto es envidioso, necio y mezquino. Su tontería le impide acaso al tonto hacer mal, pero no desea bien.
Antes perdono una mala pasada que se me juegue, que una ramplonería o una sonora vulgaridad que se me diga como algo que vale la pena de ser oído. La mediocridad y la rutina mentales me duelen hasta físicamente. Hay amigos a quienes he dejado de frecuentar por no oírles los mismos eternos y sobados lugares comunes, ya sean católicos o anarquistas, creyentes o incrédulos, optimistas o pesimistas. Y la vulgaridad más moderna, la de moda, me molesta más que la antigua, la tradicional. El lugar común de mañana me es más irritante que el de ayer, porque se da aires de novedad y de originalidad. Por eso la tontería anarquista me es más molesta que la tontería católica.
Ese libro de las simplezas y las decepciones de Bouvard y Pecuchet es un libro doloroso. Hasta su manera de estar escrito, seca, cortada, a saltos, con feroces sarcasmos de vez en cuando, es dolorosa. Y hay en esos dos pobres mentecatos —no tan mentecatos, sin embargo, como a primera vista parece— algo de don Quijote, que era uno de los héroes y de las admiraciones de Flaubert, algo de Flaubert mismo.
Y como don Quijote y Sancho, Bouvard y Pecuchet —inspirados en parte, no me cabe duda, por aquéllos—, no son cómicos sino a primera vista, y sobre todo a los ojos de los tontos, cuyo número es, según Salomón, infinito, siendo en el fondo trágicos, profundamente trágicos.
El Quijote era una de las grandes admiraciones de Flaubert. En 1852, a sus treinta y un años, escribía a Luisa Colet, la Musa: "«Lo que hay de prodigioso en el Don Quijote es la ausencia de arte y la perpetua fusión de la ilusión y de la realidad, que hace de él un libro tan cómico y tan poético. ¡Qué enanos todos los demás al lado de él! ¡Qué pequeño se siente uno, Dios mío, qué pequeño!»". El Quijote dejó indeleble marca en el espíritu de Flaubert; su producción literaria es profundamente quijotesca. Cervantes era, con Shakespeare y Rabelais, con Goethe acaso, el genio que más admiraba. Y fue acaso Cervantes quien lo llevó a contraer aquella "«enfermedad de España»", de que en una de sus cartas habla: "«Je suis malade de la maladie de l'Espagne»". No acabó nunca, en cambio, de sentir bien al Dante, a este formidable florentino, que es una de mis debilidades. Pero me lo explico por lo mismo que sentía hacia Voltaire una admiración de que no puedo participar, aun reconociendo toda su grandeza. Es cuestión de sentimiento, o mejor dicho, de educación, y la de Flaubert no fue muy católica.