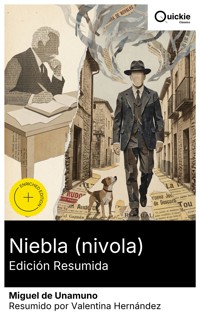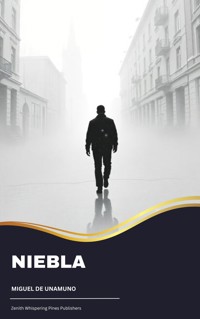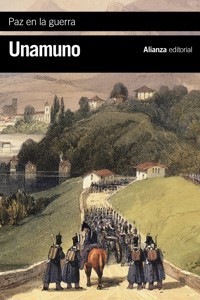Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Publicados inicialmente en la revista "La España Moderna" a lo largo del primer semestre de 1895, los cinco ensayos recopilados por el propio autor bajo el título "En torno al casticismo" ocupan un lugar central en la obra de Miguel de Unamuno (1864-1936). En el prólogo a su edición como libro en 1902, el autor recuerda que escribió estas páginas «antes del desastre de Cuba y Filipinas, antes del encontronazo entre Robinsón y Don Quijote, entre el que se creó una civilización y un mundo en un islote y el que se empeñó en enderezar el mundo en que vivía». El auge de la literatura crítica sobre España nacida a raíz de los «desastres y batacazos» del 98 no haría, en efecto, sino confirmar la vigencia de sus enfoques, intuiciones y preocupaciones.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
En torno al casticismo
Introducción de Enrique Rull
Índice
Introducción de Enrique Rull
Prólogo a la primera edición
1. La tradición eterna
2. La casta histórica Castilla
3. El espíritu castellano
4. De mística y humanismo
5. Sobre el marasmo actual de España
Créditos
Introducción
El tantas veces llamado «problema de España» ocupó la pluma de escritores, pensadores y hombres de ciencia durante buena parte de los tres últimos siglos. Las raíces de esta cuestión son bien conocidas. España ante la «crisis de la conciencia europea» tomó un camino de ensimismamiento y de orgullosa retirada. La Ilustración y el pensamiento liberal que condujeron a las formas de vida del mundo contemporáneo fueron sistemáticamente ignorados, cuando no perseguidos, en distintos y a veces prolongados momentos del ochocientos y del novecientos. En el mismo siglo XVIII algunos espíritus críticos intentaron ya una apertura a Europa que no cuajó en un verdadero cambio de las estructuras sociales ni políticas. La evolución de la historia determinaría, no obstante, que estos cambios se produjeran en cierta medida en la centuria siguiente. Con la guerra del 98 lo que era un problema más o menos latente se hizo visible en un grado tan virulento que determinó el surgimiento de una crisis moral de la que no sería aventurado afirmar que aún hoy apreciamos sus consecuencias.
En este contexto, y previo al 98, no lo olvidemos, aparecen cinco ensayos de Unamuno en La España Moderna durante el año 1895 (de febrero a junio). Que el 98 lo que hizo fue poner de manifiesto lo que había sido una constante desazón entre ciertos autores con inquietudes por el problema está tan claro que el propio Unamuno, cuando recopila estos artículos (que por otra parte tenían una estructura perfectamente ordenada y coherente) en forma de libro con el título de En torno al casticismo ylos publica en 1902, deja bien sentado que estas páginas las escribió «antes del desastre de Cuba y Filipinas». Es importante consignar esto por cuanto viene a demostrar que el tan voceado 98 existía, no como hecho histórico obviamente pero sí como realidad social y de pensamiento, mucho antes de que el «desastre» tuviera ocasión de elevar a clamor la preocupación por el ser y el destino de España, que en rigor, como hemos apuntado antes, venían proclamando hombres clarividentes desde casi dos siglos antes.
En los cinco artículos que componen su libro, Unamuno plantea el problema de la dilucidación del ser de España de una manera progresiva. En el primer ensayo titulado «La tradición eterna», que es indudablemente el más conocido por haber introducido en él el concepto de intrahistoria, indaga en los conceptos previos de casta y casticismo y señala también unas pautas de procedimiento o análisis que le fueron siempre muy características. Nos referimos al método un tanto paradójico y desconcertante de afirmar alternativamente los contrarios. Unamuno se levanta contra la idea de la tradición al uso, y en este sentido su actitud enlaza con el regeneracionismo de Joaquín Costa, Macías Picavea y Ángel Ganivet. Para él la tradición verdadera vive en el presente y no en el pasado, muerto y enterrado definitivamente. La auténtica tradición es una tradición viva y actual que no ha muerto nunca y que ha permanecido siempre debajo de la historia misma. De ahí nace su conocido concepto de la intrahistoria, verdadero eje sobre el que se asienta su ensayo y que se ha convertido en paradigma de su pensamiento histórico.
Se ha repetido mil veces la imagen con la que Unamuno cincela el concepto de intrahistoria: el mar, cuyas olas ruedan y rompen continuamente constituyendo una superficie tumultuosa, es en esa apariencia la historia, pero su hondo volumen en cuyo fondo no llega el sol es propiamente la esencia de ese mar en donde se desarrolla la vida constante y continua. De la misma manera los millones de hombres sin historia que hacen su labor cotidiana y son ignorados y ellos mismos son ignorantes de sí, esos hombres forman la sustancia del progreso, «la verdadera tradición, la tradición eterna, no la tradición mentida que se suele ir a buscar el pasado enterrado en libros y papeles y monumentos y piedras».
Por ello la profesión de tradicionalismo habitual no contempla realmente la tradición eterna y verdadera y por tanto viva y actual, sino sólo las sombras vanas y muertas del pasado. Esa tradición hay que descubrirla en el presente y no en el desenterramiento de las cosas muertas en los archivos y en las bibliotecas. Por eso insiste Unamuno en esta idea una y otra vez y reitera así: «todo cuanto se repita que hay que buscar la tradición eterna en el presente, que es intra-histórica más bien que histórica, que la historia del pasado sólo sirve en cuanto nos llega a la revelación del presente, todo será poco». Unamuno queriendo ir siempre al fondo de las cosas desprecia lo que llama castizo temporal que hay que romper como una nuez para hallar lo eternamente castizo, que no es otra cosa que lo «humano eterno». Por ello, paradoja de las paradojas, al final resulta ser que lo castizo es justamente lo menos castizo en sentido vulgar, lo más general y propio de todos, lo puramente humano como herencia histórica viva. Esta herencia es verdaderamente lo que hay que conocer y lo que se propone indagar en los tres artículos que siguen, que titula respectivamente «La casta histórica Castilla», «El espíritu castellano» y «De mística y humanismo», que no son en realidad otra cosa que una exposición comentada de hechos históricos, culturales y literarios. Pero este material le sirve a Unamuno para sentar las bases de su teoría y ejemplificar lo que le parece más característico del casticismo, aunque para ello tenga que acudir en ocasiones a ejemplos tópicos, sobre todo contemplados desde la perspectiva de nuestro tiempo. Nuestro autor parte de la consideración de que no existe una raza fisiológica española sino de que un pueblo es realmente el «producto de una civilización», e indagando en la española llega a la conclusión de que, tras la romanización de la península, Castilla fue la «verdadera forjadora de la unidad y la monarquía españolas», y por esta razón el autor vasco basa la investigación del ser de España en la historia de Castilla.
Los autores de la época modernista elevaron Castilla a símbolo no sólo de una historia y una cultura sino también del espíritu de una tierra, de un carácter y de un paisaje. Aunque es de sobra conocido, debe recordarse en este sentido cómo, posteriormente a Unamuno, Azorín (Castilla, 1912) y Machado (Campos de Castilla, en la edición de 1917) cristalizaron el paisaje y espíritu castellanos en unos textos que observaban más las tierras desde una perspectiva intrahistórica que histórica, y más desde el presente que del pasado, y aún más desde un ángulo de interiorización que de exaltación objetiva. Esto es muy conocido y la razón última de todo ello radica en lo que revela la postura de Unamuno: el deseo de encontrar los signos de identidad de un país sumido en los dos extremos paralizadores, de un lado la exaltación retórica de su pasado imperial y de otro la vulgaridad y ramplonería agobiantes de un presente monótono y sin fermentos verdaderamente juveniles.
En los artículos referidos realiza Unamuno una búsqueda de aristas contrapuestas, según el método que él preconizó de afirmación de los contrarios. Estudia entonces la tierra castellana y su extremado clima, y las consecuencias de tipo cultural y aun espiritual que tales condiciones de vida determinaron; analiza el ser de la población, que ilustra con ejemplos de la cultura literaria (Poema del Cid, Cervantes, Quevedo, etc.), sus aspiraciones, sus intereses, sus gustos y, en suma, lo igualmente extremado y contrastante de éstos. En el capítulo «El espíritu castellano» realiza una ejemplificación del casticismo español a través de las letras, fijándose especialmente en el teatro, sobre todo en el de Calderón, cuyos autos sacramentales son «genuinamente castizos» precisamente por su extremosidad estética y simplificatoria, así como las comedias son ejemplo perfecto de disociación entre el idealismo y el realismo, tan castizos en su oposición en este autor como en otros de la época. El capítulo «De mística y humanismo» es un nuevo intento, éste desde la espiritualidad, de aprehender el contenido de dos actitudes castizas españolas: el misticismo encarnado por Santa Teresa y San Juan de la Cruz, y el humanismo de fray Luis de León.
Como toda la obra de Unamuno, En torno al casticismo está preñada de ciertas ideas-guía que el propio autor desarrollaría, rectificaría o volvería a sopesar en otros momentos de su creación literaria y de pensamiento. Aquí, por ejemplo, le vemos anticipar la sustancia de un artículo posterior, «¡Muera Don Quijote!» (1898), al incluir en su libro la frase «hay que matar a Don Quijote para que resucite Alonso Quijano el Bueno», en donde muestra la diferenciación que para él representa el intrahistórico Alonso Quijano frente al histórico Don Quijote. Formulación un tanto insegura en su trayectoria ideológica, que afortunadamente culminaría con la sublimación de su propia vacilación en esa obra maestra suya que es La vida de Don Quijote y Sancho (1905).
El quinto y último artículo del libro, titulado «Sobre el marasmo actual de España», es no sólo conclusión del ensayo global sino, junto con el primero, el de mayor importancia como testimonio ideológico de su autor, y si aquél es el que contiene la doctrina más original, este último es el de análisis más sintomático de la España del momento. Así pues, el libro se articula en una estructura ordenada y muy pensada, no siendo ni por asomo una colección de artículos de tema semejante pero sin una función unitaria. De esta manera el primer artículo es el de mayor esencia teórica y el de hipótesis más evidentes, los tres siguientes son meras ejemplificaciones de la tesis casticista fundamentadas en la historia, la tierra y los hombres de Castilla, siguiendo un proceso gradual de lo más genérico a lo más específico y de lo más externo a lo más espiritual. El último artículo supone la visión más crítica y acerada de la España de su tiempo, actitud que permitió a Unamuno ser el verdadero e inmediato precursor de las inquietudes que moverían luego al grupo de «los tres» (Maeztu, Azorín, Baroja) y que constituirían el núcleo de lo que se ha llamado «Generación del 98», término, por demasiado preciso, falseador del sentido amplio que tuvo el movimiento modernista.
Unamuno veía en la España de entonces una palpable paralización de la honda vida nacional, una conciencia colectiva anulada por el peso de la trivialidad, y su libro quiso ser un detonante que despertara al país de su marasmo. Echaba en falta el escritor vasco una verdadera juventud, un vigor renovador y un sentido crítico que se atreviera a poner el dedo en la llaga de las cosas, porque como él dice, anticipándose y aludiendo al problema colonial que conduciría al desastre, «¡ojo con hablar de la ley de vida de las colonias o con poner peros a la fe en nuestro ingénito valor! ¡Cuidadito con tocar a la marina!». Así que una parte de España estaba cegada por su orgullo nacional y otra era incapaz de analizar y comprender la realidad por un fenómeno al que Unamuno, muy sagazmente, llama «inquisición latente».
Aun así Unamuno no abandonó la esperanza en aquellos años y confiaba precisamente en la «intrahistoria», en el pueblo desconocido que surgiera renovado al embate de Europa. Unamuno veía a la España de 1895 como un país donde el pueblo era mera «masa electoral y contribuible», y quería despertarlo, quería que España renaciera de sí misma atizada por el viento europeo, sin miedo a perder por ello su propia personalidad, y aunando este abrirse al mundo exterior con el regenerarse en la propia sangre de su intrahistoria «chapuzándose en pueblo», como él mismo afirmó, y no cerrándose en diferenciaciones excluyentes. El método de Unamuno sería, como por otra parte él mismo reconoce, imperfecto, pero el hecho de que insistiera en que el lector debería llenar los huecos que él dejó, no era sino una invitación constante a inducirnos como lectores a revivir ese problema del sueño de España del que siempre parece que hemos de despertar.
Enrique Rull
Prólogo a la primera edición
Doy en este cuarto volumen de la Biblioteca Moderna de Ciencias Sociales los cinco ensayos que me publicó la revista La España Moderna en sus números 74 al 78 de su año VII, correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 1895.
Como en los siete años con estrambote que desde dicha publicación han corrido no se ha mantenido mi espíritu inmoble –por fortuna–, de tener hoy que volver a tratar las mismas materias, corregiría en parte, y en parte corroboraría muchas de mis afirmaciones de entonces. A ello habrían de empujarme estudios, pesquisas y meditaciones posteriores y el fruto de la experiencia de cuanto ha ocurrido después de aquella fecha. A ello me movería también la enseñanza que he cobrado de los libros, folletos y escritos de toda clase que respecto a las cuestiones de que traté en mis ensayos han aparecido a luz desde entonces. Son no pocos, pues nuestros recientes desastres y batacazos han espoleado a buena parte de nuestros publicistas a aplicar el «conócete a ti mismo» colectivo, y son bastantes los estudios que se ha dado al público acerca de la psicología de nuestro pueblo.
Posteriores al trabajo que aquí reproduzco son el Idearium español, de Ángel Ganivet; El problema nacional, de Macías Picavea; las más de las investigaciones de Joaquín Costa; La moral de la derrota, de Luis Morote; El alma castellana, de Martínez Ruiz; Hampa, de Rafael Salillas; Hacia otra España, de Ramiro de Maeztu; Psicología del pueblo español, de Rafael Altamira; y con estas labores, y algunas otras de extranjeros, entre las que recuerdo, por haberme producido alguna impresión, The Spanish People, de Martin Hume, y Romances of Roguery, de Frank Wadleigh Chandler. Otros muchos trabajos pertinentes al objeto u objetos de que aquí se trata habrán salido a público en este tiempo; pero no hablo más que de los que conozco y he leído.
El Idearium español, del malogrado y genialísimo Ganivet, ha sido acaso el libro que más ideas me ha sugerido en torno al casticismo castellano, y de haber aparecido antes de trazar yo las páginas que forman este volumen, es seguro que llevarían toques de que hoy carecen. El Hampa, de Salillas, por otra parte, nos trae una explicación de nuestro picarismo, del espíritu andariego y trashumante de la casta castellana, que me parece una de las más felices concepciones de la Sociología. Además, después de 1895 di en fijarme en las diferencias que imprime en los pueblos el que éstos hubieran sido en sus mocedades, y durante siglos, labradores o pastores, y cuánto puede sacarse para la psicología del castellano el hecho de que su espíritu sea espíritu de ganadero más que de labrador.
El pueblo judío, pueblo de pastoreo, se percató tan a hondo del alcance de semejante diferencia, que en la leyenda que encarnó su concepción de la historia humana hace arrancar ésta de la enemiga entre pastores y agricultores. De los dos primeros hijos que Adán tuvo, el uno, Caín, fue labrador, y el otro, Abel, pastor; los frutos del labrador no eran aceptos a Dios como las ofrendas del pastor, y lleno aquél de envidia mató a su hermano; el primer crimen fue un fratricidio: la muerte que el cultivador de los campos dio al guardador de ganado. Y los hijos de Caín, el malo, el labrador, el fratricida, fueron los que primero fundaron una ciudad: Henoc. En este relato hay que admirar dos cosas, y son: la una, el poner en el comienzo ya de la historia la disensión entre los sedentarios labradores y los pastores errantes y peregrinos, y la otra, el cargar el primer homicidio que en la tierra se cometió, no a la lucha por la subsistencia, sino a envidia, pues al ver Caín que el Señor miraba con agrado a su hermano y no a él, «ensañose en gran manera y decayó su semblante» (Génesis, 4: 5). Ambos [sic] vislumbres del ingenio judaico se corroboran en nuestra historia y psicología españolas.
Salillas, en su Hampa, traza la etiología del picarismo arrancando de la pobreza de nuestro suelo, que, dando mezquina base de sustento, obliga a la vagabundez. De aquí aquellos desgraciados andariegos, en continua lucha con la miseria y el hambre, cuando «así como el valor del paladín fue reemplazado por la astuta cobardía del ratero, así la guerra contra monstruos y encantadores sucumbió al común conflicto contra el hambre y la sed», según dice Frank Wadleigh Chandler (Romances of Roguery, Nueva York, 1899). Esa misma pobreza de suelo es lo que obligó durante siglos a mantenerlo dedicado, en las mesetas centrales, a pastos y montes más que a tierras labrantías y de pan llevar. Y el pastoreo era en gran parte de trashumancia. Todavía hasta hace poco todos los años, allá por los meses de junio y fines de septiembre, despertaban a mis hijos por las mañanas haciéndoles saltar de la cama para ir a recrearse en la contemplación del espectáculo, los sones de las esquilas de las ovejas merinas que paraban frente a casa, en un descanso de la antigua cañada. Y esto de las cañadas y veredas, y del antiguo Consejo de la Mesta, con toda la cola que traía, y el informe sobre la ley agraria de Jovellanos, y cuanto toca al eterno conflicto entre pastores y labradores, digan lo que quieran los técnicos a los que no se les cae de la boca lo de la armonía que entre agricultura y zootecnia debe existir, todo esto es de primera importancia para explicarnos nuestra historia interna, o mejor que interna, íntima. Basta ver a un charro con su cinto de media vaca, la prenda más impropia para doblarse a coger la mancera, basta verle con su aire y porte de jinete para comprender que es de raza de ganaderos, de pastores. Y si luego se recorre las dehesas, con su monte alto y bajo, y acá y allá, espaciadas, tal cual besana y campo de labor de arado, se afirma uno en ello. Como ni son labradores de sangre, ni la tierra son vegas que a ello se presten, sucede que quince o veinte familias apenas produzcan más que una sola en una hacienda dada, y no produciendo más no les sobra mayor margen para la renta, de donde el caso de que el amo desahucie y eche a familias enteras y borre pueblos enteros para quedarse con un solo rentero que consumiendo menos le dé más renta. He aquí el origen de la despoblación sistemática.
Muy bien caracteriza Martin S. A. Hume al español cuando dice de él, en el capítulo VII de su libro The Spanish People, que el español neto continuó siendo, como ha sido siempre, agricultor por necesidad y pastor por vocación, cuando no era soldado (the pure Spaniard continued, as he had always been, an agriculturist by necessity and a shepherd by choice when he was not a soldier). Yel que es pastor por vocación, por tradición y por herencia, es cosa sabida, antes que encorvarse a la esteva, se mete a buhonero, a merchante andariego, a aventurero o a conquistador. Si se buscase la filiación de nuestros conquistadores en América estoy seguro que se hallaría que los más de ellos eran, como Hernán Cortés y Pizarro, de tierras de dehesas y de montañeras, y no de las pingües y mollares huertas; que eran pastores y no huertanos. El odio mismo del castellano al morisco no creo arrancara de otra razón; era el odio de los hijos de Abel a los de Caín, porque también los abelinos odian y envidian.
Y estamos en el segundo agudo vislumbre del relato mosaico: el de la envidia. Altamira, en su Psicología del pueblo español, dice: «Este defecto, no sólo observado por Masdeu, sino también por Forner y otros apologistas, me parece real y exacto en sus dos manifestaciones principales, a saber: la envidia y menosprecio de lo propio (simbolizados en la célebre caricatura de la cucaña, y flagelados en los conocidos versos de Bartrina) y el aprecio excesivo, a ojos cerrados, de todo lo extranjero.» Y Reclus, y con él otros, ponderan nuestra vanidad. En el fondo la divisa de Don Quijote era la de Rodrigo Arias: «¡Muera yo! ¡Viva mi fama!», y en Dulcinea nunca he visto más que la Gloria, aunque ni siquiera se le pasase por las mientes a Cervantes tal simbolismo. Lo malo es que ese alto y exagerado aprecio que de nosotros mismos hacemos, y esa sed de ser tenidos y estimados por más que los otros, no se acompaña, al presente al menos, de una firme y robusta fe en nosotros mismos y en nuestras fuerzas. Queremos que se nos sobrestime más bien sin hacer merecimientos para ello; fundamos nuestras pretensiones no en mérito de obras, sino en gracia de elección. «Cualquier aldeano iletrado o soldado fanfarrón sentía de un modo vago que era una criatura aparte a causa de su fe; que los españoles y su rey tenían una misión más alta que la acordada a otros hombres; y que entre los otros millones de españoles vivos, el particular Juan o Pedro aparecía individualmente, a los ojos de Dios y de los hombres, como el más celoso y ortodoxo de todos», dice Martin S. A. Hume en el capítulo IX de su obra citada, al tratar de la época de Carlos I de España. Y recuerdo lo que un amigo suele decirme de otro amigo de ambos, de él y mío, excelente ejemplar éste, nuestro común amigo, de su casta: «Él reconoce en otros más talento, más cultura, más elegancia, más bondad, más energía de carácter..., todo lo que usted quiera, pero él se cree, en conjunto y de por sí, superior a todos ellos». Esa extraña idea de una propia superioridad de gracia y no de mérito, de nacimiento y no de adquisición, de una superioridad que ni se razona ni se justifica ni se funda en esto o en lo otro, esa idea que arranca de lo que Hume llama the introspective individuality of Spaniards, unida, por incoherente que ello parezca, a poca fe en sí mismo cuando de producirse en obras se trata, es originaria de envidias y de ruindades. Diríase que el escogido teme quedar por debajo de sí mismo si actúa y se despliega en obras.
Estas y otras consideraciones habría entretejido en mi labor si hubiese rehecho los estudios que ocupan este volumen; pero entonces habría resultado una obra distinta y no la que di a luz hace siete años. He preferido dejarla tal y como estaba, hasta sin corregirla. Va, pues, como apareció en los números de La España Moderna, con todo lo que tiene de caótico, de digresivo, de fragmentario, de esbozado y de no concluido. No he querido quitarle frescura para darle cohesión.
En estas páginas están en gérmenes los más de mis trabajos posteriores –los más conocidos del público que me lee–, y aquí podrán ver los pazguatos que me tachan de inconsecuente cómo ha sido mi tarea desarrollar puntos que empecé por sentar de antemano.
Escribí estas páginas antes del desastre de Cuba y Filipinas, antes del encontronazo entre Robinson y Don Quijote, entre el que se creó una civilización y un mundo en un islote y el que se empeñó en enderezar el mundo en que vivía, y antes de la muerte de Cánovas.
Al releer lo que escribí entonces, para corregir las pruebas de imprenta, me encuentro con afirmaciones y juicios que no quiero pasen sin cierto correctivo.
En primer lugar, el primer ensayo, «La tradición eterna», tiene algo de totum revolutum en que enfusé y embutí una porción de cosas las más heterogéneas; tratábase de llamar la atención del público, y además no me paré a que mis ideas se yeldasen y asentaran y cuajaran formando pasta. En el mismo ensayo di los motivos de mi conducta.
Abusé algo en lo de negar a la ciencia todo carácter nacional o poco menos, y el correctivo a ello lo ofrece el discurso que leí en los Juegos Florales de Cartagena este año, y que pronto daré a luz con otros cuatro discursos1.
En el tercer ensayo decía que nuestro valor es valor de toro. Ahora, a la vista de la depresión y apocamiento de ánimo a que después del desastre colonial hemos venido a dar, hay quien sospecha que ni el valor toruno nos queda, sino mansedumbre boyuna, muy útil para ceñirnos a la coyunda del arado.
En otro pasaje digo que «de todos los países católicos, acaso haya sido el más católico nuestra España castiza». Hoy no suscribiría semejante afirmación, soltada así tan en redondo, sino que la mondaría y la cercenaría por no pocos cantos y esquinas, empezando por quitarle el núcleo. Y menos habría de repetir lo de que nuestro pueblo fue pueblo de teólogos, porque no se ha de llamar tales a los expositores, glosadores y comentadores de teología. Teólogo es el que hace teología y no el que la explica y defiende, y donde hay pocos herejes, hay pocos forjadores de ortodoxia también, aunque haya corchetes y agarraderos de ella.
La afirmación de que San Francisco de Asís no se cuidó apenas de convertir herejes es un manifiesto error histórico.
En lo que insistiría y reinsistiría y remacharía y volvería a remachar hoy es en lo de la ñoñez y ramplonería de nuestra literatura. Hasta en el lenguaje yo no sé si la prensa u otra máquina cualquiera ha sellado una «hórrida miseria» como la llama Martínez Ruiz. Es una lengua uniforme, achatada, la misma para todos, vaga en su aparente precisión, esquiva de toda expresión fuertemente individualizada, rehúsa a abrirse a la gracia del decir dialectal de nuestros campos. Da grima oír lo que de la gramática dicen todos los gramaticaleros caza-gazapos. Entran ganas de gritarles: ¡Al cuerno con vuestra corrección y vuestro aliño! Porque es cosa vista, parece que los escritores correctos, aliñados y bien hablados están cerrados a cal y canto a toda idea opulenta y rebosante vida; no dicen más que memadas de sentido común. Se rompe el cascabullo de sus bien ajustadas frases y resultan éstas, como muchas avellanas, hueras.
En cambio, abulté, y no poco, lo de la hipertrofia de nuestra conciencia histórica. No, ni nuestra historia sabemos, contentándonos con tres o cuatro tópicos de la leyenda que pasa por tal.
¡Y por supuesto, de lo que yo llamaba entonces intrahistoria, ni pizca! No ha mucho abrió el Ateneo de Madrid una información acerca de costumbres de noviazgo, boda, bautizo y enterramiento, y aunque el público ha respondido mejor que se esperaba, es cosa de ver lo que no pocos sujetos han contestado. Individuo hay por ahí que cree muy en grave que cualquier menudencia que cuente un fraile del siglo XVI que escribió un tomazo en folio y encuadernado en pergamino, o cualquier cominería o chisme que esté apuntada en un papel viejo o preso de orín que se pudra en un archivo, tiene más importancia que los dichos decideros del tío Corujo o que las consejas de la tía Mezuca. Hablan de eso del folklore –¡hasta tiene nombre extranjero para mayor ignominia!– con cierta compasiva tolerancia; es pasatiempo y distracción para los que no saben engullirse y digerir filosofías de la historia en grandes síntesis o urdir sabias y bien compulsadas monografías de erudición. Y luego les viene el castigo a los tales menospreciadores de la rebusca de lo vivo, que contemplando el esqueleto del mastodonte no ven al lagarto vivo o lo que las abejas hacen, y es ese castigo que para saber en qué tiempo y en qué país viven tienen que atenerse a los periódicos, y acaban por creer los mayores desatinos bajo la fe de un telegrama de cualquier agencia.
Esto del desconocimiento de la vida difusa popular lo veo y lo toco en la lengua, donde a lo que llamé intra-historia corresponde el lenguaje soto-literario o intra-literario. Y para que se vea y juzgue que no es tan estrambótico esto de llamarle intraliterario al lenguaje popular, he de contar lo que me ha pasado hace poco. Es el caso que un mi amigo me preguntaba de dónde saco ciertos vocablos, sospechando tal vez que los inventase, y le tuve que decir que se los oía a los tíos por esos lugares de Dios, y luego los metía en mis escritos. Y le citaba al particular las voces mejer y remejer, que he empleado alguna vez. Mejer, del latín miscere, es voz corriente en buena parte de esta provincia de Salamanca y significa mezclar alguna sustancia en agua, con salvado o goma, verbigracia, revolver lentejas en ella, etc., batir en fin. Y nuestro