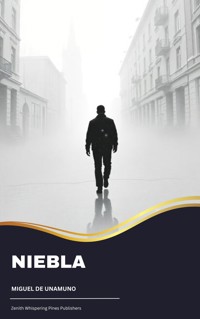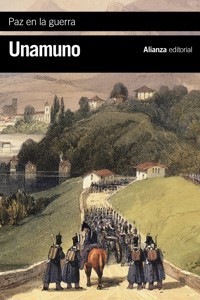Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Editada por primera vez en 1922, "Andanzas y visiones españolas" reúne una selección de artículos publicados en periódicos y revistas entre junio de 1911 y marzo de 1922; la obra recoge las experiencias interiores y exteriores de Miguel de Unamuno (1864-1936) con ocasión sobre todo de las excursiones que acostumbraba realizar en compañía de sus amigos, siempre que sus deberes de catedrático se lo permitían. Como señala Luciano González Egido en la introducción a esta edición, los artículos desempeñan la función de notas autobiográficas que permiten conocer los humores de Unamuno en cada uno de los momentos germinales de estos textos, sus preferencias paisajísticas, el nacimiento orgánico de sus ideas, la lógica vital de sus connotaciones y sus resonancias personales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Andanzas y visiones españolas
Introducción de Luciano González Egido
Índice
Introducción
Bibliografía
Andanzas y visiones españolas
Prólogo
Recuerdo de la Granja de Moreruela
De vuelta de la cumbre
El silencio de la cima
Ciudad, campo, paisajes y recuerdos
Hacia El Escorial
En El Escorial
Santiago de Compostela
Junto a las rías bajas de Galicia
León
En la quietud de la pequeña vieja ciudad
Por capitales de provincia
Las Hurdes
En la Peña de Francia
Salamanca
Coimbra
Frente a los negrillos
De Salamanca a Barcelona
En la calma de Mallorca
En la isla dorada
Los olivos de Valldemosa. Recuerdo de Mallorca
La torre de Monterrey a la luz de la helada
Al pie del Maladeta
La frontera lingüística
Camino de Yuste
En Yuste
En Palencia
En Aguilar de Campoo
Frente a Ávila
Una obra de romanos
Paisaje teresiano. El campo es una metáfora
Extramuros de Ávila
Visiones rítmicas
Créditos
Introducción
El campo es una metáfora.
Unamuno, 1911.
Aprender bien la lección del paisaje de nuestra tierra.
Unamuno, 1915.
Si un paisaje es un estado de conciencia –lo dijo Byron–, un estado de conciencia es también un paisaje.
Unamuno, 1932.
Andanzas y visiones españolas, editado por primera vez en 1922, es el cuarto libro de paisajes que publicó Unamuno, después de Paisajes (1902), De mi país (1903) y Por tierras de Portugal y de España (1911). El profesor García Blanco recogió una nueva selección de paisajes unamunianos en 1944, con el sugestivo título de Paisajes del alma, a la que al reeditarla en 1966 en las Obras completas añadió nuevos textos. Pero con estas citas no se agotan los paisajes de Unamuno, que fue un asiduo cultivador del género, al que sirvió profusamente en su primera novela, Paz en la guerra (1897), tangencialmente en muchas de sus narraciones breves y muy intensamente en sus poesías, a las que llegaron con frecuencia sus acendrados paisajes de conciencia.
Como ya había hecho en las otras ocasiones, Unamuno recogió selectivamente en Andanzas y visiones españolas textos dados a conocer ya en revistas y periódicos, ordenados más o menos cronológicamente y con una cierta coherencia interna, fruto de la sucesiva proximidad de sus orígenes, pues todos los artículos recogidos en el libro fueron escritos entre el mes de junio de 1911 y el mes de marzo de 1922. La obra consta de un prólogo y treinta y un artículos, que se habían ido publicando, en su mayor parte, en La Nación, de Buenos Aires, y el resto en El Imparcial, de Madrid, menos uno que había aparecido en Nuevo Mundo, también de Madrid, y otro que estaba inédito. El prólogo lo escribió un largo año antes de cerrar la selección de textos, pues los últimos se publicaron después de haber fechado aquellas palabras preliminares del libro.
La obra no conoció un gran éxito de lectura, a pesar de ser ya por entonces, década de los veinte, Unamuno un escritor muy conocido y prestigioso, escandalosamente controvertido en política y ya casi un clásico en vida, que empezaba a rondar las candidaturas del Nobel. Probablemente, por el género del libro, de poca aceptación entre los escasos lectores españoles, reacios a las obras de viajes y a las descripciones paisajísticas sin más, Andanzas y visiones españolas no alcanzó la segunda edición, al igual que otros libros suyos, hasta siete años después, cuando fue incluido en las Obras completas, en tomos sueltos, que la editorial Renacimiento publicó en 1929, y no se volvió a reeditar hasta 1940, en que se inició su escalada editorial, en algunas ocasiones en compañía de su otro gran libro de paisajes, Por tierras de Portugal y de España.
La aceptación crítica fue, sin embargo, positiva desde el principio, aunque sin grandes excesos. En el mismo año de su publicación, García Mercadal, en Informaciones, de Madrid; Crespo Salazar, en El Adelanto, de Salamanca, y Candela Ortells en El Mercantil, de Valencia, llamaron la atención sobre el nuevo libro de Unamuno. García Mercadal escribía que «el paisaje de Unamuno no es obra de pintor, sino de historiador, de poeta y de filósofo» y añadía que «sus narraciones de viaje resultan algo muy personal, muy suyo, algo que no se encuentra en ninguno de los otros escasos libros de viajes que en España se publican», para concluir diciendo que el paisaje de Unamuno «está hecho de sugestiones y evocaciones, algo muy lleno de sustancia, como todo lo que Unamuno escribe. Es un paisaje que hace pensar, un mensaje de meditación, por donde sus libros de viaje tienen no poco de obras de filosofía». Estas palabras establecieron los puntos básicos sobre los que continuarían las reflexiones y los estudios posteriores dedicados a los paisajes unamunianos: no son descripciones pictóricas, sino interpretaciones personales con anclajes en la historia, en la poesía y en la filosofía, de tal manera que sus paisajes se pueden considerar verdaderos ensayos filosóficos.
Poco después, Joaquín de Zuazagoitia, en Bilbao, y Azorín, en Madrid, insistieron en la misma elogiosa valoración. Azorín, bastante escueto en su referencia, escribió que «el paisaje de Unamuno se halla impregnado de espiritualidad. Casi no son paisajes, casi no vemos lo que pretende pintar el autor. Vemos el corolario moral, místico muchas veces, que el autor hace apoyándose en las ciudades, en los bosques, en las montañas». Posteriormente, la crítica y los investigadores le han dedicado a este libro una creciente admiración y lo han incluido, junto a sus otros libros del género, entre los signos más evidentes para conocer mejor su imagen literaria. Marianne Cardis le dedicó al paisaje de Unamuno su tesis doctoral en la Universidad de Leeds en 1950 y desde entonces son numerosas las tesis e investigaciones universitarias dedicadas al tema, tanto en Europa como en América, como puede comprobarse en la bibliografía adjunta.
Historia del libro
El libro está formado, como decíamos, por una selección de artículos de periódico, en los que recogía sus experiencias, interiores y exteriores, de las excursiones que, en compañía de sus amigos, a algunos de los cuales está dedicada la obra, acostumbraba a realizar tan pronto y tantas veces como sus deberes profesionales de catedrático de Universidad se lo permitían. Su obsesión por el campo, por el aire libre y los espacios abiertos, que algunos han relacionado con los consejos médicos que, en su adolescencia, le incitaron a dar grandes paseos con el fin de corregir las debilidades de su organismo, fue permanente a lo largo de su vida y, como él mismo confesaba en 1909, siempre estaba dispuesto a abandonar la ciudad y largarse al campo: «En cuanto dispongo de unos días de vacaciones –menos, ¡ay!, muchas veces de los que me harían falta– me echo al campo, a restregar mi vista en frescor de verdura y en aire libre mi pecho» (Por tierras de Portugal y de España). Y, en 1911, insistió en la misma confidencia: «Durante el verano y en las siempre breves vacaciones de que durante el curso puedo gozar, salgo a hacer repuesto de paisaje, a almacenar en mi magín y en mi corazón visiones de llanura, de sierra o de marina, para irme luego de ellas nutriendo en mi retiro» (Andanzas y visiones españolas). Y, al año siguiente, concretaría estas declaraciones generales en un proyecto inmediato: «Vacaciones de Semana Santa. Siete días de asueto. A correr y ver tierras; a orear los pulmones, la vista y el ánimo, a seguir conociendo España, abrazando su cuerpo» (ídem). Y, en 1916, al iniciar sus impresiones y reflexiones sobre la isla de Mallorca, indica las circunstancias de su viaje: «Apenas terminadas las tareas del curso, me vine a esta bendita tierra» (ídem).
Son, pues, sus libros de paisajes notas de viaje de un profesor en vacaciones, con todos los condicionamientos que estas circunstancias imponen. Su situación ociosa, su inquietud de viajero y sus necesidades espirituales determinaron el origen de los textos de este libro, que fue creciendo poco a poco, a merced de sus excursiones y de los compromisos adquiridos con los periódicos en los que colaboraba, impulsado en gran parte por sus apuros económicos de padre de familia numerosa, sobre todo con La Nación, de Buenos Aires, desde que Rubén Darío le invitara en 1900 a colaborar en este periódico regularmente. Estos artículos, como los de Por tierras de Portugal y de España, nacidos sin voluntad expresa de formar una obra, constituyen como el diario de sus excursiones y viajes por la plural España; son como notas autobiográficas, por las que conocemos el itinerario de sus vacaciones, sus preferencias paisajísticas y podemos comprobar la situación de sus ideas y de sus humores en cada uno de los momentos germinales de estos textos. Son apuntes más bien, sin excesiva preocupación formal o al menos sin la tensión formal de sus ensayos, de sus novelas, de sus obras de teatro o de sus poesías; estos textos, muchas veces, están escritos a vuelapluma, por la proximidad temporal de las experiencias transmitidas, lo que nos permite seguir el nacimiento orgánico de sus ideas, desarrolladas ovíparamente, como él solía decir, por la lógica vital de sus connotaciones y resonancias personales.
Y así nació este libro1. La primavera del año 1911 había sido angustiosa para Unamuno, acongojado por recurrentes insomnios, presa de la hipertensión arterial y aterrado por el estado de su corazón; la obsesión de la muerte se le agudiza por entonces y en el mes de mayo escribe varios sonetos, escritos «en horas de insomnio». Con estas preocupaciones, Unamuno viajó, en el mes de abril, a la provincia de Zamora y en coche se trasladó desde Benavente a la Granja de Moreruela; de esta excursión se trajo la visión del viejo monasterio derruido de la Orden del Cister, con la que el libro se abre y en la que vació sus esperanzas de paz y sus temores de muerte. Después, aquel mismo verano, se llegó hasta la Sierra de Gredos, una de sus devociones metafóricas más intensamente vividas, a la que dedicó entonces, en paralelo con el texto de este libro en el que describe sus impresiones de la cumbre, un poema impresionante. En ese mismo viaje se pasó por el pueblecito de Becedas, en la provincia de Ávila, recordatorio teresiano, que le inspiraría su más personal teoría del paisaje, que también incluyó en este libro. Y todavía tuvo tiempo, aquel verano ajetreado y angustioso, de subir a la Peña de Francia, en Salamanca, otro de los altares de su frecuente culto metafórico al paisaje. De este periplo veraniego se sacó tres artículos, que completaría con un paréntesis ciudadano, escrito en octubre, ya de vuelta a la ciudad, en el que, como resumen de sus experiencias estivales por pueblos y montañas, hizo una comparación entre la ciudad y el campo, con lo que se cierra este primer grupo de artículos, correspondientes al verano de 1911. Esta fórmula de alternar paisajes con reflexiones ciudadanas posteriores se repetirá varias veces a lo largo del libro, como si obedeciera a una expresa voluntad del autor o como si quisiera respetar en la selección de los textos la misma ovípara forma de su nacimiento.
El segundo grupo de artículos está compuesto por sus visiones viajeras de las vacaciones de Semana Santa de 1912, que le llevaron hasta El Escorial, donde llegó el día de Viernes Santo, después de haber recorrido los días anteriores Medina del Campo, Olmedo, donde asistió a la procesión de Jueves Santo, y Arévalo, donde quedó impresionado por el viejo cementerio en ruinas, al que dedicaría uno de sus poemas más escalofriantes, «En un cementerio de lugar castellano», aquel que comienza: «Corral de muertos...», al que también aludiría, de forma igualmente patética, en el artículo que le inspiró esta excursión: «las ruinas de la muerte, las ruinas de la ruina» (p. 102)2. En estas cortas vacaciones cosechó dos artículos, «Hacia El Escorial» y «En El Escorial». El tercer grupo está formado por otros dos artículos que se trajo de Galicia, adonde viajó en el verano del 1912, «Santiago de Compostela» y «Junto a las rías bajas de Galicia», aprovechando su actuación como mantenedor de los Juegos Florales de Pontevedra, en el mes de agosto.
Otro grupo de artículos podría formarse con los escritos en el año 1913: uno dedicado a la ciudad de León, dos reflexiones sobre los signos y los valores de la vida provinciana, que tanto había defendido y defendería siempre, y cuatro textos sobre la región de Las Hurdes, entre Salamanca y Cáceres, en los que relata una larga excursión que por aquellos andurriales hizo aquel verano, en compañía de dos entrañables amigos franceses, Jacques Chevalier y Maurice Legendre. Y volvió a subir a la Peña de Francia, que era uno de sus santuarios metafóricos preferidos y cuya ascensión era una especie de viaje iniciático para su imaginación creadora. Aquella primavera del año 13 había vuelto a traerle aprensiones e insomnios y llegó al verano cansado y deprimido, hasta tal punto que siente desfallecer su inspiración y se enfrenta horrorizado al vacío de la creación, después de haber terminado su Sentimiento trágico de la vida. Pero su trabajo siguió, sin que sus paisajes se resintieran, sus artículos sobre Las Hurdes, que publicó en El Imparcial, sus reflexiones ciudadanas sobre «La quietud de la pequeña vieja ciudad» y «Por capitales de provincia» y su artículo sobre «La Peña de Francia», adonde subió «para descansar de las visiones de miserias de los barrancos hurdanos, para digerirlas más bien» (p. 185), contradicen sus temores de agotamiento intelectual, contradichos también por el poema que empieza a escribir por entonces sobre El Cristo de Velázquez y poco después por las primeras páginas de Niebla.
En la primavera de 1914 le dedicó a la ciudad de Salamanca, el permanente objeto de su contemplación, hacia la que no tenía que viajar para verla y para recubrirla de metáforas, un obligado artículo, en el que describe el itinerario interior de sus experiencias cotidianas frente al paisaje salmantino, al que antes y después tantas visiones dedicaría; lo llamó directamente «Salamanca», que era la metáfora más luminosa, más densa y más completa de su rico repertorio3; era un artículo que, en cierto modo, continuaba y ampliaba el final del artículo consagrado a exaltar las virtudes de las pequeñas viejas ciudades, que había escrito el año anterior para defender su querido rincón salmantino, cuando arreciaban las tentaciones para trasladarse a Madrid. Aquel verano se fue con su familia a Figueira da Foz y allí fechó el artículo que le dedicó a «Coimbra», la gemela portuguesa universitaria de Salamanca. Mientras tanto había estallado la Gran Guerra y una oscura maquinación de mafiosos, políticos e intelectuales había decidido su destitución del rectorado de la Universidad de Salamanca, que ocupaba desde hacía catorce años. A la vuelta de aquel veraneo, Unamuno conocería su cese como rector, que cambiaría su vida, alteraría sus preocupaciones inmediatas y le llevaría al destierro, sin que, no obstante, cambiase ni lo más mínimo su relación con los paisajes de su vida, como la aproximadamente segunda mitad de Andanzas y visiones españolas confirma, si bien aumentarían las lecturas políticas de sus paisajes de siempre y sus textos traducirían con evidencia su lucha antimonárquica.
El grupo formado por los artículos del año 1915 se inicia con una visión del paisaje urbano, descubierto desde su nueva casa, en la calle de Bordadores, donde se instaló cuando fue expulsado de la casa rectoral; era el paisaje vegetal de los negrillos de Las Úrsulas, entre las piedras renacentistas de Salamanca, que renueva su esperanza espiritual en medio de la tragedia de la guerra europea y de los malos signos de la vida española de aquel tiempo, y que le sirve de nuevo de paréntesis ciudadano entre sus excursiones por las tierras de España, a las que vuelve en el verano del 1916 con su viaje a Mallorca. Pero antes de llegarse a las Baleares, pasa por Aragón sin detenerse, lo que le hace reflexionar sobre su desatención a esta tierra, y está un día en Barcelona, con el tiempo justo para visitar su catedral y conocer el Institut d’Estudis Catalans. Este viaje le permitió escribir seis artículos, que forman otro grupo dentro del libro y que están dedicados casi todos a la isla de Mallorca, a sus bellezas y a sus habitantes, así como a los fantasmas culturales que la habitan, Ramón Llull, Chopin y Jorge Sand y Rubén Darío. Y después volvió a Salamanca, para asomarse, remansadas sus incitaciones viajeras, en el otoño gélido de noviembre, a las metáforas de la Torre de Monterrey, vista a la luz de la helada.
En el año 17, lleno de protestas, manifestaciones, la huelga general y la aceptación gubernamental de las Juntas Militares de Defensa con la primera propuesta de dictadura, además de su viaje a Italia, no hay paisajes unamunianos. Pero en el verano del 18 se reanudan los paisajes de Unamuno, con motivo de un viaje a los Pirineos y a Valencia, del que se trajo sendas visiones, entre poéticas, históricas y lingüísticas, con algo de política dentro, que escribe en febrero del año 19. En los Carnavales del año 20 viajó por Extremadura y estuvo en Yuste, después de haber pasado por Plasencia y la región de la Vera, escribiendo dos artículos sobre aquella corta excursión. En noviembre de aquel año escribe el prólogo a esta colección de textos, a la que bautiza con el nombre de Andanzas y visiones españolas; pero no con ello cierra el libro, al que todavía le añade cinco paisajes más, de los cuales cuatro están fuertemente politizados, como expresión del Unamuno que por aquellos años asume cada vez más la tentación de la política inmediata. Estos artículos añadidos fueron el producto de sus excursiones a Palencia y a Aguilar de Campoo, en el verano del 21, y a Ávila y Segovia, en octubre del mismo año, y otra a Ávila al año siguiente, con la que se cierra el libro. El quinto artículo es el que cuenta su excursión del año 1911 a Becedas y que probablemente escribió entonces, aunque quedó inédito hasta su inclusión en este libro.
Los paisajes y el paisaje de Unamuno
Los paisajes, como género literario, constituyen una parcela de la obra de Unamuno, a la que concedía gran atención, a juzgar por la asiduidad y la intensidad con que se entregó a la tarea de escribirlos. Desde muy temprano, en su época mimética de exploración y aprendizaje, con su costumbrismo localista y sus primeros experimentos verbales, la descripción de paisajes fue una de las constantes de su incipiente quehacer literario; algunos de estos textos primerizos los recogería después en un libro que tituló De mi país (1903), en el que incluyó artículos, entre la historia, el costumbrismo y el paisaje, escritos entre 1885 y 1900. Más tarde, en su primera novela, de larga elaboración por aquellos años del fin del siglo, Paz en la guerra (1897), todavía inciertamente unamuniana, los paisajes, al modo de la novela tradicional, cuya fórmula sigue fielmente Unamuno, llenaban una buena parte de sus páginas, dependientes del historicismo decimonónico y ancladas en los clichés del género, que, no obstante, sobre todo en los últimos capítulos, hacían ya presentir los verdaderos paisajes unamunianos, densamente metafóricos y meras disculpas para expresar sus ideas.
Su preocupación por el paisaje hay que situarla dentro de su atención a la tierra y a la historia de España, que sería la misma de los escritores de la llamada generación del 98, de la que Unamuno, con Ganivet, sería su antecesor o su primer hombre en el tiempo. En los ensayos que forman su libro En torno al casticismo (1902), publicados en 1895, aparece ya el paisaje castellano de la monotonía cromática y las encinas centenarias de la meseta, tal y como lo repetiría a lo largo de toda su obra después del descubrimiento de la realidad de Castilla, con su instalación en Salamanca en 1891, y de su positivista aceptación de la influencia del ambiente físico sobre la constitución espiritual de los hombres. Y paralelamente en su poesía aparecían los paisajes, abiertamente metaforizados y muchas veces originados en la misma experiencia de la que habían nacido sus paisajes en prosa, como el conocido caso del poema «En un cementerio de lugar castellano», 1912, o sus convergentes visiones, en prosa y en verso, de Gredos, 1911, o las concomitancias entre el paisaje de «La Flecha», de 1898, y la «Oda a Salamanca», 19054.
Pero, al mismo tiempo, impulsado probablemente por esa necesidad que llevó a la gente del 98 a descubrir e interpretar la realidad española, el ser de España, Unamuno había ido cultivando unos paisajes aislados, justificados por sí mismos, muy lejos de la fotografía impresionista y del preciosismo verbal. Fueron los textos que, seleccionados, recogería en su primer libro del género, Paisajes (1902), sobre experiencias salmantinas, donde todavía mezclaba los últimos restos de su primera manera de hacer con los primeros intentos de su forma definitiva. A partir de ese momento, su creación de paisajes se independiza, alentada por sus compromisos periodísticos, sin tener que acudir a la coartada costumbrista, al apoyo narrativo o al contexto especulativo. Son los textos que incluirá en Por tierras de Portugal y de España (1911), donde recogía paisajes vividos y escritos entre 1903 y 1909. Por aquellos años de principios de siglo, eliminados voluntariamente los paisajes de sus novelas –en Amor y pedagogía (1902) ya no aparecen–, sus paisajes adquieren un valor propio en su obra. Esta espectacular eliminación de los paisajes de sus novelas, que obedecía a su fórmula personal del género, para darles «la mayor intensidad y el mayor carácter dramático posibles»5, alienta y favorece el cultivo del paisaje.
Después de Por tierras de Portugal y de España, Unamuno volvió a recoger más paisajes suyos en Andanzas y visiones españolas, donde confirmó su gran experiencia paisajística, confesando su conocimiento directo de la mayor parte de los paisajes españoles: «He recorrido casi toda España, he visitado treinta de las cuarenta y nueve capitales de sus provincias y muchas otras ciudades y villas» (p. 218). Sin embargo, no todo el territorio español mereció la misma atención de su voracidad paisajística. A merced de sus viajes profesionales, de sus veraneos o de su destierro, fue descubriendo los múltiples paisajes de la plural España; pero hay que señalar que sus preferencias paisajísticas se centraron en el paisaje castellano, de una amplia Castilla que coincidía aproximadamente con la meseta geográfica; se trataba de un contorno peninsular muy concreto, que le ofrecía unos materiales metafóricos muy densamente sentidos por él.
Sus paisajes están llenos de esa realidad castellana, que tan bien servía a su necesidad de metaforización del mundo que le rodeaba. Escribió, naturalmente, de su país vasco, sobre todo al principio de su vida de escritor, de Galicia, de Extremadura y de las islas Baleares y Canarias; escribió también sobre la montaña de Santander, sobre Madrid, más bien en su vejez y al aire de sus encuentros con la capital, como diputado de la República, y sobre Barcelona; algo de Alicante y Valencia y mucho de Portugal. Pero su paisaje, por antonomasia, el que verdaderamente puede llamarse unamuniano, el que le expresaba a él expresando el paisaje, era el de las tierras y los pueblos de Castilla, tanto en su versión montañosa, granítica y altiva, como en su versión llanura, monótona e infinita, que, como él dijo, era también cumbre. Y sobre todo el paisaje urbano de las viejas ciudades y pueblos castellanos, recordatorio y metáfora de la eternidad que le obsesionaba y de otras metáforas. Por supuesto, Salamanca, englobada en una Castilla que ni lingüísticamente, ni históricamente, ni geográficamente le correspondía, y también Ávila, El Escorial, Palencia, Zamora, León, Brianzuelo de la Sierra, Aguilar de Campoo, Becedas, Segovia, Paradilla del Alcor, Medina del Campo, Olmedo, Arévalo, Tordesillas, Pedraza de la Sierra, Palenzuela, etc. De los treinta y un paisajes de Andanzas y visiones españolas, veintidós pueden relacionarse con esa realidad castellana que le obsesionaba como una fijación infantil.
Unamuno había descubierto este paisaje cuando el azar de unas oposiciones a cátedra de lengua y literatura griegas le llevó a vivir en Salamanca; desde entonces aquel paisaje, al que antes había rechazado violentamente, se incorporó a su vida y a su obra, tan indisolublemente unidas entre sí en un autor tan autobiográfico como él. Se ha repetido que el encuentro con Castilla fue determinante para Unamuno y que de este encuentro, apoyado inicialmente en el paisaje, nacería el sentido de su obra. Pero este encuentro y la permeabilidad unamuniana ante lo encontrado establecen el proceso de una dialéctica de la mirada que halla lo que busca y busca lo que halla. Su cambio ideológico, favorecido por su contacto con la recién descubierta realidad castellana, del que son testimonios los ensayos de En torno al casticismo, había tenido un importante estímulo en aquel paisaje, que había encontrado a su llegada a Salamanca. Es difícil establecer las fases del proceso, más bien mutación brusca, que le llevaron a identificarse y a sentir intensamente ese paisaje árido, monocorde, ilimitado y ascético, humanizado a fuerza de metáforas, que pondría en evidencia una especie de «afinidad electiva», que conjugaría el azar del encuentro a la necesidad del descubrimiento. En este sentido, es significativo que el primer testimonio de su nueva actitud ante el paisaje de Castilla sea de 1895, precisamente cuando elabora su teoría de la intrahistoria.
No se trata, por tanto, de que Unamuno nos cuente los paisajes que le gustan, ni siquiera los paisajes que le conmueven, sino que nos comunique los paisajes que le expresan. Es sorprendente, por ejemplo, la ausencia de paisajes andaluces en su obra, lo que no indica que no le gustaran o que no le conmovieran; hay un testimonio que lo confirma. En 1911, a la vuelta de su ascensión a Gredos, escribió un texto, en el que delimita exactamente el sentimiento del paisaje frente al significado del paisaje:
Algunos relatos de viajes y excursiones llevo escritos ya, pero he de dejar tal vez en el silencio en que los recogí los sentimientos más hondos que de esas escapadas a la libertad del campo he logrado. No he escrito ni creo escribiré jamás mis impresiones de Granada, y en Granada pasé una de mis quincenas más repletas de vida. Mientras viva reposará en el lecho de mi alma, por debajo de la corriente de las impresiones huideras, aquella santa caída de tarde que a principios del dulce mes de septiembre gocé en el Albaicín, todo blanco de recuerdos. Fue un como baño en algo etéreo. Las lágrimas me subían a los ojos y no eran lágrimas de pesar ni de alegría; éranlo de plenitud de vida silenciosa y oculta (p. 68).
Es decir, que para Unamuno el paisaje no es bello, ni conmovedor, es únicamente expresivo, busca en su paisaje todo lo que exprese algo de lo que él lleva dentro. La roca será la eternidad; la encina, la resistencia; la llanura, el infinito; la piedra tallada de los monumentos, la garantía de la inmortalidad; el silencio de las viejas ciudades, la confirmación de la intrahistoria; las cumbres montañosas, la serenidad y la libertad; los pueblos perdidos, el ascetismo de la vida. No tendrá ojos más que para lo que quiere ver y no quiere ver más que lo que lleva dentro, lo que le preocupa, lo que determina sus angustias. La realidad exterior, en el colmo del idealismo, no hará más que confirmar la realidad interior. Todo lo que previamente no ponga Unamuno en el paisaje, no está en el paisaje; lo que nos permite afirmar que Unamuno crea sus paisajes, los elabora desde dentro. El paisaje de Unamuno es él y Andanzas y visiones españolas es otro libro más de sus memorias, otra autobiografía más, otra confesión que añadir a sus perpetuas confesiones.
El paisaje como metáfora
Como le gustaba repetir, Unamuno escribía siempre con metáforas en mayor medida, o de un modo más directo, que la inevitable metaforización que toda escritura implica. En 1905, escribió: «Voy a servirme, como acostumbro hacer, de metáforas para aclarar mi idea» (O. C., tomo I, p. 1087), y en 1913 insistió: «No pretendo otra cosa sino discurrir por metáforas» (VII, p. 125), porque, como escribiría en 1923, «lo que no es metáfora es cosa muerta» (ídem, p. 1530). Esta escritura esencialmente metafórica se apoyaba en la conocida teoría de que «el lenguaje es esencialmente metafórico» (I, p. 1141), que Unamuno repetiría con cierta frecuencia; así, en 1904, había dicho que «las más de las palabras son metáforas comprimidas a presión de siglos; esto se ha dicho ya mil veces» (ídem, p. 1162), y, al año siguiente, volvería a decir que «la metáfora es la madre espiritual del lenguaje» (IX, p. 146) y repetiría en 1908: «Pero yo sé que las ideas salieron de las palabras, más que éstas de aquéllas, sé que el lenguaje, y el pensamiento con él, es metáfora» (V, p. 968), añadiendo esta dependencia de la idea de la palabra, de tan insistentes y decisivas consecuencias en su propia literatura y en su filosofía.
Sus paisajes son, pues, también metáforas. Pero esta conclusión no es sólo la inevitable consecuencia de su teoría del lenguaje y de la literatura, sino que tiene la confirmación explícita de Unamuno, que, al exponer en 1911 su teoría estética del paisaje, afirmó textualmente que «el universo visible es una metáfora del invisible, del alma, aunque nos parezca al revés» (p. 327), lo que ya había anticipado en 1898, en su artículo sobre «La Flecha», cuando había escrito que «el campo es aquí abajo, según el maestro León, el más fiel, aunque debilísimo trasunto, del “alma región luciente, prado de bienandanza”» (I, p. 67). Es decir, que el paisaje, los paisajes que componen este libro, son una metáfora de algo que está más allá de la realidad sensible, de algo invisible, denotado, a falta de una palabra mejor, como alma. Esta teoría la expuso en su artículo sobre un «Paisaje teresiano», el pueblo de Becedas, que resume su teoría estética del paisaje y explica los paisajes de sus libros y, más en concreto, por la proximidad temporal de su formulación, los paisajes que componen este libro de Andanzas y visiones españolas, en cuyas páginas finales aparece este texto revelador.
Pero hasta llegar a esta personal teoría sobre el paisaje, que coincidía originariamente con las teorías románticas del paisaje, Unamuno había experimentado otras teorías, expuestas fundamentalmente en dos textos, «La Flecha», de 1898, y «El sentimiento de la Naturaleza», de 1909. Son, pues, tres momentos, si añadimos a estos dos el de su teoría de 1911, los que señalan la evolución de Unamuno, desde su herencia positivista y aún materialista del siglo XIX hasta su personal filosofía de la realidad como metáfora, que está en la base de todos sus paisajes. Unamuno era consciente de esta evolución polar, pero la asumió, por aquello que tantas veces repitió de que «un hombre que no se contradice no es un hombre».
Cuando en 1909 reconsideró sus teorías sobre el paisaje, en su artículo «El sentimiento de la Naturaleza», con el que, como un epílogo, cerraba Por tierras de Portugal y de España, empezó por recordar lo que había escrito en 1898 en su artículo «La Flecha», que puede considerarse su primera reflexión conocida sobre el paisaje, recogida en Paisajes (1902), con la que, a modo de prólogo, abre el libro:
el deleite con que la campiña nos regala no es debido en la última inquisición a otra cosa que a la oscura reminiscencia subconsciente del alivio que en sus necesidades le debieron nuestros remotos padres y los padres de ellos en rosario de innúmeras generaciones... (I, 58),
y añadía, fiel al evolucionismo materialista del siglo XIX:
el sentimiento estético de la Naturaleza, nacido del agradecimiento a los favores que nos hace, sólo se perfecciona y acaba a medida que nos hacemos dueños de esos favores mismos, de los que antes éramos esclavos (ídem, 59);
es decir, que Unamuno nos hace recorrer el camino que va desde la economía hasta la estética; una vez más del estado de necesidad al estado de libertad, a través del paisaje, como productor de alimentos, primero, y como dispensador de gozo estético, después, una vez liberado el hombre del «reino de la necesidad».
Un paso más en su concepción del paisaje lo dio en 1909, cuando estableció el proceso del conocimiento del paisaje, sobrepasado el determinismo económico, a través de tres momentos o estratos que amplían los datos informativos sobre el paisaje y ponen en evidencia sus valores, con los que el paisaje adquiere una mayor densidad significativa, umbral del gozo estético. Uno de estos momentos es el representado por el conocimiento científico: al descubrimiento de la Naturaleza, dice Unamuno: «ha contribuido su descubrimiento por la ciencia» (ídem, 338), completando su afirmación con estas palabras: «Es indudable que la geología, la botánica, la zoología, etc., enseñan a sentir la hermosura del campo» (ídem, 338). Otro momento es el de la cultura; el sentido de la Naturaleza se adquiere y contribuye a ello el hecho de ser «realzada por el arte, por la literatura» (ídem, 338), que al revelar signos ocultos en el paisaje aumentan el placer estético de la contemplación; de tal manera que mirar es mirar lo que antes miró otro; para gozar mejor de un paisaje, alguien, antes que nosotros lo hagamos, lo ha recubierto de signos, lo que contribuye a revelarnos con más intensidad ese paisaje y, por tanto, a provocar su placer estético. El tercer momento es el de la historia; hablando del paisaje argentino, desconocido para sus propios habitantes, escribe que «esa naturaleza no ha tenido aún como la vieja naturaleza europea, cantores que la prestigien; no es aún suficiente escenario de historia; no está todavía bastante impregnada de humanidad» (ídem, 338). Es decir, que en el proceso generativo del placer estético del paisaje, salvada su fase económica, confluyen la cultura y la historia, que humanizan el paisaje, lo convierten en parte del hombre, de su expresión y de su pasado.
Pero Unamuno da otro paso más y, si antes fue de la economía a la estética, ahora va de la estética a la filosofía. Este paso lo dio en el citado artículo de «Paisaje teresiano», en el que expuso su definitiva teoría del paisaje. Al hacer la descripción de Becedas, «un pueblecito serrano de la provincia de Ávila», Unamuno, fiel a sus anteriores propuestas, que acabamos de recordar, lo ve inicialmente habitado por la presencia de Santa Teresa de Jesús, después, utiliza el testimonio de Velázquez, puesto que el paisaje, además del texto literario en el que la Santa leyó su doctrina, es un cuadro; más tarde cita «el primer capítulo del Génesis», que habla «de las aguas de arriba», que Unamuno encuentra también en este paisaje; luego, el Poema del Cid y el Romancero y finalmente Jenofonte y su Anábasis, añaden sus sugerencias a la lectura unamuniana del paisaje de Becedas, antes de volver de nuevo a Santa Teresa, que representa la lectura implícita de aquel paisaje. Sobre este entramado cultural e histórico, Unamuno levanta su teoría estética, recurriendo nuevamente a la literatura, con expresas referencias a Rousseau, Sénancour y Chateaubriand, sin abandonar nunca a Santa Teresa, que recurrentemente no abandona nunca el texto, como falsilla permanente de su lectura. Y el ejemplo de la Santa le lleva a proponer su teoría estética: «El pequeño campo doméstico y familiar, la huerta casera, le sirvió a Santa Teresa de Jesús para metáforas en que dio carne a su doctrina mística» (p. 327), porque «el universo visible es una metáfora del invisible» (p. 327), es decir, que la metáfora –la palabra– es un intermediario entre lo visible y lo invisible, lo invisible se revela a través de lo visible con ayuda de la metáfora, lo que le lleva a la conclusión de que «el campo es una metáfora».
Pero, como figura retórica, la metáfora establece relación entre dos elementos reales, unidos por algún rasgo analógico. Para Unamuno, la metáfora del campo establece la conexión entre el paisaje visible y la eternidad, porque «la metáfora es el fundamento de la conciencia de lo eterno» (p. 328); el paisaje traduce metafóricamente la idea de la eternidad, cuya conciencia es «el ansia de inmortalidad, es la esencia del alma racional. Alma racional y metafórica» (p. 328). Es decir, que con toda seguridad se puede calificar los paisajes de Unamuno de «paisajes del alma».
Análisis del paisaje
Cada paisaje es para Unamuno un trozo de sí mismo, una parte de esa «alma racional y metafórica» que acabamos de recordar. Esto hace que los paisajes se parezcan unos a otros, mucho más de lo que la topografía, la literatura y la historia pudieran hacer suponer. Pero, además, la descripción de cada paisaje se realiza siempre de la misma manera, según una metodología constante, que repite las estructuras de una estrategia del conocimiento siempre igual, con la contumacia de una obsesión y la insistencia de una comodidad. La lectura comienza con una referencia personal, para pasar luego a una descripción física, que se va entreverando con las citas culturales y las rememoraciones históricas, y terminar en los últimos estratos del paisaje con esa realidad eterna, invisible, que Unamuno saca a la luz a través de sus metáforas. Unamuno cumple todas sus premisas estéticas, con desigual intensidad en este libro, sobre todo a partir de 1914.
Sus paisajes, que nacen del encuentro físico con el campo o con una ciudad, se organizan alrededor de dos invariantes: la cultura y sus obsesiones personales, de tal modo que sus recuerdos culturales le despiertan sus obsesiones y sus obsesiones le confirman sus recuerdos culturales. La experiencia visual se transforma en estímulo interior y el paisaje reproduce lo que Unamuno lleva dentro. Pero lo que Unamuno lleva dentro va mucho más allá de sus preocupaciones trascendentales. Con Unamuno se ha abusado a veces de las palabras excesivas, como inmortalidad, eternidad, Dios, patria, etc.; pero estos paisajes, sin traicionar el permanente fondo unamuniano, abren otras perspectivas sobre sus ideas cotidianas, referidas a reflexiones menos metafísicas. La riqueza sémica del paisaje unamuniano se apoya en otros muchos niveles de lectura, que no son precisamente los de su esencial filosofía. Los signos de sus paisajes no son sólo metáforas de la eternidad, aunque siempre la presupongan.
El Unamuno contradictorio de la filosofía se ratifica en estos textos, que van de lo concreto a lo abstracto y de lo singular a lo universal. Cuando, en alguno de estos paisajes, habla de «sed de justicia», está refiriéndose a la justicia social de su tiempo y cuando habla de «las ruinas de la ruina» está haciendo una concreta denuncia política. Debemos, por tanto, analizar los diferentes estratos que componen el conjunto de sus paisajes, para descubrir su densidad sémica, muy unamuniana, sin olvidar ninguna de sus posibilidades de lectura.
Lectura descriptiva
Unamuno, en primer lugar, ve el paisaje físico al alcance de cualquiera; los colores, las formas, los relieves, las perspectivas, todo lo que una cámara fotográfica puede registrar. Y lo describe con un primor de miniaturista, que desmiente su imagen de escritor duro, premioso, hosco y rechinante, encallado en la bronca parquedad de su vocabulario y en la agónica expresión de sus conceptos abstractos. Aquí es todo lo contrario; es un Unamuno de suavidades táctiles, de fluidez descriptiva, amoroso con los adjetivos y hasta rítmicamente desbordado, con óptica impresionista a veces, con delicadeza de sedoso verbalismo. Era una forma de hacer que le venía del pasado, de sus primeros ensayos paisajísticos de finales de siglo, cuando su estilo todavía se estaba haciendo y ni tenía miedo a la corrupción de los párrafos largos, ni retrocedía ante las procesiones de los adjetivos, buscando la antiunamuniana complicidad sentimental del lector.
La verdad es que estas descripciones físicas no son más que islotes en los paisajes de su madurez; pero forman parte de ellos y sería improcedente olvidarlas. Los antecedentes habría que buscarlos en párrafos como éste, escrito en 1897:
Hacia el poniente de la aérea bóveda que coronaba la llanura, de un remolino de áurea nube irradiaban, cual inmensos pétalos, otras nubes esplendorosas. Fingía una de ellas inmenso dorso de mitológica bestia, lanuda piel de vellones de abrasado oro, dominados por espesa y sedosa melena. Corríanse otras por el cielo de un lado y de otro vistiéndose de abrasado rosa; algunas, con tornasoladas tintas de profundo violeta en el cuerpo y en los contornos de ascua de oro... (I, p. 73),
donde el cultismo de las esdrújulas, las metáforas de tradición clásica y la minuciosa atención cromática están en las antípodas del ideal estilístico del Unamuno más conocido, que veía en la densidad y aun en la aspereza del estilo, casi en la violencia desconsiderada de la palabra, las notas del modelo literario hacia el que aspiraba.
Recordemos, a modo de ejemplo, algunas de estas descripciones, que no dejan de sorprender a los habituados a la zigzagueante prosa de sus textos más personales. En el paisaje de Las Hurdes, cerca del pueblo de Las Mestas, encuentra un riachuelo y lo describe así:
Aquel río limpísimo, aquel puentecillo, aquellos remansos a la sombra, entre piedras redondeadas de apariencia mórbida, aquellas cuestas por fondo y la corona del cielo. Y dentro ya del pueblecillo, aquella callejuela cubierta de la fronda de las vides. Y todo ello engastado entre frescas y verdes arboledas (pp. 182-183).
La enumeración lineal, el encanto de los adjetivos, la gracia emocional de los diminutivos, la espontaneidad descriptiva y la levedad de las notas cromáticas componen una deliciosa fluencia verbal, como un regalo inesperado en la encrespada prosa unamuniana.
Otro ejemplo podría ser la descripción panorámica del paisaje visto desde la Peña de Francia, con cierta objetividad cartográfica y cierta iluminación de cromo infantil:
esa masa roja, coronada por la torre de la iglesia, y que humea entre el verdor de los castaños, es la Alberca. Ahí abajo, entre el cascajo de las laderas, corre el río Francia. Más allá, aquellas ruinas de un antiguo castillo y aquella torre que parecen apacentar otro grupo de rojos tejados, es San Martín del Castañar. Más a la derecha, sobre aquella loma verde, se hunde entre el verdor Sequeros. Más lejos, a la derecha, sobre otra loma, pero más escueto y descampado, se levanta Miranda. Y allá, en el fondo, al pie del macizo contrafuerte de la vasta montaña, con velas de nieve en su cima, que nos cierra el horizonte, blanquea a ratos la ciudad de Béjar, mi vieja conocida (p. 81).
El rojo y el verde, con una final aparición del blanco, alternan sus sugestiones cromáticas con la escueta sonoridad de los topónimos, que tantas otras veces Unamuno utilizaría, en prosa y en verso, aprovechando la cadencia eufónica de sus vocales abiertas y las incitantes connotaciones geográficas de sus nombres misteriosos.
Un último ejemplo en esta misma dirección descriptiva nos lo proporciona un paisaje costero de Mallorca, en el que Unamuno, deslumbrado por la luz mediterránea, se despendola por una metáfora reiterativa que desdice, una vez más, el tópico de su sequedad estilística: «Y toda esa costa es una maravilla luminosa. Diríase una isla de piedras preciosas, de esmeraldas, de topacios, de rubíes, de amatistas, bañándose al sol en su propia sangre. Pues es el mar como sangre de piedras preciosas» (p. 244). Esta riqueza ornamental, igual que el encanto del belén del primer ejemplo o que la precisión topográfica del segundo, sirve para aliviar la densidad expresiva de los paisajes que Unamuno va laminando según la penetrante cala de sus intenciones, que, debajo de esta superficie cromática, topográfica y metafórica, descubre nuevas lecturas para el paisaje, que se hace insondable para la microscópica óptica unamuniana, que no sólo va más allá de las apariencias, sino que se encela en la busca de sus estratos más significativos.
Lectura literaria
Los signos de origen literario forman otro estrato de los paisajes unamunianos. Como si entre su mirada y el mundo exterior se interpusiera siempre una cita, una huella literaria, o como si la expresión de lo que está viendo necesitara, para concretarse, alguna referencia cultural, Unamuno descubre en cada paisaje que ve un antecedente escrito, que vivifica y humaniza el espacio contemplado. Él era consciente de este hecho, de que la cultura de los libros estaba incorporada a sus ojos, y en la Peña de Francia escribió: «¿Pero lo veis? ¿Cómo hasta en la cima, en el sacro imperio del silencio santo, no he olvidado los libros, que me persiguen adondequiera que vaya?» (pp. 83-84). Siempre hay un libro, un autor, un poema en cada paisaje unamuniano, aunque después el autor descodifique estos signos y cree su propio código de expresión.
En «Recuerdo de la Granja de Moreruela», las citas de Virgilio y, sobre todo, de fray José de Sigüenza se interponen entre su mirada y las ruinas del convento cisterciense; en «De vuelta de la cumbre», son Santa Teresa de Jesús y Gustave Flaubert los que aclaran su mirada; en «El silencio de la cima», es el Obermann de Sénancour; en «Ciudad, campo, paisajes y recuerdos», vuelve a ser Flaubert, junto al Evangelio de San Mateo y la Biblia; en «Hacia El Escorial», son de nuevo Santa Teresa y fray José de Sigüenza, junto al portugués João de Deus, Bécquer y Thomas Gray, los que le ayudan a ver más que lo que tiene delante; «En El Escorial» vuelve a ser, naturalmente, fray José de Sigüenza y su Historia del Monasterio y le acompaña en la tarea de añadir más signos al paisaje el historiador Martin A. S. Hume y el escritor alemán Justi, tenaz desprestigiador de la obra escurialense; en «Santiago de Compostela» es inevitablemente Rosalía de Castro, a la que tanto debe la poesía unamuniana, en «Junto a las rías bajas de Galicia» son Oliveira Martins, el P. Sarmiento, Ruiz Aguilera y otra vez la huella de Rosalía; «En la quietud de la pequeña vieja ciudad» tiene por guías a Thomas Gray, Lowes Dickinson y James Bryce, que le ayudan a describir las ventajas de la vida retirada, provinciana y sedentaria de los pequeños núcleos urbanos; en «Coimbra», Antero de Quental, João de Deus, Eugenio de Castro, etc.
En la segunda parte de Andanzas y visiones españolas, las referencias literarias continúan, y así, en «Frente a los negrillos» es un poema de Vicente Wenceslao Querol el que pone en marcha el paisaje que Unamuno tenía «delante de su casa de entonces, en 1915; en Barcelona es Joan Maragall quien acompaña su mirada y en Mallorca Joan Alcover, Rubén Darío y, por supuesto, Ramón Llull; en «La torre de Monterrey a la luz de la helada» es sobre todo Calderón y La vida es sueño; en «Al pie del Maladeta», al lado de un insignificante M. Laborde que le sirve de punto de partida, es inexcusablemente Jacinto Verdaguer; el paisaje de «La frontera lingüística», hecho más de erudición que de mirada, acumula los autores valencianos que le hacen ver el paisaje lingüístico, de Tirant lo Blanch a Querol y Blasco Ibáñez, pasando por Ramón Muntaner, Ausías March, Jordi de Sanjordi o los sainetes de Eduardo Escalante; «En Yuste» es otra vez fray José de Sigüenza, cita recurrente de todo el libro, el que desvela el paisaje; «En Palencia» son varios los autores que agudizan su mirada, primero la Biblia, con su historia de Sara, después los libros de Julio Senador sobre la decrépita realidad castellana de entonces y más tarde Zorrilla, con su leyenda de Margarita la Tornera, para acabar siendo el propio Unamuno, con su poema sobre «El Cristo yacente de Santa Clara», el que completa los signos literarios del paisaje palentino; «En Aguilar de Campoo» vuelve Julio Senador a confirmar la mirada sobre la ruina del pueblo y en los dos textos finales sobre Ávila, muy parecidos entre sí, es, como era de esperar, Santa Teresa la encargada de abrirle los ojos, acompañada en el segundo por el P. Mariana y el Evangelio de San Mateo.
Sobre esta manera de ver los paisajes, Unamuno ya había reflexionado, en 1909, como vimos antes, y había encontrado necesario este suplemento literario para completar el gozo estético ante la naturaleza, «realzada por el arte, por la literatura», que al revelar nuevos signos en el paisaje aumentan el placer de la contemplación.
Unamuno, coherente con sus ideas, también leyó históricamente sus paisajes.
Lectura histórica
Para Unamuno, cada paisaje guarda un acontecimiento histórico, que lo recubre de signos y densifica la mirada que lo conoce: es otra forma, junto a la lectura literaria, de humanizar, de vivificar y, en último término, de unamunizar la naturaleza visible. En «Recuerdo de la Granja de Moreruela» es la evocada Edad Media la que le proporciona al paisaje ruinoso del viejo monasterio cisterciense su sentido, «aquel siglo XIII, oliente a San Francisco», «en aquel siglo XIII, en aquella poética Edad Media, mocedad del cristianismo», a la que aplica el cliché romántico del claustro silencioso, de las celdas místicas, del quietismo contemplativo de los monjes, como un grabado iluminado por los tópicos edulcorantes y ahistóricos. En los tres siguientes artículos es precisamente la voluntaria ausencia de lo que llamamos historia lo que les da sentido; ni en Gredos, ni en la Peña de Francia, ni en la marginación provinciana de la pequeña ciudad quiere Unamuno ver la historia, porque justamente lo que le interesa en esos paisajes es descubrir la intrahistoria, ese concepto clave de su interpretación de la realidad histórica. En los pueblos que visita camino de El Escorial, la historia es una cita constante que le sale a los ojos, con superficialidad de guía turística. En Medina del Campo es, naturalmente, Isabel la Católica la que habita el paisaje; en Olmedo es la batalla entre los partidarios de la Beltraneja y los del príncipe Alfonso, hermano de la futura reina Isabel; en Arévalo vuelve el fantasma isabelino, la matanza árabe de las Navas de Tolosa y la guerra civil de las Comunidades. «En El Escorial» es, por supuesto, Felipe II el humanizador de las piedras del Monasterio. En «Santiago de Compostela», son los antiguos peregrinos y el dudoso apóstol enterrado en la catedral los personajes históricos que le salen a los ojos en la vieja ciudad. En «León», la memoria es más abstracta y define la ciudad como «henchida de recuerdos de nuestra historia», que se concreta en la catedral, que «representa en León el arte gótico del siglo XIII», «en la iglesia y convento de San Marcos...», que «nos ofrece un ejemplar de la Escuela del Renacimiento del siglo XVI» y «la venerable basílica románica de San Isidoro», que «es, sin duda, una de las más severas y a la par más elocuentes páginas de piedra de la historia de España», «formidable panteón de los reyes de León». En «Coimbra», los recuerdos de los reyes de la monarquía portuguesa y la leyenda, entre histórica y literaria, de Inés de Castro, llenan el espacio histórico de aquel paisaje.
En la segunda parte del libro, formada por los artículos escritos después de su defenestración rectoral, la historia, igualmente presente, es más bien una referencia a los acontecimientos contemporáneos, vistos a través de los hechos históricos sucedidos en los paisajes visionados. La historia cumple otra función que en la primera parte, pero no abandona los textos, que se enriquecen y se densifican con la erudición histórica de la mirada del autor. En «Frente a los negrillos», del rincón de las Úrsulas en Salamanca, evoca una visión desde la cumbre de Gredos y añade que «no es posible que por un escenario así no pasen los más excelsos personajes de la tragedia de la Historia» (p. 213), en «De Salamanca a Barcelona» es la historia contemporánea de Cataluña y de Aragón, aunque más que la historia sea la política la que guía sus palabras, con el problema de la lengua y de la unidad de España como fondo; «En la calma de Mallorca» ve «el mar latino»; «Los olivos de Valldemosa» «saben Historia»; «En la isla dorada» «siente uno que se le anega todo recuerdo de la Historia», pues en Mallorca, como antes en Gredos y en la Peña de Francia, lo que Unamuno ve es la «intrahistoria»; en «La torre de Monterrey» es el Renacimiento español la falsilla de su mirada; en los textos de Yuste es, naturalmente, el emperador Carlos V la cita obligada; en Palencia es el pasado monumental el que trae la historia ante la mirada e incluso la vieja Universidad palentina desaparecida; «En Aguilar de Campoo» descubre «ruinas de Historia» y en Segovia es Roma y en Ávila es la muralla medieval las guías de su mirada histórica, añadiéndose en Ávila, para su lectura política, el recuerdo de la ofensa popular al rey Enrique IV.
Lectura política
A partir de 1914, fecha de su destitución del rectorado, los paisajes del libro ofrecen, además de sus otras lecturas, una evidente lectura política. Unamuno, aquí también, sigue viendo lo que lleva dentro. En el último paisaje del libro, que añadió después de escrito el prólogo y cuando presumiblemente había cerrado la selección de los textos, la lectura política es tan trasparente que sorprende su inmediatez y casi su obscenidad. Se trata de una visión de Ávila, realizada en plena lucha antimonárquica, en vísperas casi de su destierro y el año anterior a la instalación de Primo de Rivera. En estas circunstancias, lo que Unamuno ve en Ávila es el paisaje de una violenta humillación real, que saca del pasado para recordársela a sus compatriotas. Era inevitable la cita de Santa Teresa y la metáfora abulense de sus Moradas interiores como refugio cerrado de su libertad; pero lo que era puramente casual en aquel paisaje y, desde luego, soslayable para las expectativas históricas y literarias de sus lectores, era la referencia a la burla que la nobleza castellana y el pueblo de Ávila hicieron al rey Enrique IV. Y Unamuno centra en este episodio el desarrollo de este paisaje, enlazándolo con la libertad interior de Santa Teresa. Y, para que todo quede más claro, cita las palabras del P. Mariana, el justificador del regicidio, en las que cuenta el ahorcamiento simbólico del rey Enrique a manos de las turbas excitadas, porque, dice el sabio jesuita:
bien será se relate para que los Reyes, por este ejemplo, aprendan a gobernar primero a sí mismos y después a sus vasallos, y adviertan cuántas sean las fuerzas de la muchedumbre alterada, y que el resplandor del nombre real y su grandeza más consiste en el respeto que se le tiene que en fuerzas... (p. 331).
En otro de los artículos añadidos, después de cerrada la selección de textos, «Una obra de romanos», que se refiere a Segovia y su acueducto, Unamuno aprovecha el espectáculo de aquella ingente construcción, sin función que cumplir (igual que la monarquía de su tiempo), para recordar que, como las próximas ruinas de las altas torres de Madrigal de las Altas Torres, «su falta de función las ha arruinado» (p. 321), en contraste con el puente romano de Salamanca, que se conserva por su evidente utilidad pública, porque «si aún persiste tanto que levantó el pueblo rey, es porque guarda su función, porque lleva o conserva algún género de agua» (p. 322), lo mismo que el acueducto de Segovia, al que «el agua, transportar la cual era su función, ha debido preservarle de la ruina» (p. 320). Y si añadimos a esto sus alusiones al «pueblo rey», a los «pocos monumentos de orden civil», a que «los bárbaros suelen ser conservadores. No son ellos los que destruyen el pasado, sino los que tienen que levantar sobre su suelo el porvenir», o a que «las arpas de piedra», como las de oro, acaban por enmudecer y por arruinarse cuando su canto no suena a cosa de entendimiento en los oídos de los hombres», se nos hace más fácil la lectura política de este texto antimonárquico y entendemos mejor la invitación que nos hace Unamuno a descodificar sus palabras, cuando al final nos dice que «el aguaducho de Segovia, obra de romanos, es, a su vez, un código» (p. 322).
Esta precaución codificadora de Unamuno se explica no sólo por su credo estético de dotar a sus signos del mayor grosor significativo posible, eludiendo la grosera inmediatez de la denuncia, sino para evitar otros males, como los que Miguel Moya, director de El Liberal, le advertía, cuando le solicitaba una colaboración para su periódico, en carta de 22 de noviembre de 1922, es decir, por aquellos años: