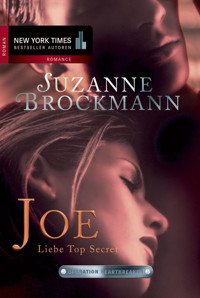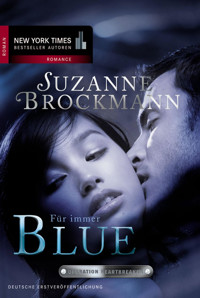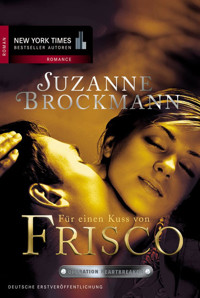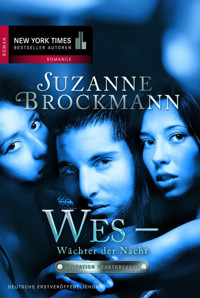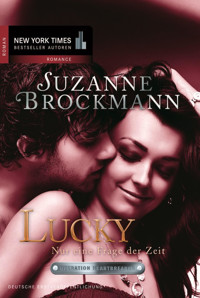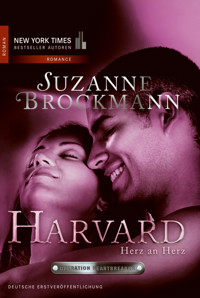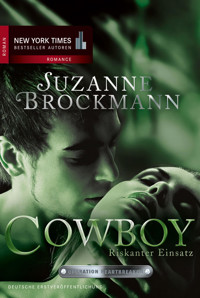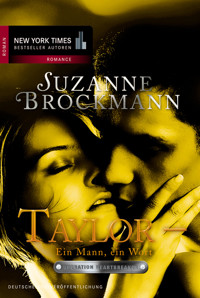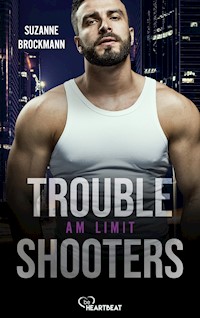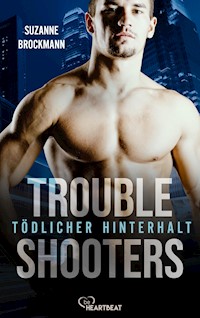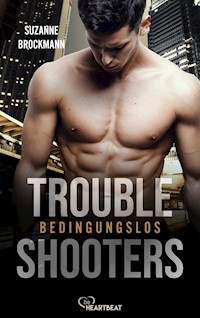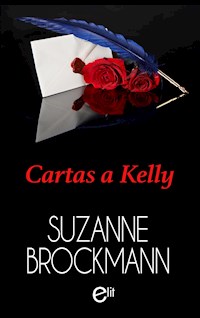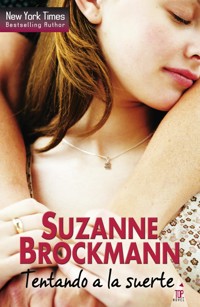4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Durante ocho semanas, la agente P.J. Richards iba a tener acceso a un mundo dominado por hombres, y no estaba dispuesta a distraerse con nada… ni con nadie. Y eso incluía al "Harvard" Becker, jefe de los SEAL. Harvard no quería distracciones como P.J. cerca, y aunque respetaba sus habilidades y su inteligencia prefería no tener que ser responsable de ella. Sin embargo P.J. no era una mujer que se rindiera fácilmente y, en su opinión, Harvard tenía mucho que aprender. Pero P.J. nunca habría esperado que él estuviera tan dispuesto a instruirla en otras asignaturas… como la confianza, el deseo y quizá incluso el amor. Brockmann ha creado un argumento lleno de tensión brillantemente combinado con unos personajes muy bien caracterizados y un romance muy intenso Booklist
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1998 Suzanne Brockmann. Todos los derechos reservados.
CORAZÓN EN PELIGRO, Nº 65 - agosto 2012
Título original: Harvard’s Education
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicado en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0759-4
Editor responsable: Luis Pugni
Imágenes de cubierta:
Pareja: OLEGKLOCHENOK/DREAMSTIME.COM
Paisaje: YURI ARCUS/DREAMSTIME.COM
ePub: Publidisa
Uno
Aquello iba mal. Muy mal. En unos cuantos minutos más, aquel equipo al completo, una combinación de agentes de la Comisión Federal de Inteligencia, la FInCOM, y de los SEAL de la Marina de Estados Unidos, iba a saltar en pedazos.
Había un pequeño ejército de terroristas escondidos aquella calurosa noche de julio. Los Ts, o tangos, como los SEAL acostumbraban a llamar a los terroristas, estaban esperando su llegada con rifles de asalto, tan potentes como el arma que P. J. Richards sujetaba entre las manos sudorosas.
P. J. intentó que se le calmara el ritmo del corazón, intentó que la adrenalina que le fluía por el organismo trabajara en su favor, en vez de hacerlo contra ella, mientras caminaba sigilosamente en la oscuridad.
El agente de la FInCOM Tim Farber dirigía la operación, pero Farber era un chico de ciudad, y un tonto. No sabía nada de lo que era avanzar entre matorral espeso en un terreno parecido al de la jungla, como aquel. Claro que P. J. no era la más indicada para hablar: ella se había criado entre asfalto desmenuzado y cemento, una jungla completamente distinta.
Sin embargo, sabía lo suficiente como para darse cuenta de que Farber debía moverse con más sigilo si quería oír los sonidos de la noche que los envolvía. Por otra parte, aunque fuera crítica, el hecho de que hubiera cuatro agentes de la FInCOM y tres SEAL con ella en aquel terreno, siguiendo aquel rastro, hacía que se sintiera como parte de un enorme regalo de Navidad, envuelto y atado con un grandioso lazo, que esperaba bajo el abeto de un terrorista.
–Tim –susurró P. J. por los auriculares inalámbricos de radio que llevaban todos los miembros del equipo–. Despliéganos y baja el ritmo.
–Quédate atrás si te parece que nos movemos demasiado rápido para ti –le dijo Farber, y P. J. sintió un ramalazo de frustración. Al ser la única mujer del grupo, estaba recibiendo más comentarios condescendientes de los que podía soportar.
Sin embargo, aunque P. J. solo midiera un metro cincuenta y siete centímetros y pesara cincuenta y un kilos, podía correr mucho más que cualquiera de aquellos hombres, incluyendo a los Navy SEAL grandes y malos. También disparaba mejor que ellos. En lo referente a la fuerza bruta, sí, tenía que admitir que estaba en desventaja. Sin embargo, eso no importaba. Aunque no pudiera levantarlos por el aire y lanzarlos lejos, los sobrepasaba en inteligencia.
Sintió un movimiento a su derecha y levantó el arma.
No era más que un SEAL llamado Harvard. Se llamaba Daryl Becker y era jefe senior, el equivalente naval a un sargento del ejército. Tenía una figura impresionante con ropa de calle, pero vestido de camuflaje, con las gafas protectoras, parecía más peligroso que cualquier hombre que ella hubiera conocido. Se había cubierto la cara y la cabeza, que llevaba afeitada, con manchones de pintura verde y marrón, que se mezclaban de una manera extraña con su piel negra.
Era mayor que los demás SEAL del ilustre Escuadrón Alfa. P. J. suponía que tenía unos diez años más que ella, lo cual significaba que tenía treinta y cinco. O quizá más. Aquel no era un novato. Era un hombre adulto, completamente formado. Se rumoreaba que se había licenciado cum laude en Harvard antes de enrolarse en la Marina del tío Sam.
Él se dirigió a ella por signos:
–¿Está bien? –le preguntó moviendo también los labios, como si a P. J. se le hubieran olvidado los gestos que les permitían a todos comunicarse en silencio. Quizá a Greg Greene o a Charles Schneider se les hubieran olvidado, pero ella los recordaba todos.
–Estoy perfectamente –respondió ella de igual modo, aunque con tirantez, frunciendo el ceño para subrayar su desaprobación.
Harvard llevaba cuidándola desde el principio. Desde que los agentes de la FInCOM se habían reunido con los SEAL del Escuadrón Alfa, aquel hombre, en concreto, no había dejado de observarla atentamente, sin duda, listo para agarrarla cuando cediera a su naturaleza femenina y se desmayara.
P. J. le transmitió por medio de signos lo que Tim Farber había pasado por alto: «Alto. Escucha. Silencio. Algo no va bien».
El bosque estaba extrañamente silencioso. Todos los insectos habían dejado de chirriar; había alguien más allí, o ellos mismos estaban haciendo demasiado ruido. Cualquiera de las dos cosas era una mala noticia.
P. J. oyó la voz de Tim Farber por los auriculares.
–Raheem dice que el campamento está a unos cuatrocientos metros. Dividíos en grupos.
Ya era hora. Si ella fuera la agente a cargo de la operación, habría separado el grupo en parejas desde el principio. No solo eso, sino que no habría creído al pie de la letra todo lo que decía el informador, Raheem Al Hadi, y no habría avanzado a toda velocidad, mal informado y envalentonado.
–Olvidadlo –dijo Tim–. Raheem dice que la mejor ruta es este camino. Estos bosques están llenos de trampas. Manteneos juntos.
P. J. se sintió como un casaca roja, marchando por el camino de Lexington a Concord, presentando el blanco perfecto para la guerrilla rebelde.
Había hablado de Raheem con Tim antes de que salieran para llevar a cabo aquella misión. O, más bien, había hecho algunas preguntas para suscitar reflexión, que él había respondido improvisadamente. Raheem había proporcionado más veces información a los SEAL. Su trayectoria demostraba que era de fiar. Tim no había conseguido tranquilizarla; ella había averiguado, por medio de los otros dos agentes de la FInCOM, que Farber creía que los SEAL lo estaban probando para ver si confiaba en ellos. Y él estaba dispuesto a demostrar que sí.
«Manténgase cerca de mí», le dijo Harvard por señas.
Irritada, P. J. fingió que no lo veía mientras revisaba su arma. No necesitaba que la cuidaran. Sin embargo, él se puso frente a ella. «Vamos», le indicó. «Sígame».
«No, sígame usted», respondió ella. Ya estaba harta de seguir ciegamente a cualquiera. Había ido allí a neutralizar a unos terroristas, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Si él quería seguirla, muy bien.
Él la agarró por la muñeca y movió la cabeza a modo de advertencia.
Estaba tan cerca que P. J. notaba el calor de su cuerpo. Él era mucho más alto que ella, más de treinta centímetros, y P. J. tuvo que alzar la vista para poder verlo bien.
De repente, él sonrió, como si le divirtiera la mirada asesina que P. J. le estaba lanzando a través de las gafas. Él desconectó el micrófono de sus auriculares y se inclinó hacia ella para poder susurrarle al oído:
–Sabía que causaría problemas desde el primer momento en que la vi.
Era muy sorprendente que la sonrisa de aquel hombre pudiera cambiar por completo su cara de guerrero adusto y salvaje a la de un amante muy interesado y algo divertido. O quizá estuviera solo divirtiéndose mucho y solo un poco interesado, y ella tuviera demasiada imaginación.
P. J. tiró de la mano para zafarse de él y, al hacerlo, el mundo explotó a su alrededor. Harvard cayó al suelo.
Había recibido un disparo.
La mente de P. J. quedó helada, pero su cuerpo reaccionó rápidamente mientras un proyectil le pasaba junto a la cabeza.
Subió el arma y se tiró al suelo, y con la visión periférica, localizó a los tangos que se habían acercado a ellos por detrás, arrastrándose. Disparó y alcanzó a uno, después a otro, y después a tres en rápida sucesión.
A su alrededor, las armas se disparaban y los hombres gritaban de rabia y dolor. Por lo que ella podía ver, todo el equipo estaba rodeado, salvo por el pequeño agujero que ella había hecho en la línea de ataque de los terroristas.
–Una baja –dijo P. J. a través del micrófono, siguiendo el procedimiento de la FInCOM, mientras se arrastraba con las rodillas y los codos hacia Harvard. Sin embargo, él había recibido un tiro directo. De un vistazo, ella se dio cuenta de que no serviría de nada arrastrarlo con ella mientras salía de la zona de peligro.
–Refuerzos, ¡necesitamos refuerzos! –dijo Tim Farber, con una voz muy aguda. P. J. lo oyó mientras se movía sigilosamente hacia uno de los terroristas que había derribado.
–Cuando lleguen los refuerzos no quedará nada de nosotros –respondió Chuck Schneider, también con la voz chillona.
¿De veras? No, si ella podía evitarlo.
Había un árbol con las ramas bajas un poco más allá del punto de emboscada de los terroristas. Si pudiera llegar hasta allí y trepar a él… desde aquella situación tan ventajosa, podría disparar sin que los terroristas supieran de dónde les caían las balas.
P. J. se puso en pie y, agachada, corrió hacia el árbol. Vio a un tango levantarse entre los arbustos en el último segundo y disparó dos veces. Lo alcanzó en mitad del pecho. El hombre cayó, y entonces, P. J. vio a otro detrás de él.
Estaba muerta. En aquel instante supo que estaba muerta. De todos modos disparó, pero sin poder apuntar.
Él sí pudo.
La fuerza del doble impacto la empujó hacia atrás, y cayó. Se golpeó la cabeza contra algo duro, un tronco o una piedra, y sintió la explosión de un dolor muy intenso detrás de los ojos.
–¡Código ochenta y seis! ¡Ochenta y seis! ¡Alto el fuego!
Y al instante, el fuego cesó. Al instante, aquel ejercicio terminó, sin más.
P. J. solo veía luces brillantes por todas partes. Intentó abrir los ojos e incorporarse, pero el movimiento hizo que todo su mundo se tambaleara. Las náuseas la obligaron a acurrucarse en el suelo. Rezó para poder recuperar el equilibrio antes de que alguien se diera cuenta de que estaba ausente del recuento.
–Necesitamos un médico –dijo una voz por los auriculares–. Tenemos una agente con una posible lesión en la cabeza.
P. J. notó que unas manos le tocaban los hombros y la cara. Alguien le quitó las gafas. Era demasiado pedir que no se dieran cuenta.
–Richards, ¿me oye? ¿Todavía está conmigo? –era Harvard. Su voz se volvió más tensa y más alta cuando dijo–: ¿Dónde demonios está ese médico? –más suave otra vez, y más dulce, como la miel–. Richards, ¿puede abrir los ojos?
Ella abrió un ojo y vio la cara de Harvard; tenía la barbilla y las mejillas cubiertas de amarillo de la bola de paint ball que le había alcanzado.
–Estoy bien –susurró ella. Todavía no había recuperado el aliento, que había perdido a causa del impacto de la pelota de paint ball justo en el abdomen.
–Y un cuerno –replicó él–. Lo sé muy bien. La he visto haciendo esa imitación de George de la Jungla. Iba directamente hacia ese árbol…
Harvard se convirtió en dos, y con uno ya había suficiente. P. J. tuvo que cerrar los ojos de nuevo para no seguir viendo doble.
–Un minuto más…
–El médico está de camino, jefe senior.
–¿Es grave la herida, H.? –P. J. reconoció aquella voz; era el comandante del Escuadrón Alfa, el capitán Joe Catalanotto, Joe Cat, como lo llamaban sus hombres.
–No lo sé, señor. No quiero moverla por si tiene una lesión en el cuello. ¿Por qué demonios ninguno nos hemos dado cuenta de que era muy peligroso dispararle una bala de pintura a una chica de su tamaño? ¿Qué puede pesar, cincuenta kilos? ¿Cómo es posible que se nos haya escapado este detalle?
P. J. estaba superando el mareo. Solo sentía náuseas y latidos de dolor en la cabeza. Le hubiera gustado disponer de unos minutos más para recuperarse, pero Harvard acababa de llamarla «chica».
–No ha sido para tanto –dijo P. J. Abrió los ojos y se esforzó por incorporarse–. Me estaba moviendo cuando me alcanzó el proyectil, y la fuerza del golpe hizo que perdiera el equilibrio. No es necesario convertir esto en un incidente nacional. Además, peso cincuenta y dos kilos –en un buen día–. He jugado al paint ball muchas veces sin el menor problema.
Harvard se estaba arrodillando a su lado. Le tomó la cara entre las manos y le tocó ligeramente la parte trasera de la cabeza con las yemas de los dedos. Le rozó una parte increíblemente lastimada, y ella no pudo evitar hacer un gesto de dolor.
Él soltó un suave juramento, como si a él también le doliera.
–Duele, ¿eh?
–Estoy…
–Bien –dijo él, terminando la frase por ella–. Sí, señora, ya lo ha dejado bien claro. Pero tiene un chichón del tamaño de una montaña en la parte trasera de la cabeza. Es posible que tenga una conmoción cerebral.
P. J. vio a Tim Farber en segundo plano, tomando notas para el informe que iba a entregar a Kevin Laughton.
Recomiendo que, de ahora en adelante, el papel de la agente Richards en este grupo antiterrorista sea limitado a las labores administrativas…
Algunos hombres no podían soportar trabajar junto a una mujer. P. J. miró a Harvard. Sin duda, él sería el primero en firmar aquella recomendación de Farber.
En silencio, ella redactó su propio informe.
Hey, Kev, me he caído y he aterrizado mal. Pero, antes de que me saques de este equipo, demuestra que ningún agente masculino de la FInCOM ha cometido un error parecido y… Oh, espera, ¿qué es lo que estoy recordando?
A cierto agente de alto nivel a quien no mencionaremos, pero cuyas iniciales son K. L., cayendo con muy poca gracia desde la ventana de un segundo piso durante una operación de entrenamiento un año y medio antes…
P. J. se concentró en la imagen de Laughton sonriendo mientras se frotaba la clavícula recién curada; él todavía sentía punzadas de dolor cada vez que llovía. Aquella imagen hizo que la sonrisa petulante de Farber resultara más fácil de soportar.
De ningún modo iba a sacarla Kevin Laughton de aquella misión. Había sido su jefe durante dos años, y sabía que ella merecía estar allí, pasara lo que pasara y por encima de las quejas machistas de Tim Farber.
Llegó el médico, y después de alumbrarle los ojos con una linterna, le examinó el chichón de la cabeza sujetándola con mucha menos delicadeza que Harvard.
–Quiero examinarla en el hospital –le dijo el médico–. Creo que está bien, pero me sentiría más seguro si le hiciéramos alguna radiografía. Tiene un buen chichón. ¿Siente náuseas?
–Me quedé sin respiración, así que es difícil decirlo –respondió P. J., evitando la pregunta. Harvard estaba sacudiendo la cabeza mientras la miraba, y ella esquivó también su mirada.
–¿Puede caminar, o necesita una camilla?
–Puedo caminar –dijo P. J. rápidamente, aunque sentía las piernas como si fueran de goma.
Notaba que Harvard seguía mirándola mientras intentaba ponerse en pie. Se acercó, como si todavía quisiera impedir que cayera. Realmente aquello era muy curioso. Cualquier otra mujer se habría muerto de emoción si un hombre tan guapo como el jefe senior Daryl Becker hubiera sido su héroe.
Sin embargo, ella no era cualquier mujer.
Había llegado tan lejos por sus propios medios, y no iba a permitir que un estúpido chichón minase su reputación.
Ya era lo suficientemente difícil trabajar para la FInCOM, donde los chicos dejaban jugar a las chicas de mala gana. Además, durante ocho semanas le habían permitido el acceso al mundo de los Navy SEAL de los Estados Unidos, que estaba completamente vetado para las mujeres.
Durante aquellos dos meses, los miembros del equipo del invencible Escuadrón Alfa iban a vigilarla estrictamente, esperando que cometiera algún error para poder decir: «¿Veis? Por esto precisamente no dejamos entrar a mujeres».
Los SEAL eran unidades especiales de la Marina estadounidense. Sus militares estaban altamente adiestrados y tenían la reputación bien merecida de ser lo más parecido a superhéroes de cómic.
Las siglas provenían de las palabras «mar», «aire» y «tierra», y los SEAL podían operar de manera igualmente efectiva en cualquiera de aquellos medios.
Eran listos y valientes, y estaban un poco locos. Tenían que estarlo, para soportar aquellas espantosas sesiones de entrenamiento, que incluían la legendaria Semana del Infierno. Por lo que había oído P. J., un hombre que todavía permaneciera en el programa SEAL después de terminar la Semana del Infierno tenía todo el derecho a creerse superior y ser arrogante.
Y los hombres del Escuadrón Alfa podían ser ambas cosas, a veces.
Mientras P. J. se obligaba a caminar lentamente pero con estabilidad, notaba todos los ojos de los miembros del Escuadrón Alfa en la espalda.
Sobre todo, los del jefe senior Harvard Becker.
Dos
Harvard no sabía qué demonios estaba haciendo allí.
Era casi la una de la madrugada, y él ya debería estar en su apartamento. Debería estar sentado en el sofá, descansando y tomando una cerveza fría mientras veía las cintas de vídeo de los capítulos de Jóvenes y temerarios de aquella semana, en vez de convertir su propia vida en una telenovela.
En vez de eso, estaba en la barra del bar de aquel hotel de lujo, con el resto de los miembros solteros del Escuadrón Alfa, haciendo un estúpido intento de estrechar lazos con los niños prodigio de la FInCOM.
La máquina de discos emitía el sonido de las guitarras de una canción horrible sobre un tipo que iba detrás de su chica y la mataba porque ella tenía un corazón traicionero. Y Wes y Bobby eran los únicos SEAL que Harvard veía entre aquella multitud. Ellos estaban sentados en un extremo del bar, y los agentes de la FInCOM estaban en el otro. No iba a haber mucho acercamiento aquella noche.
Harvard no culpaba en lo más mínimo a Wes y a Bobby. Los cuatro fabulosos de la FInCOM no tenían mucho en común con los integrantes del Escuadrón Alfa.
En realidad, era asombroso. Había más o menos siete mil trescientos agentes en la Comisión Federal de Inteligencia, la FInCOM. Cualquiera habría supuesto que los cuatro agentes elegidos tenían una S gigante estampada en la pechera de la camisa, como mínimo.
Timothy Farber era el supuesto chico de oro de la FInCOM. Era un joven sin experiencia, casi recién salido de la universidad, a quien todavía quedaban varios años para llegar a los treinta y que tenía una personalidad seria, concienzuda y desprovista de humor, algo muy molesto. Era un ferviente seguidor del pensamiento de la FInCOM: las cosas se hacían siguiendo en todo el protocolo de la Comisión. Aquello, sin duda, funcionaba muy bien cuando había que desviar el tráfico para permitir el paso al convoy del presidente, pero no serviría para enfrentarse a unos fanáticos religiosos impredecibles y suicidas.
No. Harvard sabía por experiencia que el líder de un equipo antiterrorista tenía que ajustar constantemente su plan de ataque. Debía alterarlo y revisarlo a medida que se conocían nuevas variables. El líder de un equipo debía saber escuchar la opinión de los demás, y saber que algunas veces la idea de otro podía ser la mejor idea.
Joe Cat había hablado con Alan «Frisco» San Francisco, uno de los mejores instructores de BUD/S, el Entrenamiento Básico de Demoliciones Submarinas, de Coronado, y él había puesto al impetuoso Tim Farber al mando de aquel primer entrenamiento para intentar bajarle los humos. Frisco era un antiguo miembro del Escuadrón Alfa que ya no figuraba en la lista del servicio activo debido a una lesión permanente en la rodilla; aunque tenía deberes que le obligaban a permanecer en California, estaba constantemente en contacto con Harvard y con el capitán del escuadrón.
Sin embargo, a juzgar por el modo en que Farber recibía homenaje en aquel momento, rodeado por sus dos compañeros de la FInCOM, a Harvard le resultó evidente que el plan de Frisco no había tenido éxito. Farber se había quedado impasible ante su fracaso.
Quizá al día siguiente, cuando el Escuadrón Alfa estudiara el desarrollo del ejercicio, Farber entendiera por fin que él mismo había creado aquel desastre.
Sin embargo, Harvard lo dudaba.
Mientras él observaba, Farber dibujó algo en una servilleta, y los otros dos agentes del FInCOM asintieron con seriedad.
Greg Greene y Charles Schneider tenían más o menos la edad de Harvard, unos treinta y cinco o treinta y seis años, o quizá un poco más. Se habían pasado la mayor parte de las clases preliminares con una expresión de aburrimiento, como si ya supieran todo lo que les estaban enseñando. Sin embargo, durante el ejercicio nocturno habían dado pocas muestras de imaginación. Eran agentes de la FInCOM corrientes, mequetrefes, como los llamaban los SEAL.
No causaban problemas, seguían las normas hasta la última coma, esperaban que otro tomara la iniciativa y tenían muy buen aspecto con un traje oscuro y gafas de sol.
También habían tenido buen aspecto manchados con la pintura amarilla de las armas de los terroristas. Habían seguido las órdenes de Tim Farber sin cuestionarse nada, y durante la emboscada del entrenamiento habían resultado muertos a tiros.
Y sin embargo, no parecía que hubieran aprendido que seguir a Farber de aquel modo había sido un error, porque allí estaban, siguiendo a Farber todavía. Sin duda, porque un alto cargo de la FInCOM les había dicho que lo siguieran.
Solo uno de los supermequetrefes del equipo había cuestionado abiertamente las decisiones de mando de Farber.
P. J. Richards.
Harvard miró a su alrededor por el bar otra vez, pero no la encontró en ningún sitio. Seguramente estaba en su habitación, tomando un baño y poniéndose hielo en el golpe de la cabeza.
Demonios, todavía podía verla saltando hacia atrás como una muñeca de trapo cuando la había alcanzado la bala de pintura. Él llevaba mucho tiempo sin ir a la iglesia, pero había rezado en silencio para que la chica no se hubiera roto el precioso cuello.
Los hombres morían en aquellas sesiones de entrenamiento. Era uno de los riesgos de ser SEAL. Sin embargo, P. J. Richards no era ni un hombre ni un SEAL, y la idea de que estuviera con ellos, enfrentándose a los peligros a los que ellos se enfrentaban con tanta despreocupación, le ponía los pelos de punta a Harvard.
–Eh, jefe senior. No esperaba verte por aquí –le dijo Lucky O’Donlon, que estaba alejándose de la barra con una jarra de cerveza.
–Yo tampoco esperaba verte por aquí, O’Donlon. Estaba seguro de que te habrías ido a visitar a tu novia a toda velocidad.
Harvard siguió a Lucky hasta la mesa donde estaban sentados Bobby y Wes, los inseparables gemelos del Escuadrón Alfa. Bobby Taylor era casi tan alto como Harvard y daba la impresión de ser tan ancho como alto. Si no hubiera querido ser SEAL, habría podido ser jugador de rugby. Y Wes Skelly era un hombre de baja estatura, delgado y nervudo, y muy tatuado. Lo que le faltaba en altura y peso lo compensaba con una boca extremadamente grande.
–Renee tenía una reunión del concurso de belleza del estado –le dijo Lucky, mientras se sentaba a la mesa y le acercaba una silla a Harvard para que se uniera a ellos. Le sirvió una cerveza a Bobby de la jarra, y después otra a Wes–. ¿Quieres que te traiga un vaso? –le preguntó a Harvard.
–No, gracias –dijo Harvard, negando con la cabeza mientras se sentaba–. ¿Cuál era el título que acaba de ganar Renee? ¿Miss Virginia Beach?
–Miss Virginia Costa Este –dijo Lucky.
–Guapa chica. Y joven.
Lucky sonrió como si el hecho de tener una novia que todavía no había cumplido los diecinueve años fuera para estar orgulloso.
–Ya lo sé.
Harvard sonrió. Cada cual con lo suyo. A él, personalmente, le gustaban las mujeres con un poco más de experiencia.
–Eh, Crash –dijo Wes–. Siéntate.
William Hawken, el miembro temporal más nuevo del Escuadrón Alfa, se sentó frente a Harvard; lo miró a los ojos y asintió ligeramente para saludar. Hawken era un individuo inquietante. Era moreno y silencioso, y parecía que podía hacerse invisible a voluntad. A primera vista, no era especialmente alto, ni tampoco musculoso, ni guapo.
No obstante, Harvard sabía que había que ir más allá de la primera vista. Aquel hombre tenía el sobrenombre de Crash, estrepitoso, por su capacidad de moverse con sigilo en cualquier circunstancia, en cualquier condición. Tenía los ojos de un azul metálico, con una vista tan aguda que resultaba cortante. No necesitaba mirar mucho por una habitación, pero la absorbía, la memorizaba, la grababa, probablemente de modo permanente. Y bajo la ropa suelta tenía el cuerpo de un corredor de larga distancia, musculoso, sin un gramo de grasa.
–Tómate una cerveza –le dijo Lucky a Crash.
–No, gracias. No bebo cerveza. Esperaré al camarero.
Harvard sabía que Crash formaba parte de aquel proyecto especial con la FInCOM por petición del capitán Catalanotto. Estaba encargado de organizar todas las actividades terroristas a las que el equipo de SEAL y agentes de la FInCOM tendrían que enfrentarse durante las siguientes ocho semanas. Él había sido la fuerza estratégica que estaba tras la matanza del paint ball de aquella noche. Por el momento, la puntuación era Crash uno, equipo cero.
Harvard no lo conocía muy bien, pero Hawken tenía una reputación legendaria. Había pertenecido al misterioso Grupo Gris de los SEAL durante años. Se rumoreaba que había formado parte de incontables operaciones negras. Eran operaciones secretas, tan controvertidas como peligrosas. Supuestamente, los SEAL eran enviados a otros países para llevar a cabo tareas que ni siquiera reconocía el gobierno de Estados Unidos: neutralizar a traficantes de drogas, terminar con líderes políticos y militares que perpetraban genocidios, etcétera. Los SEAL estaban obligados a jugar a ser Dios, o al menos a desempeñar los papeles de juez, jurado y verdugo a la vez. No era un trabajo que Harvard hubiera deseado para sí.
Si los SEAL que estaban realizando alguna de aquellas misiones encubiertas tenían éxito, obtendrían poco o ningún reconocimiento. Si fracasaban, estaban solos, y posiblemente tendrían que enfrentarse a una acusación de espionaje sin que hubiera ninguna oportunidad de que su gobierno aceptara la responsabilidad.
No era de extrañar que Crash no bebiera cerveza. Seguro que tenía una úlcera enorme a causa del estrés.
Sin duda, aquella noche había ido al bar a conocer mejor a los SEAL del Escuadrón Alfa, los hombres con los que iba a trabajar durante las ocho semanas siguientes.
Lo cual le recordó a Harvard el motivo por el cual él mismo había ido al bar. Miró hacia el grupo de la FInCOM. No había ni rastro de P. J.
–¿Alguno ha intentado hacer migas con los mequetrefes esta noche?
–¿Aparte de tus intentos de intimar con P. J. Richards, quieres decir? ¿De intentar tomarle la mano en el bosque? –le preguntó Wes, riéndose de su propia broma–. Vaya, jefe senior, es la primera vez que caes el primero en una sesión de entrenamiento de paint ball.
–Fui yo quien te dio, H. –dijo Lucky–. Espero no haberte hecho daño.
–Eh, ya era hora de que supiera lo que es que te derriben –replicó Bobby.
–No pude resistirme –siguió Lucky–. Eras un blanco tan grande, tan perfecto, allí de pie…
–Yo creo que Harvard te dejó que lo dispararas. Creo que estaba intentando ganarse las simpatías de P. J. –dijo Wes–. ¿Está buena o no está buena?
–Es una colega de trabajo –les dijo Harvard–. Tened respeto.
–Tengo respeto –dijo Wes–. De hecho, hay pocas cosas que respete tanto como una mujer que está tan buena. Mírame a los ojos, Harvard, y dime con sinceridad que no piensas que es despampanante.
Harvard se echó a reír. Wes era como un pitbull cuando se le metía en la cabeza una idea como aquella. Sabía que, si no lo admitía, Wes no lo dejaría tranquilo en toda la noche. Miró a Crash, que a su vez lo estaba mirando con una expresión divertida, y puso los ojos en blanco con exasperación.
–Está bien. Tienes razón, Skelly. Es despampanante.
–¿Lo veis? Harvard estaba distraído –dijo Bobby–. Es el único motivo por el que pudiste acertar el disparo.
–Sí, estaba concentrado en lo que no debía –convino Lucky–. En esa encantadora señorita Richards –dijo, sonriéndole a Harvard–. Y no es que yo te culpe, jefe. Es un bombón.
–¿Vas a ir por ella? –le preguntó Wes–. Las mentes curiosas quieren saberlo. Es bajita, pero tiene unas piernas estupendas.
–Y un trasero magnífico.
Wes sonrió beatíficamente y cerró los ojos.
–Y un increíble par de…
–Vaya, esta conversación es muy divertida.
Harvard alzó la vista y vio a P. J. Richards justo detrás de él.
–Sin embargo –continuó ella–, no vamos a pasar toda la noche hablando de las piernas y el trasero de Tim, y Charlie, y Greg, ¿no?
P. J. tenía sus enormes ojos castaños muy abiertos, con una expresión de fingida inocencia.
Hubo un silencio. Un silencio total, mortal.
Harvard fue el primero en reaccionar. Apartó la silla y se levantó.
–Me disculpo, señorita…
–No. No tiene que disculparse, jefe senior Becker. Lo que tiene que hacer es aprender a no cometer los mismos errores irrespetuosos una y otra vez. Lo que tienen que hacer ustedes, como hombres, es dejar de reducir a las mujeres a objetos sexuales. ¿Estupendas piernas, trasero magnífico e increíble par de qué, señor Skelly? –inquirió ella, y miró a Wesley–. Supongo que no iba a hacer un cumplido de mis enciclopedias, sino que iba a hacer un comentario sobre mis pechos.
Wes se quedó acobardado.
–Sí. Lo siento, señora.
–Bien, le concedo que es sincero, pero es lo único que voy a concederle –dijo P. J., y miró a Bobby y a Lucky–. Ustedes fueron los primeros terroristas a los que disparé durante el ejercicio, ¿verdad? –dijo, y se volvió hacia Crash–. ¿Cuántos miembros de su equipo resultaron alcanzados esta noche, señor Hawken?
–Seis –dijo él, y sonrió–. De los cuales usted derribó a cuatro.
–Cuatro de seis –prosiguió ella, sacudiendo la cabeza, y exhaló un suspiro de incredulidad–. Les gano en su propio juego, y no están hablando de lo bien que disparo. Están hablando de mi trasero. ¿No les parece que hay algo que no va bien en todo esto?
Lucky miró a Bobby, y Bobby miró a Wes.
Pareció que Bobby intentaba pensar la respuesta que necesitaban, pero no consiguió dar con ninguna.
–Eh…
P. J. todavía tenía las manos en las caderas, y no había terminado.
–A menos, claro, que piensen que solo tuve suerte, o que quizá no los hubiera derribado de haber sido un hombre. Quizá fue mi feminidad lo que los distrajo y los dejó anonadados. Quizá estaban demasiado atontados ante mis pechos femeninos, que por cierto, muchachos, son de una escasa talla ochenta y cinco, y que apenas se notan cuando llevo el chaleco de combate. No es que estemos hablando de un gran escote.
A Harvard se le escapó una sonrisa.
Ella le lanzó una mirada asesina.
–¿Le estoy divirtiendo, jefe senior?
Demonios, aquella mujer estaba enfadada. Y también era muy divertida, pero él no iba a mejorar las cosas riéndose, así que se puso serio.
–De nuevo, me gustaría disculparme, señorita Richards. Le aseguro que no pretendíamos faltarle al respeto.
–Quizá no –dijo ella–, pero lo han hecho.
Cuando la miró a los ojos, Harvard detectó en ellos cansancio y resignación, como si aquello le hubiera sucedido muchas veces. Vio también fatiga física y malestar, y se dio cuenta de que probablemente todavía le dolía mucho la cabeza debido al golpe que se había dado.
Sin embargo, no podía evitar pensar que, pese a todo lo que ella había dicho, Wesley tenía razón. Aquella chica era preciosa. Tenía un cuerpo delgado, atlético y muy femenino. Tenía la piel lisa y clara, como la de una niña, y de color chocolate. Se imaginó lo suave que sería bajo sus dedos, lo deliciosa que sería bajo sus labios. Tenía una cara larga y estrecha, con la barbilla fuerte y orgullosa; su perfil era de la realeza africana, y sus ojos de un castaño tan profundo que el color se le confundía con las pupilas. Parecían dos piscinas de líquido oscuro en las que uno podía sumergirse. Llevaba el pelo recogido en una coleta.
Sí, era muy guapa. Era muy guapa y muy atractiva.
Ella se dirigió hacia la barra, y Harvard la alcanzó antes de que hubiera atravesado el bar.
–Mire –le dijo–, no sé cuánto ha oído de esa conversación…
–Lo suficiente, créame.
–La verdad es que usted ha sido una distracción esta noche, al menos para mí. Tenerla aquí es sumamente desconcertante.
Ella se cruzó de brazos y arqueó una ceja.
–¿Y por qué me dice eso?
–Oh, no es una frase para ligar. Si yo le dijera una de esas, usted lo sabría con toda seguridad.
Ella apartó la mirada y vaciló. Vaya, no era tan dura como quería aparentar.
Harvard aprovechó la ventaja.
–Probablemente es mejor que sepa que yo creo que no hay sitio para una mujer en este tipo de proyectos de alto riesgo de la FInCOM.
P. J. lo miró fijamente.
–Pues entonces es una buena cosa que usted no formara parte del comité de selección de candidatos, ¿no cree?
–No tengo ningún problema con que las mujeres ocupen puestos en la FInCOM y en el ejército de Estados Unidos –continuó él–, pero creo que deberían desempeñar labores de bajo riesgo, como trabajo administrativo, en vez de tomar parte en el combate.
–Entiendo –dijo P. J.–. Así que ¿me está diciendo que, pese a que soy la mejor tiradora de toda la FInCOM, piensa que el mejor sitio para mí está tecleando?
–Es cierto que esta noche ha demostrado que es una tiradora experta. Sin embargo, el hecho es que es una mujer. Tenerla en mi equipo, en el campo de acción, en una situación de combate, sería una grave distracción.
–Ese es su problema –respondió ella furiosa–. Si no puede mantener cerrada la cremallera de los pantalones…
–No tiene nada que ver con eso, y lo sabe. Es instinto de protección. ¿Cómo vamos a hacer mis hombres y yo nuestro trabajo si estamos preocupados por usted?
P. J. no podía creer lo que estaba oyendo.
–Entonces, como usted tiene una mentalidad de la Edad de Piedra, como usted tiene un problema, yo debo adaptarme, ¿no es así? Pues no. Tendrá que dejar de pensar en que soy una mujer, y entonces todo irá bien.
Él soltó una carcajada de incredulidad.
–Eso no va a suceder.
–Intente ir al psicólogo, jefe senior, porque he venido para quedarme.
Él no sonrió. Su expresión era dura e inflexible.
–¿Sabe? Es probable que la única razón por la que usted está aquí sea cumplir una cuota. Ayudar a alguien importante a que sea políticamente correcto.
–Yo podría decirle exactamente lo mismo: es usted el único hombre negro del Escuadrón Alfa.
Él no parpadeó. Se quedó inmóvil, observándola.
Señor, era muy grande. Se había puesto una camiseta limpia, pero todavía llevaba los pantalones de camuflaje del ejercicio. Con aquella camiseta tirante sobre los anchísimos hombros y el pecho, y con la cabeza afeitada brillándole bajo la tenue luz del bar, tenía un aspecto imposiblemente peligroso. E increíblemente guapo y masculino.
No, Harvard Becker no era un chico dulce, eso estaba claro. Sin embargo, era el hombre más guapo a quien P. J. hubiera conocido. Tenía un rostro anguloso de pómulos altos y mandíbula fuerte. Tenía la nariz grande, pero era del tamaño apropiado para la anchura de su rostro. Y tenía las orejas más perfectas que ella hubiera visto en su vida. Llevaba un pequeño pendiente de diamante que brillaba y reflejaba la luz.
No obstante, lo primero que le había llamado la atención sobre él a P. J. eran sus ojos castaño oscuro. Eran el punto focal de su rostro, de todo su ser. Si era cierto que los ojos podían ser una ventana al alma, la de aquel hombre era muy intensa y poderosa.
Era un hombre auténtico.
De hecho, algunos clientes del bar, tanto hombres como mujeres, lo miraban de reojo. Algunos con cautela, otros con nerviosismo, y el resto irradiando feromonas.
Sin necesidad de volverse, Harvard habría podido chasquear los dedos y tres o cuatro mujeres se habrían lanzado a sus brazos.
Bueno, quizá estuviera exagerando un poco. Pero solo un poco.
Aquel hombre podría tener a cualquier mujer que quisiera, y lo sabía. Y aunque P. J. todavía lo oía diciendo que sí, que ella era despampanante, sabía que él no querría tener una aventura con ella. Le había dejado bien claro que ni siquiera quería que fueran amigos.
Por su parte, P. J. tampoco podría permitirse una aventura con él, ni con nadie más. Lo había evitado con éxito durante la mayor parte de sus veinticinco años de vida, y podía seguir haciéndolo.
Él la estaba observando con intensidad. Cuando habló, P. J. se dio cuenta de que había percibido su cansancio y su dolor de cabeza, por mucho que ella hubiera querido disimularlo. La voz de Harvard tuvo un tono sorprendentemente amable.
–Debería irse a descansar.
P. J. miró hacia el grupo de Tim Farber y de los demás agentes de la FInCOM.
–Había pensado en tomar algo antes de subir a mi habitación –respondió ella. La verdad era que deseaba con todas sus fuerzas meterse en una bañera de agua caliente y después a la cama, pero también quería demostrarles a los demás agentes y a los SEAL que era tan dura como ellos. Más dura. Podía ir directamente desde el hospital al bar. No estaba herida de verdad. Podía soportar cualquier cosa y volver preparada para más.
Harvard la siguió hacia la barra del bar, y ambos ocuparon un par de taburetes separados del resto de los agentes.
–Ni siquiera he tenido conmoción cerebral –dijo, sin molestarse en elevar la voz. Sabía que Farber la estaba escuchando.
–Lo sé –dijo él–. Paré en el hospital antes de venir hacia acá. El médico me dijo que ya la habían examinado y que se había marchado.
–Como ya he dicho, estoy bien.
–Vaya, me llaman al busca –dijo Harvard, y miró el número. Mientras se aproximaba el camarero, lo saludó por su nombre–. Qué hay, Tom. Ponme lo de siempre. Y lo que quiera la señorita.
–Yo pago mi consumición –protestó P. J., mirando su propio busca por hábito. Estaba silencioso.
–Ella paga su consumición –le dijo Harvard a Tom con una sonrisa–. ¿Te importa que use el teléfono para hacer una llamada local?
–Por supuesto, jefe senior –dijo el camarero, y puso el teléfono sobre la barra antes de mirar a P. J.–. ¿Qué le pongo, señorita?
Té helado. Lo que más deseaba era un vaso alto y frío de té. Sin embargo, los hombres grandes y duros no bebían té helado, así que ella tampoco podía hacerlo.
–Una cerveza, por favor.
A su lado, Harvard estaba silencioso, escuchando atentamente a quien hubiera llamado. Se había sacado una pequeña libreta del bolsillo y estaba apuntando algo. Se le había borrado la sonrisa de los labios y estaba muy serio.
–Gracias, Joe –dijo, y colgó.
Joe. Había estado hablando con Joe Catalanotto, el comandante del Escuadrón Alfa. Se puso en pie, se sacó la cartera y puso varios billetes de dólar sobre la barra.
–Lo siento, no puedo quedarme.
–¿Hay algún problema en la base? –preguntó P. J.
–No, es personal –respondió él, guardándose la cartera.
Al instante, ella se ablandó.
–Lo siento…
–Mi padre ha sufrido un infarto –dijo Harvard con calma–. Está en el hospital. Tengo que irme inmediatamente a Boston.
–Lo siento –repitió P. J.
Su padre. Así que Harvard tenía de verdad un padre. Por algún motivo, ella se había imaginado que había surgido por generación espontánea, ya formado como un adulto.
–Espero que se ponga bien…
Pero Harvard ya estaba a medio camino hacia la puerta.
Ella lo miró hasta que desapareció por el vestíbulo del hotel.
El camarero había dejado una jarra de cerveza helada frente a ella, y frente al sitio que había ocupado Harvard, había puesto un vaso de té helado. Lo de siempre.
P. J. sonrió. Vaya con su teoría sobre los hombres grandes y duros.
Apartó la cerveza y se tomó el té helado, preguntándose qué otras sorpresas guardaba para ella Harvard Becker.